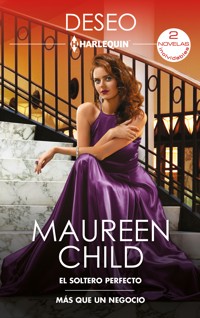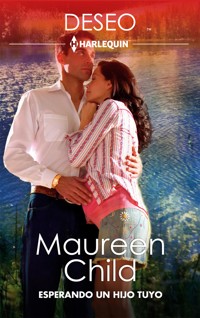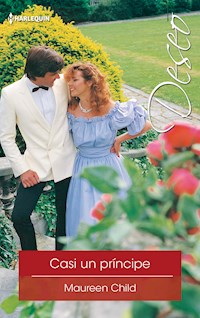
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Si alguien le hubiera dicho a Annie Foster que un desconocido, perfecto en todos los sentidos, la iba a ayudar a dar a luz, no lo habría creído. Pero allí estaba ella, sola en la cima de una montaña, con el increíble sargento John Paretti sujetándola con sus fuertes brazos... Cuanto más lo miraba a sus ojos azules, más difícil le resultaba no hacer caso a las necesidades que llevaba tanto tiempo negándose a sí misma. Unas necesidades que solo el hombre adecuado podía satisfacer...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Maureen Child
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Casi un príncipe, n.º 1075 - septiembre 2018
Título original: Prince Charming in Dress Blues
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-663-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–De acuerdo –dijo Annie Foster en voz alta–. Después de todo, puede que no fuera tan buena idea.
El viento se llevó sus palabras y las arrojó contra el bosque que la circundaba. Unos copos de nieve arrastrados por aquel mismo viento rozaron su rostro con dedos helados. Parpadeó y echó atrás la cabeza para mirar al cielo, pero no vio estrellas; tan solo una enorme extensión negra de la que no dejaba de caer nieve.
Un destello de ansiedad encogió la boca de su estómago y, como respondiendo a aquella reacción, el bebé que llevaba dentro le dio una fuerte patada.
–Hey –dijo ella, y se detuvo el tiempo suficiente para acariciarse el vientre–. Estoy de tu lado, ¿recuerdas?
Un golpe de aire helado la impulsó a seguir caminando con precaución hacia la cabaña. Lo último que necesitaba era caer en la nieve. Con el centro de gravedad tan bajo, quedaría tumbada como una tortuga boca arriba, incapaz de darse la vuelta. Al llegar la primavera, algún inesperado caminante encontraría su cuerpo helado y ella saldría en los titulares. Mujer muy Embarazada Cae y no Logra Levantarse.
Rio brevemente al pensar aquel posible titular y siguió avanzando. A partir de aquel momento solo pudo pensar en el calor del interior de la casa, en escapar del viento frío y la nieve, que no había dejado de volverse más densa durante la última hora. ¿Quién habría imaginado que podría llegar a nevar así en el sur de California? De acuerdo, eran las montañas del sur de California, pero era muy poco habitual que hiciera aquel tiempo. ¿Quién se preocupaba por las tormentas de nieve en un estado en el que una sudadera era considerada un abrigo de invierno?
Se detuvo al pie de la escalera que llevaba al porche y ladeó la cabeza para escuchar. Un golpeteo firme y rítmico sonaba mezclado con el ulular del viento. Como si se tratara de los latidos del corazón del gigante de las nieves, el sonido parecía llegar de todas partes y de ninguna. La rodeaba, y Annie giró lentamente en círculo y miró atentamente el linde del bosque. Pero no había nada. Solo la nieve revoloteando y la sombra de los árboles mecidos por el viento.
Se estremeció y se sujetó a la barandilla con una mano mientras sostenía su maleta en la otra. Una punzada recorrió su espalda mientras subía las escaleras, pero apenas la afectó. A fin de cuentas, ya llevaba ocho meses embarazada y estaba acostumbrada a ellas.
–El embarazo no es para los flojos –murmuró.
El bebé debía haber crecido mucho durante los pasados días. El vientre de Annie parecía haber adquirido vida propia. Se sentía como si cargara con un pequeño planeta. Se detuvo a mitad de las escaleras para tomar aliento y arquear la espalda. Luego siguió avanzando, cruzó el porche, abrió la puerta y entró en la cabaña. El calorcito que la acogió casi la hizo llorar de placer.
–Gracias, Lisa –murmuró agradecida a la amiga que le había dejado la cabaña para el fin de semana. Debía haber llamado a alguien para que fuera a encender la calefacción antes de su llegada–. Eres una verdadera amiga.
Habría dejado con sumo placer la maleta plantada en medio del cuarto de estar, pero era una firme creyente del dicho «un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio». Además, si la dejaba tendría que moverla más tarde. Más le valía dejar el asunto zanjado cuanto antes.
Avanzaba por el pasillo cuando volvió a sentir una punzada, pero más fuerte que la anterior. Hizo una mueca de dolor mientras entraba en el dormitorio. Miró con nostalgia la cama de matrimonio, cubierta con una colcha y montones de almohadones de variados colores. Parecía atraerla, ofreciéndole un lugar acogedor en el que echar una siesta. De pronto, Annie solo fue capaz de pensar en dejarse caer en ella.
Había querido que aquel fin de semana fuera un periodo de tranquilidad. Dos días para ella sola. Para pensar. Para trabajar. Para mentalizarse ante la proximidad del parto.
Cada músculo de su cuerpo gritaba de fatiga. Había pasado los seis meses anteriores en un frenesí, preparándose para el bebé que llegaba, tratando de hacerse a la idea de que iba a ser una madre soltera, de olvidar al padre del bebé y pensar en él solo como un generoso donante de esperma.
Pues, en el fondo, eso era todo lo que había sido. Mike Sinclair. Un hombre con un millón de promesas y un millón y medio de excusas para romperlas. Pero no había sabido ver a tiempo cómo era. Había tenido los ojos llenos de estrellas que le habían impedido ver la realidad. Creyó que era «él». El amor de su vida. El hombre con el que se casaría. De manera que había devuelto su carnet al club de Vírgenes Anónimas y se había acostado con él. Unas semanas después descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Mike… descubrió lo rápido que podía llegar a correr un hombre.
–Así que fue un error –dijo, y apartó su mente del atractivo Mike para centrarse en su bebé–. Al menos te dejó a ti de regalo, y siempre le estaré agradecida por ello. Sin embargo –continuó con un suspiro–, he de reconocer que haces que mamá se canse mucho.
Dejó la maleta junto a una antigua cómoda de caoba y fue a sentarse al borde de la cama. Se inclinó patosamente para tratar de desabrocharse los zapatos. Lo logró con el derecho, pero tuvo que renunciar al izquierdo. Se tumbó y se prometió lavar la colcha de Lisa antes de irse. Cerró los ojos y se quedó dormida a pesar del dolor de espalda. Tenía veintisiete años y se sentía como si tuviera noventa.
El sargento de artillería John Paretti alzó el hacha y la dejó caer con un golpe seco sobre el tronco que tenía en el tocón. La hoja del hacha se hundió en la madera y prácticamente cortó el tronco en dos pedazos. Los separó con las manos enguantadas y siguió partiendo los trozos antes de agacharse a recogerlos para arrojarlos sobre el montón que ya había cortado.
Por el aspecto de la tormenta que se avecinaba iba a necesitar toda la leña posible. Echó la cabeza atrás y contempló el espeso manto de nieve que cubría la tierra y los árboles que lo rodeaban. Empujada por un viento helado, la tormenta había llegado a gran velocidad.
–Debería haberlo supuesto –refunfuñó mientras ponía otro tronco sobre el tocón. Debería haber ido a la casa de la playa a pensar. No muy lejos, el sol de febrero brillaba en toda su plenitud y los turistas paseaban por la playa en bañador y sandalias. Sin embargo, él había tenido que vestirse como un esquimal y estaba cortando leña a toda prisa para combatir la ventisca.
–Esto solo pasa en California –murmuró mientras volvía a alzar el hacha.
Llevaba una hora cortando leña, aunque lo más probable era que no llegara a necesitar aquella leña extra. Cuando el sargento Pete Jackson le había dejado la cabaña le había dicho que había un montón de leña listo y esperándolo. Y era cierto. Pero entre la inesperada tormenta y la necesidad de John de liberarse de parte de su frustración haciendo ejercicio, había decidido cortar más.
Estaba allí a causa de la última conversación telefónica que había mantenido con su padre. La repasó mentalmente mientras seguía cortando leña.
–Tus hermanos están casados –dijo Dominick Paretti–. No piensan dejar el cuerpo, así que todo depende de ti.
John movió la cabeza. Habían mantenido aquella misma conversación una docena de veces. Su padre no había parado de intentar convencer a sus hijos para que se unieran a él desde que había dejado los marines para poner en marcha un pequeño negocio que había llegado a convertirse en la Empresa de Ordenadores Paretti. Pero, a diferencia de él, sus hijos eran marines hasta la médula del hueso, y ninguno de ellos quería dejar el cuerpo para sentarse tras la mesa de un despacho.
–Papá… –empezó John, pero su padre lo interrumpió con rapidez.
–Escucha, John; me estoy haciendo viejo. Quiero que mi familia se quede a cargo del negocio. La Empresa de Ordenadores Paretti debe quedar en manos de un Paretti cuando muera.
–No vas a morir mañana, papá, y…
–Piensa en ello –interrumpió su padre de nuevo–. Eso es todo lo que te pido.
Mientras recogía la leña del suelo y la llevaba al porche, John pensó que no era eso lo único que pedía su padre. Nunca lo era. Quería que al menos uno de sus hijos dejara los marines y se ocupara del negocio familiar. Y era muy capaz de hacerle sentirse culpable para conseguirlo. Aquello no tenía nada que ver con su edad ni con su salud, que era de hierro, sino con otra cosa.
«Lo primero es la familia».
Aquel era el lema de los Paretti. Sus hermanos y él habían sido educados para creer que no había nada más importante que la familia. Y Dominick Paretti contaba con su hijo pequeño para estar a la altura de lo que le habían enseñado.
Y ese era el motivo por el que John estaba utilizando la cabaña de Pete ese fin de semana. Necesitaba un sitio para pensar, para decidir la dirección que debía tomar su vida. ¿Seguía lo que le dictaba su corazón y se quedaba en el cuerpo, u obedecía a su cabeza y se convertía en el hijo que su padre necesitaba?
Un fuerte golpe de viento le hizo hundir la cabeza entre los hombros para evitar que la nieve golpeara en exceso su rostro. Había estado en otras ocasiones en medio de una ventisca como para conocer sus efectos. Lo más probable era que tanto el sendero como la carretera que subía a la montaña hubieran quedado bloqueados por la nieve. Y la cosa solo iba a empeorar. Tendría suerte si no se quedaba sin electricidad.
Tomó una brazada de leña y sacudió con fuerza sus botas antes de entrar en el pequeño almacén adyacente a la cocina. Luego fue al cuarto de estar, puso una rodilla en tierra y dejó caer la leña junto a la chimenea.
–¿Quién anda ahí? –exclamó una voz claramente femenina.
Sorprendido, John volvió la cabeza y miró hacia la oscuridad del pasillo y el dormitorio que se hallaba más adelante.
¿Quién diablos estaría allí? Se irguió y cruzó el cuarto de estar mientras bajaba la cremallera de su cazadora. El termostato de la calefacción de la cabaña seguía al máximo, y se sentía como si acabara de saltar en paracaídas desde el Polo Norte hasta la mismísima boca del infierno.
–¿Quién es?
En esa ocasión, John percibió un claro matiz de pánico en la voz de la mujer.
Tenía razón para estar preocupada. ¿A quién se le ocurría instalarse sin permiso en la cabaña de otra persona. ¿Acaso creía que regentaba una pensión?
Pero podía tratarse de una trampa, le advirtió una voz interior. Alguna mujer haciéndose la asustada para atraerlo hacia el dormitorio de manera que su novio pudiera golpearlo y robarle. Cuando aquel pensamiento pasó por su mente, John se dijo que había visto demasiadas películas. A pesar de todo, debía tener cuidado.
Se acercó hasta la puerta del dormitorio y asomó con cautela la cabeza. Tuvo el tiempo justo para agacharla mientras una de las lámparas de las mesillas de noche volaba hacia él.
–¡Hey! –gritó por encima del ruido que hizo al estrellarse contra la pared.
–¡Manténgase alejado! –ordenó Annie–. ¡Tengo una pistola!
–En ese caso, ¿por qué me ha tirado la lampara?
–No quiero hacerle daño si no es necesario.
«Muy reconfortante», pensó John. Manteniendo un tono tranquilo, dijo:
–No sé qué hace aquí, señorita, pero lo mejor que puede hacer es irse.
–¿Irme? ¿Yo? –repitió ella, asombrada–. Usted es el intruso y…
Su voz se interrumpió cuando dejó escapar un grito ahogado y John se arriesgó a asomar la cabeza de nuevo para ver cuál era el problema. Todo lo que necesitó fue una mirada.
–Oh, diablos –murmuró.
Capítulo Dos
–¿Está sola? –preguntó John.
–Lo estaba –replicó Annie, e hizo una mueca.
Era tonta. No debería haberle dicho eso. Debería haber dicho que su marido, un fornido jugador de fútbol y ocho de sus amigos estaban en la habitación contigua. Pero ya era demasiado tarde.
–Está embaraza –dijo él.
–Es usted un genio –murmuró Annie mientras tanteaba con la mano en busca de algo más que arrojarle.
Había salido de un inquieto sueño al oír que alguien andaba en el cuarto de estar. El intenso temor que se había apoderado de ella había sido anulado por un abrumador sentimiento de protección. Se defendería a sí misma y a su bebé con todo lo que tuviera a mano, aunque solo fuera una novela de bolsillo, un cuaderno y un teléfono inalámbrico.
Oh, Dios.
Lamentable.
Descolgó el teléfono y se dispuso a arrojarlo cuando él alzó ambas manos con las palmas hacia ella.
–Alto el fuego –dijo.
–¿Por qué?
–Porque podría darme.
–Eso es lo que pretendo –Annie no esperaba que un ladrón pudiera resultar tan charlatán mientras estaba en plena faena. Ni tan atractivo. Borró aquel pensamiento de su mente. Su aspecto físico no tenía nada que ver con su personalidad. ¿No hubo en otra época gángsters conocidos como Floyd «Niño Bonito» y Nelson «Cara de Niño»
–Escuche, señorita –empezó John a la vez que bajaba las manos. Al ver que ella echaba atrás el teléfono, volvió a subirlas de inmediato–. De acuerdo, de acuerdo. Relájese. No voy a hacerle daño.
–Y si fuera a hacérmelo, ¿lo admitiría?
–Supongo que no –reconoció él–. Pero eso no cambia la realidad.
Annie esperaba que estuviera diciendo la verdad, porque lo cierto era que no iba a poder retenerlo mucho tiempo. Las punzadas de dolor en su espalda estaban aumentando, y se estaba quedando sin munición. ¿Pero cómo saber si podía fiarse de aquel hombre? ¿Cómo podía estar segura de que no tenía intención de hacerle daño?
Sus ojos, pensó mientras observaba aquellas profundidades color azul pálido en las que no había sombras ni amenazas. Siempre se había enorgullecido de saber juzgar el carácter de las personas. Y aquellos ojos eran buenos. No necesariamente amables, pero sí buenos.
Mientras pensaba en bajar su arma arrojadiza se recordó que una vez miró del mismo modo los ojos de Mike Sinclair y no supo ver que era una auténtica rata.
–No sé qué hace usted aquí –continuó él–, pero el dueño de esta cabaña es amigo mío y…
«¡Ah!», pensó Annie, ignorando una nueva punzada de dolor en su espalda. Ya lo tenía.
–¿Cómo se llama? –preguntó, y entrecerró los ojos con expresión suspicaz.
–¿Quién?
–El dueño. Resulta que lo conozco, de manera que así sabré si está mintiendo.
Despacio, con cautela, John bajó las manos. Al ver que ella no volvía a amenazarlo, respiró hondo.
–¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Si le digo su nombre, bastará con que diga que ya lo sabía.
–A menos que usted mienta.
–Yo no miento –dijo John, y apoyó un hombro contra el marco de la puerta.
Un intruso boy scout. Aunque parecía bastante relajado y tranquilo para ser un ladrón. Y ese hecho irritó mucho a Annie, que frunció el ceño.
–Bien. Diremos el nombre del dueño al mismo tiempo.
John rio brevemente.
–¿Qué es esto? ¿Una clase de parvulario?
Ella lo ignoró.
–A la de tres. Una… dos… tres.
–Peter.
–Lisa.
Se miraron el uno al otro.
–¿Peter le ha prestado la cabaña? –preguntó Annie al comprender lo que había sucedido.
–Sí –asintió John–. ¿Y Lisa se la prestó a usted?
–Oh, por Dios santo –al sentir una punzada más intensa que las previas, Annie se irguió y bajó los pies de la cama. Tras dedicar una larga mirada al desconocido, dijo–: Está claro que Peter cometió un error, así que debe irse.
–Yo he llegado primero.
–¿Quién está ahora en el parvulario?
–Señorita…
–Deje de llamarme señorita en ese tono.
–¿Qué tono?
Annie arqueó una de sus rubias cejas.
–Ese tono que dice «cálmese, loca».
Él frunció el ceño y se apartó de la puerta.
–No me refería a eso.
Annie hizo un gesto de dolor al sentir otra punzada que surgió en la base de su columna y rodeó por completo su inmenso vientre. «Ahora no», rogó en silencio al bebé. «Dale un respiro a mamá, por favor».
John dio un paso hacia ella y se detuvo en seco. Aquella mujer aún no confiaba en él, de manera que no querría que la sostuviera cuando se desmayara.
Y temía que fuera a desmayarse. O algo peor. Sintió que se le secaba la boca. Había notado que estaba sufriendo punzadas de dolor. Su rostro, pequeño y ovalado, se puso tan pálido que sus clarísimas pestañas rubias casi parecían más oscuras que él.
Bajó la mirada hacia su hinchado vientre y sintió deseos de estar en medio de una batalla en lugar de allí. Prefería explorar un campo de minas que verse atrapado en una pequeña cabaña aislada del mundo con una mujer a punto de dar a luz.
–¿Se encuentra bien? –preguntó, esperando que la mujer contestara que sí, que solo le dolía una muela.