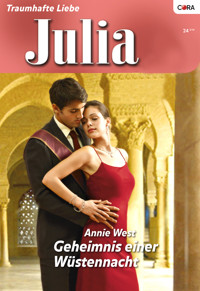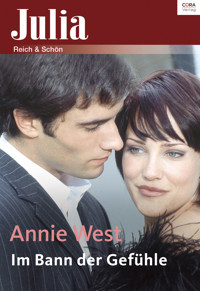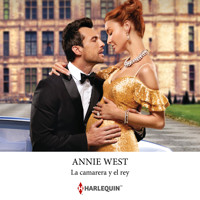3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
No pasaría mucho tiempo antes de que los dos cayeran presos del fuego que ardía entre ambos… Cuando la princesa Ghizlan de Jeirut regresó a casa, se encontró con que el jeque Huseyn al Rasheed se había hecho dueño del reino de su fallecido padre. Con su hermana como rehén, a Ghizlan no le quedó elección. Huseyn tenía intención de dominarla y convertirla en suya. Forzar a Ghizlan a casarse con él no sería suficiente para conquistar el cuerpo y el alma de la hermosa princesa. La voluntad de hierro de Huseyn se vio desafiada por la magnífica belleza y el fiero orgullo de Ghizlan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Annie West
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Cautiva del rey del desierto, n.º 2577 - octubre 2017
Título original: The Desert King’s Captive Bride
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-523-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LA AZAFATA se hizo a un lado, invitándola a salir del avión. Ghizlan se puso de pie y se estiró la falda y la americana verde musgo. Las manos apenas le temblaban.
Había tenido días para prepararse, días para aprender a enmascarar el asombro y la pena. Sí, la pena. Nunca había estado muy unida a su padre, un hombre distante, más interesado por su país que por sus hijas, pero su repentina muerte a los cincuenta y tres años a causa de un aneurisma cerebral había hecho temblar los cimientos de su mundo.
Ghizlan se irguió y esbozó la cortés sonrisa que su padre siempre había considerado apropiada para una princesa y, tras dar las gracias a la tripulación, salió del avión.
La fresca brisa de la tarde se le enredó en las piernas. Se preguntó brevemente lo agradable que sería poder viajar con ropa cómoda e informal en vez de llevar trajes de chaqueta y medias. El pensamiento se evaporó en el viento. Era la hija de un jeque. No disponía de esa libertad.
Se cuadró de hombros, se agarró al pasamanos y descendió por la escalerilla hasta el asfalto. Le temblaban las piernas, pero sabía que caerse no era una opción para ella. Jamás se le había permitido la torpeza y, en ese momento, más que nunca, era una obligación mostrarse tranquila. Hasta que se nombrara al heredero de su padre, ella era la cabeza visible de la familia, el rostro que todos conocían. Todos se apoyarían en la hija mayor del admirado jeque y confiarían en que ella se ocupara de que todo se desarrollara como era debido hasta que se confirmara el sucesor.
Se detuvo al llegar a la pista. Frente a ella, se extendían las montañas, a las que los últimos rayos del sol daban una tonalidad morada. Tras ella, las montañas desaparecían abruptamente para dar paso al Gran Desierto de Arena.
Respiró profundamente. A pesar de las graves circunstancias de su llegada a Jeirut, su corazón palpitaba alegremente al notar los familiares aromas de las montañas y de las especias, tan potentes que ni siquiera el olor a combustible de avión parecía poder erradicar.
–Mi Señora –le dijo Azim, el asistente de su padre. Se había acercado rápidamente a ella, sin dejar de retorcerse las manos y con el rostro compungido–. Bienvenida, señora. Es un alivio tenerla de vuelta.
–Me alegro de volver a verte, Azim.
Ghizlan decidió ignorar las formalidades y estrechó las manos de Azim. Ninguno de los dos lo admitiría nunca, pero ella se había sentido más unida a Azim que a su propio padre.
–¡Su Alteza! –exclamó él con preocupación mirando hacia un lado, donde los soldados protegían el perímetro de la pista.
Ghizlan no le prestó atención alguna.
–Azim, ¿cómo estás?
Sabía que la muerte de su padre debía de haber supuesto un duro golpe para Azim. Juntos habían trabajado sin descanso para conseguir que Jeirut entrara en el nuevo milenio con una combinación de hábiles negociaciones, profundas reformas y una voluntad de hierro.
–Estoy bien, Mi Señora, pero soy yo quien debería estar preguntando… Siento mucho su pérdida. Su padre no era simplemente un líder y un visionario. Era el sustento de nuestra democracia y el protector de su hermana y de usted.
Ghizlan asintió y soltó las manos de Azim para dirigirse hacia la terminal. Efectivamente, su padre había sido todas esas cosas, pero la democracia continuaría en el país después de su muerte. En cuanto a Mina y a ella, habían aprendido hacía ya mucho tiempo a no esperar ningún apoyo personal de su padre. Al contrario, estaban acostumbradas a que se las presentara como modelos a seguir para la educación, los derechos de las mujeres y otras causas. Tal vez su padre había sido un visionario al que se recordaría como un gran hombre, pero la triste verdad era que ni su hermana pequeña ni ella podían sentirse destrozadas por su fallecimiento.
Se echó a temblar por no sentir más.
Mientras se acercaban a la terminal, Azim volvió a dirigirse a ella.
–Mi Señora, tengo que decirle…
Se interrumpió inmediatamente al ver que unos soldados se dirigían hacia ellos. Entonces, volvió a tomar la palabra, pero lo hizo en un susurro apenas audible. Una gran urgencia parecía irradiar de él.
–Necesito advertirla…
–Mi Señora –dijo un oficial uniformado cuadrándose delante de ella–. He venido para escoltarla a palacio.
Ghizlan no lo reconoció. Se trataba de un hombre de aspecto duro de unos treinta años y que iba ataviado con el uniforme de la Guardia de Palacio. No obstante, llevaba lejos de allí más de un mes y los traslados de los militares se producían con frecuencia.
–Gracias, pero es suficiente con mis guardaespaldas –replicó ella. Se dio la vuelta, pero, para su sorpresa, no pudo ver a los miembros de su equipo de seguridad personal.
Como si le hubiera leído el pensamiento, el oficial, un capitán, volvió a hablar.
–Según creo sus hombres siguen ocupados en el avión. Hay nuevas normas referentes al control de equipajes, pero eso no debe retrasarla a usted. Mis hombres pueden escoltarla. Sin duda, está usted deseando ver a la princesa Mina.
Ghizlan parpadeó. Ningún empleado de palacio soñaría siquiera con comentar las intenciones de un miembro de la familia real. Aquel hombre era nuevo. Sin embargo, tenía razón. Le había preocupado mucho el tiempo que había tardado en regresar a Jeirut. No le gustaba pensar que Mina había estado sola.
Una vez más, se dio la vuelta, pero no vio a sus guardaespaldas. Su instinto le decía que no debía marcharse sin ellos. Sin embargo, al encontrarse por fin en Jeirut, la preocupación que sentía por Mina se había convertido en algo cercano al pánico. No había podido hablar con ella por teléfono desde el día anterior. Su hermana solo tenía diecisiete años y acababa de terminar sus estudios. ¿Cómo se estaba enfrentando a la muerte de su padre?
En Jeirut, solo los hombres podían asistir a los entierros, aunque se tratara de funerales de estado, pero a Ghizlan le habría gustado estar presente para ocuparse de todos los detalles y recibir las condolencias. Sin embargo, la tradición había prevalecido y su padre había sido enterrado a los tres días mientras que ella estaba atrapada en otro continente.
–Le estoy muy agradecida –le dijo. Entonces, se volvió a Azim–. ¿Te importaría explicarles que me he ido a palacio y que estoy en buenas manos?
–Pero, Mi Señora… –objeto él mirando a los guardias que les habían rodeado–. Necesito hablar con usted en privado. Es crucial.
–Por supuesto. Tenemos asuntos muy urgentes de los que ocuparnos –repuso ella.
Efectivamente, la repentina muerte del jeque había dejado un panorama muy complicado. Sin un heredero claro, se podrían tardar semanas en decidir quién era su sucesor. Ghizlan sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como mujer, no podía suceder a su padre, pero tendría un papel muy importante en el mantenimiento de la estabilidad institucional hasta que se decidiera la sucesión.
–Nos reuniremos dentro de dos horas –añadió. Entonces, asintió al capitán de la guardia.
–Mi Señora… –insistió Azim. Al ver que el capitán daba un paso hacia él con expresión sombría y gesto beligerante, guardó silencio.
Ghizlan le dedicó al capitán una mirada que había aprendido de su padre.
–Si usted va a trabajar en palacio, necesita aprender la diferencia entre solicitud e intimidación. Este hombre es una persona a la que tengo en alta estima y muy valorada por mí, por lo que espero que se le trate con respeto. ¿Ha quedado entendido?
El oficial dio un paso atrás.
–Por supuesto, Mi Señora.
Ghizlan deseó volver a tomar las manos de Azim entre las suyas. El asistente de su padre tenía un aspecto frágil y delicado. Sin embargo, necesitaba con más desesperación volver a encontrarse con Mina, por lo que le dedicó una afable sonrisa.
–Te veré pronto y podremos hablar de todo lo que desees.
–Gracias por escoltarme –dijo Ghizlan cuando se detuvieron por fin en el amplio atrio de palacio–. Sin embargo, en el futuro, no hay necesidad alguna de que ni usted ni sus hombres entren en el palacio.
Las normas de seguridad no incluían hombres armados en los pasillos.
El capitán inclinó suavemente la cabeza.
–Me temo que mis órdenes son distintas, Mi Señora. Ahora, si me acompaña…
–¿Órdenes? –le espetó Ghizlan. Tal vez aquel oficial era nuevo, pero debía saber que se estaba excediendo–. Hasta que se anuncie el sucesor de mi padre, soy yo quien da las órdenes en este palacio.
La expresión del capitán no se alteró en lo más mínimo. Ghizlan estaba acostumbrada a los militares, pero nunca antes había conocido a ninguno como aquel.
–¿Qué es lo que está pasando aquí? –añadió tratando de mantener la calma a pesar de que un gélido escalofrío le acababa de recorrer la espalda.
No se había dado cuenta antes, pero en aquel instante se percató de que los rostros de todos los guardias le resultaban desconocidos. Un rostro nuevo, tal vez dos, pero aquello…
–Tengo órdenes de llevarla al despacho del jeque.
–¿Al despacho de mi padre? –preguntó ella sin poder controlar ya los desbocados latidos de su corazón–. ¿Y quién ha dado esa orden?
El capitán no habló, pero le indicó que echara a andar.
La ira se apoderó de ella. Fuera lo que fuera lo que estaba ocurriendo, se merecía respuestas y tenía la intención de conseguirlas.
–Diga a sus hombres que se marchen, capitán –le ordenó –. Su presencia ni es bienvenida ni requerida en este palacio. A menos que se vea usted incapaz de guardar a una mujer sola.
Ghizlan no se dignó a esperar la respuesta del capitán. Echó a andar, taconeando con furia sobre los suelos de mármol. Debería haberle aliviado escuchar que los hombres se marchaban en la dirección opuesta, pero desgraciadamente sabía que el capitán seguía andando tras ella.
Algo iba mal, muy mal. Aquella certeza le oprimía el pecho y le erizaba el vello en la nuca.
Al llegar al que había sido el despacho de su padre, no se molestó en llamar. Al contrario de lo que se le había enseñado, abrió la puerta de par en par y entró con paso firme.
La frustración se apoderó de ella al comprobar que estaba vacío. La persona que, aparentemente, le había dado las órdenes al capitán, no estaba allí. Se detuvo frente al amplio escritorio y sintió que el corazón se le encogía de dolor con los recuerdos que aquella estancia le evocaba. El tiempo pareció volver atrás hasta el punto que todo lo ocurrido hasta entonces le parecía una pesadilla. Fuera lo que fuera lo que estaba ocurriendo, su padre ya no estaba.
Se irguió inmediatamente. No tenía tiempo para dejarse llevar por los sentimientos. Necesitaba descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Había empezado a pensar que los guardias la tenían prisionera en palacio en vez de estar protegiéndola. La intranquilidad se apoderó de nuevo de ella.
Estaba a mitad de camino de la puerta trasera del despacho cuando una voz la obligó a detenerse.
–Princesa Ghizlan.
Ella se dio la vuelta y contempló a un hombre muy corpulento que estaba cerrando la puerta por la que ella había entrado. Era mucho más alto que ella, a pesar de que Ghizlan llevaba puestos unos zapatos de tacón y era una mujer de gran estatura. La disparidad de las alturas de ambos la sorprendió. No solo era un hombre alto, sino también de anchos hombros y amplio torso, con largas piernas e imponente físico.
Llevaba ropas de jinete. Camisa blanca y pantalones metidos por dentro de unas botas de montar. Una capa en los hombros, echada hacia atrás, lo que le permitió a Ghizlan ver el puñal que llevaba en la cintura. No se trataba de la daga ceremonial que solía portar su padre de vez en cuando. Se trataba evidentemente de un arma.
–No se permiten las armas en este palacio –le espetó ella.
Prefería concentrarse en aquello que en la extraña manera en la que le latía el pulso. Esa respuesta física le preocupaba casi tanto como el inexplicable comportamiento de los guardias de palacio.
Sus ojos eran azules grisáceos. Aquella tonalidad no resultaba extraña en Jeirut, pero Ghizlan no había visto nunca unos ojos como aquellos. Mientras los observaba, vio cómo el azul desaparecía y aquellos ojos, enmarcados por unas cejas negras muy rectas, se volvían fríos como la bruma de las montañas. Su frente era amplia y poseía una nariz recta y unos labios que indicaban claramente desaprobación.
Ghizlan arqueó las cejas. Fuera quien fuera aquel hombre, parecía desconocer por completo las reglas de la cortesía, por no hablar de la etiqueta de palacio, dado que parecía haber salido directamente de los establos. Tenía el cabello alborotado y, además, llevaba barba de varios días. No se trataba de una barba cuidadosamente perfilada, sino de una barba que simplemente no se había afeitado en más de una semana.
Cuando se acercó a Ghizlan, ella captó un ligero aroma a caballo y a sudor masculino.
–No me parece que ese sea un saludo muy amistoso, Su Alteza –dijo él.
–No lo he dicho como saludo. Ahora, le ruego que guarde esa arma mientras esté aquí.
Él levantó una ceja como si nunca antes hubiera escuchado una petición similar. En silencio, se cruzó los brazos sobre el pecho. Parecía estar desafiándola.
Ghizlan, en vez de sentirse amenazada por él, adoptó un aire de superioridad para volver a dirigirse a él.
–Tanto sus modales como su aspecto dejan claro que es usted ajeno a este palacio y las reglas de la sociedad civilizada.
Él entornó la mirada. Entonces, con un rápido movimiento, se sacó la daga del cinturón y la lanzó. Ghizlan sintió que el aliento se le helaba en la garganta, pero permaneció inmóvil mientras la daga caía sobre el escritorio, a poca distancia de ella. Lentamente, se dio la vuelta y miró el profundo arañazo sobre la hermosa madera del escritorio y sintió que la ira se apoderaba de ella. Intuía que la puntería de aquel desconocido era impecable. Si hubiera querido hacerle daño, no habría fallado.
Con aquel gesto él tan solo había querido dejar constancia de su grosería. Y, por supuesto, había querido intimidarla. Sin embargo, no era miedo lo que le hervía a Ghizlan en las venas. Era rabia.
Su padre había dedicado su vida, y la de ella, a su pueblo. No había sido un padre cariñoso, pero se merecía más respeto tras su muerte. Y por eso, Ghizlan se negaba a sentirse amedrentada.
–Bárbaro.
Él ni siquiera parpadeó.
–Y tú eres una niña mimada e inútil. Sin embargo, no vamos a permitir que los insultos molesten para poder tener una conversación sensata.
Ghizlan deseó haber agarrado la daga para poder intimidarle. No estaba acostumbrada a que la trataran de aquella manera. Con un bofetón seguramente tan solo conseguiría hacerse daño en la palma de la mano cuando esta entrara en contacto con aquella mejilla tan prominente, pero con una daga…
Respiró profundamente para tratar de recuperar la compostura. No podía dejar de pensar que algo terrible había ocurrido en su ausencia, algo que había supuesto la irrupción de rostros desconocidos y de guardias armados en el palacio real.
¡Mina! ¿Dónde estaba su hermana? ¿Estaría a salvo?
El miedo se apoderó de ella, aunque no lo demostró. No quería que aquel hombre notara su debilidad. Aquellos ojos azules no dejaban de examinar su rostro, como si estuvieran buscando su debilidad.
Tratando de controlar el temblor que tenía en las rodillas, Ghizlan atravesó la delicada alfombra y se sentó en la butaca que su padre había ocupado frente al escritorio. Tomó asiento con aplomo y se acomodó en los reposabrazos como si el mundo estuviera a sus pies. Si tenía que enfrentarse a algo terrible, lo haría desde una posición de poder.
–¿Quién eres? –le preguntó, aliviada al comprobar que su voz no reflejaba ninguno de los sentimientos que la atenazaban por dentro.
Él la observó un instante y luego hizo una inclinación muy elegante. Ghizlan no pudo evitar pensar qué era lo que hacía cuando no estaba ocupando palacios que no le pertenecían o amenazando a mujeres indefensas. Le rodeaba un magnetismo que lo hacía inolvidable.
–Me llamo Huseyn al Rasheed. Vengo de Jumeah.
Huseyn al Rasheed. Ghizlan sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Aquel hombre representaba problemas. Problemas con mayúsculas.
–La Mano de Hierro de Jumeah –dijo ella. El miedo se había apoderado de ella.
–Así me llaman algunos.
–¿Y quién podría culparlos? –replicó–. Tu reputación solo habla de destrucción y de fuerza bruta.
Huseyn al Rasheed era el hijo del jeque de Jumeah, líder de la provincia más alejada de la capital. Aunque formaba parte de Jeirut, Jumeah disfrutaba de una cierta autonomía y tenía reputación de contar con temibles guerreros.
Huseyn al Rasheed controlaba las continuas escaramuzas que se producían en la frontera con Halarq, el vecino más molesto de la nación. El deseo más ferviente del padre de Ghizlan había sido que los tratados de paz que había estado negociando tanto con Halarq como con Zahrat, el otro país con el que Jeirut compartía fronteras, terminaran con años y años de enfrentamientos. Huseyn al Rasheed y su padre no hacían más que fomentar esos enfrentamientos con su comportamiento.
–¿Te ha enviado tu padre?
–No me ha enviado nadie. Mi padre, como tu padre, su primo, está muerto.
Efectivamente, los dos eran primos segundos. A Ghizlan le hubiera gustado negar el parentesco que compartían, pero contuvo su respuesta.
–Te doy mi más sentido pésame por la muerte de tu padre –dijo ella, aunque no había nada en aquel duro rostro que denotara pena.
–Y yo a ti las mías por la muerte del tuyo.
Ghizlan asintió. No le gustaba el modo en el que él la miraba, como un enorme felino que hubiera encontrado una apetitosa presa.
–¿Y cuáles son tus razones para entrar aquí, armado y sin invitación alguna?
–He venido para reclamar la corona de Jeirut.
Ghizlan sintió que el corazón se le detenía en seco y luego reanudaba su marcha frenéticamente.
–¿Con la fuerza de las armas?
Era admirable la capacidad que ella tenía de parecer tranquila cuando el miedo la atenazaba por dentro. ¿Un hombre como la Mano de Hierro al mando de su amado país? Estarían en guerra en una semana. Todo el trabajo de su padre, y el de ella misma, habría sido en vano.
–No tengo intención alguna de iniciar una guerra civil.
–Eso no responde a mi pregunta.
Él se encogió de hombros y ella observó, como hipnotizada, el gesto.
Terror, ira, furia. Eso debería estar sintiendo. Sin embargo, el hormigueo que experimentaba entre los senos y que le llegaba hasta el vientre no parecía ninguna de esas cosas. Decidió no prestarle atención alguna. Se sentía estresada y ansiosa.
–No tengo intención de enfrentarme a mi propio pueblo por conseguir ser jeque.
–¿Acaso crees que los ancianos votarán a un hombre como tú para que sea nuestro líder? –le preguntó. Ya no pudo permanecer más tiempo sentada. Se puso de pie y apretó los puños para apoyarse encima del escritorio. ¿Cómo se atrevía a hacer tal afirmación?
–Estoy seguro de que comprenderán que soy el más adecuado, en especial dada la otra feliz circunstancia.
–¿Feliz circunstancia? –preguntó Ghizlan frunciendo el ceño.
–Mi boda. Esa es la otra razón que me ha traído a la capital. He venido a reclamar a mi esposa.
Ghizlan sentía un profundo desprecio por aquel aire de superioridad que había en su profunda voz. Sintió pena por su prometida, fuera quien fuera, pero evidentemente Huseyn quería impresionarla. Decidió que lo mejor sería dejarse llevar al menos hasta que llegara al fondo de todo aquel asunto.
–¿Con quién te vas a casar? ¿La conozco?
Él sonrió. Ghizlan vio el brillo de aquellos fuertes dientes y sintió miedo.
–Eres tú, mi querida Ghizlan. Voy a tomarte a ti como esposa.
Capítulo 2
GHIZLAN abrió los ojos de par en par. La satisfacción de Huseyn se hizo pedazos. Había esperado asombro, pero no el horror absoluto que se reflejó en su rostro.
Era un soldado duro y dispuesto, pero no era un monstruo. Aquella expresión le hacía sentirse como si la hubiera amenazado con abusar de ella en vez de planear un honorable matrimonio.
La culpa era suya. No debería habérselo dicho de aquella manera, pero la altanera y poderosa princesa lo había provocado como nunca nadie había conseguido hacerlo.
Debería haber esperado lo inesperado. Antes de entrar en el despacho, Selim le había advertido que ella no era lo que habían pensado. Tenía agallas. La princesa había recriminado a Selim, la mano derecha de Huseyn y que era en aquellos momentos el capitán de la Guardia Real, su falta de modales y le había desafiado a pesar de estar rodeada de guardias.
A Huseyn le habría encantado ver esa escena.
Se negaba a mirar su atractivo cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Los recuerdos le turbaban y amenazaban con distraerlo.
Cuando entró en el despacho, la encontró apoyada sobre el escritorio. Había podido admirar las esbeltas piernas y el hermoso y redondeado trasero ceñido por una apretada falda. Cuando se dio la vuelta, se enfrentó a él, mirándolo como si fuera un insecto al que podía aplastar con la suela de su zapato.
Ningún hombre se atrevía a mirarlo de aquella manera y mucho menos una mujer. Estaba acostumbrado a tenerlas más bien suspirando por sus músculos y su apostura.
Cuando la princesa arqueó las cejas, lo único que él sintió fue pasión.
Y curiosidad.
–¡Eso es absurdo! Además, yo no soy tu querida ni te he dado permiso para que me llames Ghizlan.
La ira enfatizaba su belleza y le ruborizaba los marcados pómulos, le llenaba los ojos de brillo y conseguía que todo su cuerpo vibrara de energía. Gracias a las fotos había sabido que era encantadora, pero las imágenes tomadas en eventos sociales no le hacían justicia.
La había subestimado. El modo en el que se había enfrentado a él, sin acobardarse cuando Huseyn arrojó la daga, le hizo reconsiderar su postura. Ella le había desafiado a pesar de saber que se encontraba en desventaja. Huseyn la admiraba por ello.
–¿Y cómo voy a llamarte si no es Ghizlan?
Le gustaba el regusto que pronunciar su nombre le dejaba en los labios. Se preguntó cómo sabría ella. ¿Dulce o picante y ardiente como parecían indicar sus profundos y oscuros ojos? La había considerado una herramienta, una necesidad para alcanzar sus propósitos. No había esperado sentir deseo.
Eso era algo que ella tenía en su favor. Era una mujer apasionada, a pesar de lo mucho que ella se esforzaba por ocultarlo. Y una mujer con experiencia. A sus veintiséis años, y tras vivir en los Estados Unidos y en Suecia, no era una inocente doncella. El vientre se le tensó de anticipación. No quería casarse, pero dado que era necesario, prefería una esposa que pudiera satisfacer sus necesidades físicas.
–Mi Señorasería la forma correcta.
Huseyn contempló sus hermosas facciones. Ella tenía la cabeza muy erguida y alta, como si llevara una corona. Como si estuviera mirando a un hombre que había estado trabajando toda la vida al servicio de su padre el jeque y de su pueblo. Aquella actitud por parte de una mujer que jamás había trabajado un día en toda su vida, que nunca había hecho nada más que vivir a expensas de la generosidad de su nación, le escandalizaba.
Miró con deliberación su esbelta figura, deteniéndose en los pechos y la estrecha cintura, que dejaba paso a la curva de muslos y caderas como si se tratara de un reloj de arena. Luego contempló su rostro, que se había ruborizado. La expresión no revelaba nada, a excepción de unos labios muy tensos.
Resultaba evidente que no le gustaba que la mirara. Debería estar agradecida de que solo la mirara. Aquella actitud desafiante era una irresistible invitación. Tal vez eran enemigos, pero presentía que los dos disfrutarían haciendo algunas cosas…