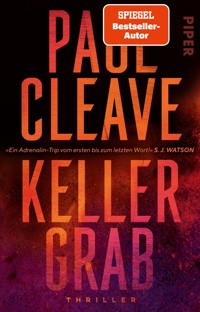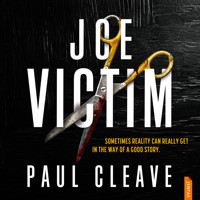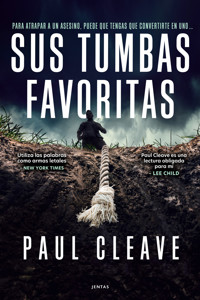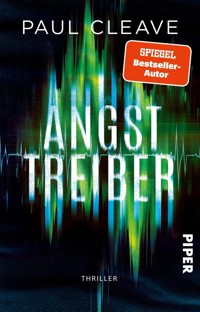Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Theodore Tate
- Sprache: Spanisch
Carl Schroder y Theodore Tate, a quienes los medios de comunicación llaman los Policías del Coma, por fin están recuperando sus vidas. Tate ha vuelto al cuerpo de policía y está agradecido de que su mujer, Bridget, haya regresado a casa. Sin embargo, para Schroder, las cosas no son ni buenas ni malas; hace seis meses recibió un disparo en la cabeza que lo ha arrojado a un desierto emocional casi tan mortífero como la bala. Cuando un violador convicto es encontrado sin vida tras ser arrollado por un tren, Tate tiene que determinar si se trata de un caso de asesinato o de un suicidio. A la noche siguiente, otros dos violadores desaparecen y la investigación se intensifica. Pero es difícil investigar cuando parece que todos los miembros del cuerpo de policía apoyan al asesino. Hay una súplica común que los detectives reciben de los seres queridos de las víctimas: «Cuando encuentres al hombre que hizo esto, dame cinco minutos a solas con él». Y eso es exactamente lo que está sucediendo: alguien se está tomando la justicia por su mano ayudando a estas víctimas a tener sus cinco minutos. Pero, cuando comienzan a morir personas inocentes, Tate y Schroder se enfrentan a objetivos distintos, y pronto no solo luchan contra un asesino desconocido, sino también entre sí. «Paul Cleave es lectura obligatoria para mí». —Lee Child «Intensamente cautivador, deliciosamente retorcido y con un toque de humor oscuro como el infierno».—Mark Billingham «Impresionante narración que te hace pensar y sentir».—The Listener (Nueva Zelanda). «[Un] thriller diabólicamente retorcido… La brillante escritura de Cleave se combina con una velocidad y un desarrollo de personajes sobresalientes». —Publishers Weekley (reseña destacada). «Breaking Bad reimaginado por los hermanos Coen».—Kirkus Reviews (reseña destacada). «Una historia poderosa… Un thriller apasionante de principio a fin». —Booklist (reseña destacada). «Me cuesta encontrar palabras para describir lo perfecta que creo que es esta novela… Si eres fanático de los thrillers rápidos y descarnados y nunca antes has leído a Paul Cleave, pide prestado/compra todo lo que ha escrito. ¡No te arrepentirás!». —The Sweet Escape.com «¡Cinco minutos a solas es lo mejor de lo mejor! Un thriller criminal realmente cautivador, intenso, emocionante y trepidante. Brillantemente escrito y pronosticado como "thriller criminal del año"». —reseña en Goodreads «Cleave ofrece una novela profunda y bien escrita, involucrando al lector de principio a fin. Un thriller oscuro con personajes profundos y complejos». —reseña en Goodreads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CINCO MINUTOS A SOLAS
Cinco minutos a solas
Título original: Five Minutes Alone
© 2014 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jorge de Buen
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1277-8
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
TAMBIÉN POR PAUL CLEAVE
Limpieza mortal
La víctima
El lago del cementerio
El coleccionista de muerte
La casa de la risa
Cinco minutos a solas
Hombres de sangre
Cueste lo que cueste
No te fíes de nadie
—
A mi madre.
El otro día, en uno de mis viejos cuadernos, encontré un mensaje que ella había escrito. Decía: «¿Cómo estás, Paul? No seas perezoso, levántate más temprano (como yo) y disfruta del día». Me hizo sonreír.
Me recordó a cuando ella tachaba las palabrotas de mis manuscritos. Siempre nos reíamos de eso. Mamá: te alegrará saber que últimamente me levanto antes de la hora de comer, sin falta. Y te echamos de menos. Y cuida a Mogue…
Capítulo uno
A Kelly Summers ya no le gusta salir de noche. Antes sí. Hace años, salía de fiesta toda la noche y volvía a casa por la mañana, a veces, solo para ponerse un poco de desodorante y maquillarse, con el tiempo justo para cambiarse de ropa y lavarse la boca con enjuague bucal antes de ir a trabajar. Los fines de semana se iba a la playa con sus amigas. Quizá se tomaba un par de cervezas y se dejaba llevar por la alegría, pero eso fue hace años, en una vida diferente, cuando tenía más energía y menos cicatrices, antes de que el mundo se redujera al edificio del trabajo y a las cuatro paredes de su casa. Su mejor amiga solía quejarse de lo caras que eran la ciudad, las bebidas, los taxis, los zapatos y las faldas —nunca supieron por qué, cuanto más corta era la falda, más cara era—, y, por aquel entonces, la vida era bastante trivial.
Todo cambió hace cinco años, cuando su mundo se cruzó con el de un hombre llamado Dwight Smith. La parte Dwight del nombre evocaba a un vaquero, alguien que va por la calle con sombrero de diez galones y espuelas a juego; como un buen tipo, todo bonachón, de los que dicen «Hola, señora» y cantan canciones tristes. La parte Smith lo hacía sonar como un hombre ordinario. Un apellido como ese podría convertirlo en tu médico, tu contable, tu vecino; o, en este caso, también podía convertirlo en tu violador. Ella no sabía su nombre antes de que sus caminos se cruzaran. Había visto a Dwight Smith unas cuantas veces, había intercambiado con él algún gesto de reconocimiento o levantado la mano al pasar en el coche, como buena vecina, porque eso es lo que eran: vecinos.
Dwight la había cortado. Le había dado muchos navajazos. Le había hecho cortes después de irrumpir en su casa, antes de arrastrarla al dormitorio, donde la había cortado un poco más. Luego le había hecho algunas cosas muy desagradables. Al tipo le gustaba la violencia. Eso es lo que uno de los policías le dijo a Kelly después de que a Dwight se lo llevaran a la cárcel.
Ahora es de noche y, como todas las noches —y también de día, seamos sinceros—, está pensando en Dwight Smith. Su mente no puede dejar de pensar en él. Al lavar los platos, al hacer el inventario en el trabajo, al cortar el césped… Dwight Smith siempre está reptando, reptando, reptando por su mente. Esta noche, el trabajo la ha retenido hasta tarde. Uno de los chicos llamó para decir que estaba enfermo, además de que Jane simplemente no se presentó —algo típico de Jane en estos días— y alguien tenía que hacer el relevo. Lo cotidiano. Son cosas que nunca han cambiado, sin importar el trabajo. Kelly trabajaba en un gimnasio. Era entrenadora. Tenía clientes. Ellos le pagaban y ella los torturaba hasta hacerlos perder kilos y endurecer la carne. A veces, también allí tenía que trabajar hasta tarde.
Después de lo que ahora llama «el momento Dwight», dejó de trabajar durante doce meses. Se quedó sentada en su nueva casa, vio telebasura y comió mal, y, en lugar de engordar, adelgazó. Demasiado. La mala comida no es tan mala cuando comes poca; en cambio, si es lo único que comes, es muy mala. La vida, por supuesto, sigue adelante. Avanza exactamente al mismo ritmo del dinero, según se agota. Necesitaba conseguir un trabajo. ¿Qué experiencia tenía? Bueno, había dos cosas en las que era buena: poner a la gente en forma y ser violada. En un supermercado consiguió un trabajo que no implicaba ninguna de las dos habilidades. Tiene que firmar las entregas y ayudar a desembalarlas. En verano, el edificio es demasiado caluroso y, en invierno, demasiado frío; y siempre huele a verduras.
Su coche está a veinte metros. La distancia no es grande durante el día, pero sí cuando está oscuro. Hay luces que inundan el aparcamiento, y, aun así…, hay muchas sombras, sombras que reptan, reptan, reptan. Va caminando con las llaves apretadas en el puño. En las clases de defensa personal a las que asistió cuando de nuevo empezó a salir de casa, aprendió a hacer mucho daño con una llave de coche. Una parte de Kelly siempre piensa en lo empoderador que sería vencer a alguien de forma aplastante. Pero otra parte de ella sabe que eso no podría ocurrir, que, en posición fetal, se dejaría hacer lo que fuera. C’est la vie. ¿No diría eso un francés?
A grandes zancadas, recorre con rapidez los veinte metros. No ve al vaquero Dwight por ningún lado. ¿Y por qué demonios habría de verlo? Todavía está en la cárcel. Con suerte, le estarán haciendo lo mismo que él le hizo a ella. Ella quiere que el tipo se pudra allí. Quiere que se muera. Quiere que sufra. Cada noche se va a dormir exhalando odio hacia Dwight Smith y cada mañana se despierta inhalando lo mismo. Llega a su coche y mira por las ventanillas. Es paranoia, seguro, pero la paranoia ha evitado que su camino se cruce con el de otros Dwight Smith. No hay nadie dentro.
El coche se está quedando sin gasolina. Detesta repostar. Odia los dos o tres minutos que se tarda en echar gasolina, abomina el breve intercambio de palabras con quien sale a ayudarla, aborrece el olor y la sensación de que todo el lugar está a un cigarrillo desechado de convertirse en una bola de fuego. Pero echa gasolina y paga, y no la violan en la gasolinera ni sale corriendo de la carretera a que la violen después. Utiliza el mando a distancia para abrir la puerta del garaje. Entra y mira por el retrovisor cómo se cierra la puerta. Nadie ha pasado por debajo.
Dentro, las luces ya están encendidas. Las deja encendidas durante el día para que, al volver, la casa no esté a oscuras. Escucha atenta en busca de algún ruido, pero no hay nada. Se desnuda en el cuarto de baño. Pasa quince minutos en la ducha. Se seca, se pone un albornoz y, al abrir la puerta del baño, se encuentra al vaquero Dwight en el pasillo.
En los últimos años ha visto al vaquero Dwight en el supermercado, en casa de su hermana, en la parte de atrás de su coche. Incluso se le apareció brevemente hace unos meses, en el papel de su optometrista. Así que no es nada nuevo. De hecho, su psiquiatra le recetó algo para hacer desaparecer las visiones. A veces, las pastillas funcionan; a veces, no. Kelly cierra los ojos. Todo lo que tiene que hacer es contar hasta cinco y el vaquero Dwight se habrá ido. Volverá a la cárcel a cumplir sus once años.
—¿Me has echado de menos? —pregunta él.
Y esto es nuevo, porque, en el pasado, las visiones no hablaban. Ella siempre se había preguntado qué dirían sus visiones si hablaran. Llegó a pensar en algunas cosas. Quizá «He vuelto para terminar lo que empecé» o «Voy a hacerte daño». Algunos improperios, tal vez una o dos frases sobre cómo iba a hacer esto o aquello, cómo le haría gritar, aunque diciéndole «De verdad, de verdad que esto te encanta, ¿no, zorra?». La primera vez que él se le apareció después del ataque, Kelly salió corriendo de la habitación y llamó a la policía. No encontraron nada. Le aseguraron que Dwight estaba en la cárcel. Revisaron las ventanas y las puertas, y luego ella los obligó a llamar a la prisión para comprobar que el tipo seguía allí. La segunda vez, volvió a llamarlos. La tercera vez, el que intervino fue un psiquiatra.
Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Abre los ojos y el vaquero Dwight sigue allí. Lleva pantalones grises. La camiseta también es gris y tiene un logotipo rojo. Ella tarda unos segundos en reconocer el dibujo: es el logotipo de la gasolinera de la que acaba de salir. El tipo está mascando chicle. En las otras visiones, siempre llevaba los mismos vaqueros que cuando se coló en su casa. Llevaba una estúpida camiseta negra con llamas naranjas que salían del borde inferior, como tuviera la cintura en llamas. Y nunca mascaba chicle.
El corazón de Kelly empieza a acelerarse. Algo en su mente se curva, se curva con lentitud.
Vuelve a cerrar los ojos. «Uno».
—Apuesto a que me has echado de menos —dice él, y ella puede oler su visión: la gasolina en la ropa y el aliento a chicle. «Dos»—. Apuesto a que no has pensado en otra cosa en los últimos cinco años. Bueno, la verdad sea dicha… —«Tres»—, yo tampoco he pensado en mucho más.
Él le pasa los dedos por el costado de la cara, los desliza por la cicatriz, esa horrible cicatriz que le hizo, y, oiga, señor psiquiatra, ahora que las visiones hablan y la tocan, tendrá que actualizarle la receta.
«Cuatro».
—Qué rica, Kelly. Qué rica, de verdad. Solía pensar, bueno, solía pensar que, si hubiera tomado la iniciativa y te hubiera clavado ese cuchillo profundamente entre tus preciosas tetas, nunca habrías podido delatarme y nunca me habrían atrapado.
—Cinco —dice, aunque mantiene los ojos cerrados.
—La cárcel hace que un hombre se arrepienta de cosas —dice—. Algunos se arrepienten de sus delitos. La mayoría solo se arrepienten de haber sido atrapados. Eso es lo que yo siento, Kelly. Lamento que me pillasen.
—¡Cinco! —dice, esta vez más alto. Abre los ojos. Las pastillas no han funcionado porque el vaquero Dwight sigue aquí. Puede ver los puntos negros en los costados de su nariz. Puede ver los pliegues alrededor de sus ojos. Dwight tiene un par de pelos en las cejas que sobresalen mucho más que los otros y se curvan hacia el ojo—. Vete al infierno —le dice, y la confianza que no creía tener, las habilidades que llegó a aprender en aquellas clases de defensa personal, vuelven a ella en un abrir y cerrar de ojos. Da un paso atrás, echa todo su peso adelante y lanza un puñetazo al aire.
Su visión de Dwight se hace a un lado. Él desvía el puñetazo con el dorso de la mano y lanza uno de los suyos, que da de lleno en el vientre de Kelly. Ella se tambalea hacia el baño y se golpea contra la bañera. En un intento por equilibrarse y no caer, se agarra a la cortina de la ducha. La cortina resiste, resiste, pero entonces una de las anillas de plástico se rompe. Luego otra. Todas se rompen y vuelan por el cuarto de baño. Kelly cae en la bañera y su cabeza rebota contra la pared, pero no lo bastante fuerte como para que desaparezca la visión. Por desgracia, tampoco lo bastante fuerte como para dejarla inconsciente. Eso significa que va a participar de su derrota.
—Por favor —dice.
—Esto no será como antes —la advierte él—. Quiero decir que empezará igual. Vas a tener que darme algo de esa buena y anticuada cooperación, pero esto va a terminar muy diferente. No puedo permitir que me delates esta vez.
—Por favor —dice Kelly, y ahora está llorando.
Él se inclina. Da un tirón y la despoja del albornoz. Ella queda desnuda, expuesta y vulnerable, demasiado entumecida para defenderse. Demasiado asustada. ¿Y por qué demonios no puede luchar, maldita sea? Dwight la saca a rastras de la bañera y la empuja bocabajo contra el suelo del cuarto de baño, justo sobre un charco de agua.
—Dime que me has echado de menos.
Ella no puede responder. Aunque pudiera, no sabría qué decir. Él le da un fuerte golpe en la parte posterior de los muslos y el sonido resuena en el cuarto de baño como un disparo. Luego vuelve a golpearla. Ella no quiere llorar. Dwight podrá llevarse su cuerpo, podrá acabar con su vida, pero ella no le concederá ni una lágrima. Puede que no sea mucho, pero es todo lo que tiene.
Ella. No. Llorará.
Será. Fuerte.
—Dímelo —dice él.
—No.
Kelly oye el tintineo del cinturón, la bragueta que se desabrocha. No sobrevivirá, no esta vez. La verdad es que ya ni siquiera quiere sobrevivir. C’est la vie. Cierra los ojos y, ahora sí, llegan las lágrimas. Solloza sobre las baldosas, las frías y húmedas baldosas que la aprietan, con la esperanza de que su cuerpo permanezca entumecido hasta el final.
Capítulo dos
Estoy en medio de un sueño cuando suena mi móvil. El sueño transcurre en un museo de arte. No es uno en el que haya estado nunca, pero, en la televisión y en las películas en las que hay robos de obras de arte, he visto suficientes museos como para saber qué aspecto tienen. Estamos en una sala tenuemente iluminada. La luz del sol se difumina a través de las ventanas esmeriladas. Bridget y yo hablamos de que no entendemos nada. Simplemente no entendemos nada. Estamos viendo esculturas hechas con tiritas, con sacos de arpillera; contemplando cosas que alguna vez hemos visto tiradas en los bordillos. «Así es el arte moderno», me dice Bridget. Algunas parecen haber sido hechas en diez minutos; otras parecen haberse llevado un año. Pueden gustarte o no, pero, al menos, dan de qué hablar.
Una de las piezas está sonando. Es un teléfono móvil y tiene la altura de un hombre. El cuerpo está construido con tiras de hierro para tejados y, en vez de teclas, es como uno de esos viejos teléfonos de baquelita con los que crecimos, cuando esos aparatos tenían discos y no botones, cuando la gente tenía que ver porno en cintas de vídeo porque internet era cosa del futuro. Hay varios teléfonos atornillados en un grupo de doce, tres por cuatro, y no sé cuál es el que está sonando. Los voy descolgando de uno en uno. Me devuelven solo tonos de llamada, y, cada vez que vuelvo a colgar uno, el mundo del arte moderno se desvanece, poco a poco, hasta que queda un solo teléfono. El mío. Mi móvil, que descansa en los cajones de la mesilla de noche de mi dormitorio y que, a las siete y media de la mañana de un sábado, no tiene nada que ver con el arte; y, a las siete y media de la mañana de un sábado, ya es de día, gracias a que falta una semana para diciembre. Eso también nos sitúa a una semana del verano y a un mes de la Navidad. Y supongo que, en cualquier momento, siempre falta algo para algo.
Bridget duerme con sueño profundo. Así es como lo hace últimamente. Los doce teléfonos de mi sueño —trece, si incluyes el grande, al que los otros están pegados— podrían estar aquí sonando y ella no los oiría. Todas las mañanas, cuando me despierto antes que ella, me preocupa que Bridget haya encontrado el camino de vuelta al estado vegetativo en el que estuvo durante casi tres años, hasta que, hace seis meses, algo en su interior volvió a la vida.
Ya sé de qué va a tratar la llamada. Nadie llama temprano con buenas noticias. La pantalla del móvil dice que es la detective Rebecca Kent. Mi compañera. Trabajamos juntos desde hace cuatro semanas, cuando ambos volvimos al cuerpo. Yo ya la conocía, pero nunca había trabajado con ella.
—¿Te he despertado? —pregunta.
Me siento en un lado de la cama.
—Estaba soñando con arte moderno.
—¿Eso te gusta soñar en tus días libres? —pregunta.
—Entre otras cosas.
—¿Alguna vez has tenido un sueño en el que pudieras permitirte comprar alguna obra?
—Eso intento —le digo.
—La próxima vez, mientras duermes, acepta algunos sobornos. Por cierto, ¿puedes adivinar por qué te estoy llamando?
Estiro los hombros hacia atrás, intento aflojarlos. Algo hace clic. En estos días, siempre hay algo que hace clic.
—¿Para desearme un buen fin de semana?
—Primer strike —dice.
—¿Para decirme que pasarás a por mí en treinta minutos?
—Strike dos —dice—. Pero has estado cerca. Cambia de treinta a veinte y habrás bateado un home run. Estamos con el equipo.
—¿Qué equipo? —pregunto.
—El equipo suicida.
—¿Nos mataremos hoy?
Se ríe.
—¿No nos matamos todos los días por esta ciudad?
—Cierto.
—Y hoy no será diferente. Tenemos que echar un vistazo a un suicidio. ¿Recuerdas a un tipo llamado Dwight Smith?
Sé que he oído el nombre, pero es demasiado temprano para recordar cuándo. Quizá, si tomara café o tuviera mejor memoria, lo recordaría. Mi memoria ha sido un poco irregular desde el coma. Me llevo la mano a la cabeza y me palpo la parte del cráneo donde recibí el golpe. Hace seis meses, cuando estaba a punto de reincorporarme al cuerpo de policía, una grave lesión en la cabeza hizo que me indujeran un coma. Yo estaba siguiendo a un asesino en serie, pero este se me adelantó y, con un tarro de cristal, me golpeó la cabeza tan fuerte que el tarro se hizo añicos. Ese fue el comienzo. Un mes después, recibí más golpes de un asesino diferente que sentía por mí la misma antipatía. La combinación de todos esos golpes en la cabeza me consiguió el billete a la Tierra del Coma, donde pasé unos meses. Antes de la lesión, ya llevaba tres años fuera del cuerpo.
—No estoy segura. Pero supongo que estás a punto de contarme todo sobre él.
—¿Recuerdas a Kelly Summers?
Me lo pienso unos segundos.
—Vagamente.
En veinte segundos, me hace un resumen del pasado de Kelly Summers y de lo que Dwight Smith le hizo hace cinco años. Luego, me dice que me verá enseguida.
—Tengo café —me dice, y eso hace que la mañana suene un poco mejor. Y tendrá que mejorar, porque también me ha dicho que el cadáver está partido en una docena de pedazos.
Entro en el cuarto de baño. Desde hace unos meses, tengo lo que llamo «rodillas de viejo». Todos los días amanecen inflamadas y, durante media hora más o menos, me duelen un poco al andar. El año que viene cumpliré cuarenta años, así que las rodillas de viejo me parecen un aviso. Paso dos minutos en la ducha, lavándome las otras partes del cuerpo de viejo. Al salir, veo que la cama está vacía, y entonces oigo a Bridget en la cocina. Saco el traje del armario y me pregunto si alguna vez podré permitirme uno de más de doscientos dólares. Me imagino que sí, siempre y cuando haga lo que me ha sugerido Kent: aceptar sobornos en mis sueños. Al llegar a la cocina, se me parte un poco el corazón. Bridget está preparando el desayuno. Hay tres cuencos en la mesa. Uno es para mí, otro para ella y otro para nuestra hija, Emily. Bridget lleva el pelo recogido en una coleta que le llega justo por debajo de los hombros. Es tan rubio como cuando nos conocimos, e igual de ondulado, pero ahora lo lleva casi siempre recogido. A los treinta y siete, es dos años más joven que yo, pero siempre ha parecido envejecer a un ritmo algo más lento. Incluso después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que su cuerpo ha sufrido a raíz del accidente, solo aparenta treinta. Es algo genético, porque su madre parece veinte años más joven de lo que es en realidad. Bridget se vuelve hacia mí y sonríe con esa sonrisa suya que entibia habitaciones, con la que la he visto desarmar a otros; la sonrisa que ha hecho a hombres mirarle la mano para ver si lleva anillo de casada. Imagino que el sueño de todo hombre es acabar con una mujer hermosa, y yo estoy viviendo ese sueño.
Bridget se gira hacia las tostadas y las coloca en una bandeja. Deja caer los trozos rápidamente, porque están calientes. Luego, empieza a untarlas con mantequilla y las va cambiando de mano cada segundo. Me acerco y la abrazo por detrás.
—Buenos días —le digo, y beso su cuello.
—Buenos días —dice, sin darse la vuelta—. Supongo que era Schroder, ¿no? —pregunta.
Schroder. El cuenco para Emily. Esto ocurrió por primera vez hace dos semanas.
—No —le digo—. Era Kent.
—¿Kent? No lo conozco.
—La.
—¿Es nueva?
—La trasladaron de Auckland este año.
Sigue untando la tostada con mantequilla.
—¿Mala cosa?, ¿el cadáver que han encontrado? Por eso ha llamado, ¿verdad?
No contesto. Suelto a Bridget y me dirijo a la nevera, de donde saco el zumo de naranja para servirnos un vaso a cada uno. Ella deja el cuchillo y se vuelve hacia mí.
—¿Qué te pasa? Pareces muy triste de repente.
—Ya no trabajo con Schroder —le doy la noticia fácil. Espero que recuerde el resto sin necesidad de que se lo explique, pero sé que es poco probable. Cuando salió del estado vegetativo, se pasó cuatro semanas sin recordar nada, sin saber apenas quién era. El día que salió fue el mismo en el que yo entré en coma. Solo coincidimos unos minutos. Fuimos como barcos que se cruzaban de noche. Antes de caer en mi propio coma, recuerdo que el médico me dijo que Bridget había despertado, que había un problema, pero no recuerdo nada más.
—¿No? —pregunta ella.
—Dejó la policía.
Frunce un poco el ceño.
—¿Cuándo?
—A principios de año.
—¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Lo ha sustituido Kent? ¿Es tu nueva compañera?
—Y tú le preparas el desayuno a Emily —le digo. He decidido no ponerla al día sobre Schroder. Dejó el cuerpo porque lo despidieron. Lo echaron porque se vio obligado a tomar una decisión imposible.
Ella sacude un poco la cabeza y me dedica una leve sonrisa.
—¿Cómo no voy a prepararle el desayuno? Esta mañana la llevaré al cine. Es una pena que no puedas venir. Pero estás eludiendo mi pregunta. ¿Por qué no me habías hablado de Kent? ¿Es atractiva?
Cuatro semanas después de volver a la tierra de los vivos, Bridget recuperó la memoria. Toda, excepto las horas anteriores al accidente y el accidente mismo. Entonces, hace dos semanas, empezaron los problemas: pequeños problemas, problemas dolorosos. Mi mujer se despierta en la mañana del accidente. Piensa que todo está como hace tres años. Son las vacaciones escolares y lleva a Emily al cine. Schroder es mi compañero de trabajo y el mundo, para ella, no ha avanzado.
Hoy, está ocurriendo por tercera vez.
Doy un paso adelante y le agarro las manos. Ella inclina ligeramente la cabeza y arruga la frente.
—¿Qué vas a decirme? —pregunta.
—Emily ya no está aquí —le digo.
Su frente se arruga aún más. La habitación huele a café y tostadas, y oigo el tictac del reloj de la pared de la cocina. Cada segundo se alarga más de lo debido: tic…, tac…, tic.
—¿Qué quieres decir? Son… —dice, y mira el microondas—. Son las siete y cuarenta. ¿Dónde más podría…, podría…? —continúa, cada vez más despacio. Las grietas están a punto de aparecer. Veo que se da cuenta—. Ay, otra vez estoy con estas tonterías —dice, y se aparta de mí. Vuelve a coger el cuchillo y continúa untando la tostada con mantequilla—. Me siento estúpida —se lamenta con voz un poco temblorosa.
—Bridget…
Deja el cuchillo y lleva la tostada a la mesa.
Se sienta.
—No estará despierta hasta dentro de una hora. Cuando está de vacaciones, nunca se levanta antes de las ocho. No sé por qué se me ocurrió prepararle el desayuno tan temprano. Ojalá… Desearía que esto dejara de suceder, es como si estos estúpidos puntos negros en mi memoria siempre estuvieran cambiando de lugar.
—Bridget —le digo, y me siento a su lado y le cojo las manos. Se las agarro con fuerza—. Emily no está aquí. Emily murió. Murió hace tres años, en el mismo accidente en el que tú resultaste herida.
Su cara se tensa. Trata de apartar las manos de las mías, pero yo no la suelto.
—Eso no tiene gracia —dice—. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué…?
—Bridget…
—¿Por qué dices eso, Theodore? —pregunta.
—Cariño…
—¿Por qué? —pregunta, y empieza a llorar. Las fisuras son cada vez más grandes. La acerco más a mí—. ¿Por qué? —me dice, y empieza a sollozar, me rodea el cuello con los brazos y solloza sobre mí—. La echo de menos. —Sus lágrimas corren por mi cuello y empapan la parte superior de mi camisa—. La echo mucho de menos.
—Sé que la echas de menos —le digo—. Yo también. Lo siento mucho.
—Fue culpa mía —dice—. No debería haberla llevado. Deberíamos habernos quedado en casa, deberíamos…
—No fue culpa tuya.
—No recuerdo nada —dice, y nunca lo recordará. Lo único que recuerda es lo que otros le hemos contado: que un conductor ebrio atravesaba el aparcamiento de un centro comercial en el momento en el que Emily y mi mujer estaban allí. Era un conductor borracho al que ya habían detenido varias veces, uno que había perdido el carné y pagado numerosas multas, un conductor borracho al que el sistema judicial seguía devolviendo a la calle, como si a un pandillero que le dieran una pistola cargada y lo mandaran de paseo. Ese conductor ebrio se llamaba Quentin James. Alcoholizado, se cruzó en el camino de mi mujer y mi hija.
Bridget sabe que ese hombre desapareció, pero no sabe que fui yo quien lo hizo desaparecer. Lo arrastré al bosque. Y a ella, mientras estaba en estado vegetativo, le conté lo que había hecho. Siempre le contaba todo lo que hacía. Le confesaba mis pecados. Ya no.
La abrazo, y sigo abrazado a ella cuando oigo que un coche se detiene fuera. Kent apenas toca el claxon.
—Puedo quedarme —le digo.
—No —dice ella—. Estoy bien. Te doy mi palabra.
—Lo siento mucho.
—No es culpa tuya —dice. Pero, de algún modo, parece que sí lo fuera. Yo tendría que haber sido capaz de proteger a mi familia—. Estoy bien. Ve a salvar al mundo, Teddy —dice, y es la única persona que me ha llamado así. Ni siquiera mi madre lo hacía—. Sal y evita que otras chicas como Emily resulten heridas.
Le doy un beso de despedida. Ella me acompaña hasta la puerta. Saluda a la detective Kent, porque ahora sí se acuerda de ella, y Kent le devuelve el saludo.
—Tienes mal aspecto —dice Kent cuando entro en el coche.
—Una mañana dura.
—Está a punto de empeorar —dice, y pone el coche en marcha. Bridget sigue saludándonos mientras nos alejamos de la casa.
Capítulo tres
—La víctima no está partida en una docena de trozos; no del todo, pero cerca —explica Rebecca—, y, si fueras tú quien tuviera que ir en bolsas separadas, probablemente no te afectaría gran cosa.
Pero eso aún no ha ocurrido, está en el futuro, a veinte o treinta minutos. En este momento, vamos en coche por el extrarradio. El coche huele a café. Pongo mi chaqueta en el asiento de atrás, encima de la de Rebecca. Por ahora, hay sol y no hay sangre. Aire fresco y nada de sangre. Solo dos personas dando un paseo.
Aún no ha llegado el verano como para que haga calor a las ocho de la mañana, pero llegará. Dentro de un mes nos estaremos levantando con mañanas de más de veinte grados, vientos calientes y, después del almuerzo, un sol abrasador. En la primera parte de diciembre, las mañanas parecen más cálidas de lo que son. El sol está bajo, pero brillante; el cielo es azul y la temperatura apenas roza los diez grados. Es ese tiempo molesto en el que parece que no necesitas chaqueta. Estás demasiado abrigado cuando la llevas y pasas demasiado frío cuando no.
Rebecca es solo un poco más baja que yo, pero su aspecto es mucho más atlético. Tiene uno de esos cuerpos que no podrías dejar de mirar si pasara trotando. Con el pelo negro hasta los hombros y los ojos azules brillantes, es el tipo de mujer a la que seguirías hasta las profundidades del infierno solo por verla sonreír. Hace cinco meses, una explosión le arrebató la sonrisa. Se conoce que las explosiones hacen que la gente guapa sea mucho menos guapa, y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Kent. Es originaria de Christchurch. Estuvo destinada en Auckland, donde pasó diez años en la policía hasta que, a principios de año, la enviaron de vuelta aquí para librar la batalla de los buenos de Christchurch y sustituir a uno de nuestros detectives caídos. Esa buena lucha casi la mata. Por poco la destroza un coche bomba. Ocurrió justo al comienzo del juicio del Tallador de Christchurch. Había habido un tiroteo en el aparcamiento del edificio de los juzgados mientras el Tallador estaba siendo trasladado ahí, y esa fue la primera parte de la distracción. La segunda llegó unos minutos más tarde, cuando detonaron una bomba C-4 en el coche de Schroder. Kent y Schroder salieron corriendo, pero algunos trozos de metal y cristal golpearon a Kent el pecho y le perforaron un pulmón. El tímpano izquierdo se le rompió y dos articulaciones se le dislocaron. La mayor parte de los daños está oculta, sea internamente o bajo su indumentaria, pero no la cicatriz de la cara. La lleva como una insignia de honor. Tiene más de medio centímetro de grosor y sigue un patrón en forma de S desde la oreja derecha hasta la parte inferior de la mandíbula. También está un poco rasgada. Es como si alguien le hubiera enganchado un anzuelo justo debajo de la oreja y hubiera tirado de él hasta desprenderlo en el borde de la cara.
Los dos estamos tratando de volver a pisar tierra firme. Intentamos seguir adelante.
No hablamos de tonterías. Acabamos de pasar cinco días trabajando juntos y, al parecer, ahora también trabajaremos el fin de semana. Kent va directa al grano. Me dice qué esperar. Me dice que no hay una pieza completa como para que la forense le eche un vistazo. Ya he visto cadáveres en pedazos, cadáveres recogidos en cubos, cadáveres a los que les faltaban partes que no aparecieron nunca. Tengo una buena idea de lo que se avecina.
En mi regazo está el expediente de Dwight Smith. Es una lectura horrible, pero estas cosas siempre lo son. Los expedientes de los Dwight Smiths del mundo no vienen con forros plateados. El caso no me tocó a mí. Es posible que recuerde algunos aspectos y haya olvidado otros. Recuerdo que era uno de esos casos que te provocaban ganas de enterrar al tipo. Muchos me han hecho sentir así: los Dwight Smith del mundo. Hace cinco años, este Dwight Smith en particular se tomó unos chupitos de whisky, fumó un poco de hierba y, un viernes a las ocho de la tarde, se coló en la casa de su vecina —una tal Kelly Summers— para descargar sobre ella el odio que sentía por el mundo entero. Estaba resentido porque había perdido el trabajo. Estaba resentido porque su novia lo había dejado tres días antes. Estaba enfadado porque las drogas que quería ya no estaban a su alcance. Estaba enfadado porque esa mañana había pinchado una rueda, la había cambiado y había pinchado otra por la tarde. Así que se llevó a rastras esa rabia, tres puertas calle abajo, y la utilizó para violar brutalmente a Kelly Summers y casi matarla. Algo le impidió dar el paso extra. No fue la preocupación de haber traspasado una línea. No violas a alguien, lo descuartizas y luego te preocupas por los límites. Smith no era uno de esos tipos contenidos. Lo que sí resultó ser fue un reo con muy buen comportamiento, de manera que solo cumplió la mitad de su condena.
Hay una fotografía de Kelly Summers, cuya mirada refleja rendición; la que le hicieron el día después del ataque. Tiene una herida irregular en el lado izquierdo de la cara. Está hinchada y morada, y los puntos que sujetan la piel parecen demasiado grandes, como los de una muñeca de trapo. Por cierto, Smith, aparte de tener buen comportamiento, también mordía. Le dejó marcas de mordiscos por todo el cuello y el pecho.
Llegamos a las afueras de la ciudad. Las calles grises se extienden en líneas rectas entre los edificios grises, formando bloques de tablero de ajedrez. Es una mañana nublada. Si hubiera que resumir Christchurch en una palabra, esta sería gris. Por donde quiera que mires, encontrarás distintas tonalidades. Excepto por el tráfico y la gente. Hay coches de colores, trajes de colores y salpicaduras de verdor cuando pasas junto a algún que otro árbol. Atravesamos la ciudad y salimos por el otro lado. Nos dirigimos hacia el oeste. Tiendas y tiendas de saldos dan paso a estaciones de servicio y edificios industriales, y estos pronto dan paso a zonas residenciales que, a su vez, dan paso a prados y granjas. Vamos en dirección a la prisión de Christchurch, que siempre me trae malos recuerdos. El verano anterior pasé allí cuatro meses, haciéndome amigo de las paredes de bloques de hormigón. Me enviaron a la cárcel después de que, el invierno pasado, me emborraché, me subí al coche y me salté un semáforo en rojo. Estaba trabajando como investigador privado en un caso, uno que iba mal, uno que me hizo empezar a beber y que, al final, me llevaría a estrellar el coche contra otro. Estuve a punto de matar a la adolescente que lo conducía. Ese fue el peor momento de mi vida. Era yo convertido en el hombre que me había quitado a mi hija. Sigo avergonzado, incluso ahora. Los malos recuerdos permanecen sin importar que la cárcel vaya y venga y sigamos conduciendo.
Los suicidios son un trabajo duro. Son tristes, no por la tristeza misma del homicidio, sino por otro tipo de amargura, con la que me identifico. Las mujeres suelen tomar pastillas, pero los hombres… hacen cualquier cosa. He visto hombres que se han medio cortado la cabeza con sierras mecánicas, otros que se han apuñalado en la garganta con destornilladores, otros que se han golpeado la cabeza con martillos una y otra vez. En el mundo de los suicidios, las ferreterías prosperan. Hace tres años, cuando murió mi hija y parecía que mi mujer moriría también, esos mismos pensamientos oscuros susurraron a mi oído. «Vamos, Tate —me decían—, hazle un favor al mundo. ¿Qué tal si tú, esa pistola tuya y yo hacemos algo peligroso?».
Cinco minutos después de la prisión, el GPS habla y le dice a Kent que tome la siguiente salida a la izquierda. A uno y otro lado hay granjas, y no mucho más. Hay que conducir un largo tramo para venir aquí a suicidarse, a no ser que lo último que quieras ver sean ovejas, vacas y trigo.
Giramos a la izquierda y, dos minutos después, llegamos a las vías del tren. Encontramos el ajetreo y el bullicio propios de cualquier accidente ferroviario: un montón de coches de policía, una ambulancia, personal del departamento de ferrocarriles. No hay medios de comunicación; no de momento, al menos. Los suicidios no son noticia, excepto cuando están conectados con alguien famoso. En las vías está el detective Hutton. La escena se extiende unos quinientos metros de un extremo al otro. Es enorme. Está acordonada con cinta. Salimos del coche a un día que se ha calentado medio grado. Me pongo la chaqueta y pasamos por debajo de la cinta. Antes, todos los hombres normales miraban a Kent y le dedicaban una sonrisa, todos los hombres normales intentaban acercarse a ella para pedirle una cita. Pero, desde la explosión, Kent pasa entre ellos como un fantasma mientras ellos se esfuerzan por fingir que no ven la cicatriz de su cara.
Las vías del tren van de este a oeste, o de oeste a este, si eres de los que prefieren el vaso medio vacío. Hacia la orilla pedregosa sube hierba seca y fina, larga y desigual, la clase de hierba que parece seca en cualquier estación del año, la clase de hierba que no es césped, sino maleza, y la clase de maleza que no se cuida. Llega hasta el borde de las piedras, que se inclinan hacia arriba y elevan las vías un metro o metro y medio por encima de todo lo demás. Algunas piedras tienen aceite; otras, grasa; otras, mierda de pájaro. Ahora también las hay que tienen sangre.
El detective Wilson Q. Hutton avanza hacia nosotros por la orilla. Lleva los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Algunas cosas cambiaron mientras yo estaba en coma, pero, en su mayor parte, el mundo ha seguido girando, como suele hacer. Aunque no todo ha sido igual. Hace seis meses, Hutton tenía casi setenta kilos de sobrepeso y estaba a una hamburguesa con queso de que su corazón y los órganos aledaños pusieran un alto a su sufrimiento. Recibió un ultimátum: o perdía peso, o perdía el trabajo. Cuando volví a verlo hace un mes, había perdido algo más de cincuenta kilos, y sigue en la buena dirección. Nos sonríe. Antes no sonreía. Le sienta bien. Y verlo aquí significa que en este caso hay más de lo que pensamos.
—Hay dos escenarios probables —dice—. El primero es que Dwight Smith viniera a sentarse en las vías a esperar a que el tren lo lanzara por los aires.
Miro a mi alrededor y, efectivamente, hay trozos de lo que, supongo, era Dwight Smith. Cada uno tiene a un lado, clavada en el suelo, una pequeña bandera roja que marca el lugar. Un recuento rápido muestra nueve.
—¿Y el segundo? —pregunto.
—El segundo es que alguien lo trajera aquí. Nuestra víctima violó a una mujer hace cinco años. Salió de la cárcel hace dos semanas. Esto parece un suicidio, sin duda, pero la cronología es un problema.
—Porque, si Dwight Smith tenía intenciones de suicidarse, lo habría hecho cuando entró en la cárcel, no después de salir —digo.
—Exacto. —Hutton empieza a jugar con la cintura de sus pantalones. Están un poco flojos. Tal vez ha perdido peso en el viaje.
—¿Y estamos seguros de que es Smith? —pregunta Kent.
—La nómina que lleva en el bolsillo sugiere que es él, pero no hemos encontrado la cartera ni ningún documento de identidad. El coche —dice, y señala con la cabeza uno que está aparcado a veinte metros— pertenece a Ben Smith, que es el hermano menor de Dwight.
—¿Así que podría ser Ben Smith? —pregunto.
Hutton niega con la cabeza.
—Cuando liberaron a Smith, hace dos semanas, le dieron trabajo en una gasolinera —dice—, y el cadáver que tenemos aquí lleva ese uniforme.
—Así que podría ser cualquiera de la gasolinera.
—Podría ser —concede Hutton—, si llevara la nómina de Smith en el bolsillo y hubiera cogido prestado o robado el coche. De todos modos, hemos tomado las huellas dactilares de la mano que hemos podido encontrar. Un agente va camino a la ciudad mientras hablamos. Pronto lo sabremos.
—¿La mano que pudisteis encontrar? —pregunto.
—Tenemos todo, menos su mano derecha —dice Hutton, y señala con la cabeza hacia las marcas rojas—. O está por ahí, o algún perro callejero se la ha llevado.
—¿Has llamado al hermano? —le pregunto.
—No. Eso te lo dejo a ti —dice—, pero no hasta que tengamos una identificación definitiva. En cuanto confirmemos que es Smith, tendremos que interrogar a su familia y a sus antiguos compañeros de celda. Tendremos que hablar con cualquiera que lo conociera. Matarse en la cárcel tiene sentido, matarse fuera de la cárcel es una anomalía. Durante las últimas dos semanas, Smith estuvo llenando depósitos de gasolina por el salario mínimo. Se comportó con mucha discreción. Al parecer, el maquinista ni siquiera vio el cuerpo; ni siquiera se enteró de que había golpeado algo. El cadáver lo encontró un tipo que trasladaba vacas desde allí —señala, al otro lado de las vías, un campo que no alcanzamos a ver bien debido a la elevación— hasta aquí —dice, y apunta a lo que, imagino, es un campo semejante, solo que a este lado de las vías—. Digamos que el de las vacas encontró la mayor parte. El último tren de la noche pasó a la una y media de la madrugada; era uno de mercancías que se dirigía a Christchurch. La médica forense está de camino. Además, un equipo de forenses se dirige a buscar sangre en la parte delantera de los últimos trenes, a ver si podemos averiguar cuál lo ha golpeado.
Llega otro coche. Es un tipo con traje y chaleco de seguridad de color verde brillante. Debe trabajar para el ferrocarril. Se apea. Parece nervioso y tenso. Tarda tres segundos en examinar la escena y averiguar quién tiene pinta de poder tomar una decisión. Se dirige hacia nosotros. No llega lejos, ya que uno de los policías lo intercepta. Hay una breve discusión y, un momento después, el hombre es escoltado hacia nosotros.
Subo entre las piedras hasta las vías, con mis rodillas de viejo protestando por el camino. El tipo del chaleco llega hasta Hutton y Kent, y enseguida los tres se ponen a discutir sobre trenes, horas y horarios. Por supuesto, debieron cerrar la línea en cuanto se descubrió el cadáver. El tipo del chaleco quiere acelerar las cosas, dice una y otra vez la frase «el tiempo es dinero» y, para dar más énfasis, golpea de vez en cuando el dorso de una mano contra la palma de la otra.
—Esto es una putada —dice—. ¿Aparece un gilipollas, salta delante de un tren y ahora soy yo el que se va a la mierda? Dígame si esto tiene sentido.
Hutton intenta explicarle que sí tiene sentido, y yo me alegro de no participar en la discusión. Que los trenes lleguen tarde forma parte de la vida, y que la gente salte delante de ellos, también. Eso es lo que yo diría. Solemos llamarlo «suicidio espontáneo»: coges el ciento cuatro, que va de Porquédemoniosno a Atomarporculo. Esa podría ser la explicación de que Dwight Smith condujera hasta aquí. Vino por un motivo y se quedó por otro. Tal vez Smith era un tipo que se comportaba bien, un tío que no conocía límites, pero es posible que también fuera el señor Espontaneidad.
Hay agentes recorriendo las vías en busca de la mano que falta. El punto de impacto es bastante obvio, dadas las salpicaduras de sangre. El tren golpeó a Smith a ciento diez o ciento veinte por hora y, como resultado, el cuerpo de la víctima se convirtió en proyectiles de carne y sangre disparados en todas las direcciones, como cuando se golpea un globo de agua con un bate de béisbol. En las vías, la sangre parece óxido; en las gruesas traviesas de madera, se asemeja al aceite, y en las piedras parece sangre. Los trozos de Smith no están muy lejos. La parte más grande es el torso, que ha perdido las piernas por encima de la rodilla, así como un brazo. Está cubierto de suciedad y grasa y tiene pegados unos cuantos dientes de león tronchados. En su mayor parte, está envuelto en el uniforme de la gasolinera para la que trabajaba. Me siento mal al mirarlo.
Me alejo cincuenta metros a lo largo de las vías. Camino sobre las traviesas. La vista que tengo delante no es muy diferente de la que tengo detrás. Maleza. Vías. Una carretera y granjas y, en la distancia, algunos viejos caseríos. La única diferencia real es la dirección de las sombras y la cantidad de partes corporales. Camino otros cincuenta metros. Aquí no hay sangre. Doy media vuelta y regreso. Cada veinte o treinta segundos miro por encima del hombro, por si un tren se dirigiera hacia mí; aunque lo sentiría y lo oiría y la gente empezaría a gritar advertencias. No obstante, miro, del mismo modo en el que un niño echaría miradas atrás si corriera de noche por un cementerio. Pienso en Dwight Smith tumbado sobre las traviesas, en los raíles vibrando como alimentados por un reactor nuclear. Él no fue a la luz: la luz vino a él. Más adelante, Kent y Hutton hacen una pausa en su conversación con el ferroviario, y tanto Hutton como el ferroviario se ponen a hablar por teléfono mientras Kent espera de pie, con las manos metidas en los bolsillos. No sé por qué, pero la saludo con la mano. Ella sonríe y también me saluda. Le devuelvo la sonrisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dos minutos desde la última vez que nos vimos?
Me aparto de las vías y bajo con mis rodillas de anciano hasta el coche que Dwight cogió prestado. Es una camioneta destartalada. Según la pegatina de la matrícula en el parabrisas, tiene quince años. Parece que la hubieran sacado del concesionario con la condición de no lavarla nunca. Tiene arañazos y abolladuras por toda la carrocería, marcas de gravilla en la pintura y algunos desconchones en el parabrisas. Los neumáticos están gastados; uno de ellos, casi liso. Hasta los esponjosos dados que cuelgan del retrovisor están descoloridos por el sol. Algunos de los puntos han desaparecido.
Me pongo unos guantes de látex. La puerta del conductor está cerrada, pero el pestillo no está echado. La luz interior habrá permanecido encendida toda la noche, imagino, y la batería estará descargada, pero no lo compruebo. Las llaves están en el contacto. Pronto vendrán en busca de huellas. Por todo el coche. Está la llave de la camioneta, la de la casa y una que, supongo, será de un candado. Más tarde, esta misma mañana, el coche será remolcado a un laboratorio forense, donde gente más inteligente que yo será capaz de averiguar si Dwight Smith fue quien lo condujo por última vez. En la guantera hay un mapa, una linterna pequeña, una navaja, algunas carátulas de discos compactos y algunos discos sueltos. Algo de country y western, algo de heavy metal, algo de rock de los setenta. Hay cosas que me gustan, otras que detesto, otras que no he oído nunca. Reviso bajo los asientos, detrás de ellos, todo el coche. No hay sangre. No parece que hayan aspirado el interior. Solo hay suciedad, polvo y trozos de hojas secas.
En el asiento del copiloto hay una botella de agua. La etiqueta dice «Agua Bro». Este producto forma parte de una nueva gama dirigida a los hombres. Empezó hace unos meses con una publicidad agresiva y algunos productos bien ubicados en los supermercados. Se trata del rango Bro, también llamado «Brango». Uno puede comprar patatas Bro, cola Bro, ensalada Bro, pan Bro… entre docenas de productos disponibles. Hace un mes que yo utilizo la espuma de afeitar Bro, pero no me atrevo a probar el dentífrico Dientes Limpios Bro. Han tenido tanto éxito con esta marca que hace seis semanas abrieron dos restaurantes de comida rápida en la ciudad.
La botella de agua está medio llena. Le quito la tapa y huelo el contenido. Un tipo que estuviera preparándose para saltar delante de un tren bebería algo más fuerte que el agua, pero no, este no ha sido el caso. Es posible que el señor Espontaneidad no hiciera un alto para tomar un poco de ginebra cuando venía hacia aquí.
Cierro el coche. Hutton ha colgado el teléfono y está hablando con Kent. Camino hacia ellos. El ferroviario sigue con su llamada y, con el brazo libre, gesticula en el aire, como si estuviera pintando en un lienzo invisible.
—¿Qué me he perdido? —pregunto.
—Acabamos de confirmar que se trata de Smith —dice Hutton—. Lo han comprobado con las huellas dactilares.
Asiente con la cabeza mientras me lo dice, y Kent también asiente, y debe ser un sábado de asentimientos, porque me descubro uniéndome.
—¿Qué quieres que hagamos ahora? —pregunto.
—Habla con su jefe. Luego, con su hermano. Ve a su casa y habla con su agente de la condicional. Hazte una idea de lo que Smith estaba haciendo y de cuál era su estado de ánimo. No queremos que, dado que no nos gustaba el tipo, la gente piense que no intentamos cubrir todas las posibilidades. Si dejáramos de hacerlo, el titular de mañana nos acusaría de desestimar cualquier crimen que implique herir a personas desagradables. Puede que no nos caiga bien, pero tenemos que tratarlo del mismo modo que trataríamos a cualquier otra víctima de homicidio.
—¿Tienes su dirección?
—Vive en una pensión de la ciudad. Ya sabes cuál, la que dirige ese tipo que se hace llamar el Predicador.
Asiento con la cabeza. Recuerdo la casa y al Predicador. A principios de año, un caso en el que estaba trabajando como detective privado me llevó allí. Fue al día siguiente cuando me estrellaron el tarro de cristal en un lado de la cabeza.
—Escuchad, detectives —dice en voz baja—. Es importante que pongamos todos los puntos y las comas en este caso. Estoy seguro de que Dwight Smith tendría motivos para lanzarse a las vías y acabar con su vida, pero… ¿recordáis aquel caso que Schroder cogió hace unos años? —pregunta, con la mirada fija en mí—. ¿El del tren?
—Lo recuerdo —le digo, y sospecho que esa no es la única razón para poner todos los puntos y todas las comas, sino también las rayitas de las tes.
—¿Qué caso fue ese? —pregunta Kent.
Dejo que Hutton cuente la historia. Un hombre había sido atropellado por accidente. El que lo atropelló estaba borracho y pensó que la mejor manera de ocultar lo que había hecho era arrojar a su víctima bajo un tren, con la esperanza de que pareciera un suicidio. Casi le funcionó.
—El impacto del tren sí encubrió todos los cortes y contusiones anteriores, pero no pudo ocultar el hecho de que el asesino había sido visto mientras lo hacía —dice—; pero, eh… ¿Recuerdas lo que he dicho antes sobre la cronología?
Ambos asentimos.
—Bueno, ya es raro suicidarse cuando acabas de salir de la cárcel, pero ¿por qué hacerlo al final de la jornada laboral? ¿Por qué no al principio?
—Quizá las noticias que recibió y que lo hicieron querer suicidarse no llegaron hasta tarde —dice Kent.
Hutton asiente.
—Podría ser.
En ese momento, uno de los agentes pega un silbido. Todos nos giramos a verlo. Está a unos cien metros a lo largo de la vía y a unos veinte metros de lado. Todas las demás partes corporales están a veinte metros de él. Está agitando un brazo. Su propio brazo.
—Ha de ser la parte que faltaba —dice Hutton. Luego se lleva la mano a la cara, apoya la barbilla en la palma y empieza a golpearse los dientes con el índice. Hace eso durante unos segundos—. Mira —dice, y esa palabra me basta para recordar a Schroder, la forma en la que solía abrir algunas de sus conversaciones conmigo, sus «Mira, Tate, no necesitamos tu ayuda en esto». Al pensar en Schroder, me doy cuenta de que echo de menos trabajar con él. Diablos, incluso echo de menos trabajar en contra de él—. La verdad sea dicha —prosigue, pero luego no dice nada más, así que la verdad no se ha dicho. Se golpea los dientes un par de veces más—. ¿Cómo decirlo?
—No hace falta —dice Kent.
Y no hace falta. Si ha sido un suicidio, vale, todos respiraremos aliviados de que un tipo realmente malo haya decidido fastidiarse a sí mismo en lugar de a otra persona. Caso cerrado. Volvamos al fin de semana que teníamos previsto. Pero, si no ha sido un suicidio, entonces seguiremos sintiendo alivio, porque Dwight Smith parece ser una de esas personas a las que les gusta tomar los males de su pasado y usarlos para construir un futuro aún peor. Así que la única diferencia entre un suicidio y un asesinato, en el caso de Smith, es a quién le tenemos que dar las gracias.
Eso es lo que Hutton está pensando.
Eso es lo que Kent está pensando.
Eso es lo que yo estoy pensando.
Pero, por supuesto, ninguno de nosotros dice nada de eso.
—Esperemos que no tengas que interrogar a Kelly Summers. Esperemos que ella no haya tenido nada que ver con este asunto, pero, si esto no ha sido un suicidio, el hecho la convertiría en sospechosa. —Me mira mientras habla—. No seas blando con ella.
—Por los puntos, las comas y las barritas de las tes —digo.
—Exacto. Sé lo que estás pensando, que, si Kelly Summers ha sido parte de esto, la sociedad debería dejarlo pasar. Y, sinceramente, estoy de acuerdo. Creo que la sociedad le debe una. Pero, sin importar lo que nosotros pensemos, tenemos que seguir adelante. No somos jueces. ¿Estamos en la misma sintonía? —pregunta.
—Lo estamos —le digo.
—Bien —dice, y asiente—. Sabremos más cuando la forense lo haya examinado. Con un poco de suerte, no dirá cosas raras como que ya estaba muerto cuando el tren lo golpeó ni encontrará heridas de bala, pero mi instinto me dice que la cosa no será tan fácil —añade, y me pregunto si su instinto será más pequeño ahora que ha perdido tanto peso—. Ve a hablar con esa gente. Ojalá que nos digan que Smith no paraba de quejarse de lo mucho que odiaba la vida. Si llegamos a aclararlo todo sin problemas, daré el caso por cerrado —dice. Solo que no se lo cree, porque su instinto le sugiere otra cosa, y el mío también me sugiere otra cosa. Nunca nada es así de fácil. Ni siquiera en un simple suicidio.
Capítulo cuatro
El hombre que ha salvado a Kelly Summers de Dwight Smith sabe dos cosas. La primera es que se ha inventado un buen apodo. Es el tipo de nombre que los medios le darían si supieran cómo funciona su mente. Es el Hombre de los Cinco Minutos. Suena bien. En los últimos años, la ciudad ha tenido al Tallador de Christchurch, al Asesino de los Sepulcros, a la Gran Parca e, incluso, a Melissa X. Todos psicópatas, todos asesinos. El Hombre de los Cinco Minutos es un superhéroe. A la gente le encantan los superhéroes. Él mismo solía amar a los superhéroes cuando sabía cómo.
La otra cosa que sabe es que hoy mismo, un poco más tarde, la médica forense determinará que Dwight Smith ya estaba muerto cuando lo pusieron en las vías del tren. Y eso será un problema. Les ha dado algo de tiempo —veinticuatro horas; cuarenta y ocho, tal vez, si acaso la forense se retrasara— para encontrar el modo de que la policía no sospeche de Kelly Summers. Y eso suponiendo que Summers se comporte hoy, en el momento del interrogatorio, como él le ha dicho que lo haga. Cree que eso es lo que harán: interrogarla hoy. Ella solo tiene que seguir el guion, y él está convencido de que lo seguirá. Después de todo, fue ella quien mató a Smith. Es ella que tiene más que perder. Lo hará bien, él lo sabe, porque anoche la mujer experimentó algo con lo que había soñado durante cinco años: la venganza.
La noche anterior, dentro de él despertó algo que se había perdido. Ha pasado los últimos meses sentado en su salón, viendo cómo el sol sube por una pared y baja por la otra. Ha seguido los avances de una araña mientras esta hacía su vida en una de las esquinas. Pasan días en los que no hace otra cosa que comer y dormir. Algunos días viene su mujer, pero la mayoría, no; y los días que ella viene no trae a los niños, porque él ya no es el padre, no de verdad. Y tampoco es el marido. No es, ni siquiera, él mismo. Sabe que hay algo más en la vida, aunque no le importa. Su mujer y sus hijos son parte de su antigua existencia, y en esa ¿no era feliz? Trabajar muchas horas, cortar el césped, llevar a su hija al ensayo de ballet, cambiar los pañales a su hijo, pagar la hipoteca y sacar la basura. Eso era su vida. Mirando atrás, no sabe si eso lo hizo feliz; lo único que sabe es que su nueva vida hace que todo aquello parezca irrelevante. No echa de menos a su familia. Sabe que debería. Debería echarlos de menos, mucho. La verdad es que no le importa. Esa es la cuestión: su viejo yo se habría rebelado contra la persona en la que se ha convertido, habría luchado y gritado para que lo escuchara, habría acudido a todos los médicos del país para que le pusieran remedio; y, de no haber encontrado al médico para eso, habría ido a buscar uno por todo el mundo. Pero Viejo Yo se ha ido. Ha sido reemplazado por Nuevo Yo, y Nuevo Yo es todo aceptación. Es lo que él es. Así es la vida. Y qué bien. Nuevo Yo no se pondría a buscar a Viejo Yo. Se saltó las cuatro primeras etapas del duelo.
Nuevo Yo moría despacio frente a un televisor que siempre estaba apagado, en un sofá que ni le gustaba ni le disgustaba, en una casa que ni le gustaba ni le disgustaba, observando una araña que se alimentaba de alguna que otra mosca desafortunada y a la que había bautizado con el nombre de Warren. No se siente aburrido. Cuando va de compras, escoge comidas instantáneas que se pueden calentar en el microondas. Viejo Yo habría elegido comidas apetitosas, comidas basadas en sabores, texturas y olores, en la diversión de cocinar y en los recuerdos que esos sabores y olores evocan. Nuevo Yo no nota ninguna diferencia. Pollo, helado, arroz, tomates… Ahora solo hay un sabor. El médico le ha dicho que no hay nada que hacer al respecto. Pero a él no le importa. La comida era combustible. Comía para sobrevivir. Y, para ser franco, no le importaba si vivía. O moría. Pero, cuando no comía, sentía hambre, y el hambre le dolía, y por eso comía; por eso compraba alimentos. Warren habría estado de acuerdo. Warren conocía el hambre, claro que sí.
Luego, vino la conversación.