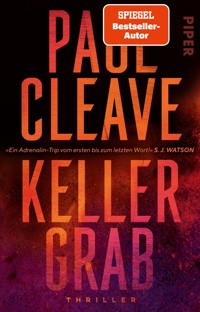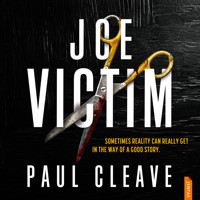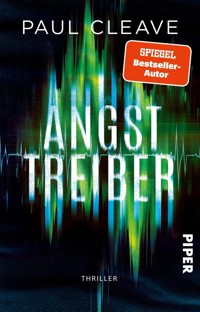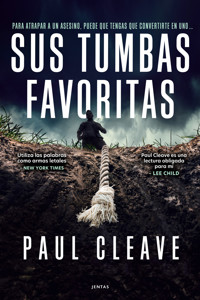
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Para atrapar a un asesino, puede que tengas que convertirte en uno… La vida del sheriff Cohen se está desmoronando: su padre ha quemado por accidente la residencia de ancianos donde vivía, su mujer se ha mudado porque no soporta tener a su suegro en casa y su hijo está haciendo bullying a otros chicos. Cuando secuestran al adolescente Lucas Connor en el instituto, Cohen ve una oportunidad para hacerse con el dinero de la recompensa ofrecida por la captura del secuestrador y así volver a encauzar su vida y recuperar a su mujer. Pero, a medida que aumenta el número de víctimas, el sheriff tendrá que tomar una decisión difícil…, una decisión con consecuencias mortales… --- «Cleave escribe thrillers oscuros e intensos que nunca quiero que terminen». Simon Kernick «Avanza a un ritmo frenético[…] Todo lo que quieres de un thriller; te deja sin aliento». Helen Fields «Impactante». Crime Monthly Magazine «Utiliza las palabras como armas letales». The New York Times «Paul Cleave es una lectura obligada para mí». Lee Child «Nuestras simpatías oscilan de un lado a otro, y el giro final es ingenioso». Literary Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sus Tumbas Favoritas
Sus Tumbas Favoritas
Título original: His Favourite Graves
© 2023 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2025 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jorge de Buen Unna
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1372-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
TAMBIÉN POR PAUL CLEAVE
Limpieza mortal
La víctima
El lago del cementerio
El coleccionista de muerte
La casa de la risa
Hombres de sangre
Cueste lo que cueste
No te fíes de nadie
PRIMER DÍA
Capítulo 1
En la parte baja del lado anterior, el ataúd cuenta con un juego de rejillas de ventilación que apuntan hacia abajo. Gracias a ellas, Lucas tiene una visión estrecha del suelo. Cuando sus manos presionan las paredes metálicas, estas se flexionan un poco hacia fuera antes de rebotar, quizá más cerca de él después de cada intento, como si encogieran. Luego intenta rotar el cuerpo, pero sus codos y rodillas chocan con las paredes. Entonces trata de enderezar la espalda para quitarse los calambres, mas su cabeza golpea el techo. Es un adolescente de dieciséis años. Mide un metro setenta y tres, y es delgado y flexible. Sin embargo, dentro de un ataúd vertical de un metro ochenta que tiene una repisa inmóvil a tres cuartos de la altura, no le queda más remedio que permanecer encorvado. Si no estuviera tan delgado, los demás quizá ni siquiera habrían podido meterlo aquí, pero lo consiguieron y, mientras lo hacían, se reían, y otros estudiantes pasaban de largo sin hacer caso a sus súplicas. ¿Por qué habría de importarles? Ni que fuera el primero en la historia de los chicos y los institutos al que encierran en una taquilla. Se meará encima, se desmayará y morirá. Mañana por la mañana encontrarán su cuerpo meado hasta los tobillos. Se concentra en los conductos de ventilación. Es como el huevo y la gallina. ¿Habrán visto los matones las rejillas de ventilación?, ¿habrán pensado que podían meter a los chicos en las taquillas sin que se quedaran sin aire?, ¿o quizá fueron los fabricantes quienes pensaron que los chicos se meterían dentro y decidieron ponerlas para que no se asfixiaran?
Tal y como Lucas lo ve, está solo. Su móvil está en su mochila, que podría estar encima de las taquillas, en un contenedor detrás del instituto o metida en un retrete. Hace media hora que no oye a nadie y pronto va a ocurrir una de dos cosas: su padre se dará cuenta de que no ha llegado y hará algo al respecto, o bien no se dará cuenta y no hará nada. Eso dependerá de si el hombre ha empezado a beber hoy antes de las tres o después. Es algo que se le ha dado muy bien desde que la madre de Lucas anunció que los dejaba, hace dos años.
A lo lejos suena un ligero zumbido, que en los minutos siguientes, conforme se acerca, va sonando más fuerte. Todos los profesores se han ido. Los lunes son así: los profesores anhelan poner el día en el retrovisor para salir corriendo a casa y descorchar el vino. A quien oye es al conserje, que empuja una pulidora de suelos. Eso tiene que ser. Lucas no golpea la puerta, porque no hay forma de que el tipo lo oiga por encima del ruido. De momento, al menos. Así que aguarda, y procura no mojarse los pantalones, y el aire se vuelve más denso y la idea de que podría estar aquí hasta mañana cada vez es más sólida. ¿Sobrevivirá? Se imagina su lápida:
«Lucas Connor, dieciséis años. Se fue demasiado pronto, ¿y qué más da?».
Desde luego, no le importa a su madre, que se ha ido, ni a su padre, que se emborracha hasta quedar en un estado en el que pierde la capacidad de reconocer que ahora vive solo.
Se concentra en el zumbido. Se imagina al conserje que empuja la pulidora de suelos y, cuando cree que no puede estar más cerca, golpea la puerta.
La pulidora de suelos no reduce la velocidad. Por supuesto que no. El conserje llevará protectores auditivos, y podría haber cien chicos golpeando desde cien taquillas que el tipo no tendría ni la menor idea.
Lucas sigue aporreando la puerta. La pulidora de suelos se aleja en la otra dirección. Él da todo lo que le queda, porque, si no lo hace, morirá aquí dentro; y, si no muere, se volverá loco, o algo así. Y tal vez, solo tal vez, el conserje, que no puede oírlo, verá al menos el traqueteo de la puerta.
Y eso es quizá lo que ha ocurrido, porque la pulidora de suelos deja de moverse, el motor desacelera y se apaga. Entonces se oyen pasos. A través de la rejilla de ventilación, Lucas alcanza a ver unos pesados zapatos marrones que se detienen delante.
Da un último golpe a la puerta y dice:
—Por favor. Por favor, ayúdeme.
Los pies se acercan y el conserje pregunta:
—¿Qué es esto? ¿Una broma? —Habla en voz baja, lenta y confusa.
Lucas nunca ha cruzado una palabra con él, pero ha oído que otros estudiantes lo llaman Simon el Tonto.
—No, no es broma. Me han encerrado aquí. Por favor, tiene que ayudarme.
—Malditos chicos —dice el conserje, y da unos golpecitos en la puerta—. ¿Es esta?
—Sí.
—¿Cuál es la combinación?
—No lo sé.
—¿Cómo es que no lo sabes?
—No es mi taquilla.
—¿Qué clase de chico se deja meter en la taquilla de otro?
«Uno que no puede valerse por sí mismo», piensa Lucas. Uno que es más pequeño que los que lo han puesto aquí. Uno que no tiene amigos que lo ayuden. Uno que es tímido y trata de ser discreto. Uno a cuyos padres ni siquiera les gusta pasar tiempo con él. Pero no dice nada de eso, sino:
—¿Puede ir a buscar ayuda?
—No hay nadie —dice el conserje. Golpea la puerta con los nudillos y Lucas se lo imagina contemplándola, como si fuera una especie de rompecabezas—. Déjame buscar algo con lo que hacer palanca. Espera aquí.
Lucas no puede saber si eso último ha sido una broma. Se imagina que no ha sido así, ya que el tipo parece disgustado por todo. Los pasos se alejan. Él los cuenta hasta que desaparecen. Luego cuenta dos largos minutos y termina convenciéndose de que el conserje no va a volver, pero sí que lo hace. Lucas vuelve a contar los pasos a medida que se hacen más fuertes.
—Vale. Puede que esto haga mucho ruido —dice el conserje.
Antes de que Lucas pueda meterse los dedos en los oídos, la palanca golpea con fuerza la taquilla. El metal chirría contra el metal. La puerta se retuerce y aparecen líneas de luz por los bordes. Las líneas se convierten en grietas. La punta de una palanca entra y sale. Cuando vuelve, es capaz de pegar un mordisco más grande. Y hay más chirridos. Entonces la puerta se retuerce, se dobla por la cerradura y se abre de golpe. Es tal la urgencia de Lucas por salir que, al verse incapaz, entra en pánico. Y no puede salir porque lleva tanto tiempo en esa posición que tiene la espalda y las piernas paralizadas. Mira al conserje.
—Ayúdeme.
El conserje tiene unos treinta años. Mide algo más de metro ochenta, es tan flaco como Lucas y luce una barba corta que enmarca sus mejillas hundidas. Unas uñas sucias rematan sus largos dedos. La etiqueta cosida en su mono dice que se llama Simon, así que los chicos que lo llaman Simon el Tonto tienen razón a medias. Se queda mirando a Lucas durante unos instantes, sin pestañear, y luego le ofrece una mano a la que le faltan dos dedos, el tres y el cuatro. Se rumorea por ahí que se los arrancó de un mordisco cuando crecía en un manicomio. Por supuesto, eso no es cierto. Al menos, Lucas espera que no lo sea, puesto que ha alargado la mano para coger la de Simon.
Saca una pierna. Luego no puede controlarse y se desploma, aunque demasiado rápido para que Simon pueda ayudarlo a mantenerse erguido. Lo mejor que puede hacer, antes de caer al suelo, es protegerse la cara con las manos para no romperse la nariz. Intenta levantarse, pero no puede, porque sus piernas están agarrotadas. Su vejiga está tensa y llena. Lucas es consciente de que ahora sí puede ir al cuarto de baño. Alcanza a ver su mochila en la estantería. Ahí está su teléfono. Si no estuviera ahí, estaría en un contenedor, en un retrete o en el campo, hecho pedazos. Tiene que llamar a su padre y explicarle lo que está pasando.
Levanta la vista hacia el conserje, quien lo estudia con la mirada fija. Es como si, de todas las personas que ha sacado hoy de las taquillas, Lucas fuera el más intrigante.
—Lo siento —dice Simon, y Lucas no sabe de qué se disculpa el hombre. Y tampoco tiene la oportunidad de averiguarlo, porque un trapo le presiona con fuerza la nariz y la boca. Lucas lucha contra el conserje, pero los vapores son muy fuertes, y ya los está respirando, los está inhalando de ese trapo sucio. Los humos van oscureciendo el mundo a su alrededor.
Siente que la parte delantera de sus pantalones se calienta.
Después, ya no siente nada.
Capítulo 2
La oficina es discreta y está algo envejecida. Encaja bien con mi abogado, Devon Murdoch, que está a punto de jubilarse. El hombre parece haber dormido con la ropa puesta y haber utilizado su corbata como servilleta en el desayuno. No es el abogado más barato de la ciudad, pero es lo que sigue y, sin duda, no me puedo permitir nada mejor. A sus espaldas cuelgan diplomas enmarcados. Puedo ver mi reflejo en uno de ellos: veo a un tipo de aspecto cansado que necesita un corte de pelo, un afeitado… y dormir bien. Hace un año tenía casi todo el pelo negro, pero ahora lo tengo casi todo gris. Debo ser el cuarentón más viejo de la ciudad.
Murdoch rebusca entre el montón de papeles que tiene sobre su escritorio.
—Está por aquí —dice. Su mano se posa por fin en lo que buscaba. Parece satisfecho de sí mismo cuando dice—: Aquí vamos.
Me entrega la factura y está a solo un paso de convertirse en un abogado barato fuera de mi alcance.
—Dios.
—Lo siento, sheriff, esto nunca podría ser barato.
—Lo sé, pero…
—Y habrá más.
—También lo sé.
—Estoy haciendo lo posible por mantener los lobos a raya, pero no es fácil.
—Quieren sangre.
—Por supuesto que sí.
Vuelvo a mirar la factura. Son algo más de ocho mil dólares. Como la del mes pasado. Hace dos meses fueron diez mil.
—Mira, James, sé que las cosas están difíciles, por eso te doy un mes más, pero…, bueno, las cosas están difíciles para todos.
—Todos tenemos facturas que pagar, lo entiendo.
—¿Cómo te ha ido con el banco?
—No muy bien —le digo—. Hace tres meses que no pago la hipoteca. La semana pasada me enviaron una carta en la que me decían que, si me saltaba otro pago, hasta ahí íbamos a llegar. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?
—Dímelo.
—Que si me negara a irme, como sheriff que soy, tendría que forzar mi propio desahucio. Diablos, tal vez debería hacer eso ni más ni menos: meterme de culo en la cárcel solo para tener donde quedarme.
—Lo siento, James. Es una situación de mierda, y una de las peores que he visto. ¿Y si vendieras?
—Tengo un agente inmobiliario. Vendrá esta semana. Es una opción, pero no una buena. Lo que pueda sacar de la casa se irá en más pagos, además de que aún tendría que pagar un alquiler en algún sitio. Y eso, en caso de que pudiera venderla a tiempo. Además, mi padre sigue necesitando cuidados, y no son baratos. A ver qué me dicen.
—Suena agotador.
—No tienes ni idea —le digo, y la verdad es que apenas he dormido unas cuantas horas cada noche desde que todo esto empezó.
—¿Y Cassandra?
—Supongo que ayudaría, pero no podemos mudarnos con ella. Ha tenido sus motivos para irse.
Murdoch me mira. Parece buscar algo que decir, algo que me pudiera facilitar las cosas. Estoy perdiendo a mi familia y mi casa. Estamos poniendo tiritas en heridas abiertas y no sé qué hacer. De verdad que no lo sé. Es posible que dentro de un mes ya no tenga casa.
—Todavía no sé cómo he llegado a este punto —digo—. No ha sido culpa suya.
—Estoy de acuerdo contigo, como casi todo el mundo, pero alguien ha muerto, James.
—Sé que alguien ha muerto.
—Ha sido una pérdida trágica. Pero fue tu padre quien encendió el fuego y quemó toda la residencia, y fue un milagro que no hubiera más víctimas. Esa familia está sufriendo. Las emociones que esto les provoca son muy fuertes, y solo buscan justicia.
Le digo lo que ya le he dicho cien veces:
—La residencia tendría que haberlo vigilado mejor.
—Lo sé, y sabes que estoy de acuerdo contigo, y esa es la razón por la que la residencia ha llegado a un acuerdo, pero…
—Pero la familia está dolida, y quieren que nosotros también lo estemos.
—A fin de cuentas, de eso se trata. Volveré a reunirme con su abogado la semana que viene, pero, a menos que haya un repentino cambio de opinión, tendrás que prepararte para la tormenta que se avecina.
Doblo la factura y me la meto en el bolsillo. Sé que todo esto que acaba de decirme formará parte de la próxima cuenta. Necesito salir de aquí antes de que me cobre otra media hora.
—Gracias —le digo, y me pongo de pie.
Él también se levanta.
—Te mantendré informado.
Salgo a la calle. Mi coche patrulla está aparcado fuera de un bar. Es un todoterreno blanco con una franja de luces en el techo y una barra parachoques en la parte delantera. En los lados, a lo largo, pone en letras azules el nombre del Departamento del Sheriff de Acacia. Cuando estoy abriendo el coche, miro hacia el bar. Podría entrar a buscar un rincón oscuro donde ahogar mis penas. El problema es que es muy probable que me quede dormido. Esa es la cuestión con los insomnes extremos: si bien nos es difícil dormir por las noches, nos es fácil echar una cabezada cuando no debemos. Mi abogado ha resumido bien las cosas: es una situación de mierda. Mi padre pasó toda su vida laboral como chef. A los cuarenta llegó a tener su propio restaurante. Sus preocupaciones comenzaron hace unos cuantos años, cuando empezó a olvidar las cosas más sencillas y a recordar algunas que nunca sucedieron. Hubo paranoia y cambios de humor. Luego empezó a decirle cosas muy crueles a mi madre, cosas que la habrían ofendido si no hubiera muerto hace diez años. Entonces llegó el diagnóstico: mi padre tenía la enfermedad de Alzheimer. Todo se fue complicando muy rápido y el año pasado lo metimos en una residencia. Pero su memoria muscular tenía solo cincuenta años, y sentía el impulso de cocinar. Eso es, ni más ni menos, lo que quiso hacer a las tres de una madrugada de principios de este año. Acabó quemando toda la residencia. Ahora vive conmigo y, cada dos semanas, con mi hijo Nathan. Cassandra se mudó dos meses después de que mi padre viniera a casa. Para ella era difícil seguir ahí, con mi padre insultándola todos los días.
No caigo en la tentación del bar, pero me tomo un par de pastillas para animarme. Hace unos meses, mi médico me recetó Adderall. Al principio no quise depender del medicamento, pero he pasado a necesitarlo todos los días y a tener que subir la dosis. No me siento orgulloso, pero esa cosa ayuda.
Mientras conduzco a casa, voy imaginándome las cervezas frías en la nevera. Luego llego a la entrada, se abre la puerta principal y Deborah, la enfermera y cuidadora de mi padre, sale corriendo. Tiene unos sesenta años y es cariñosa y compasiva. Pasó con sus padres por lo mismo que yo estoy pasando con el mío.
—¿Todo bien? —le pregunto.
—Todo va bien; es solo que llego tarde —dice—. Tengo una cita —añade con una sonrisa.
—¿Quién es el afortunado?
—Alguien a quien he conocido por internet. Todavía no puedo creer que esto se haga así hoy en día. Si esto hubiera existido hace cuarenta años, ¿te imaginas cuánta acción habría tenido yo entonces?
—Preferiría no imaginarlo.
Se ríe.
—Tu padre ha tenido un buen día —dice.
—Gracias, Deborah. Diviértete.
—Esa es la idea.
Se marcha y yo entro en casa. Mi padre está frente al televisor. En la pantalla, un tipo al que se le marcan las venas en los brazos manipula un aparato de gimnasia que hará que tus venas también se marquen, siempre y cuando estés dispuesto a dedicarle tres minutos al día.
—Hola, papá, ¿qué tal el día?
Papá no contesta.
—¿Te traigo algo? ¿Algo de beber, tal vez?
Aún no hay respuesta. Lo llevo al sofá y lo siento. No sé si se ha enterado de que estoy aquí. Del dormitorio llegan ruidos de disparos y explosiones mientras Nathan juega en su ordenador. Llamo a su puerta y la abro. Se oye un molesto «¿Qué?», y entonces intervengo.
—Solo quería que supieras que estoy en casa.
—Vale.
Nathan es un chico grande con rasgos angulosos que deberían hacerlo atractivo, pero que se ven opacados por una amargura que surgió cuando su madre se mudó. El pelo oscuro, peinado de lado, le tapa el ojo derecho. Mientras sus manos vuelan por el teclado, tiene el otro ojo fijo en la pantalla de un ordenador.
—¿Quieres algo para cenar?
—Lo que quiero es que me dejes en paz.
No tengo fuerzas para contestarle, así que me dirijo a la cocina y cojo una cerveza. Estoy a punto de abrirla cuando suena mi teléfono. La comisaría.
Le doy al botón verde.
—¿Qué pasa, Sharon? —pregunto, aunque sueno más gruñón de lo que hubiera querido.
Antes de que pueda disculparme, ella me dice:
—Sheriff, Peter Connor te llama por teléfono. Dice que es urgente.
Conozco a Peter desde que era niño. Iba un año por delante de mí en la escuela y siempre iba de guay, porque era el guitarrista de una banda de rock del instituto. Abandonó la música y se convirtió en un novelista de cierto éxito. Pero los últimos años no lo han tratado bien. No ha podido recuperarse después de que, tras su último libro, los críticos se volvieran contra él. Uno de ellos llegó a decir que su libro estaba dirigido a quienes les gustaba arrancar páginas y prenderles fuego, solo para calificarlo después como «basura de muy baja calidad». Al poco tiempo, su mujer lo abandonó. Al igual que Deborah, había descubierto las citas por internet. Desde que está soltero, la única nueva relación de Peter ha sido con la botella.
—Pásamelo —digo. Me pregunto si se habrá puesto al volante de su coche y habrá acabado en alguna zanja.
Se pone en línea. Habla a toda velocidad. No sé dónde acaba una palabra y empieza la otra.
—Espera, espera, más despacio, Peter. Vuelve a decirlo, solo que más despacio.
Otro torrente de sílabas.
—Respira hondo —le digo.
Peter respira hondo. Oigo lo que sucede, como si alguien hubiera encendido una aspiradora por un breve instante. Me lo imagino paseándose por la habitación, sujetando el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos.
—Mi chico —dice, ahora más despacio; no mucho, pero lo suficiente para que lo entienda—. Mi hijo no ha vuelto del instituto.
Me imagino a su hijo Lucas y siento un retortijón en el estómago.
Peter lanza frases cortas.
—Siempre vuelve a casa. Del instituto. Tiene toque de queda. A las cinco. Sabe que, si no llega para entonces, se mete en problemas. Así que, a esas horas, siempre está en casa. Siempre. Por lo general, a las cuatro. Siempre alrededor de las cuatro. Nunca falla. Excepto hoy. Necesito que lo encuentres. Es… Tú… Tienes que encontrarlo.
Ya pasan de las cinco. El verano está cerca y los días se alargan. Quedan otras tres horas de luz, y el mes que viene no anochecerá hasta pasadas las nueve. Nos acercamos a toda velocidad a ese momento del año que nos pasamos esperando el resto del año. También es la época en que los chicos se retrasan más de la cuenta. Están fuera, nadando en las canteras, fumando en el bosque o bateando pelotas de béisbol. Se pasan por el forro los toques de queda y les importa un bledo.
—Los chicos siempre aparecen —le digo, y me arrepiento de inmediato. Después de todo, estoy hablando por teléfono con un escritor de novelas policíacas. Solo hay una cosa que un escritor de novela negra diría ante una declaración como esa.
Peter se adelanta y alega:
—Y a veces aparecen muertos. Aparecen en fosas poco profundas, apuñalados o estrangulados, o arrojados a contenedores. Y, como bien sabes, sheriff, el mundo está lleno de chicos que se esfuman y no aparecen nunca.
Tiene razón. Pero aun así…
—Tendrá una rueda pinchada. O quizá se ha ido a casa de un amigo. ¿Has llamado a sus amigos?
—No tiene.
—¿Has llamado al instituto?
—No me cogen el teléfono. Por eso he venido.
—¿Estás en el instituto?
—Y no tiene una rueda pinchada, porque su bicicleta está aquí, y está en perfecto estado. Por alguna razón, no ha podido volver a casa en bici ni me ha llamado.
El retortijón en mi estómago se repite.
Esto no puede ser como la última vez, ¿verdad?
Capítulo 3
Todo está sucediendo rápido, demasiado rápido. Por supuesto…, nunca hubo ningún plan. ¿Ha cometido errores? Qué pregunta tan estúpida, claro que sí. Pero, en aquel momento, eso no importaba. Ha sido como si un impulso biológico se hubiera apoderado de él, como si hubiera dejado de ser Simon Grove para convertirse en otra cosa, en algo diferente, un algo que ya ha sido otras veces a lo largo de su vida. Ese algo no le gusta, pero no puede controlarlo. Nadie puede controlar la biología. Hay pastillas, medicamentos y terapias para que trates de pensar de cierta manera, cuando todo lo que puedes hacer es pensar de otra… Pero nada de eso puede reprimir para siempre una necesidad fundamental. Y, ahora mismo, la necesidad lo tiene alejándose de la ciudad a toda velocidad y con un chico en el maletero, y, joder, no es como si ya hubiera experimentado algo así.
Están en la autopista. No hay mucho tráfico y no hay nada que haga destacar su coche. Es solo uno entre muchos, pero se pregunta si los demás conductores son capaces de darse cuenta de lo nervioso que está. Sin duda, hoy no se levantó de la cama sabiendo que acabaría quemando las naves. Sin embargo, ahora mismo es una posibilidad muy real. Pero no puede dar marcha atrás; en parte, porque no tiene ninguna explicación genuina de por qué ha metido al chico en el maletero y, en parte, porque no le da la gana. Tampoco puede seguir conduciendo, porque se siente rebosante de la misma necesidad que lo ha metido en este lío. Sin embargo, en algún momento, y pronto, alguien se dará cuenta de que el chico no está donde debería estar. Puede que eso ya haya ocurrido. También puede ser que el chico tenga unos padres de mierda que ni siquiera se hayan dado cuenta, aunque Simon tiene serias dudas de que esos padres puedan ser como los que él tuvo cuando era pequeño. Se imagina las llamadas telefónicas a los amigos antes de contactar con la policía; luego, a la policía acudiendo al instituto y encontrando la taquilla rota con la palanca delante.
Dios. Ni siquiera se tomó la molestia de limpiar sus huellas. No podía, porque la necesidad era fulminante y fuerte, y ya había pasado tiempo, y cuando te dejas llevar por la biología…, bueno, piensas en las consecuencias solo cuando ya ha ocurrido todo. Esta necesidad se ha ido acumulando durante un tiempo, como siempre, y lo irónico es que, de todas formas, él había pedido vacaciones para la semana siguiente. Tenía intenciones de marcharse y desquitarse con un chico cualquiera en una ciudad cualquiera, en un lugar del que pudiera poner distancia sin consecuencia alguna y, después, alimentarse de ese recuerdo hasta que la necesidad volviera a ser demasiado fuerte como para menospreciarla. ¿Por qué demonios no ha esperado hasta entonces?
La biología. Eso es: la maldita biología.
Sin embargo, hay una forma de tener el pastel y comérselo también, algo que solía decir su última madre —por cierto, una razón más para haberla matado—. Hace poco se compró una cámara para grabar estas ocasiones, pero, quizá, la cámara puede tener un segundo propósito.
Más adelante está el desvío hacia el antiguo aserradero. Conoció la historia de este lugar cuando se mudó aquí, hace un tiempo. La ciudad de Acacia Pines nació ciento cincuenta años atrás. Su corazón era el aserradero y su alma, las iglesias construidas a su alrededor. Las tiendas y las casas se expandieron pronto, engullendo tierra a un ritmo lento pero constante. Hace sesenta años, ya habían devorado lo suficiente como para que los habitantes a quienes no les gustaba que los camiones pasaran a toda velocidad por delante de sus casas, sacudiendo la vajilla en sus armarios, fueran más numerosos que aquellos a los que sí les gustaba. Derribaron el aserradero y lo reconstruyeron fuera de la ciudad, en un lugar más grande y con más posibilidades de expansión, pero, como suele ocurrir en las ciudades, las previsiones a largo plazo sobre las dimensiones de los espacios y el tráfico de las carreteras tienden a no mirar tan lejos en el futuro como debieran. Al fin y al cabo, el problema, dentro de medio siglo, ya será de otro.
Hace diez años, Acacia empezó a aparecer en los programas de viajes. Sus bosques se estaban convirtiendo en lugares populares para los excursionistas. Hubo que construir moteles. Más restaurantes. Más industria. La ciudad no ha dejado de crecer en la última década, ya que quienes han venido a visitarla no quieren marcharse. Hace unos años hubo un repunte en el sector servicios. A finales de cierto verano, algunos excursionistas dijeron haber visto a Bigfoot en las montañas —con una fotografía desenfocada incluida—, aunque hay sospechas de que el rumor lo inició el propietario de uno de los nuevos moteles. Los moteles se llenaron a rebosar, porque de todo el país vino gente en busca de pruebas. El aserradero también necesitaba crecer. Sin embargo, en lugar de ampliarlo, construyeron uno nuevo unos kilómetros más cerca de la ciudad. El antiguo quedó abandonado a merced de la naturaleza.
Simon coge el desvío.
La carretera que lleva a la fábrica es sinuosa y está llena de baches y desniveles. La grava de que está hecha ha sido tan compactada por los miles de camiones que no hace mucho ruido cuando el coche pasa por encima. Pronto queda a la vista el viejo edificio: altas paredes de bloques de hormigón manchadas de gases de los tubos de escape, ventanas en lo alto —algunas rotas—, un tejado plano, oxidado en parte, y grandes puertas enrollables a lo largo de la fachada, algunas abolladas. Todo está rodeado por un mar de hormigón que, a su vez, está rodeado por un océano de árboles. Se detiene ante la puerta principal. Deja el motor en marcha y se baja. Desbloquea una pequeña puerta lateral y entra. Luego, tira de las cadenas para enrollar las puertas. El traqueteo de las cadenas le recuerda a cierta novela de Charles Dickens en la que los fantasmas de la Navidad sermonean a un hombre destinado a morir solo. No es que haya leído el libro, pero ha visto varias versiones de la película.
Abre la puerta por completo y vuelve al coche. Un minuto después, ha aparcado dentro. Las cadenas vuelven a traquetear cuando la puerta se cierra. Están solos. Solos en medio de la nada, donde nadie puede oír nada.
Los nervios de Simon se convierten en entusiasmo.
Capítulo 4
Vuelvo a la habitación de Nathan.
—Tengo que salir un rato. Necesito que cuides de tu abuelo.
—Estoy ocupado.
—Con suerte, no será por mucho tiempo.
Él no dice nada. En vez de contestar, sigue jugando.
—¿Nathan?
—¿Qué?
—He dicho que…
—Joder —exclama. Se levanta y apaga el ordenador.
—Maldita sea, Nathan, solo te estoy pidiendo…
—He dicho que lo haré, ¿vale? ¿No acabas de decir que tienes que estar en algún sitio?
Me quedo mirándolo unos instantes sin saber cuál es la mejor respuesta. Este es el Nathan de estos días. He intentado lidiar con él de muchas maneras, todas equivocadas. Podría castigarlo o quitarle el ordenador, solo que, en el pasado, esas cosas no han hecho sino empeorarlo. Ahora mismo no tengo tiempo para ocuparme del asunto.
—Te llamaré pronto para ver si todo está bien —le digo.
De camino al instituto, llamo por radio a Sharon. La pongo al día, le pido que haga que la agente Hutchison se reúna conmigo en el instituto y que me ponga al director Chambers al teléfono. Dice que lo hará. Conduzco por la ciudad. Las tiendas cierran y los restaurantes abren mientras la gente pasa de comprar libros, ropa y material de acampada a pensar en la comida, el vino y los postres. Sharon me llama al móvil. Me dice que tiene a Chambers al teléfono. Transfiere la llamada. Le digo a Chambers lo que está ocurriendo. Parece preocupado. Claro que sí. Hace dos meses pasamos por algo parecido. Me dice que estará en la escuela en diez minutos.
En los cruces, hago sonar las sirenas. Los coches se apartan. La gente se gira para mirar desde las aceras. Es un espectáculo poco frecuente. Paso junto a escaparates que reflejan el sol y ciegan a los conductores. Paso por delante de una piscina, un cine, una bolera, un centro comercial, más tiendas y oficinas y moteles. Luego está el instituto. Desde la carretera hasta una zona en pendiente se extiende un largo camino bordeado de árboles, pero también se bifurca en un aparcamiento. Delante hay un muro bajo y manchado de grafitis que pone «Instituto Acacia». Más allá, el edificio principal se compone de tres alas, que forman una C de ángulos rectos. Cada brazo es largo y liso, y los tres son idénticos entre sí, como si hubieran sido fabricados en serie y enviados aquí listos para ensamblar. Hay banderas que cuelgan cada treinta metros para dar color. Peter Connor se pasea por los terrenos. Solo se detiene cuando salgo del coche y me planto delante de él.
Es unos centímetros más alto que yo. Llega al metro ochenta y tres. Siempre ha sido fornido, pero ya no tiene tan buen aspecto como en el instituto, cuando, con ropa ajustada, música y músculos, se subía al escenario para impresionar a las chicas. Ahora, toda esa masa se ha redistribuido, sobre todo por la mitad, donde estira una descolorida camiseta que dice «Cats Against Being Eaten», que era el nombre de su banda por aquel entonces. Tiene los ojos hundidos y el pelo canoso y revuelto, como un hombre que, sin mucha oposición, se ha rendido a la madurez. No nos damos la mano. Está asustado y muy nervioso.
—Enséñame la bici —le digo.
Caminamos hasta los soportes para bicicletas. Están en el mismo lugar donde solían estar, en el lugar donde permanecerán mucho después de que los casquetes polares se hayan derretido. Venir a mi antiguo instituto me hace preguntarme cómo han podido pasar veinte años así de rápido. También me trae una triste certeza de que los próximos veinte pasarán igual. El instituto se ha ampliado durante este tiempo. Se han construido más edificios, que se suman a las tres alas principales, así como un nuevo gimnasio y un salón de actos más grande. Esto es Acacia Pines: un pueblo que se expande, desde las tiendas de comestibles hasta las escuelas, pasando por los moteles, las granjas y los cementerios. Hace diez años teníamos veinte mil personas; ahora tenemos treinta mil.
Los soportes para bicicletas están a la intemperie. Hay suficientes anclajes para quinientas bicicletas, pero ahora mismo solo queda una, una solitaria bici de montaña azul que no tiene más de un par de años. Está sujeta con un candado.
—¿Esta es la bici de Lucas?
—Sí.
—¿Y el candado?
Él me mira, confuso.
—¿Qué?
—¿Este candado es suyo?
—¿Por qué no iba a serlo?
—Porque alguien, por gastarle una broma pesada, pudo haber bloqueado la bici con un candado que no es el de Lucas.
Todavía parece confundido.
—En ese caso, él habría ido a buscar a un profesor o me habría llamado a mí.
Eso me imaginaba yo, pero, aun así, tenía que preguntar. Se acerca un coche idéntico al mío. Es la agente Hutchison. Detrás de ella aparece un sedán blanco: el del director Chambers.
—Tal vez —digo—. Pero ¿este es el candado de Lucas o no?
—No lo sé. Es probable.
Caminamos hasta la entrada principal. Chambers y Hutch dejan de hablar entre sí en cuanto llegamos a ellos. La ayudante del sheriff Lisa Hutchison tiene treinta años, es alta, guapa y seria. Creció con ganas de ser policía, porque su padre lo era. Lleva el pelo oscuro recogido en una coleta y los pulgares, metidos en la parte superior de la pistolera. Chambers es alto y calvo. Tiene peinados hacia los lados sus mechones de pelo gris. Sus gafas son demasiado grandes y su boca, demasiado pequeña. Tiene las orejas anchas y la nariz larga, como si hubiera sido montado por el mismísimo Mr. Potato en la fábrica de Mr. Potato. Era uno de mis profesores cuando llegué aquí. El tipo enseñaba historia; ahora se ha convertido en ella.
No nos damos la mano, ninguno.
—Quiero ver la taquilla de Lucas —le digo.
Si la bicicleta del chico está aquí, hay razones para pensar que él también. Cuando llegué a este lugar, a los chicos los metían en las taquillas. Dudo que esa práctica haya terminado, junto con los robos del dinero del almuerzo y el calzón chino en los pasillos.
—Sígueme —dice Chambers, y encabeza la marcha.
Capítulo 5
El ataúd es metálico y estrecho. Después de treinta minutos en la carretera, por fin se han detenido. Lucas podrá ser pésimo juzgando a conserjes, pero es excelente calculando el tiempo. No se puede conducir dentro de Acacia Pines durante treinta minutos, a menos que uno lo haga en círculos. Eso significa que han salido de los confines de la ciudad y que se dirigen hacia el sur, porque el sur es la única dirección que se puede seguir. Desde su salida de la ciudad, se ha estado preguntando por qué venían hacia aquí. No hay más que explotaciones agrícolas y forestales. Lucas cree que hay docenas de formas en las que se puede desaparecer en cualquiera de ellas.
En cuanto al ataúd, está encorvado y aprisionado en él. Algo duro se clava en su espalda. Todo son ángulos, todo es sólido, cosas de las que no puede zafarse. Ha hecho a oscuras la mayor parte del viaje, aunque, a veces, el maletero se ilumina en rojo por las luces de freno; pero vuelve la oscuridad, y el único sonido que oye es el repiqueteo metálico del motor. Hace un momento, todo eran cadenas traqueteantes y puertas pesadas. Los vaqueros mojados le aprietan más. Están fríos, huelen mal y le rozan los muslos. Tiene el pecho apretado. La cinta adhesiva en la boca le impide respirar hondo. Las manos atadas por detrás hacen que sienta presión en los hombros. Las únicas partes de su cuerpo que no amenazan con acalambrarse le provocan punzadas. Nunca en su vida había estado tan asustado. Y, para empeorar las cosas, lo que sea que haya usado el conserje para noquearlo le ha causado dolor de cabeza. Se siente mal. No solo está aterrorizado, sino que siente náuseas. Intenta girar, desplazar el peso del hombro derecho al izquierdo, pero no lo consigue. Aparte de la orina, puede oler el gas y los líquidos de limpieza. Aún siente el olor del producto químico que el conserje utilizó para noquearlo. El aire sabe a combustible. Pero, pase lo que pase, ha decidido que no llorará. Tampoco pedirá clemencia; por una parte, porque no cree que un tipo que mete chicos en los maleteros de los coches pueda ser clemente; por otra, porque piensa que no haría otra cosa más que excitar a Simon el Tonto.
¿Cómo escribiría su padre una escapatoria de esta situación? Es una pregunta que se ha hecho una y otra vez durante el trayecto, pero su mente solo ha sido capaz de encontrar ejemplos en los que los personajes fracasan. Seguro que algunos logran sobrevivir, solo que, cuando intenta pensar en ellos, se queda en blanco. En algún momento pasará de rezar para sobrevivir a rezar para que el final llegue pronto. No ve muchas películas, pero sí las suficientes como para saber que, una vez que asoma la cinta adhesiva, no falta mucho para que aparezca una tumba poco profunda, profanada a zarpazos por animales salvajes. Pronto, la pregunta no será si lo encontrarán, sino en cuántos pedazos.
Lo sacan de sus cavilaciones unas pisadas que se acercan. La puerta del coche se abre, suena un clic y el maletero salta unos centímetros. Un momento después, se abre del todo. Lucas parpadea un poco. El edificio está apenas iluminado, aunque hay mucha más luz que en el interior del maletero. El conserje mete la mano y tira de Lucas. Lo arrastra por el borde del maletero y, enseguida, deja que el impulso y la gravedad arrojen al chico al suelo. El impacto es lo bastante fuerte como para hacerle castañetear los dientes y probar su sangre. Lucas lucha por contener las lágrimas.
El conserje lo mira. Ahora es diferente. Lleva el mismo mono, el mismo pelo, la misma barba, pero todo es oscuro y podrido. Los rumores son ciertos: este tipo se arrancó dos dedos de un mordisco, y es probable que también haya estado en el manicomio por morderles los dedos a otras personas. La oscuridad del conserje es una especie de entidad física, un parásito que se ha apoderado de él y que ahora lo controla como una marioneta. Es una tenia que serpentea dentro del conserje, que se desliza en su interior y tira de todas las palancas.
Simon el Tonto corta la cinta de los tobillos y pone a Lucas de pie. Están en una fábrica vacía. Hay unas cuantas estanterías con cajas de cartón abandonadas, trozos de alambre, recortes de acero y serrín tirados por el suelo, revueltos con cristales de ventanas rotas a pedradas. Puede oler la madera. Y el pegamento. Y la grasa. Hay una vieja bicicleta de montaña apoyada en la pared y, tumbado, un bidón vacío, muy abollado. Mira el bidón y se pregunta si, en el pasado, el conserje habrá metido en él a alguna otra alma desafortunada. Hay paredes de bloques de hormigón, vigas de acero y techos altos. La puerta metálica es lo bastante grande para dejar pasar los camiones. Hay un conjunto de oficinas y salas al fondo a nivel del suelo, y otras cuantas arriba.
Es el viejo aserradero. Nunca ha estado aquí, pero no puede ser otra cosa.
Simon el Tonto lo empuja hacia las oficinas del fondo. Los pinchazos en las piernas hacen tropezar a Lucas, pero el conserje lo agarra para que no pierda el equilibrio. El cuerpo del chico ha sido forzado a adoptar posiciones incómodas en las últimas horas. Ahora es su mente la que se acelera con imágenes de las posiciones que vendrán. Llegan al despacho más cercano a las escaleras, uno cuya ventana da al bosque. A la derecha hay un escritorio de madera y, a la izquierda, un viejo archivador con una cámara encima; en un rincón, una maceta rota con una planta muerta. A un lado de esta se levanta una pila de listines telefónicos casi tan alta como él. En el suelo hay un viejo y sucio colchón. Lo empuja ahí, sobre ese colchón. Cae. Se levantan polvo y suficientes bacterias como para provocar una pandemia. Aun así, el chico se esfuerza por no llorar. Sabe para qué sirve ese colchón, y sabe también por qué la cámara sobre el archivador apunta hacia él y tiene una luz roja encendida.
No llega ninguna ayuda.
No hay esperanza.
Lucas se echa a llorar.
Capítulo 6
La entrada principal del instituto es un gran conjunto de puertas dobles con paneles de cristal reforzado con alambre. De niño, solía imaginar que una persona podría terminar convertida en cubos si la empujaban a través de esos cristales. Chambers se saca del bolsillo un juego de llaves del tamaño de un puño. Ese bolsillo ha de estar reforzado para evitar que el llavero se caiga. Debe haber unas treinta llaves, pero el director supera airoso la prueba de memoria, porque acierta a la primera. Me siento alerta. No sé si por el Adderall o por toda esta situación. Me imagino que es una combinación de ambas cosas.
Entramos en un pasillo de ochenta metros de largo. Está hecho de bloques de hormigón pintados de gris, con el cuarto superior azul claro, taquillas azul rey y un suelo de baldosas gris oscuro. Nuestras pisadas resuenan. Algunas cosas han cambiado con los años; muchas otras, no. Hay ordenadores nuevos, pero las mismas aulas; hay pizarras nuevas, pero las mismas taquillas; hay carteles nuevos, pero la misma pintura, el mismo olor, la misma sensación. A través de las ventanas alcanzo a ver el campo de fútbol y el gimnasio, atisbos del mundo de los estudiantes de instituto, atisbos de mi pasado. He estado aquí muchas veces a lo largo de los años, desde que terminaron mis tiempos de estudiante. He venido a reuniones de padre y profesor. He venido como agente de policía, he hablado a los chavales sobre los peligros de las drogas y de conducir borrachos. He venido también a detener a algún chico por vandalismo, y una vez tuve que venir a decirle a Chambers que, esa misma mañana, uno de sus alumnos había muerto en un accidente de coche. Y también estuve aquí hace dos meses, el último día del curso, cuando Taylor Reed subió al tejado y, a la vista de todos, saltó para matarse. A veces, cuando estoy tratando de dormir, lo veo en la acera, roto y ensangrentado. Aún tengo en la cabeza la imagen de sus padres mientras caían en la cuenta de lo que les estaba diciendo.
La última vez que estuve aquí fue el primer día de este curso. Vine a averiguar todo lo posible acerca de Freddy Holt, un chaval de dieciséis años que, durante las vacaciones, escapó por la ventana de su habitación y fue a esconderse en alguna madriguera. Dos chicos: uno muerto, uno desaparecido.
Y, ahora, Lucas Connor.
Al pasar, voy golpeando las taquillas con los nudillos. Hacen eco.
—¿Qué estás haciendo? —pregunta Peter.
—Está comprobando si Lucas está metido en una de ellas —dice Hutch.
—Espera…, no pensarás… Mierda —dice Peter, que acaba de percatarse de lo posible que es eso—. Mierda —vuelve a decir, y se pone a golpear las taquillas del otro lado del pasillo. Va diciendo el nombre de su hijo, aunque todas sus llamadas se quedan sin respuesta.
La administración ocupa los últimos veinte metros del pasillo y continúa a la vuelta. Se compone de oficinas anticuadas, llenas de equipos obsoletos. Entramos en el despacho de Chambers. El director se sienta ante un ordenador que tiene una vieja y voluminosa pantalla, teclea su usuario y su contraseña. Aparece el expediente de Lucas.
—Taquilla dos-cero-seis —dice—. Está a la vuelta de la esquina.
Doblamos el pasillo. La zona de administración vuelve a convertirse en aulas. Este pasillo es un buen tercio más largo que el anterior, pero tiene el mismo aspecto: taquillas, carteles, aulas, solo que en mayor cantidad. En medio hay una pulidora de suelos y un charco.
—Qué raro —dice Chambers—, el conserje siempre lo recoge todo.
La pulidora de suelos está delante de un grupo de taquillas, pero, para mayor precisión, está delante de una cuya puerta delantera ha sido torcida. La han forzado. La barra que usaron como palanca está en el suelo. No es la taquilla de Lucas, sino la de al lado. Me pongo unos guantes de látex y cojo la mochila que está en el estante superior.
—Es la de Lucas —dice Peter.
La dejo en el suelo y la abro. Dentro hay libros, ropa de gimnasia, un móvil. Toco el botón de inicio del teléfono. La pantalla se ilumina. Hay una foto de un perro, un pastor alemán, y un buzón de mensajes que dice que hay nueve llamadas perdidas de «Papá».
—Te dije que algo iba mal —dice Peter.
Reflexiono en lo que ha podido ocurrir. Unos chicos metieron a Lucas en la taquilla. Pensaban que él se las arreglaría solo o que alguien lo dejaría salir, pero eso no ocurre. Lucas pasa allí dentro más tiempo del previsto. Nadie lo encuentra. La escuela se vacía y entonces aparece el conserje. Lucas golpea la puerta. Lleva ahí un par de horas. El conserje abre la puerta forzándola.
¿Y después?
¿Por qué Lucas no cogió su teléfono? ¿Por qué no volvió a casa en la bici?
Hutch reproduce el mismo escenario y se plantea las mismas preguntas.
—Llamaré al hospital y a las consultas médicas para saber si Lucas está por ahí —dice—. Quizá se desmayó cuando acababan de liberarlo.
—Solo que…
—Solo que habrían llamado a la policía —dice ella—. Pero, por supuesto, a lo mejor nos cruzamos con ellos. Pudieron haber salido de aquí un minuto antes de que llegáramos. Si es así, aún no han tenido tiempo de llamar.
Se aleja unos metros y saca su teléfono. Hace unos meses interrogué al conserje. No recuerdo su nombre, pero sí algo de su aspecto y que era un tipo muy reservado. Lo más memorable es que le faltan dos dedos. Hablé con él de la misma forma que interrogamos a todos en relación con el asunto de Taylor Reed, y luego por lo de Freddy Holt. Sabíamos que Taylor Reed había saltado. También, que lo habían acosado sin piedad por internet durante los últimos meses. En sus redes sociales encontramos mensajes de alguien que había creado una cuenta bajo el nombre de Todo el Instituto. Todo el Instituto estuvo enviando mensajes directos a Taylor a través de diferentes plataformas. Lo insultaba, le decía que todo el mundo lo odiaba y que debería suicidarse. El emisor había creado la cuenta con un teléfono de prepago. Nunca pudimos encontrar el teléfono ni al autor, quienquiera que fuese. El conserje no levantó ninguna sospecha. Pero entonces Freddy Holt desapareció, y la sincronía nos hizo preguntarnos si los sucesos estarían relacionados. Quizá Holt fue el culpable, y se largó. Hablamos con un montón de estudiantes. Nos dijeron que Freddy los empujaba contra las puertas, que los llamaba fracasados y que a algunos los extorsionaba por el dinero del almuerzo. Sin duda, intimidar a Taylor Reed habría estado entre sus especialidades.
Me vuelvo hacia Chambers.
—El conserje —le digo—, ¿cómo se llama?
—¿Crees que el conserje se ha llevado a Lucas? —pregunta Peter. Cómo me gustaría que se metiera en su coche a esperarnos, aunque sea solo para que yo pueda pensar.
—Simon Grove —dice Chambers.
Simon Grove. Ahora me acuerdo.
—¿A qué hora termina Grove su turno?
—Alrededor de las siete. Es el único que se queda después de que los profesores se hayan ido. Cierra cuando se va.
Consulto mi reloj. Ya son casi las seis.
—Y los profesores, ¿no habrían pasado por delante de esta taquilla?
—No necesariamente —dice Chambers—. Hay otras salidas.
—¿Simon Grove deja su coche en el aparcamiento de los profesores?
—Deberíamos ir a su casa —dice Peter.
Le pongo la mano en un hombro. No se encoge. Tiene la cara tensa por el pánico. Está sudando.
—Necesito que mantengas la calma y que nos dejes hacer nuestro trabajo —le digo.
—Deberíamos…
—Iremos a su casa, pero primero quiero ver si su coche está aquí.
Peter parece estar a punto de discutir, pero asiente.
—Buena idea —dice.
Me vuelvo hacia Chambers. Él me dice que Grove deja su coche en el aparcamiento de profesores.
—Vamos.
Hutch se queda junto a las taquillas, hablando por teléfono, mientras Peter Connor, Chambers y yo nos dirigimos al aparcamiento por otra salida. Está vacío. Chambers señala la plaza donde habría aparcado Grove.
—Consígueme su número —le digo—. Y su dirección.
Chambers desaparece de nuevo en el interior del edificio. Me dirijo al aparcamiento. Peter me sigue.
—¿De verdad crees que ese tipo se lo ha llevado al hospital? —pregunta.
—En un día como hoy, habrá hecho calor dentro de esa taquilla. Tu hijo podría estar sufriendo un golpe de calor. Tal vez se desmayó en el momento en que Grove lo sacó de ahí. Eso explicaría por qué no ha podido llamarte. Es posible que el conserje ni siquiera sepa quién es Lucas. Lo mismo podría decirse del hospital. Puede que lo tengan ahí y no sepan quién es.
—¿No habría llamado a una ambulancia?
—Eso es lo que tú harías, eso es lo que yo haría, pero no significa que otro lo hiciera. Las personas somos diferentes. Respondemos de diferente manera. El conserje pudo haber sopesado todo y, al final, decidir que era mejor llevar a Lucas corriendo al hospital.
En el bordillo donde aparca Grove hay un paño blanco hecho bola. Es del tamaño de un pañuelo y está sucio. Lo engancho con mi bolígrafo y lo huelo con cuidado. El olor es penetrante. Pero el tipo es, después de todo, un conserje, y los conserjes tratan con productos químicos fuertes. Aun así, no me puedo imaginar a Grove entrando en pánico por haber encontrado a Lucas en la taquilla, sino frotándose las manos con regocijo.
Saco de mi bolsillo una bolsa de pruebas y guardo el paño.
—Te lo dije —dice Peter—. Te lo dije, joder.
Vuelvo por donde hemos venido. Él me sigue. No deja de hacerme preguntas que no puedo responder. Al llegar a las taquillas, nos encontramos con Hutch.
—He llamado al hospital y ya tengo a Sharon llamando a las consultas médicas —dice—. Nada hasta ahora. Tal vez ese tío llevó a Lucas a casa.
Me deja la mirada fija. Intenta decirme algo. Sé lo que es ese algo, porque es lo mismo que yo quiero: que Peter se marche. Asiento con la cabeza. Ella se vuelve hacia Peter y habla con él:
—Deberías volver a casa. Es el primer lugar al que Lucas volvería. Incluso puede que te llame allí.
Antes de que él pueda argumentar nada, hablo.
—Tenemos cubierta la situación en el instituto. Ya no hay ninguna razón para que estés aquí. Nos ayudaría mucho que fueras a casa y nos mantuvieras informados.
—Eso no explica lo del paño —dice Peter.
—¿Qué paño? —pregunta Hutch.
—Un paño empapado con cloroformo —dice Peter.
—Eso no lo sabemos —alego.
—Si se hubieran llevado a Lucas al hospital o a casa, ya me habría llamado.
—Por favor, Peter —dice Hutch—. Ayudarás más a Lucas si vas a casa y haces algunas llamadas.
—Déjanos hacer nuestro trabajo, Peter —le digo.
No contesta. Solo se da la vuelta y se marcha. Antes de doblar la esquina, golpea la última taquilla. Me agacho más cerca del charco.
—No es agua —dice Hutch.
—No, no lo es —digo. A ras de suelo, el olor a orina es más fuerte. Lo que sea que haya ocurrido aquí, asustó tanto a Lucas Connor que se meó encima.
Capítulo 7
—No te resistas. Solo empeorarás las cosas.
El chaval está hecho un desastre. Tiene la cara llena de lágrimas y mocos y los pantalones mojados. Parece a punto de sufrir un infarto. Y no es que el conserje no simpatice con el chico: sabe lo que se siente al estar en el otro extremo de una situación así.
—¿Me oyes?
El chico asiente. Y se sorbe la nariz. Y se seca las lágrimas en las rodillas.
—Te voy a quitar la cinta, pero tendrás que prometerme que no vas a gritar. Nadie te oiría, de todos modos. Es solo que detesto el sonido. ¿De acuerdo?
Más asentimientos.
Simon le quita la cinta adhesiva de la boca. Lucas respira hondo y, aunque parece tener un millón de preguntas, no dice nada. Simon cree que intentará desafiarlo, y qué bien por el chico si así fuera. Y bien por Simon también, porque un poco de lucha podría divertirlo.
—¿Cómo te llamas?
—Lu… —dice, y luego tose. Entonces recupera el aliento y vuelve a intentarlo—. Lucas.
—Vale, Lucas. No te avergüences de haberte meado. Mi padre… Bueno, mi padre se habría reído de ti, pero yo no. Esa es una de las razones por las que lo odiaba tanto.
Simon quiere ponerle cinta adhesiva en los tobillos, pero Lucas sacude el cuerpo.
—¿Qué te acabo de decir?
El chico deja de moverse. Simon le pone la cinta. Luego alinea unas tijeras con la parte inferior de sus vaqueros. Lucas aparta los pies. Maldita sea, ¿este chico no se da cuenta de que le están hablando en serio?
El conserje pone la punta de las tijeras bajo la barbilla de Lucas.
—¿Qué coño te acabo de decir?
—Lo… Lo siento.
—Entiendo que esto no sea fácil para ti, pero, si desobedeces, irá mucho peor. ¿Has oído?
—Lo siento.
—Bien —dice, y se pone a cortar la parte inferior de los vaqueros antes de llevar las tijeras hacia arriba—. Creo que mi padre, mientras ardía, se dio cuenta de lo mucho que yo lo odiaba.
—¿Qué?
—Mi padre. El día que lo maté.
Lleva las tijeras hasta la cintura. Luego gira a Lucas y lo pone bocabajo. Con fuerza, le clava la rodilla en el centro de la espalda y vuelve a manipular las tijeras.
—Mire, Simon —dice Lucas, y Simon se pregunta con qué intención estará usando este chico su nombre de pila. Quizá es algo que te enseñan en el instituto; que, si usas el nombre de pila de tu secuestrador, es posible que te humanices ante sus ojos. Siente curiosidad por saber a dónde lo llevará esto, pero, sobre todo, es más combustible para el fuego que arde en su interior. Sabe que esto no está bien. Sabe que está trastornado. Pero oye, no es culpa suya, es una necesidad. Es la biología.
—Muchas gracias por haberme sacado de la taquilla —dice Lucas—. Ya me salvó. Es hora de que me deje ir a casa. Déjeme ir a casa y no le diré nada a nadie. Se lo prometo.
Por Dios, ¿también le habrán enseñado eso en el instituto?
—De acuerdo.
—¿De acuerdo?
—Sí, vale, pero primero tienes que ayudarme, igual que yo te he ayudado a ti. —Vuelve a centrar su atención en los vaqueros de Lucas y sigue cortando. Casi ha terminado. El fuego ya no puede aumentar mucho más.
—¿Ayudarlo cómo?
—Comparto esto contigo y se suaviza un poco, y lo vuelvo a compartir y se suaviza un poco más. Ya ves, las piezas son cada vez más pequeñas.
—No lo entiendo.
No, nadie lo entiende nunca.
—Ya lo entenderás, te lo prometo. Cuando todo esto termine, te lo enseñaré.
—¿Eso significa que me dejará ir cuando… cuando esto termine?
—Por supuesto. Por eso he puesto ahí la cámara.
Termina el corte y, antes de bajarse de encima del chico, le quita los vaqueros. Deja a Lucas en camiseta y calzoncillos. Lucas se tumba bocarriba y se arrastra hasta el borde más alejado del colchón, donde este se pega a la pared. Es como si intentara fundirse con ella.
—Esta vez, la cámara lo cambia todo —dice Simon, y arroja los vaqueros a un lado. Luego, porque puede, añade—: Con tu amigo, no tenía cámara. ¿Cómo se llamaba?
El hecho de que esas palabras asusten aún más a Lucas le dice a Simon que el chico sabe muy bien de quién está hablando. El conserje sonríe, se agacha y se pone a trabajar en la camiseta. Sin duda, será más fácil de cortar que los vaqueros. Como Lucas no contesta, añade:
—¿No era Freddy? —Ahora, el chico no podría contestar ni aunque quisiera—. Con él fue diferente —prosigue Simon—, pero tengo una cámara para ti. Así es como podemos confiar el uno en el otro —dice, y la cámara significa que, con suerte, no todas las naves están quemadas, después de todo—. Mira, nunca le dirás a nadie nada de lo que ocurra aquí, porque, si lo haces, subiré todo lo que grabe a internet. Tú no quieres eso, ¿verdad? Con tu amigo, en cambio… Yo no tenía cámara por aquel entonces, así que no pude darle la opción. Qué pena, de verdad, pero no podía dejarlo ir.
Capítulo 8
Mientras Chambers busca la dirección de Simon Grove, llamo a Cassandra. No hemos hablado en unos días. Cuando Cass se mudó, lo hizo de forma amistosa. Aún nos queríamos, pero no nos gustaba lo que estábamos viviendo. Ella necesitaba un espacio seguro, y también Nathan. Mi padre había pasado de ser el tío más majo del mundo al más malvado. Antes de que mi padre padeciera alzhéimer, yo nunca había conocido a nadie con ese mal, pero, para mí, se ha convertido en la enfermedad más aterradora del mundo, y la más cruel. Te despoja de lo que solías ser, y tu reemplazo es una completa lotería. En los últimos meses, sin embargo, se ha producido un distanciamiento cada vez mayor entre Cass y yo, y eso no ayuda cuando no alcanzas a vislumbrar soluciones en el horizonte. Por lo que sabemos, mi padre podría vivir otros treinta años. Por lo que sabemos, pronto estaré viviendo en la calle con él, o bien, durmiendo en el coche.
—¿Cómo estás? —me pregunta—. ¿Has podido dormir?
—Estoy bien.
—¿Cómo te ha ido con el abogado?
—No lo sé. Hace lo que puede.
—¿Qué significa eso?
—Que seguirá quedándose con mi dinero mientras lo tenga. Escucha, esto saldrá pronto en las noticias: un chico del instituto ha desaparecido y todo apunta a que ha sido un secuestro.
—Madre mía.
Chambers arranca un trozo de papel de su agenda y anota el número y la dirección de Simon Grove. Cuando intenta entregármelo, la combinación de manos temblorosas y sudor hace que el papel termine en el suelo. Lo siguiente es que, al intentar recogerlo, el tío se da un cabezazo en el escritorio.
—Escucha, he tenido que dejar a Nathan cuidando a papá. Dadas las circunstancias, yo…
—Por supuesto, iré ahora mismo.
—Podría ser una noche larga.
—Entiendo. Me quedaré con ellos todo el tiempo que haga falta.
—Gracias, Cass.
Colgamos. Chambers me entrega la hoja y se frota la frente. Yo me pongo a marcar el número. Salta el contestador. No dejo ningún mensaje.
—Lucas está bien, ¿verdad? —pregunta Chambers con voz de preocupación.