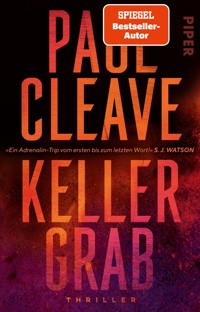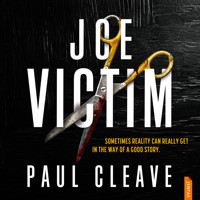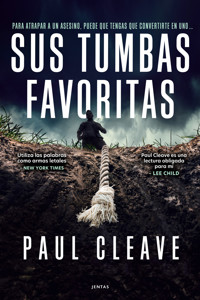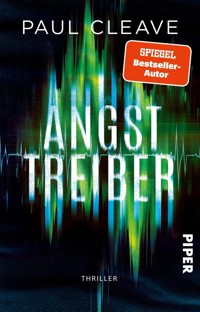Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Theodore Tate
- Sprache: Spanisch
Quince años han pasado desde el horrible día en el que la pequeña Jessica Cole, de diez años, apareció muerta en un viejo matadero abandonado, al que alguien había dado el macabro nombre de «la casa de la risa». Fue el primer caso de Theodore Tate y nunca ha podido olvidar el crimen y la espeluznante escena que se encontró allí. Pero localizaron al asesino. Lo detuvieron. Por lo menos eso pensaron, hasta ahora. Un nuevo asesino ha llegado a Christchurch y tiene en su mira a todas las personas que estuvieron envueltas en el caso de Jessica. Cuando el doctor en psiquiatría Nicholas Stanton y sus tres hijas son secuestrados, Tate sabe que el reloj corre y que tiene que encontrar con rapidez la conexión entre el asesino, la casa de la risa y el súbito crecimiento en la tasa de homicidios de la ciudad. Mientras tanto, el psiquiatra se enfrenta a una decisión devastadora: cuál de sus hijas será la primera en morir. De ritmo rápido, oscuro e intensamente inteligente, este emocionante thriller representa un nuevo y brillante capítulo en la carrera del escritor bestseller Paul Cleave, mundialmente reconocido por sus libros de novela negra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La casa de la risa
La casa de la risa
Título original: The Laughterhouse
© 2012 Paul Cleave. Reservados todos los derechos.
© 2023 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, Jorge de Buen
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1273-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
TAMBIÉN POR PAUL CLEAVE
Limpieza mortal
La víctima
El lago del cementerio
El coleccionista de muerte
La casa de la risa
Hombres de sangre
Cueste lo que cueste
No te fíes de nadie
—
Para McT, The Mogue, Looney y Haku.
Prólogo
Era Navidad en agosto. Un verdadero paraíso invernal. La cinta amarilla decoraba la escena como una guirnalda, con las volutas de niebla congelándose sobre las palabras «No pasar». Desdibujadas bajo el hielo, las letras no podían distinguirse. Había un zapatito marrón. Reposaba de lado, con la nieve acumulándose alrededor de la suela. Se le había caído a la niña mientras la llevaban del coche al edificio. El aire estaba quieto, mortalmente frío; tan frío que parecía que el aliento podría solidificarse frente a tu cara e ir a dar al suelo, donde aterrizaría con suavidad entre la nieve, cerca de tus pies, para sumarse a la escarcha y congelarte aún más los dedos. La nieve era blanca en la mayor parte del terreno, pero gris donde había sido arrancada por el paso de los pies y los vehículos. En otras partes —cerca del edificio, sobre todo—, reflejaba los halógenos y las luces de colores procedentes de los coches patrulla. Esas mismas luces se reflejaban en los sucios y cercanos cristales. Detrás de las ventanas, la iluminación se perdía absorbida en lo profundo de las habitaciones.
Todo era como una escena navideña. Papá Noel había venido al lado equivocado de la ciudad, se había encontrado con las personas equivocadas y había pagado el peor de los precios. Los halógenos y los faros iluminaban el viejo edificio y ponían de relieve la tragedia, ahora convertida en un espectáculo. El lugar estaba abandonado; lo había estado durante casi medio siglo. Y habría estado vacío de no ser por los equipos obsoletos y las piezas de hierro oxidado dejadas por doquier, las viejas herramientas y los muebles que no valían el tiempo ni el dinero que habría costado ir a por ellos. Por supuesto, también estaba el olor. Olía a la muerte que había atravesado las puertas de dos en dos, como animales que van al arca, excepto que aquí, para ellos, no había salvación. El suelo había absorbido la sangre, la mierda y la orina de los pocos años en los que había funcionado el matadero. La muerte y todos los sucios residuos que la acompañan se habían atrincherado en el hormigón, enterrados en los cimientos y las paredes, e incluso en el aire, como si el aire rehusara entrar ahí. Pero el aire permanecía inmóvil, demasiado pesado para moverse hacia fuera, demasiado espeso como para albergar nada fresco.
¿Cuánta sangre se había derramado en ese lugar? El agente Theodore Tate no quería saberlo. No quería pensar en ello durante mucho tiempo ni con demasiado empeño; solo quería hacer su trabajo, permanecer alerta y no estorbar. Él y su compañero, el agente Carl Schroder, habían sido los primeros en llegar al lugar de los hechos inmediatamente después de la llamada. Habían entrado despacio, con cautela, y se habían encontrado a la niña del zapato a juego. Lo llevaba puesto, junto con el calcetín, y eso era todo. El resto de la ropa estaba desgarrada y apilada a la izquierda del cuerpo. Ninguno de los dos había visto muchos cadáveres. Unos cuantos suicidios, sobre todo. Y un par de accidentes de coche. En uno de ellos, el conductor se había partido en dos y sus piernas habían quedado a veinte metros del tronco. Una de las manos nunca apareció. Pero, para Tate, ese era el primer homicidio, con sangre fresca y ojos nublados. Una tragedia provocada por la fuerza, no por la mala suerte.
Acordonaron el área, sin hablar casi nada entre ellos, y se quedaron esperando a los demás. Pasaron el tiempo frotándose las manos y dando fuertes pisotones para estimular la circulación. Con solo mirar a la niña, a Tate le venían deseos de dejar de ser policía y, al mismo tiempo, le daban ganas de convertirse en detective de homicidios. Tal como le había dicho el sacerdote, la vida estaba llena de contradicciones y malas personas.
Los detectives que llegaron después no tenían a quién interrogar. En ese sitio, los únicos testigos eran los fantasmas de todo ser vivo que hubiera atravesado las puertas del matadero para convertirse en hamburguesas y ofertas de supermercado.
Apenas pasaban de las diez. Uno o dos grados bajo cero. Faltaban dos días para la luna llena. La nieve había empezado a caer la noche anterior y las zonas a donde no llegaban los halógenos estaban bañadas por la pálida luz de la luna. En la parte delantera del antiguo matadero, el rótulo tendría que decir «Slaughterhouse», pero alguien había quitado la primera letra y ahora ponía «Laughterhouse», es decir, «la casa de la risa». Otros vándalos se habían encargado de destrozar el lugar. Y hacía un día y medio que se habían reanudado los cortes y el troceado, solo que esa vez no se trataba de vacas ni de ovejas.
Al hombre que había hecho eso ya lo tenían bajo custodia. Llevaba así veinticuatro horas. Durante las primeras veintidós, no le habían sacado nada. Los padres de la niña habían estado todo ese tiempo en la comisaría. Suplicaban hablar con el hombre que había secuestrado a su niña; se inclinaban a creer que había alguna oportunidad de recuperarla. Y los policías sabían que lo lograrían, pero no en las condiciones que ellos habrían querido.
Al final, un detective entró en la sala de interrogatorios y se puso a golpear al sospechoso. Ya había tenido suficiente. Cogió una guía telefónica y la usó para apalear al acusado. El agente perdería su trabajo, pero el sospechoso terminó confesando la ubicación.
Uno de los detectives salió del edificio, localizó a Tate y se le acercó.
—Menuda escena —comentó el agente Landry. Luego se palpó los bolsillos de la chaqueta hasta encontrar un paquete. Sacó un cigarrillo—. Madre mía, tengo los dedos tan fríos que no sé si podré encenderlo.
—Es una señal de que debes dejarlo —dijo Tate.
—¿Una señal de quién, de Dios? Según lo que acabamos de ver ahí dentro, Dios tiene cosas más importantes que hacer —contestó—. ¿Has visto ese suelo? —Tate ya lo había visto y nunca lo olvidaría. Landry siguió hablando—: Ese suelo sí que da miedo. ¿Puedes imaginártelo como lo último que veas en tu vida? —Dio una fuerte calada y la brasa del cigarrillo resplandeció en rojo. Levantó la mirada hacia el rótulo, en un costado del edificio—. «Casa de la Risa» —leyó—. ¿Se supone que es una broma de mal gusto?
Tate no respondió. Mantuvo las manos en los bolsillos mientras rebotaba ligeramente sobre los pies.
—Pobre niña —comentó Landry.
—Jessica —dijo Tate.
Landry negó con la cabeza.
—No hagas eso. No puedes andar poniéndoles nombres. —Tate se lo quedó mirando y bajó los ojos—. Escucha, Theo —dijo el agente, y se quitó el cigarrillo de la boca—. Sé que la niña tenía un nombre, ¿vale? Pero es algo que no puedes hacer. En el futuro habrá un montón de historias tristes y tendrás que pensar en esas víctimas como casos, nada más. De lo contrario, no durarás en este trabajo.
Otro detective salió del matadero. Llevaba en la mano una mochila roja con un arcoíris en la vuelta. La sostenía con el brazo extendido, como quien lleva el ratón muerto que el gato acaba de meter en casa.
Landry dio otra calada a su cigarrillo.
—Te has enterado de la confesión, ¿verdad?
Tate asintió. Lo había escuchado.
—El hijo de puta se va a salir con la suya —dijo Landry, mientras se terminaba el cigarrillo. Volvió al interior.
Tate se quedó solo en la nieve, contemplando un zapato de cuero marrón no más grande que su mano.
Capítulo uno
Quince años después
Hace malo para un entierro. El sol de lunes a primera hora en Christchurch ha dado paso a la lluvia, a un cielo que ahora es todo gris, sin una pizca de azul. En un momento, la lluvia cae pesada y constante, y al siguiente, no es más que una llovizna molesta que los limpiaparabrisas de mi coche barren con dificultad. No es un gran coche. Tiene más de veinte años, que equivalen a unos setenta humanos. Sin duda, ha llegado a la edad de la jubilación. Arranca algunas mañanas y otras, no; pero era barato, y la verdad es que lo barato es algo que apenas puedo permitirme.
La mañana no ha sido muy fría, aún no. Marzo es, a menudo, amable con nosotros en ese sentido, aunque cada mañana es, sin duda, más fría que la anterior. Y los días van marchando a su paso hacia julio y agosto y, con eso, hacia un frío mucho más intenso. Definitivamente, mi coche no funcionará en esas condiciones. Quizá yo tampoco, dado que cada trabajo ya es más una rareza que la norma. Recientemente, los únicos encargos de investigador privado que recibo son los que me pasa el inspector Carl Schroder. Son casos pequeños, no lo bastante importantes como para merecer la atención de la policía, sobre todo porque estos días las fuerzas policiales están demasiado ocupadas tratando de evitar que la buena gente de Christchurch acabe bajo tierra.
Solo que ya no estamos en marzo. Hace diez horas que estamos en abril, y abril es un mes más cruel. La mitad de estas horas las he pasado durmiendo y la otra mitad, conduciendo de motel en motel con la fotografía de Lucy Saunders en mi bolsillo, mostrándosela a cada recepcionista que me he encontrado detrás de un mostrador. Lucy Saunders es extrovertida y simpática, y no ha cumplido ni veinticinco años; es atractiva y amable, con todos los atributos perfectos para ser estafadora. Son esas particularidades las que la han metido en problemas con la policía. Se escabulló después de haber salido bajo fianza y nadie ha sabido de ella en las últimas dos semanas. Aún no han sido recuperados los veinte mil dólares que robó y que han puesto su destino en marcha. En realidad, esto ya no es un trabajo de detective privado, sino de cazador de recompensas, pero paga las facturas. Espero, al menos, que así sea: Lucy Saunders será mi primera víctima.
Lo más sensato que Lucy y su novio podían haber hecho era subirse al coche y conducir para poner la mayor distancia posible entre ellos y Christchurch, pero actuar con sensatez no es algo que se les dé bien a personas como Lucy y su novio. Salgo del coche, me protejo de la lluvia con un periódico y corro hacia las grandes puertas acristaladas del motel Everblue, uno de esos moteles donde no te gustaría que encontraran tu cadáver, porque, si eso ocurriera, sería señal de que el chulo no está contento con el trato que has dado a una de sus chicas. El tío que está detrás del mostrador da la impresión de vivir de hamburguesas y pornografía. Viste una camisa manchada de comida. Como está desabotonada, revela una camiseta de malla blanca, de la cual sobresalen pelos que parecen cerdas de pincel. Qué bien que no he comido nada en las últimas veinte horas. El lugar huele a humo de cigarrillo y el techo está casi cubierto de mierda de mosca.
—La habitación para dos con cama de matrimonio cuesta...
Deja de hablar en cuanto pongo la fotografía en el mostrador.
—¿La has visto? —le pregunto.
—Mira, colega, por aquí vienen montones de policías, padres de familia y proxenetas. Siempre buscan a alguien, y a todos les digo lo mismo: «Nada es gratis».
—Vaya, eso es muy noble por tu parte —le digo—, un alma caritativa de verdad.
—La caridad no paga las facturas —dice.
—Ni provee de camisas nuevas. No te voy a dar veinte pavos para que me digas que no está aquí.
—Y yo no te estoy pidiendo veinte. Te pido cincuenta, y me los vas a dar.
—¿De verdad?
—Sí, porque la he visto —dice. Se mete la mano debajo de la camisa y se rasca uno de los pezones de un modo que hasta al más gay lo volvería hetero—. Y siempre con el mismo chico, además. Esta parte de la información ha sido gratis, como un gesto de buena voluntad, ¿sabes? Cincuenta pavos te darán más.
—Si la has visto, eso significa que está aquí o que acaba de irse —digo—. Podría empezar a derribar puertas y echar un vistazo.
—Buena observación —dice. Baja la mano y la pone en un bate de béisbol. Con un rotulador, alguien ha escrito «Persuasor» a lo largo del bate—, pero permíteme rebatir tu argumento con esto. Mira, si fueras policía, ya me lo habrías dicho, ya me habrías mostrado tu placa. Un policía habría llegado aquí con un coche que valiera más que la gasolina que lleva en el depósito. Por otra parte, este amigo mío —levanta un poco el bate para dejarlo más a la vista— y yo creemos que, como mucho, derribarías una puerta. Así que, ¿qué va a ser?
Miro el aparcamiento a través de la ventana. Hay una docena de habitaciones, pared con pared, en forma de L:seis de norte a sur y seis de este a oeste. Cuatro de ellas tienen coches aparcados fuera.
—No tengo cincuenta dólares —le digo—. Ya has visto mi coche.
—Entonces, no tengo ni idea de quién es la chica.
—Gracias por tu ayuda.
Salgo. El aire puro es un alivio después de haber estado ahí dentro. Es casi la hora del almuerzo y mi estómago está sobreactuando, en un intento de convencerme de que moriré si no como algo pronto. Si me sobraran cincuenta pavos, los gastaría en comida antes de dárselos a Pezones Peludos. Los que sí me sobran son cinco segundos de camino al coche, así que los invierto en activar la alarma contra incendios. Se abren las cortinas de las habitaciones y los rostros se agolpan en las ventanas. En la segunda del ala este-oeste, contando desde el final, está la cara de Lucy Saunders. Saco el móvil de mi bolsillo y llamo. Nadie ha salido corriendo de su habitación al oír la alarma. El único que aparece es el gerente, que me mira furioso. Trae consigo a Persuasor. Va sopesando si quiere usarlo contra mi coche, pero, al final, decide que el impacto devaluaría más su bate que mi vehículo. Enseguida tantea si usarlo conmigo. Me quedo en el coche, mirándolo con deseos de que vuelva dentro. Y eso hace, afortunadamente.
A los dos minutos aparece un camión de bomberos. La sirena suena con fuerza, aúlla y me provoca el comienzo de una jaqueca. El camión se detiene en el aparcamiento y las sirenas se apagan. Después, no parece ocurrir nada. Unos minutos más tarde sigue ahí, con un montón de bomberos de pie bajo la lluvia, cuando aparece Schroder con dos coches patrulla. Desde el interior de mi coche —solo funciona el limpiaparabrisas del lado del conductor—, veo cómo el equipo de Schroder se acerca a la habitación del hotel. Él toca la puerta. Un minuto después, Lucy y su novio van de camino a la parte trasera del coche patrulla, esposados. Siguen charlas con el gerente del motel y los bomberos. Luego, Schroder se desliza en el asiento del pasajero de mi coche y lo empapa. Ambos nos quedamos mirando a los bomberos, con quienes las putas locales ya charlan.
—Buen trabajo —dice Schroder—. Te las has arreglado para cabrear solo al gerente del hotel y al departamento de bomberos, y eso, todo hay que decirlo, es bastante bueno viniendo de ti.
—Te agradezco el cumplido.
—Diablos, solo agradezco que no hayas tenido que matar a nadie.
—La vida es un proceso de aprendizaje —le digo.
—¿Sigues pensando en venir esta tarde?
—Te dije que lo haría.
—No hace falta, y lo sabes. No es que te cayera bien, y él, sin la menor duda, no tenía nada bueno que decir de ti.
—Lo sé —replico—, vaya asunto de mierda. —Recuerdo la última vez que vi a Bill Landry. Fue el año pasado. Me acusaba de haber asesinado a dos personas. Pero tenía razón solo a medias. Hace una semana, Landry se puso a seguir algunas malas pistas. Sacó conclusiones erróneas y terminó pagando el precio más alto de todos. Hoy es uno más entre los policías que han muerto en el cumplimiento de su deber, otro dato en un mundo donde las malas estadísticas no paran de subir.
—¿Estás bien? —me pregunta.
—¿Por qué?
—Te estás frotando la cabeza.
Me quito la mano del costado de la cabeza, donde, bajo el pelo, hay una hendidura y una cicatriz. No me había dado cuenta de que me la estaba frotando. Hace seis semanas, un hombre intentó matarme estrellándome ahí un frasco de vidrio que contenía un pulgar amputado. Desde entonces, he tenido algunas jaquecas bastante fuertes. Por suerte, esta ya está a punto de irse.
—Estoy bien —le digo.
—Deberías ir al médico.
—¿Cómo va mi solicitud? —pregunto.
—No va a ser un procedimiento fácil, Tate. Hay demasiadas cosas malas en tu pasado.
—Y la gente abandona el barco todos los días —alego—. Dentro de un año, no quedará ningún policía. No sé por qué no puedo entrar y ocupar el lugar de Landry.
—¿De verdad? ¿No te das cuenta de por qué eso no funcionaría?
—Era solo un ejemplo —le digo, a sabiendas de que ningún policía muerto puede ser reemplazado—. Pero al cuerpo le hacen falta buenos policías, y, digan lo que digan, Carl, yo era bueno.
Él suspira.
—Lo eras. Pero la cagaste y te convertiste en uno malo. Mira, te estoy apoyando, ¿vale? Hago lo que puedo. De verdad, creo que el cuerpo estaría mejor contigo de su lado que en contra. Es más: creo que la ciudad estaría mejor. Pero la solicitud lleva su tiempo y, aunque la aceptaran, aún habría un montón de condiciones. Una de ellas será el examen de aptitud física, y, por Dios, Tate, en eso no me inspiras ninguna confianza. ¿Has comido algo esta semana?
—Necesito el trabajo, Carl.
—Hay montones.
—No, no los hay. Necesito este. No sé hacer ninguna otra cosa.
Él asiente con la cabeza antes de salir de nuevo a la lluvia. Su mirada es la misma que solíamos dedicar a los drogatas en los viejos tiempos.
—Ve al médico —me dice, y cierra la puerta.
En el asiento de atrás del coche patrulla, Lucy y su novio miran al frente, hacia el futuro, mientras el camión de los bomberos se aparta lento, con las luces apagadas. Desencantadas, las putas los ven partir. Giro la llave en el contacto y el coche no arranca; no lo hace de inmediato, sino al quinto intento. El tiempo, el coche moribundo, el entierro... Todo parece un mal presagio mientras conduzco por las calles mojadas de vuelta a casa.
Capítulo dos
Mi casa alberga los fantasmas de mi hija y mi gato, pero vivo con una hipoteca totalmente corpórea que me persigue. Fui policía, después investigador privado y luego delincuente, y ahora vuelvo a ser investigador privado, uno que tiene la esperanza de reincorporarse a la policía. Así da vueltas la vida. Pero no me basta. Necesito algo más que perseguir a maridos infieles. No sé hacer otra cosa que investigar. Eso y matar gente.
Paso una hora almorzando antes de ponerme mi único traje. Me queda holgado. A las dos y media, me incorporo al tráfico. La lluvia no ha amainado. La superficie mojada desdibuja las líneas de las calles y las hace invisibles. Me cruzo con señoras con grandes abrigos en las paradas de autobús y niños uniformados que llevan mochilas y charlan por el móvil. Treinta minutos es lo que tardo en llegar al cementerio donde está enterrada mi hija y donde solía trabajar mi sacerdote, antes de que, como el detective Landry, se convirtiera en un dato más para las estadísticas. El aparcamiento está lleno de coches, una muestra representativa de la sociedad. Tengo que aparcar a dos manzanas y volver andando. Los canalones están atascados de hojas. Las más frescas son rojas; las más viejas, marrones y se están convirtiendo en lodo. Un viento ligero rasga mi ropa. Otras hojas se arremolinan alrededor del aparcamiento. La mayoría terminan por descansar sobre las piedras, mientras que otras se quedan atascadas en los bordes inferiores de los parabrisas. Y la lluvia no para de caer.
Mal tiempo para un entierro.
Los funerales de policías son siempre grandes acontecimientos. Hay furgonetas de prensa aparcadas al frente, pues los periodistas son los primeros en llegar. Me apuntan con sus cámaras antes de volverse hacia otro lado. Supongo que es bueno que la muerte de un policía siga siendo un suceso lo bastante importante como para cubrirlo. Sin embargo, seguro que le darán un enfoque distinto; es lo que diferencia a los periodistas de los monos. Subo los escalones de la gran puerta principal, sacudo mi paraguas y lo cuelgo con la chaqueta. La iglesia tiene más de cien años y está hecha de roca maciza con mortero blanco. Sus vidrieras tienen tanto polvo como color. Solo está medio llena, pero siguen entrando personas detrás de mí en un flujo constante, mientras que fuera hay pequeños grupos apiñados que se fuman el último cigarrillo antes de que comience la ceremonia. Schroder charla con una atractiva mujer de unos treinta y cinco años. Me descubre y viene a mi encuentro, y el espacio que deja lo ocupa otro tipo que, con una enorme sonrisa, comienza a charlar con la mujer.
—Me alegro de que hayas venido —dice Schroder—. Ven —añade.
Lo sigo hasta la entrada de la iglesia, donde me presenta al padre Jacob, el sacerdote que el año pasado reemplazó al padre Julian después de que a este le abrieran la cabeza con un martillo y le cortaran la lengua.
—Bienvenido a Christchurch —le digo.
Jacob estrecha mi mano.
—He oído hablar mucho de usted —dice. Tiene alrededor de sesenta y cinco años, pelo más cano que negro y un rostro demacrado que descansa sobre un cuerpo que podría ocultarse tras una farola. Sus uñas están manchadas de nicotina y hay borrones rojos en su cara, alrededor de la nariz, como si sufriera una reacción alérgica al frío.
—Algo bueno, espero —le digo.
—Alguna cosa sí —dice, y aquí es donde tenía que haber asomado la cálida sonrisa paternal, pero se queda en blanco—. Otras cosas bien valdrían la pena una visita al confesionario.
Tenemos que hablar alto para escucharnos por encima de la lluvia torrencial. La iglesia se llena; en su mayoría, de uniformados. Otros, como yo, visten de negro. Todos hablan en voz baja y los retazos de conversación que alcanzo a oír no tienen que ver con Landry, sino con el tiempo, con otros amigos o con el partido del fin de semana pasado. La primera fila está reservada para la familia y las exmujeres de Landry. Son tres y parecen llevarse bien. Tienen en común haberse casado con él. Acompaño a Schroder hacia el fondo de la iglesia y termino sentado junto a la mujer con la que él estaba charlando hace un rato. Ella está leyendo el programa del funeral, que tiene a Landry en la portada y algunos himnos en el interior. A un lado del ataúd hay un cartel con la fotografía de Landry, que mira muy contento desde algún recuerdo que uno o dos de los presentes pudieron haber compartido con él.
Justo a las tres y media, el padre Jacob sube al púlpito y la sala guarda silencio. A la iglesia no le vendrían mal unos calefactores; incluso, algo de pintura. Los asistentes se frotan las manos para entrar en calor. Es difícil para un hombre resumir la vida de quien no ha conocido, pero el padre Jacob hace un buen intento, ayudado por un montón de tópicos sobre el amor, la pérdida, la vida y el gran plan de Dios. Enseguida, debemos ponernos de pie y cantar uno de los himnos. Al terminar el canto, Jacob deja libre el púlpito para que otros suban a hablar. La hermana de Landry se pone delante de nosotros y apenas consigue pronunciar tres palabras antes de romper a llorar y de que, entre abrazos, la escolten de vuelta a su lugar. Algunos suben y lo hacen mejor, pero a otros les ocurre lo mismo que a la hermana, mientras Landry yace ahí todo el tiempo, sin enterarse de nada. El féretro está cerrado, dado que la muerte no ha sido tan bella como un ataque al corazón. Le pegaron varios tiros. Hollywood lo habría salvado. Lo habría dotado de protección y armamento, junto con una fuente de energía, para que siguiera pateando culos y luchando contra el crimen. En cambio, si Christchurch se hubiera encargado de salvarlo, lo habría hecho con plásticos reciclados, le habría pagado el salario mínimo y le habría dado como arma una toalla mojada y enrollada.
Sube al estrado otro detective, el agente Watts. Sonríe a la multitud y se queda casi diez segundos sin decir nada, y yo sé que está conteniendo las lágrimas y tratando de vencer el miedo a hablar en público. Por fin empieza. Cuenta que Landry y él solían gastarse bromas pesadas. Eso es algo que yo no sabía del difunto, y me cuesta trabajo imaginarlo en ese papel. Watts cuenta que una vez les encargaron una operación de vigilancia y que él untó betún para zapatos en los prismáticos de su compañero. Una hora estuvieron sentados en el coche y, durante todo ese tiempo, Landry tuvo círculos negros alrededor de los ojos. Nos dice que la broma funciona exactamente igual que en la televisión. Luego narra que los mandaron a un restaurante chino, a unas cuantas manzanas de ahí, por un atraco a mano armada. Delante del restaurante lleno de clientes, Landry estuvo tres horas tomando declaraciones sin que nadie se lo dijera.
La parroquia ríe. Schroder se une a ellos, al igual que la mujer que tengo al lado, así que yo también. No es una historia divertida, pero en este momento es lo más gracioso que cualquiera de nosotros ha oído jamás.
—Tuvo su revancha la noche siguiente —dice Watts—. Llevábamos varias noches con esa vigilancia, así que, cuando volvimos a las oficinas, me quedé dormido en mi escritorio. Me pegó la cara a la mesa.
El funeral dura noventa minutos. No dejo de ver el ataúd, preguntándome cómo la vida de un individuo puede caber en algo tan pequeño, cómo todo lo que él ha sido ha dejado de existir. Nos reunimos fuera, en el aparcamiento. La lluvia amaina mientras esperamos el féretro. Lo han puesto en la parte de atrás de un coche fúnebre, que se adentra en el cementerio cada vez más. Caminamos bajo la llovizna, con las chaquetas puestas y los paraguas desplegados, hasta reunirnos de nuevo. Esta vez, en torno a la porción de tierra donde Landry descansará. El sacerdote comienza de nuevo. Me preocupa que se alargue otros noventa minutos, pero tarda solo cinco: polvo eres y en polvo te convertirás.
Ya no llueve. Los paraguas se han sacudido y vuelto a plegar, pero empieza a oscurecer. Unas cuantas personas ya se han marchado, y la tendencia se impone. Vuelvo a mi coche y me encuentro con un folleto enganchado en el limpiaparabrisas. Es el anuncio de un prostíbulo de la ciudad: «Trae el vale y “entra” pagando solo la mitad». Todos tratamos de salir y el tráfico se congestiona. El cortejo fúnebre nos lleva a la ciudad, donde nos dividimos en busca de una plaza para estacionar el coche. La mayoría nos dirigimos a un edificio de aparcamientos cercano. Los neumáticos chirrían en las pendientes. En las paredes hay muchas marcas de pintura de coches que, a lo largo de los años, han hecho giros demasiado cerrados. Dejo el mío cerca del punto más alto y bajo por las escaleras. Abajo me encuentro con un vagabundo que trata de venderme a Jesús por el precio de una cerveza.
El Popular Consensus es un club nocturno que está cerca de The Strip, una hilera de bares que funcionan como cafés y restaurantes durante el día, pero que, después de las nueve, doblan jornada como clubes nocturnos. El dueño es el hermano de Landry. El club está a unas cinco horas de llegar al momento cumbre del negocio, con los miles de adolescentes alcohólicos que, de noche, deambulan por esta ciudad. Pero, por ahora, las puertas se han abierto para quienes conocimos a Landry. En las mesas nos han puesto rollos de salchicha y sándwiches, y hay barra libre. En casi todas las superficies planas hay una fotografía de Landry. Observo una imagen de nuestros días en la academia: él, Schroder y yo, uno al lado del otro, con menos entradas. Las barrigas de Landry y Schroder no se ven tan redondas como ahora, y pienso que Landry ya no tendrá que preocuparse por estas cosas. Todas las luces del club están encendidas. Nos hemos sentado a lo largo de la barra y en los reservados para compartir historias y lágrimas.
Schroder me entrega una bebida.
—Toma —me dice.
—No hace falta —le digo.
—Solo es zumo de naranja —dice, y se lo cojo. Echo un vistazo de añoranza a su cerveza, la cual saborea, y eso me recuerda cómo la cerveza y sus congéneres me metieron en problemas el año pasado. Mira la foto y dice—: Es como si hubiera transcurrido toda una vida.
—Ni siquiera recuerdo a la mitad de esta gente —le digo.
—Landry es el primero.
—¿Eh?
Vuelve a señalar la fotografía con el rostro.
—De todos los de la foto, es el primero al que han matado.
Tomamos un sorbo de nuestras bebidas y dedicamos unos cuantos segundos a examinar lo que acaba de decir, a preguntarnos si será el último, a preguntarnos si los otros terminarán jubilándose en unos cuantos años o renunciando ahora. Se enciende un equipo de música y los Rolling Stones empiezan a tocar en la barra. Era la banda favorita de Landry y es también una de las mías.
—¿Qué diablos hacía trabajando solo? —pregunto.
Él se encoge de hombros antes de salir con una respuesta que yo no esperaba.
—El forense ha dicho que tenía cáncer.
—¿Qué?
—Habría muerto antes de fin de año. Creo que simplemente se hartó de ver lo que ocurre en esta ciudad. —Se lleva la cerveza a la boca y vacía la mitad—. Intentó cambiar las cosas por su cuenta, y por eso lo mataron.
Volvemos a la barra. Cada detective está tratando de beber lo suficiente como para hibernar durante los próximos meses. El hermano de Landry parece más disgustado con la cuenta que tendrá que cubrir que con el asesinato de su hermano. Por lo visto, desearía haberle puesto al whisky más agua de la que ya tiene. Schroder va a por otra cerveza y la apura antes de que yo haya bebido un tercio de mi zumo. Todas las voces suenan cada vez más alto y, de una y otra dirección, nos llegan retazos de historias. Cuanto más se bebe, más se alejan esas historias de Landry y más se acercan a Christchurch: el tiempo, el índice de criminalidad y los boy-racers, esos chicos que participan en carreras ilegales y conducen a toda velocidad y de manera muy agresiva. Han hincado el diente a la ciudad y no la sueltan. Por las noches, cierran las calles para correr con sus brillantes y coloridos coches de suspensión rebajada, modificados para lucir guais y ser muy ruidosos. Las conversaciones se vuelven más oscuras a medida que la primera hora se convierte en la segunda; las palabras se arrastran y se lanzan teorías sobre cómo hacer de esta ciudad un lugar mejor y a quién hay que matar para conseguirlo. Schroder se termina su tercera cerveza mientras yo empiezo mi segundo zumo. Otros policías se acercan a charlar con nosotros. Surgen muchos «Vosotros habéis estado con él en la academia, ¿verdad?», además de «Deberías reincorporarte a la policía, Tate» o «Lo último que necesita el cuerpo es que vuelvas». Apuro mi bebida, sin ganas de otra cosa más que largarme de aquí, preguntándome cuántas de estas personas se cabrearían conmigo si me reincorporara al equipo.
—¿Cómo va todo en el caso de Melissa X? —le pregunto a Schroder.
Él empieza a beber otra cerveza y, durante algunos segundos, le da unos cuantos sorbos lentos antes de dejarla sobre la barra.
—Es como perseguir a un fantasma —dice.
Melissa X es la socia del Tallador de Christchurch, un notable asesino en serie que ahora está en la cárcel. Sigue suelta... y matando. Cuando salí de la cárcel, en febrero, Schroder estaba ahí para recibirme en el aparcamiento, con el expediente de Melissa X en el coche y la necesidad de recabar toda la ayuda posible. Averiguamos su verdadera identidad. En realidad, se llama Natalie Flowers, pero empezó a llamarse a sí misma Melissa hace tres años, después de que la atacara y violara un profesor de la universidad. Desde entonces, ha torturado y matado a, por lo menos, media docena de hombres; el último de ellos, hace siete semanas.
—¿Ninguna novedad?
—Hemos hablado con todos sus amigos, con toda su familia. Nada —dice—. La hemos rastreado entre cirujanos y clínicas, por si se hubiera sometido a alguna cirugía estética, pero no ha habido nada. Es como si se hubiera ido de este planeta. Y, justo cuando empiezas a creer que podría ser verdad, mata a alguien más.
—Eso parece —le digo. Yo también tengo el expediente y lo miro todos los días, lo mismo que Schroder, solo que estudiar esos documentos no me ayuda a pagar las facturas.
—La atraparemos —dice—. Puedo prometértelo.
La mujer junto a la que me senté en el funeral nos ve y se acerca. Schroder se pone de pie y le sonríe. Yo hago lo mismo.
—Theodore Tate, te presento a la detective Kent —dice.
—Rebecca —dice ella, mientras estrecha mi mano.
Rebecca es unos cuantos centímetros más baja que yo, unos cuantos kilos más ligera y tiene, probablemente, menos problemas en este mundo. Es atlética y atractiva. Ni Schroder ni yo podemos dejar de sonreírle. El pelo negro le llega a los hombros y se lo peina hacia atrás.
—¿Trabajas con Schroder? —le pregunto.
—A la detective Kent la acaban de trasladar desde Auckland —dice él—. Solo lleva una semana aquí. Era una de las mejores allí, así que somos afortunados de que esté con nosotros.
Ella sonríe.
—Tengo suerte de estar de vuelta —dice—. Nací y crecí en Christchurch.
—¿De verdad? —pregunto—. ¿Cuándo te fuiste?
—Justo después de la academia de policía —explica—. Me enviaron a Auckland hace diez años y, desde entonces, he estado tratando de volver.
—Eso me recuerda —dice Schroder, volviéndose hacia mí— que han aceptado a Emma Green en la academia.
—Me enteré de que había presentado una solicitud —le digo.
—Emma Green. ¿Por qué me suena ese nombre? —pregunta Rebecca.
—Es la chica a quien secuestraron a principios de este año —dice él—. Tate la encontró.
—Ah, claro —exclama ella—. La misma chica que tú... —empieza a decir, pero no termina la frase.
Emma Green es la misma chica a quien atropellé con mi coche el año pasado cuando estaba borracho; la razón por la que fui a la cárcel.
—Lo siento —dice ella—, qué tonta soy. Llevo tres gin-tonics de más. —Hace girar los hielos en el fondo de su vaso vacío.
—No es culpa tuya. Fui yo el que estuvo haciendo el idiota el año pasado —le digo. No estoy seguro de qué sentir con esto de que Emma se haya unido al cuerpo.
—Bueno, eso ha quedado atrás —dice Schroder.
Toma otro sorbo de cerveza y la conversación da un giro. Rebecca va a por otro gin-tonic y vuelve. Empezamos a hablar de la familia de Schroder. Él saca la cartera y me muestra fotografías de su hija y de su hijo de seis meses. Nunca lo había visto. A la niña sí, montones de veces, pero hace algunos años que no. Rebecca sonríe con las fotos y le dice a Schroder que sus hijos son una monada. Luego comenta que ella no tiene hijos, pero sí dos gatos. Ríe diciendo que entiende cuánto trabajo debe suponer para él.
Schroder nos está contando que su hijo se las arregló para meterse algo en la oreja cuando suena su móvil. No lo encuentra a la primera, así que tiene que palparse los bolsillos. Contesta y oigo que suena otro móvil. Y otro más. Los detectives de toda la sala se palpan los bolsillos. Luego hay un coro de gente que dice su propio nombre, incluida la detective Kent. La sala se queda en silencio mientras los detectives escuchan. Schroder ha puesto una mano en la barra para mantenerse firme. Mira fijamente su cerveza y luego la aparta despacio. Rebecca deja su nueva bebida —todavía sin tocar— sobre la barra. La gente empieza a colgar. Entonces suena otra ronda de teléfonos móviles de un nuevo grupo de detectives. Las noticias fluyen desde algún lugar. Hay quienes se terminan la bebida de un trago y se dirigen a la puerta; otros van al baño. Schroder cuelga.
—Consíguenos unos taxis —pide al camarero.
—¿Qué pasa? —le pregunto de camino a la puerta.
—Estás sobrio, ¿verdad?
—Sí.
—Y tu coche está por aquí, ¿verdad?
—Verdad.
—Llévame y te lo explicaré por el camino.
Capítulo tres
Caleb Cole está emocionado. Duda que el viejo se acuerde de él, pero conseguirá recordárselo con algunas explicaciones. No está seguro de qué regalarle; se pregunta si unas flores serán apropiadas, pero, de inmediato, decide que resultaría un poco extraño. Aparecer con las manos vacías sería igual de raro, así que se ha decidido por un paquete de seis cervezas, y le ha parecido perfecto. No tenía ni idea de lo que bebía Albert, pero supuso que, a la edad del hombre, eso no sería demasiado relevante. Cerveza, vino... Una cosa sabe igual que la otra cuando tienes casi cien años, dedujo. No es que Albert fuera un centenario, pero desde luego estaría más cerca de los cien que de los cincuenta.
Aparca delante de la residencia de ancianos. No sabe si su entrada en coche será suficiente para despertar a la mitad de los residentes —aunque apenas sean las siete y media de la tarde— o si será como despertar muertos, lo cual, en un lugar así, sería un truco bastante ingenioso. Coge las cervezas y se alisa la camisa limpia que se ha puesto hace apenas media hora, después de la ducha. La lluvia va y viene; en un momento está aquí, pero, al siguiente, ya se ha ido.
Nunca había puesto un pie en una residencia de ancianos. Nunca había tenido la necesidad. Sus padres vivieron en una durante casi diez años, hasta su muerte, pero él nunca los visitó, y no había tíos ni tías con quienes estuviera en contacto. Sus abuelos... Bueno, la mitad estaban muertos antes de que él naciera y la otra mitad, poco tiempo después. De un vistazo, la residencia de ancianos parece justo lo que es: un lugar de transición para ancianos que están entre este mundo y el que sigue. Todas las viviendas son de ladrillo con ventanas de aluminio y están bien aisladas. Se mantendrán calientes durante el invierno, mientras que, durante el verano, cocinarán cualquier cosa que tengan dentro, pero todas se ven iguales. Caleb se debate durante algunos minutos tratando de averiguar exactamente a cuál debe ir. En algún momento llegó a creer que este era el tipo de lugar donde él y Lara terminarían viviendo. Los chicos se cansarían de cuidarlos y los llevarían a una residencia. Entonces él y ella se harían viejos juntos, temiendo el día en el que alguno se pusiera malo, cogiera una neumonía o, para complicar las cosas, una infección pulmonar; y luego se dirían adiós.
Encuentra la vivienda correcta. Hay luces en el interior. Caleb está nervioso. Se mete las cervezas bajo el brazo y llama a la puerta. Puede oír la televisión dentro, pero nada más.
Vuelve a llamar.
—¿Albert?
Nada. Rodea la vivienda y se asoma a través de una rendija en la cortina, por donde puede ver el salón. Albert está de espaldas a él, hacia la televisión, de la que ambos tienen una visión clara. Resulta que, en estos días, el mundo está lleno de reality shows. El visitante se pregunta si, algún día, podría hacerse un programa así con su propia vida, pero decide que lo más probable es que no. A falta de una mejor expresión, sería demasiado real. Albert está sentado en un sofá con motivos florales. Junto a él hay una máquina que parece un deshumidificador, solo que tiene un tubo transparente que sale de la máquina y le suministra oxígeno.
Caleb da golpecitos en la ventana.
Albert da un pequeño respingo y se vuelve hacia el lugar de donde ha venido el ruido. Es obvio que no alcanza a ver nada más allá de la ventana, así que Caleb, después de dar más golpes en el cristal, se dirige a la entrada. Llama y espera. A los pocos segundos, la puerta principal se abre.
—¿Sí?
—¿Es usted Albert McFarlane? —pregunta Caleb.
—Sí, soy yo —contesta Albert. Es calvo y sus orejas están un poco más separadas de lo normal, dado que el tubo de oxígeno pasa por detrás de ellas hasta meterse en la nariz, que está roja y da la impresión de estar irritada. Cuando habla, Albert resuella, y el esfuerzo lo hace resoplar. Apoya un dedo en el puente de las gafas y se acerca estas un poco más a los globos oculares, tan cerca que las lentes casi los tocan. Entrecierra los ojos mientras trata de enfocar todo lo que ve ahora.
—Soy Caleb Cole —dice el visitante—. ¿Se acuerda de mí?
—¿Acordarme de usted? —Albert se inclina hacia delante y lo mira mejor—. ¿Es uno de mis nietos?
Caleb niega con la cabeza.
—No. ¿Me permite entrar?
—¿Está tratando de venderme alguna cosa, hijo?
El visitante levanta la mano que lleva las cervezas.
—No, solo he venido a cotillear —dice, convencido de que esa expresión hará que Albert se sienta contento.
—Ah, vaya, eso está muy bien, hijo, pero aún no sé quién es usted, además de que ya no bebo cerveza. Órdenes del médico. Pero, diablos, no es que tenga mucho que hacer, así que, por supuesto, entre.
Albert se hace a un lado y Caleb entra y cierra la puerta. La ropa cuelga del cuerpo del anciano como si este fuera una percha. Él entrecierra los ojos en un intento de ver más allá de las cataratas que nublan su visión. No tiene buen aspecto. Caleb ha visto enfermos de cáncer, y eso es lo que parece que tiene Albert.
—Siéntese —dice Albert—. ¿Quiere un café?
—Sí, gracias —responde Caleb. Deja las cervezas en la mesita de centro y se hace el propósito de llevárselas, dado que Albert no las quiere. Sigue al viejo a la cocina, que no está lejos, ya que forma parte del salón. El tubo del oxígeno parece ser lo bastante largo como para colgar a una persona unas cuantas veces.
—Hace pocos minutos que la tetera terminó de hervir —dice Albert. Enseguida, saca una taza de la alacena—. ¿Cómo lo quiere?
—Negro, bien cargado —dice Caleb—. Sin azúcar ni leche.
—Vale, puedo hacerlo.
Es una casa pequeña. Desde el espacio entre la cocina y el salón puede verse el pasillo. No hay ningún misterio en la distribución: un dormitorio, un aseo, un cuarto de baño y no mucho más. Parece una vida solitaria, y Caleb supone que las cosas se ponen así cuando llegas a esa edad. No es algo que la gente celebre a lo grande. Diablos, ni siquiera nadie lo ha visto entrar aquí, y nadie lo verá salir sin duda. En esta comunidad, la gente alcanza a ver a unos diez metros por delante y a unos cincuenta años por detrás, y poco más.
—¿Cómo me ha dicho que se llama? —pregunta Albert.
—Caleb Cole —contesta él.
—Y se supone que nos conocemos —dice Albert.
Cole contempla algunas de las fotografías que hay en la habitación.
—¿Esta es su familia? —pregunta. En la mayoría de las fotos hay una mujer que envejece al mismo ritmo que Albert, para después desaparecer. Hay hijos y nietos. El salón está lleno de objetos de toda la vida. En una mesita, a un lado del sofá, hay un teléfono inalámbrico. Es grande y pesado, quizá uno de los primeros que se fabricaron. La televisión está en silencio, pero la máquina de oxígeno zumba como una nevera. Caleb se pregunta cómo lo hace Albert para dormir con eso funcionando.
—Sí.
—¿Los ve con frecuencia?
—Bah, tiene que estar de broma. Tome —dice Albert, mientras desliza hacia el visitante, a lo largo del banco, una taza de café.
Hace calor. Caleb coge la taza y acompaña a su anfitrión al salón. Deja el café en la mesilla, a un lado de las cervezas.
—Caleb Cole —dice Albert. Toma un sorbo de su propio café, que ya estaba ahí cuando llegó el visitante.
—Así es —dice este. Levanta la taza y sopla para enfriarla.
En la televisión, la gente está coreando algo, le gritan a alguien: «Salta, salta, salta». Quizá, la televisión de la vida real no es otra cosa que gente de pie en los tejados. La habitación está caliente. Un ventilador suspendido, pegado al techo, hace circular despacio el aire cargado de humedad. Si el futuro que supuestamente lo espera llegara a hacerse realidad, él no sabe si viviría en un lugar como este.
—Para serle franco, no me suena.
—Piense en el pasado —dice Caleb—. Hace diecisiete años.
La expresión del rostro de Albert cambia y frunce el ceño.
—¿Diecisiete años? Madre mía, hijo. Con suerte, podría recordar las últimas diecisiete horas.
—Hubo un asunto legal en el que usted estuvo implicado.
—¿Un asunto legal? Se ha equivocado de persona, hijo, no soy abogado. Era profesor, y muy bueno. Algunos de mis estudiantes me siguen escribiendo. Tengo cartas, montones, quizá dos docenas de cartas de niños que han crecido y han hecho algo de sí mismos. Ah, diablos, de ahí es de donde lo conozco, ¿verdad? Usted era estudiante. ¿De qué curso, hijo? ¿Cuántos años tiene?
—Cincuenta —dice Cole—, cumplidos el año pasado.
—¡Cincuenta! Vaya, entonces no hay modo de que sea uno de mis nietos, y no veo cómo pude haberle dado clases —dice—. Debe haberse equivocado de profesor. ¿A qué me ha dicho que se dedica? ¿Es abogado? ¿Qué tipo de abogado?
—No, yo también era profesor.
—¿Profesor? ¿Daba clases de Derecho?
—Enseñaba en el instituto. Al menos, eso hacía, pero lo dejé hace quince años.
—Ah, eso hacía yo. Lo hice durante más de cuarenta años. Usted debía tener diez cuando empecé, si las matemáticas no me fallan, lo que significa que... Ah, diablos, usted pudo haber sido uno de mis estudiantes. ¿De ahí lo conozco?
Caleb niega con la cabeza.
—No. —Sigue soplando al café, enfriándolo—. Usted estuvo en un caso —dice— hace diecisiete años. Participó en un juicio. Fue testigo de moralidad.
—¿Testigo? Uy, me está recordando cosas. Hace muchos años que no pensaba en eso. ¿Cuándo fue? ¿Hace veinte años?
—Diecisiete.
—¿Diecisiete? Bueno, si usted lo dice. Qué caso tan terrible —dice—. Fue mi primera y última vez en un tribunal. No me gustaría volver nunca más. Pero ¿qué podía hacer? Tenía que ir. Y esa pobre niña... —añade—, secuestrada y... todo lo que el tipo le hizo mientras la retuvo durante una semana. La chica sobrevivió por pura suerte. Ese joven tenía algo. Hacía que te cagaras de miedo. Pero no fue su culpa, ¿sabe? Eso es lo que declaré. Había sido uno de mis alumnos.
—Lo sé.
Albert se inclina hacia delante y ajusta el flujo de la máquina de oxígeno. Gira el selector del tres al tres y medio.
—Lo que quiero decir es que era bastante obvio que tenía problemas mentales. Su madre... Vaya, lo que hizo con él. Le arruinó la vida. Lo volvió completamente loco. El pobre nunca tuvo la menor oportunidad. El mismo año en el que el chico estuvo en mi clase, ella le provocó un coma. Le dio una paliza de mierda. Él trató de volver al año siguiente, pero las cosas ya no funcionaron.
Caleb asiente. Por fin, el café se ha enfriado lo suficiente para tomar un sorbo. Cuando haya terminado, tendrá que limpiar la taza o llevársela.
—Así que usted subió al banquillo para decirles al juez y al jurado que él no había tenido la culpa.
El viejo lo mira con enfado.
—No fue así. Desde luego, subí para decirle a todo el mundo qué clase de niño había sido en el colegio. Tuve que explicar cuánto había cambiado a partir de la paliza, y, sí, por supuesto mencioné cosas de las que no era culpable. Él también era una víctima. No fui a declarar que lo que había hecho estaba bien. Si mal no recuerdo, lo encerraron de todos modos. Estuvo en un hospital, ¿no es así? El jurado lo declaró «no culpable» porque no era competente. No estoy seguro de cuántos años le ingresaron. ¿Diez? ¿Veinte, quizá?
—Dos.
—¿Dos? ¿Estás seguro, hijo?
—Muy seguro.
Caleb bebe. Mientras lo hace, mira por encima de la taza. Cuando ha dado cuenta de la cuarta parte, mira la bebida.
—Qué buen café, Al. ¿Tiene algún inconveniente en que lo llame Al? —Antes de que Al pueda contestarle, el visitante deja el café en la mesilla y se pone de pie—. Déjeme preguntarle algo, Al. Si lo matara en este momento, ¿usted cree que un jurado como aquel al que usted habló llegaría a la misma decisión? ¿Usted cree que me juzgarían incompetente y me ingresarían dos años?
—¿Cómo ha dicho que nos conocimos, exactamente? —pregunta Al, y su viejo y cansado rostro exhibe una mueca de preocupación.
—Bueno, no lo he dicho, exactamente —contesta Caleb—, y la verdad es que no nos habíamos conocido hasta esta noche —dice. Se lleva la mano a la espalda, al mango del cuchillo que lleva metido en el cinturón, con la hoja plana y segura contra la columna vertebral. Lo saca—. Pero ya nos estamos conociendo, así que ¿qué opina de que le explique mi presencia ahora mismo, a ver si puedo hacerle recordar por qué solo fueron dos años y no diez? —dice, y entonces comienzan las explicaciones.
Capítulo cuatro
Ya hay taxis estacionados fuera del Popular Consensus. Se están llenando de policías y se marchan poco a poco. En las cunetas y la calle, el agua refleja las luces que provienen de todos los bares y farolas. No hay rastro de la luna, ni de una estrella siquiera, solo nubes sin fin. Ha dejado de llover por lo menos, pero la lluvia ya caída salpica las calles cada vez que un coche pasa delante de nosotros y da la sensación de que volverá. Nadie parece ser capaz de caminar en línea recta. No tengo ni idea de lo que ha ocurrido y, a menos que la llamada haya sido para evitar una inundación en una cervecería, a ninguna de estas personas se le debería permitir implicarse. Lo sabrían si estuvieran sobrios. Sospecho que lo saben hasta borrachos. El problema es que el cuerpo de policía no tiene suficiente personal, así que no quedan opciones. Lo que ha ocurrido, sea lo que sea, es lo bastante importante como para que todos estos detectives que estaban fuera de servicio se amontonen dentro de los monovolúmenes que van llegando.
—¿Vas a ponerme al corriente? —pregunto, mientras llevo a Schroder de vuelta al aparcamiento.
—Madre mía, de verdad que necesito ir a mear.
—Aquí te espero.
—No pasa nada. Puedo aguantar.
—¿A dónde vamos?
—Tengo que hacer otra llamada —dice, y saca el móvil. Cogemos el ascensor hasta la última planta y él va apoyado contra la pared durante todo el trayecto. Aparta el teléfono de la oreja y se queda estudiándolo cada pocos segundos—. No hay señal —dice.
Llegamos a mi coche.
Tira del cinturón de seguridad.
—¿Esto funciona? —pregunta.
—No lo sé. Nunca he llevado pasajeros.
—¿Perdiste una apuesta?
—¿Qué?
—Que si por eso conduces esta cosa.
—Estaré encantado de caminar si quieres.
—Quizá sea lo más seguro. Y lo más rápido.
—Y lo más húmedo. Solo dime a dónde nos dirigimos.
—A la residencia de ancianos.
—¿A cuál? —pregunto, mientras sorteo las rampas que conducen a la planta baja.
—¿A qué te refieres? Ay, mierda... Aguarda, déjame pensar un segundo. Es..., ah, joder, espera. —Se acuerda justo cuando está redactando un mensaje de texto—. Lakeview Homes. ¿Sabes dónde es?
—Escucha, Carl, no me parece buena idea que vayas.
—Apenas me he tomado un par de cervezas, Theo.
—Estabas empezando la cuarta. Y eso significa cuatro cervezas de más.
—Diooos, debí haberme ido con los otros.
—¿A qué? ¿A perder tu trabajo junto con los demás?
—Imposible. ¿Con quién diablos nos reemplazarían?
Lo entiendo. Me incorporo al tráfico y uno de los taxis cargados de policías me corta el paso. Por poco me arranca el costado del coche. Trato de pitarle, pero mi claxon no funciona. Vuelve a lloviznar un poco. Enciendo los limpiaparabrisas. El del lado de Schroder llega a su vértice con movimientos bruscos y cortos, se estremece en la parte más alta y muere. Schroder da golpecitos al parabrisas por dentro.
—Madre mía, Tate, ¿no pudiste encontrar algo mejor?
—¿Quieres explicarme de qué va todo esto?
—Ya lo sabes —dice—, ya sabes por qué muchos de nosotros hemos recibido la llamada.
Tiene razón, lo sé.
—¿Quién es la víctima?
—El tipo se llamaba Herbert Poole. Aparentemente, lo han mandado al infierno en pedacitos.
El tráfico se ha ido reduciendo desde que salimos del Popular Consensus, pero sigue siendo lento debido a la reciente lluvia. Delante de nosotros, los semáforos de la intersección se han quedado sin energía eléctrica. La mitad de los conductores despachan la intersección como una rotonda, mientras que la otra mitad tienen demasiada prisa como para preocuparse por ceder el paso. Las cunetas se desbordan. Son otros veinte minutos hasta la residencia Lakeview, tiempo que Schroder pasa con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento y cubriéndose la cara con una mano. La única señal de que sigue despierto son sus intermitentes episodios de hipo. La lluvia vuelve a desaparecer. Aún no se ve una sola estrella.
Por uno de los lados, la residencia Lakeview domina unos prados y bosques, ahora invisibles en la oscuridad. Más allá, y vacío a estas horas de la noche, hay un campo de golf que cuesta doscientos dólares la ronda. A este lado del bosque, la residencia mira a los barrios de las afueras, con un largo camino de entrada que lleva a la carretera principal. A pesar de su nombre, la residencia no está cerca de ningún lago. La masa de agua más cercana es un gimnasio con piscina a seis manzanas. En la escena ya hay media docena de coches patrulla y un taxi. Algunos detectives se dirigen en fila al campo, se mueven detrás de los grandes árboles y vacían la vejiga. Cuando vienen de vuelta, los faros los ayudan a encontrar el camino.
—Madre mía —digo, y Schroder se sienta a echar un vistazo—. Todos los detectives del cuerpo están aquí, y todos borrachos.
—No es culpa nuestra. ¿Cómo íbamos a saber que hoy sucedería esto?
—Estadísticamente, iba a suceder. Siempre. ¿No tenéis a nadie de reserva?
—Vaya, Tate, quizá Landry no te caía bien a ti, pero a todos los demás sí.
—Carl...
—No te preocupes —dice, y me da una palmada en el hombro—. Aquí, yo soy el jefe, y ya te digo que contemplar un cadáver es una forma de devolverte la sobriedad.
—Y de perder el trabajo también. Lo mejor para tus colegas ahora mismo sería que volvieran a esos taxis y se largaran de aquí.
—Y estoy seguro de que entre todos lo resolveremos.
De momento, los detectives ya parecen estar resolviéndolo. Vuelven de detrás de los árboles y se apoyan en los taxis, ninguno de los cuales se ha marchado. En el grupo está la detective Kent. Tratan de decidir si aquí hay alguna línea que, de cruzarla, les supondría una reprimenda o, peor aún, el despido. Hay ancianos de pie tras las ventanas, iluminados de espaldas por las televisiones y las luces del comedor. Contemplan el espectáculo con la esperanza de estar a punto de recibir visitas.
—Joder, qué asco —dice Schroder, que acaba de ver a otro detective correr detrás de un árbol—, pero es mejor que mear en el jardín delantero —añade, y va detrás de él a hacer lo mismo.
Los agentes uniformados no saben cómo comportarse. Se debaten entre decirles a sus superiores que vuelvan a casa o dejarlos entrar y contaminar la escena del crimen. Los residentes y el personal tampoco están muy impresionados, y es cuestión de minutos que lleguen los periodistas. Esto terminará mal para Schroder y cualquier policía borracho que esté por aquí. Sobrios, todos se darían cuenta del error que significa permanecer en este lugar, pero ese es el problema con los borrachos: toman malas decisiones. Sobrios, todos sabemos que uno no debe conducir después de haber bebido, pero, cuando estamos borrachos, conducir no parece tan mala idea. Y eso fue lo que me llevó a prisión el año pasado.
La residencia de ancianos está llena de viviendas que son casi pequeñas casas, aunque no exactamente. Los tejados son negros, mientras que las paredes están pintadas del mismo color que Bambi. Lego pudo haber sido la creativa imaginación que moldeó todo el complejo. Hay millones de flores por todos lados, tal como le gusta a la gente, solo que las flores están viviendo sus últimos días antes de que el tiempo frío les quite la vida. Hay cierta conexión entre las plantas y la senectud: en cuanto cumples sesenta años, debe ser obligatorio que te gusten las rosas y los rododendros. Lo único que, según puedo apreciar, impide que los ladrones irrumpan todos los días es el hecho de que no hay mucho que robar, a excepción de algunas colecciones de discos, recuerdos y ropa pasada de moda.
—¿Señor? —pregunta uno de los agentes, que se acerca a mí. Parece joven y nervioso, y esta podría ser su primera escena del crimen; o tal vez no, pero desde luego no es una en la que quisiera estar—. Usted parece ser el único detective que no está medio borracho.
Ni siquiera tengo que pensarlo. Empiezo a asentir.
—Dime qué tenemos aquí —le digo.