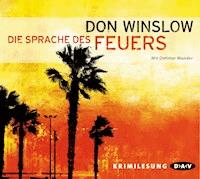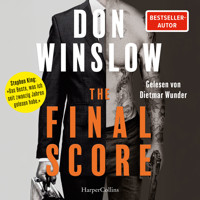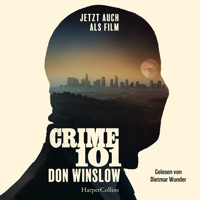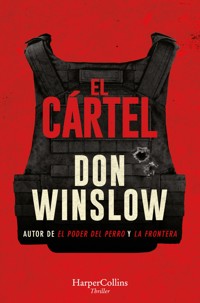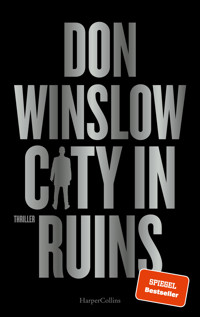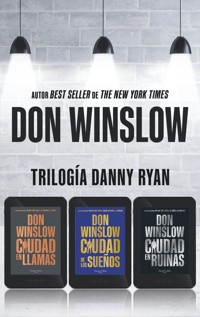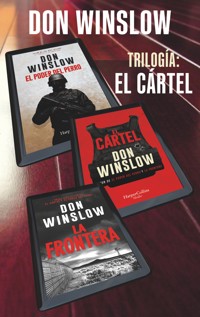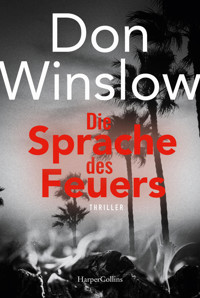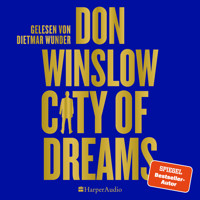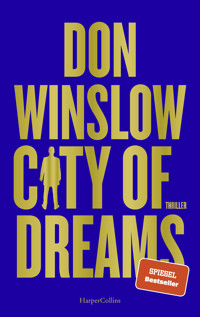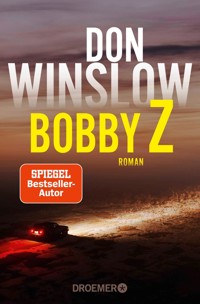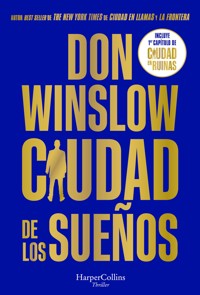
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Don Winslow primer ganador extranjero del premio José Luis Sampedro Tras Ciudad en llamas, la ambiciosa epopeya que alcanzó instantáneamente la lista de los más vendidos del New York Times y que Adrian McKinty calificó como «El Padrino de nuestra generación», llega la segunda entrega de la trilogía de Don Winslow, autor superventas de la trilogía El Cártel (El poder del perro, El cártel y La frontera). Primer capítulo de su siguiente novela "Ciudad en Ruinas", incluido. Hollywood. La ciudad donde se fabrican los sueños. Danny Ryan se ha dado a la fuga tras perder una guerra sangrienta que enfrentó a bandas criminales de la Costa Este. La mafia, la policía y el FBI lo quieren muerto o en prisión. Acompañado por su hijo pequeño, su padre y los maltrechos restos de su facción de soldados leales, Danny emprende la clásica migración americana con destino a California, dispuesto a comenzar una nueva vida. Una existencia tranquila y pacífica. Los federales, sin embargo, dan con su rastro y le piden un favor que podría hacerle ganar una fortuna o costarle la vida. Y cuando en Hollywood empieza a rodarse una película basada en su pasado, Danny exige una parte de los beneficios y comienza a reconstruir su imperio delictivo. Entonces se enamora. De una atractiva estrella de cine que también arrastra un pasado turbio. Cuando sus mundos chocan provoca un estallido que podría acabar con ambos, Danny se ve obligado a luchar por sobrevivir en la ciudad donde nacen los sueños. O donde van a morir. Desde la costa de Rhode Island hasta el desierto de California donde se hacen desaparecer los cadáveres, desde los pasillos del poder de Washington donde se gesta la verdadera corrupción hasta los legendarios estudios de Hollywood donde se forjan auténticas fortunas, Ciudad de los sueños es una epopeya arrolladora en torno a la familia, el amor, la venganza, la supervivencia y la brutal realidad que se esconde tras el sueño.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Ciudad de los sueños
Título original: City of Dreams
© 2023, Samburu, Inc.
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Gregg Kulick
Imagen de cubierta: © Magdalena Russocka/Trevillion Images
Imagen portadilla: © logoboom/Shutterstock, Inc; © MurrLove/Shutterstock, Inc.; siriwat sriphojaroen/Shutterstock, Inc.; Kevin Key/Shutterstock, Inc.
I.S.B.N.: 9788491398714
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Primera parte: En alguna tierra abandonada
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Segunda parte: Imágenes inanimadas
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Tercera parte: Lo que quieren las almas muertas
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Agradecimientos
Notas
Ciudad en ruinas
Prólogo
Primera parte: La fiesta de cumpleaños de Ian
1. Las Vegas, Nevada
Si te ha gustado este libro…
A los maestros.
Sin vosotros, estos libros no se escribirían.
Ni se leerían.
Canto a las guerras y al hombre que empujado al exilio por el hado…
Virgilio, Eneida, Libro I
Alborada
Desierto de Anza-Borrego, California
Abril de 1991
Rayaba al fin el día, se alzaba la estrella de la mañana…
Virgilio,
Eneida, Libro II
Danny tendría que haberlos matado a todos.
Ahora lo sabe.
Tendría que haberlo sabido entonces: si le robas a alguien cuarenta millones en efectivo, a mano armada, no le dejas con vida para que vaya a por ti.
Le quitas el dinero y, además, la vida.
Pero Danny Ryan no es así.
Ese ha sido siempre su problema: que todavía cree en Dios. En el cielo y el infierno y todas esas milongas. Se ha cargado a varios tíos, pero siempre era cuestión de vida o muerte: o ellos o él.
El robo no fue así. Estaban todos bien amarrados, tirados en el suelo o en la tierra, indefensos, y sus hombres querían meterles un balazo en la nuca.
Estilo ejecución, suele llamarse.
—Es lo que harían ellos —le dijo Kevin Coombs.
Sí, claro que es lo que harían, pensó Danny.
Popeye Abbarca tenía fama de matar no solo a quien le robaba, sino también a toda su parentela. Hasta se lo dijo su lugarteniente. Levantó la vista del suelo, sonrió y dijo:
—Ustedes y toda su familia. Muerte[1]. Y despacito, además.
Hemos venido a por el dinero, no a montar una masacre, pensó Danny. Decenas de millones de dólares en efectivo para empezar una nueva vida, no para seguir reviviendo la de antes.
La matanza tenía que parar.
Así que les quitó el dinero y les dejó la vida.
Ahora comprende que fue un error.
Está de rodillas, con una pistola apuntándole a la cabeza. Los demás lo miran con ojos suplicantes y aterrorizados, sujetos a postes, con las muñecas y los tobillos atados.
El aire del desierto es frío al alba y Danny tirita arrodillado en la arena mientras sale el sol y la luna es un recuerdo que se desvanece. Un sueño. Puede que la vida no sea más que eso, piensa: un sueño.
O una pesadilla.
Porque incluso en sueños, se dice Danny, pagas por tus pecados.
Un olor acre hiende el aire sereno y fresco.
Gasolina.
Entonces oye decir:
—Vas a ver cómo los quemamos vivos. Y después te toca a ti.
Así es como muero, piensa.
El sueño se desvanece.
Termina la larga noche.
Rompe el día.
1
Salen poco después de que amanezca.
Un viento frío del noreste —¿acaso hay otro?, se pregunta Danny— sopla del océano como si quisiera echarlos a patadas. Danny y su familia —o lo que queda de ella—, detrás en varios coches su banda, a cierta distancia unos de otros para no parecer lo que son: una caravana de refugiados.
Marty, su viejo, va cantando.
Adiós, muelle de Prince's Landing, río Mersey, adiós.
Voy rumbo a California…[2]
Danny Ryan no sabe bien adónde van; solo sabe que tienen que largarse de Rhode Island.
No es dejar Liverpool lo que me apena…
No es de Liverpool de donde se marchan, sino de la puñetera Providence. Tienen que alejarse de la familia mafiosa de los Moretti, de la policía de la ciudad y la del estado, de los federales… Prácticamente de todo el mundo.
Es lo que pasa cuando se pierde una guerra.
Danny no se lamenta, aun así.
A pesar de que su mujer, Terri, murió hace apenas unas horas —el cáncer se la llevó como una tormenta parsimoniosa pero implacable—, no tiene tiempo para la pena: lleva a un niño de año y medio dormido en el asiento trasero.
… sino, amor mío, pensar en ti…
Habrá una misa, piensa, habrá un velatorio y un entierro, y yo no estaré allí. Me atraparían la policía o los federales o, si no, los Moretti, entonces Ian se quedaría huérfano del todo.
El niño duerme pese a los gañidos de su abuelo. No sé, piensa Danny, quizá esa vieja canción irlandesa sea una nana.
No tiene prisa por que el niño despierte.
¿Cómo voy a decirle que no va a volver a ver a su madre, que «está con Dios»?
Si es que crees en esas cosas.
Y él ya no está seguro de creer.
Si existe Dios, piensa, es un cabrón cruel y vengativo que ha hecho pagar a mi mujer y a mi niño por lo que he hecho yo. Creía que Jesús había muerto por mis pecados, es lo que decían las monjas. Claro que quizá mis pecados superen el límite de crédito de su tarjeta.
Has robado, se dice, has dado palizas. Has matado a tres hombres. Al último lo dejaste muerto en una playa helada hace cerca de una hora. Pero él intentó matarte primero.
Sí, cuéntate ese cuento, que aun así sigue estando muerto. Que aun así sigues siendo tú quien lo mató. Tienes mucho por lo que rendir cuentas.
Eres un narcotraficante, ibas a poner en circulación diez kilos de heroína.
Ojalá nunca hubiera tocado esa mierda.
Sabías que era un error, piensa ahora mientras conduce. Puedes poner todas las excusas que quieras: que lo hacías por sobrevivir, por tu hijo, por tener una vida mejor, que ya lo compensarías de algún modo más adelante. Pero la verdad es que aun así lo hiciste.
Sabía que era una barbaridad, que estaba inundando de maldad y sufrimiento un mundo ya rebosante de ambas cosas. Y que iba a hacerlo mientras veía a su mujer morirse de cáncer con un tubo por el que circulaba esa misma mierda conectado al brazo.
El dinero que ganara sería dinero manchado de sangre.
Por eso, minutos antes de matar al policía corrupto, Danny Ryan había tirado al mar dos millones de dólares en heroína.
La guerra había empezado por una mujer.
Al menos así es como lo cuenta casi todo el mundo: dicen que la culpa la tuvo Pam.
Danny estaba allí ese día, cuando ella salió del agua, en la playa, como una diosa. Nadie sabía que aquella doncella de hielo, blanca, anglosajona y protestante era la novia de Paulie Moretti. Ni que este la amaba de verdad.
Y si Liam Murphy lo sabía, poco le importó.
Claro que a Liam nunca le había importado nada, aparte de sí mismo. Solo pensó que ella era una mujer hermosa, y él, un hombre hermoso y que por tanto debían estar juntos. Se apoderó de ella como de un trofeo que hubiera ganado solo por ser él.
¿Y Pam?
Danny nunca entendió qué veía en Liam ni por qué se quedó tanto tiempo con él. Siempre le había caído bien; era inteligente, divertida, parecía preocuparse por los demás.
Paulie no pudo soportarlo: perder a Pam, que le pusiera los cuernos con un guaperas irlandés.
El caso era que hasta entonces irlandeses e italianos se habían llevado bien. Eran aliados desde hacía varias generaciones. Marty, el padre de Danny —que por suerte se ha quedado dormido y ahora ronca en lugar de cantar—, fue uno de los hacedores de esa amistad. Los irlandeses tenían los muelles, y los italianos, el juego, y se repartían los sindicatos. Juntos mandaban en Nueva Inglaterra. Estaban todos en la misma fiesta en la playa cuando Liam intentó ligar con Pam.
Cuarenta años de amistad rotos en una noche.
Los italianos dejaron a Liam medio muerto de una paliza.
Luego, Pam se presentó en el hospital y se fue con Liam.
Y así comenzó la guerra.
La mayoría de la gente culpa a Pam, claro, piensa Danny, pero la verdad es que Peter Moretti llevaba años queriendo hacerse con el control de los muelles y utilizó como pretexto la humillación sufrida por su hermano.
Eso ya no importa, se dice Danny.
Da igual por lo que empezase la guerra, el caso es que ya ha terminado.
Y nosotros hemos perdido.
No solo los muelles y los sindicatos.
También ha habido pérdidas personales.
Danny no era un Murphy, estaba emparentado por matrimonio con la familia que mandaba en la mafia irlandesa. Aun así, era poco más que un soldado raso. John Murphy y sus dos hijos, Pat y Liam, manejaban el cotarro.
Ahora John está en una cárcel federal, a la espera de que lo procesen por narcotráfico y lo manden a prisión de por vida.
Liam ha muerto, abatido por el policía al que luego mató Danny.
Y a Pat, el mejor amigo de Danny —su hermano, más que su cuñado—, lo asesinaron. Un coche se lo llevó por delante. Arrastraron su cuerpo por las calles, desollándolo hasta dejarlo irreconocible.
A Danny le rompió el corazón.
Y Terri…
A ella no la ha matado la guerra, piensa Danny. Al menos no directamente, pero el cáncer apareció después de que asesinasen a Pat, su hermano del alma, y a veces Danny se pregunta si no sería ahí donde se originó. Como si la pena que le brotaba del corazón se le hubiera extendido por el pecho.
Dios, cuánto la quería…
Aunque en aquel mundo la mayoría de los tíos follaban con unas y otras o tenían amantes o «amiguitas», él nunca había engañado a su mujer. Era fiel como un golden retriever, y Terri hasta le tomaba el pelo por eso, aunque no esperaba menos.
Danny y ella estaban allí el día que apareció Pam. Estaban tumbados juntos en la playa cuando emergió del agua con la piel brillante de sol y sal. Terri le vio mirarla y le dio un codazo, y cuando volvieron a casa hicieron el amor con frenesí.
El sexo entre ellos —aplazado durante mucho tiempo porque eran católicos irlandeses y porque ella, además, era hermana de Pat— siempre había sido placentero. Danny nunca había necesitado buscar satisfacción fuera del matrimonio, ni siquiera cuando Terri cayó enferma.
Menos aún cuando cayó enferma.
Las últimas palabras que le dijo antes de sumirse en el coma terminal inducido por la morfina fueron:
—Cuida de nuestro hijo.
—Lo haré.
—Prométemelo.
—Te lo prometo —contestó él—. Te lo juro.
Mientras cruza New Haven por la interestatal 95, repara en que los edificios están decorados con guirnaldas gigantescas. Las luces de las ventanas son rojas y verdes. Un árbol de Navidad enorme sobresale de una plaza rodeada de oficinas.
Navidad, piensa Danny.
La puta feliz Navidad.
Lo había olvidado por completo, se había olvidado del chiste estúpido y repugnante que hizo Liam sobre la heroína y el soñar con una blanca Navidad. Aún falta una semana o así, ¿no?, piensa. ¿Qué más da? Ian es todavía tan pequeño que no se entera, ni le importa. Quizá el año que viene… Si es que hay año que viene.
Así que hazlo ya, se dice.
No tiene sentido posponerlo, no se hará menos amargo con el tiempo.
Sale de la autopista en Bridgeport y sigue una calle en dirección este hasta llegar al océano. O, al menos, al estrecho de Long Island. Se detiene en un aparcamiento de tierra junto a una cala.
Unos minutos después llegan los demás.
Danny sale del coche. Se sube el cuello de la trenca, a pesar de que le agrada el afilado aire invernal.
Jimmy Mac, su amigo desde que iban al parvulario, baja la ventanilla. Cada año que pasa está más rellenito; tiene el cuerpo como un saco de ropa sucia, pero es el mejor conductor del negocio. Pregunta:
—¿Qué pasa? ¿Por qué te has desviado?
Suéltalo de una vez, se dice Danny. Dilo ya, sin rodeos.
—He tirado la heroína, Jimmy.
La sorpresa de Jimmy se hace visible en su rostro fofo y cordial.
—¿Qué cojones, Danny…? ¡Era nuestra única oportunidad! ¡Hemos arriesgado la vida por esa droga!
Y no deberíamos haberlo hecho, se dice Danny.
Porque era una trampa.
Desde el principio.
Frankie Vecchio, un lugarteniente de los Moretti, había acudido a ellos con la proverbial oferta imposible de rechazar. Estaba a cargo de un alijo de cuarenta kilos de heroína que Peter Moretti les había comprado a crédito a los mexicanos. Creía que los Moretti iban a quitarle de en medio y le propuso a Danny que robase el cargamento.
A él le pareció una oportunidad de asestarles el golpe de gracia a los italianos y poner fin a la guerra.
Por eso me lancé a hacerlo, piensa ahora.
Robar los cuarenta kilos fue fácil.
Demasiado fácil, joder, ese era el problema.
Un federal, un tal Phillip Jardine, estaba compinchado con los italianos. El plan era conseguir que los Murphy robaran el cargamento para luego detenerlos. La mayor parte de la heroína volvería a manos de los Moretti.
Era todo una trampa para acabar con los irlandeses.
Y había funcionado.
Picamos, piensa Danny: nos tragamos el anzuelo, el sedal y la plomada.
Los Murphy acabaron detenidos y los Moretti se quedaron con la droga.
Menos con los diez kilos que había escondido él.
Era su red de seguridad, el dinero de la huida, los fondos que les permitirían escabullirse hasta que las cosas se calmaran.
Solo que Danny se los ha entregado al océano, al dios del mar.
Jimmy se limita a mirarlo fijamente.
Ned Egan se acerca. El guardaespaldas de Marty es ya un cuarentón. Tiene la robustez de un hidrante y es aún más duro. A Ned Egan nadie le toca los huevos, ni siquiera bromea con tocárselos, porque él solo ha matado a más gente que el colesterol.
Marty se queda en el coche: no va a salir con el frío que hace. Años atrás, había hombres hechos y derechos que se cagaban de miedo con solo mentarles a Marty Ryan, pero de eso hace ya mucho tiempo. Ahora es un anciano medio ciego por las cataratas y casi siempre borracho.
Otros dos tipos se acercan.
Sean South no podría parecer más irlandés ni con una pipa en la boca y un traje verde de duende. Con su pelo rojo encendido, sus pecas y su aspecto pulcro y aseado, parece tan peligroso como un gatito recién nacido, pero si le das motivo, te pega un tiro en la cara y luego se va a tomar una cerveza y una hamburguesa.
Kevin Coombs lleva las manos metidas en la misma chupa negra de cuero que usa desde que Danny lo conoce. Tiene el pelo castaño, largo hasta los hombros y desgreñado, barba de tres días y parece el típico macarra de la Costa Este. Si a eso le sumas su afición a la bebida, ya tienes el combo completo: irlandés, católico y alcohólico. Pero si necesitas a alguien que arrime el hombro, ahí está Kevin.
A Sean y Kevin los llaman «los Monaguillos». Les gusta ir por ahí diciendo que dan «la última comunión».
—¿Qué pasa, jefe? —pregunta Sean.
—He tirado la heroína —dice Danny.
Kevin parpadea. No se lo puede creer. Luego se le crispa la cara en una mueca de ira.
—¿Te estás quedando conmigo o qué, joder?
—Cuidado con esa lengua —le advierte Ned—. Estás hablando con el jefe.
—Eran millones de dólares —responde Kevin.
Danny nota cómo le huele el aliento a alcohol.
—Eso, si podíamos ponerla en circulación —dice—. Ni siquiera sabía a quién ofrecérsela.
—Liam sí lo sabía —dice Kevin.
—Liam está muerto. Esa mierda solo nos ha traído desgracias. Seguramente nos habrán puesto en busca y captura. Eso por no hablar de los Moretti.
—Por eso necesitábamos el dinero, Danny —dice Sean.
—Van a ir todos a por nosotros —añade Jimmy—. Los italianos, los federales…
—Lo sé —dice Danny.
Pero Jardine no vendrá, piensa. Puede que otros federales sí, pero él no. No se lo dice a los demás; no tiene sentido contarles lo que ha hecho, por su propia seguridad y por la de ellos.
—La heroína era una prueba, por eso me he deshecho de ella.
—No me puedo creer que nos hayas hecho esto —responde Kevin.
Danny ve que la muñeca le asoma un poco por encima del bolsillo de la chupa y comprende que tiene la pistola en la mano.
Si Kevin cree que puede hacerlo, lo hará.
Y Sean también.
Forman un dúo, los Monaguillos.
Pero Danny no echa mano de la pistola. No le hace falta. Ned Egan ya ha sacado la suya.
Apunta a Kevin a la cabeza.
—Kevin —dice Danny—, no me hagas tirarte al mar igual que he tirado la droga. Porque lo haré.
Están en la cuerda floja.
Puede pasar cualquier cosa.
Entonces Kevin rompe a reír. Echa la cabeza hacia atrás y aúlla:
—¡¿Tirar dos millones al mar?! ¡Y los federales nos persiguen y los italianos también! ¡Y todo dios! ¡Joder, menuda movida! ¡Me encanta! ¡Estoy contigo, hombre! ¡Soy de la banda de Danny Ryan! ¡Desde la cuna a la puta tumba!
Ned baja el arma.
Un poco.
Danny se relaja. Un poco. Lo bueno que tienen los Monaguillos es que están locos. Lo malo que tienen los Monaguillos es que están locos.
—Vale, no nos conviene ir todos en fila —dice—. Dispersaos. Estaremos en contacto a través de Bernie.
El viejo Bernie Hughes, el contable de la organización, está refugiado en New Hampshire, a salvo —por el momento— de los federales y los Moretti.
—Entendido, jefe —dice Sean.
Kevin asiente.
Suben a sus respectivos coches y se van.
Somos refugiados, piensa Danny mientras arranca.
Refugiados, joder.
Fugitivos.
Exiliados.
2
Peter Moretti está que se sube por las paredes, esperando a Chris Palumbo.
Sentado en la oficina de American Vending Machines en la avenida Atwells de Providence, menea el pie derecho como un conejo puesto de speed. La oficina está toda emperifollada porque a su hermano Paulie le chiflan las fiestas y porque se suponía que esta iba a ser una Navidad estupenda, con el dinero de la heroína entrando a raudales y los irlandeses fuera de combate. Las paredes están adornadas con guirnaldas y chorradas de esas, y un gran árbol artificial de color plata se yergue en el rincón, con los regalos envueltos debajo, listos para la fiesta anual.
Quizá debería devolver algunos, se dice Peter, porque, si Palumbo no aparece, nos vamos todos a la ruina. Lo último que supo de Chris, su consigliere, es que iba hacia la playa a recoger los diez kilos de caballo que Danny Ryan tenía escondidos en una casa. De eso hace ya tres horas y en Rhode Island no se tardan tres horas en ir y volver de ningún sitio.
Chris no ha vuelto ni ha llamado.
Y los diez kilos de caballo están en el aire.
Diez kilos de heroína —después de pisotearla como Godzilla a Bambi— valen más de dos millones de dólares en la calle.
Peter necesita ese dinero.
Porque lo debe.
Más o menos.
Les compró cuarenta kilos de jaco a los mexicanos a cien mil el kilo porque estaba deseando meterse en el negocio de la droga. Gente como Gotti, en Nueva York, ganaba dinero a manos llenas con la droga, y él también quería su parte del pastel.
Pero como no tenía cuatro millones en efectivo, su hermano y él acudieron a la mitad de los mafiosos de Nueva Inglaterra y les ofrecieron generosamente la oportunidad de invertir en el negocio. Algunos aceptaron porque creían que la cosa tenía potencial. Otros, porque tenían miedo de decirle que no al jefe. El caso es que, entre unas cosas y otras, había que repartir los beneficios del cargamento entre un montón de gente.
Habría estado bien, pero entonces Peter dejó que Chris Palumbo le convenciera para hacer una jugada muy arriesgada.
—Mandamos a Frankie V a hablar con los irlandeses —dijo— y que finja que nos está traicionando. Les da el soplo del cargamento y convence a Danny Ryan para que lo robe.
—¿Qué coño estás diciendo, Chris? —preguntó Peter, porque ¿qué mierda de idea era hacer que te roben un cargamento de droga y encima que te lo robe una banda con la que estás en guerra? Joder, ¿se estaría drogando Chris?
Palumbo le explicó que tenía a un federal en el bolsillo, un tal Phillip Jardine. Los irlandeses robaban la heroína y Jardine los detenía en una redada, y así se acababa de una vez por todas la larga guerra entre la familia Moretti y los irlandeses.
—Sale caro, por cuatro millones —dijo Peter.
—Eso es lo mejor del asunto —contestó Chris.
Le explicó que Jardine se quedaría con parte de la heroína para que la redada pareciese auténtica, pero que el grueso de la droga volvería directamente a sus manos. Tendrían que darle una parte a Jardine, claro, pero después de cortarla el precio que alcanzaría en la calle compensaría de sobra esa merma.
—Todos salimos ganando —dijo Chris.
Peter accedió.
Y todo había salido conforme al plan.
Oficialmente, Jardine había confiscado doce kilos a los irlandeses en una redada muy sonada. John Murphy, el capo de los irlandeses, estaba detenido, acusado de delitos federales por los que podían caerle entre treinta años y cadena perpetua.
Hasta ahí, todo bien.
Su hijo Liam había muerto.
Mejor que mejor.
Perfecto, veintiocho kilos es una pasta gansa y todo el mundo va a llevarse lo suyo.
Solo que…
Se suponía que Chris Palumbo y Jardine iban a ir a detener a Danny y recuperar sus diez kilos.
Bien.
Pero…
Nadie ha tenido noticias suyas desde entonces. Y supuestamente Jardine tiene los dieciocho kilos restantes.
Peter echa cuentas.
Había cuarenta kilos de droga.
Jardine confiscó doce, oficialmente.
Liam llevaba tres encima cuando Jardine fue a por él.
Danny Ryan tenía otros diez.
Frankie Vecchio se llevó cinco.
O sea, que quedan diez.
A Peter eso no le preocupa gran cosa. Jardine se quedó con doce para satisfacer a las autoridades y no informó de los otros diez. Seguramente les habrá dado algo a los polis de la redada y se presentará con el resto.
Si es que se presenta, joder.
Ryan también ha desaparecido. Se marchó del hospital donde su mujer se estaba muriendo, se las arregló para escabullirse de los chicos de Peter y a él tampoco le han visto el pelo desde entonces.
Billy Battaglia entra por la puerta.
Parece alterado.
—¿Qué? —pregunta Peter.
—He ido con Chris y algunos de los chicos a quitarle la droga a Ryan. Chris entró, salió a los diez minutos sin la droga y nos dijo que nos fuéramos a casa.
—¿Qué cojones…? —Peter siente que el corazón se le va a salir del pecho.
—Ryan tenía la casa de Chris rodeada de pistoleros. Le dijo que mataría a toda su familia si no se retiraba.
—¿Y por qué todo eso no me lo cuenta Chris?
—¿No ha venido?
—¿Crees que tendrías que contármelo tú si hubiera venido? —pregunta Peter—. ¿Dónde está?
—No lo sé. Se fue en su coche.
Suena el teléfono y Peter se sobresalta.
Es Paulie.
—Acaba de llamarme un poli de Gilead. Han encontrado un cadáver en la playa.
Peter siente que va a vomitar. ¿Es Ryan? ¿O Chris?
—Es Jardine —dice Paulie—. Un tiro en el pecho. Tenía el arma en la mano.
—¿Qué se sabe de Chris?
—Nada.
Peter cuelga.
Las noticias sobre Jardine son espantosas. El federal tenía que entregarles el resto de la heroína. ¿Y por qué se ha marchado Chris? Mierda, ¿será posible que Ryan y él estuvieran compinchados? ¿Que Chris, ese pelirrojo de mierda, haya jugado a dos bandas, que los haya traicionado a todos? Sería muy propio de él.
Feliz Navidad, y unos cojones, piensa Peter.
Hemos ganado la guerra, pero hemos perdido el dinero.
Los años de lucha, las matanzas, los funerales… ¿Todo eso para qué?
Para nada.
A no ser que encontremos a Danny Ryan.
Danny no piensa dejar que lo encuentren.
Conduce de noche, toda la noche. Para en un motel por la mañana y duerme casi todo el día, o todo lo que le deja Ian. Casi a diario, Jimmy y él roban un par de coches, les cambian las matrículas y las untan de barro. Recorren con ellos unos cientos de kilómetros, luego los abandonan.
Y vuelta a empezar.
Es estresante de narices tener que ir siempre mirando por el retrovisor, contener la respiración cada vez que adelanta a un coche de policía en la carretera, rezando para que el guardia no vaya tras él. Se crispa también en las gasolineras: ¿ha visto algo en los ojos del empleado, una miradita de más, un destello de temor?
Elige moteles de las afueras, lugares donde casi no hacen preguntas, donde la gente no ve nada y recuerda menos aún.
Lo gracioso es que Danny siempre ha querido hacer este viaje. Él, que nunca había salido de Nueva Inglaterra, soñaba con cruzar el país en coche con Terri e Ian, ver cosas nuevas, tener nuevas experiencias.
Pero de día, como una persona normal.
No huyendo de noche como un animal.
Aun así, el atractivo de la carretera está presente.
Se emociona al ver las señales de las salidas de la autovía, con esos nombres nuevos —Baltimore, Washington D. C., Lynchburg, Bristol—, mientras la carretera se despliega bajo sus neumáticos, cambian las emisoras de radio y la distancia se acumula.
Es el puto sueño americano, se dice mientras conduce. El viaje por carretera, la migración al oeste. Las carretas de esta caravana suya se reparten a lo largo de varios kilómetros, paran en cabinas telefónicas para hablar con Bernie y coordinarse. Se juntan cada dos días en algún motel de mala muerte: cuantos más sean, mejor, por si aparecen los apaches italianos.
No es fácil, con las demandas de un bebé y de la vejiga de un anciano. Hacen demasiadas paradas y cada una es un riesgo. A veces Marty va con Jimmy Mac, pero casi todo el tiempo está con Danny. Bebe a traguitos de una botella, canta o parlotea sin más, le cuenta a Danny batallitas de cuando era libre y estaba en San Diego —o «Dago», como lo llama él—: los bares, las mujeres, las peleas…
Danny se largó de Rhode Island con tanta prisa que en realidad no pensó a dónde iba, pero ahora que está de camino tiene tiempo de sobra para planteárselo. Siempre ha querido conocer California, solía hablarle a Terri de mudarse allí, pero ella siempre lo descartaba como una quimera.
Ahora parece buena idea. San Diego es casi lo más lejos de Rhode Island que se puede ir, y allí Marty sería más feliz que un cerdo en un lodazal, así que ¿por qué no?
Pero primero tengo que llegar, piensa.
Y el camino es largo.
Encuentra un motel junto a la carretera y llama por teléfono.
Antes de la guerra con los Moretti, su relación con Pasco Ferri había sido siempre muy cordial. Solía ir a coger cangrejos con el antiguo capo de Nueva Inglaterra, y en verano Terri y él se tumbaban en la playa frente a su casa.
Además, Pasco y Marty se conocen desde hace siglos.
—Pasco, soy Danny Ryan.
—Me he enterado de lo de Terri. Te acompaño en el sentimiento.
—Gracias.
Un largo silencio y luego:
—¿Qué puedo hacer por ti, Danny?
Danny se da cuenta de que no le pregunta dónde está.
—Necesito saber si tienes algún problema conmigo, Pasco.
—Peter Moretti cree que debería tenerlo.
Danny siente que no puede respirar.
—¿Y?
—Estoy descontento con Peter. Se ha metido en asuntos de drogas, cosa que yo siempre le dije que no hiciera, y ahora está metido en un lío. Ha perdido mucho dinero de mucha gente y yo no sé qué decirle a esa gente.
O sea, piensa Danny, que Peter está sometido a una presión enorme y Pasco no puede hacer nada para quitarle ese peso de encima ni tiene especial interés en hacerlo.
—Entonces, ¿entre nosotros todo bien? —pregunta—. Porque quiero que sepas que lo dejo. Solo quiero encontrar un sitio donde establecerme.
—¿Lo dejas? —pregunta Pasco—. ¿Cómo vas a «dejarlo» llevando diez kilos de jaco en el maletero del coche? Es un pecado, una infamia.
—No tengo la droga.
—No me tomes por tonto.
—Es la verdad, Pasco.
Silencio.
—Los Moretti han ganado la guerra —dice Danny—. Lo entiendo, lo acepto, solo necesito encontrar una forma de sobrevivir. Pero, si tú me persigues, Pasco, sé que soy hombre muerto.
—Deja de lloriquear. No es de hombres. Los problemas que tengas con Peter, los tienes con Peter. Por lo que a mí respecta, esa droga la tiene Chris Palumbo.
—Gracias, Pasco.
—Lo hago por tu padre, no por ti.
—Entendido.
—Tienes tu vida —dice Pasco—. Puedes empezar de nuevo. Construir algo para tu hijo. Es lo que hace un hombre.
Cuelga.
Danny le resume la conversación a Marty.
—Eso es bueno —dice su padre—. Si no tenemos que preocuparnos por Pasco, todo irá bien.
Sí, puede ser, piensa Danny.
Pero Peter Moretti no va a cejar, nos seguirá la pista, y aún no sabemos si hay cargos judiciales contra nosotros.
Danny deja que Ian vea la tele media hora, luego lo acuesta y le lee un cuento sobre un granjero que se sabe casi de memoria, de tantas veces como lo ha leído.
Esta noche Ian cae enseguida.
3
Una imagen borrosa de Ryan aparece en una pantalla, en una sala de reuniones de la oficina del FBI en Boston.
A Brent Harris no le hace nada de gracia estar en esta reunión. Ha tenido que coger un vuelo de madrugada a la gélida Nueva Inglaterra desde la soleada San Diego y él ni siquiera es del FBI, es de la DEA, un agente del Grupo Especial de la Zona Suroeste de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas. Pero sus jefes le han dicho que se porte bien con el FBI y eso está haciendo, portarse bien.
Mira la foto de Danny Ryan, el presunto objetivo de este marronazo interdepartamental. Ryan mide su buen metro ochenta y tres y tiene las espaldas que cabe esperar de un antiguo estibador, el pelo castaño y revuelto y unos ojos marrones oscuros que parecen haber visto cosas que querrían no haber visto. La foto se tomó en invierno: Ryan lleva una trenca azul marino vieja, con el cuello levantado.
Una flechita electrónica blanca se posa bajo la barbilla de Ryan mientras Reggie Moneta, la flamante subdirectora nacional del Departamento de Crimen Organizado del FBI, dice:
—Quiero que encuentren a Ryan. Quiero que lo encuentren y que lo detengan.
Moneta es una de esas sicilianas bajitas y fogosas, se dice Harris. Metro sesenta y cinco, quizá, pelo negro y corto entreverado apenas por algunas hebras de plata, ojos marrones oscuros y una reputación de tocapelotas ganada a pulso. Trabajaba en Boston hasta hace poco, así que esta cagada le toca muy de cerca.
Bill Callahan, el agente especial al mando de la zona de Nueva Inglaterra, es el típico irlandés de Boston: cara blanca y pastosa, pelo rojo tirando a óxido, vasos rotos en la nariz, grande y corpulento, con pinta de no haber visto nunca un whisky o un bistec que no le apeteciera.
—¿Danny Ryan? Era un mulo, una bestia de carga. ¿Por qué estamos hablando de él?
—Considero que es el asesino de Phil Jardine —contesta Moneta.
—No hay nada que lo relacione con la muerte del agente Jardine.
Moneta se vuelve hacia Harris.
—¿Brent?
Harris disimula su fastidio por haber tenido que volar toda la noche (y en clase turista, además) para informar sobre lo que ya saben de sobra.
—La organización de Abbarca, que opera desde Tijuana, envió un cargamento importante de heroína a Peter Moretti, a Providence. Domingo Abbarca, al que apodan Popeye porque perdió un ojo en un tiroteo con una banda rival, es un elemento de cuidado, un psicópata sádico que manda toneladas de marihuana, coca y heroína a los Estados Unidos.
»El agente Jardine tenía un informante, un tal Francis Vecchio, que le alertó del envío. Parece, no obstante, que Vecchio se había aliado con Danny Ryan y Liam Murphy para secuestrar el cargamento.
»Como saben, se incautaron doce kilos de heroína en la redada que Jardine llevó a cabo en el bar Glocca Morra, propiedad de los Murphy. Se rumorea que Ryan tenía diez kilos en su poder cuando huyó. El cuerpo del agente Jardine apareció en una playa cerca de la casa del padre de Ryan, en un lugar que sabemos que frecuentaba Ryan.
—De lo que se deduce que Jardine fue allí con intención de detener a Ryan y que lo mataron —dice Moneta.
—Eso es mucho suponer, Reggie —responde Callahan.
—Es suficiente para detener a Ryan e interrogarlo.
—Aunque lo encontremos, ¿estamos seguros de que queremos hacerlo? —pregunta Callahan, y se inclina hacia delante—. Voy a decir lo que nadie ha dicho hasta ahora: Jardine estaba metido en esto.
—Eso no lo sabemos —contesta Moneta.
—¿No? Había tres kilos de heroína en el maletero de su coche.
—Es posible que estuviera yendo a entregarlos cuando recibió información sobre el paradero de Ryan.
—¿Y fue solo? —pregunta Callahan—. Venga ya. Harris, ¿cuántos kilos les vendió Abbarca a los Moretti?
—Cuarenta, según nuestras fuentes.
—Cuarenta. Menos los doce que requisó Jardine son veintiocho. Menos los tres que se encontraron en el maletero de su coche son veinticinco. Vecchio entregó sus cinco cuando entró en el programa de protección de testigos. Pongamos que Ryan se llevó diez. ¿Dónde están los diez que faltan?
—¿Insinúas que se los quedó Jardine? —pregunta Moneta—. Entró en el bar de los Murphy con un comando especial: el FBI, la DEA, la policía estatal y la local. Había testigos por todas partes.
—Y sería la primera vez en la historia —responde Callahan— que un grupo de policías se queda con parte de la droga antes de que llegue al almacén de pruebas. Yo solo pregunto si de verdad queremos airear este asunto. Porque, si ese perro está dispuesto a echarse, yo voto por que lo dejemos dormir.
—Han asesinado a un agente del FBI —dice Moneta—. No podemos hacer la vista gorda ante eso. El entierro de la esposa de Ryan es mañana. Quiero a gente allí.
—¿Crees que Ryan se va a presentar? —pregunta Callahan.
—No, pero, si se presenta, allí estaremos. Y quiero que interroguen a la familia sobre su paradero.
—Nos estás pidiendo que acosemos a esa gente mientras entierra a su hija —dice Callahan.
—Os estoy pidiendo que hagáis vuestro trabajo —replica Moneta.
No hace ni cinco segundos que se ha marchado cuando Callahan se desmarca de ella.
—No sé vosotros, pero mi oficina ya tiene bastantes marrones encima como para pararlo todo y ponerse a buscar a un irlandesito perdido. Voy a hacer como que hago algo, pero no pienso reventar mi presupuesto ni dejar otras cosas de lado porque se le antoje a Reggie Moneta.
—¿Por qué está tan empeñada en atrapar a Ryan? —pregunta Harris.
—Porque se acostaba con Phil Jardine.
—No jodas.
—El típico rollo de la Ruta Noventa y Cinco —dice Callahan—. Ella estaba en Boston y él en Providence. Cuando a ella le tocaba ir a Washington, cogían el Amtrak y quedaban en Wilmington.
—¿En Wilmington?
—El amor lo puede todo.
—¿Crees que Ryan liquidó a Jardine? —pregunta Harris.
—¿Y qué más da? ¿Un agente corrupto? Se lo merecía.
—Aun así, cabe la posibilidad…
—¿De que Moneta estuviera implicada en el asunto de la droga junto a su novio? —dice Callahan—. No creo, porque, si así fuera, no se empeñaría en perseguir a Ryan. Prácticamente le he puesto en bandeja que deje correr el asunto. Conozco a Reggie Moneta desde que era guardia de tráfico. Es ambiciosa pero honrada.
Harris sale de la reunión con una misión en mente.
Encontrar a Danny Ryan antes de que lo encuentre Reggie Moneta.
Un motel a las afueras de Little Rock.
Kevin y Sean han ligado con unas chicas. O puede que las chicas hayan ligado con ellos. Los Monaguillos durmieron un par de horas, luego cruzaron la carretera y entraron en un bar en busca de cerveza y algún coñito, y encontraron ambas cosas.
Linda, Kelli y Jo Anne eran clientas habituales del bar, de eso los chicos se dieron cuenta enseguida y notaron, además, que se alegraban de ver caras nuevas, aparte de «los capullos de siempre y los camioneros» a los que estaban acostumbradas. No había pasado ni un minuto y ya estaban jugando al billar con ellos. Luego se tomaron unos chupitos en un reservado y Linda propuso que montaran una «fiesta».
—¿Tenéis una habitación en el motel? —preguntó. Tenía unos treinta y cinco años, el pelo rojo oscuro y unas tetas bonitas bajo la sedosa blusa morada.
—Tenemos una cada uno —respondió Kevin.
—Pues vamos a hacer una fiesta.
—Pero no cuadran los números, ¿no? —respondió Sean—. Vosotras sois tres y nosotros dos.
Linda meneó la cabeza.
—Kelli y yo formamos equipo.
Kelli era una rubia bajita y prieta que aparentaba veintitantos años.
Sean se puso colorado.
—Yo soy un chavalín católico irlandés…
Linda se volvió hacia Kevin. Le pasó la mano por el muslo y le apretó la polla.
—Tú no eres un chavalín católico irlandés, ¿a que no? Te apetece la idea, te lo noto.
Sí, resultó que a Kevin le apetecía.
Se fue con las dos compañeras de equipo y Sean se llevó a Jo Anne a su habitación. Era baja, morena y un poco regordeta, pero a Sean le gustaban sus tetas grandes, sus labios carnosos y su expresión de perrito apaleado, así que se dio por satisfecho.
La fiesta de Kevin acabó bruscamente cuando le metió la mano en los pantalones a Linda y palpó una polla.
—¡¿Qué cojones…?!
—¿Qué pasa? —preguntó Linda.
—¿Cómo que qué pasa? ¡Pues que eres un tío, joder!
—Solo de cuerpo, no de corazón.
—Sí, bueno, pero es tu cuerpo lo que me preocupa. Largaos de aquí cagando leches.
—No hasta que nos pagues.
—¿Quién ha dicho nada de pagaros?
—¿Creías que esto era gratis? —preguntó Linda.
—¡Pero si no hemos hecho nada!
—Nuestro tiempo vale algo.
—Largaos antes de que os dé una paliza —respondió Kevin.
—¡Dame mi dinero, cabrón!
Sean sale de la habitación contigua tras hacer el mismo descubrimiento.
—¡Kev, que son tíos!
—¡No me digas!
—¡Quiero mi dinero!
En su habitación, Danny oye los gritos. Es lo último que les hace falta: armar jaleo. Sale al rellano y ve a Kevin en la puerta de su habitación, con el torso desnudo y los vaqueros desabrochados. Tiene agarrada a una mujer por la muñeca. Ella le grita y le lanza zarpazos a la cara mientras una chica rubia más baja le da patadas en las espinillas.
Danny baja corriendo las escaleras de cemento, cruza el patio y sube las escaleras hasta la puerta de Kevin.
—¿Qué pasa aquí?
—Que este hijo de puta no quiere pagarme —contesta Linda.
—Es un tío —dice Kevin.
—Paga a la chica —le ordena Danny.
Kevin comprende por su mirada y tono que tiene que obedecer sin rechistar. Saca unos billetes de la cartera y se los lanza a Linda.
—Coged el dinero y largaos —dice Danny.
Linda recoge los billetes.
Pero Kevin no puede refrenarse.
—¡Engendro!
Ella saca una navaja del bolso y le lanza un navajazo al cuello. Él lo esquiva y añade:
—¡Travelo! ¡Maricón!
—¡Cállate! —ordena Danny.
Linda empieza a chillar y Kelli la imita.
Jimmy los mira desde el patio.
—Coge a mi viejo y a Ian y marchaos —le ordena Danny—. Yo voy enseguida con estos dos payasos.
—Sí, lárgate —sisea Linda—. Y llévate a este enano, que tiene la boca muy sucia. Será capullo… ¡Te vas a pasar la vida entera comiendo con tenedores y platos de plástico! ¡Perdedor, que eres un perdedor!
Danny levanta las manos.
—Nos vamos. ¿Por qué no os vais vosotras también, antes de que llegue la policía?
Linda coge a Kelli de la mano y la lleva escaleras abajo. Jo Anne besa a Sean en la mejilla y se va detrás. Kevin regresa a su habitación.
Danny y Sean entran tras él.
—¡Dios! —exclama Kevin—. Ese engendro me ha helado la sangre en las venas.
Danny lo agarra por los hombros y lo empuja contra la pared.
—Ya tengo un hijo del que ocuparme, no necesito otro más. Por tu culpa podría habernos pillado la policía.
—Lo siento, Danny.
—Intento cuidar de mi familia y con eso no se juega. Te quiero, Kevin, pero si vuelves a poner a mi familia en peligro, te pego dos tiros en la nuca. ¿Entendido?
—Sí, Danny.
Danny lo suelta y mira a los dos Monaguillos.
—Tenéis que usar la cabeza. No meteros en líos.
—De acuerdo —dice Sean—. Yo me encargo.
—Recoged vuestras cosas.
Danny va a la recepción del motel. El empleado de noche lo mira con fastidio. Danny se saca un billete de cien del bolsillo —un billete de cien que le hace falta, joder— y lo desliza por el mostrador.
—Siento las molestias. ¿Estamos en paz?
El empleado coge el billete.
—Estamos en paz.
—Necesito saberlo, amigo. ¿Has llamado a la policía?
—No.
—Que te vaya bien.
Diez minutos después, como tantos otros antes que él, Danny reúne a lo que queda de su familia y pone rumbo al oeste.
Oklahoma City, Amarillo, Tucumcari…
Albuquerque, Grants, Gallup…
Winslow, Flagstaff, Phoenix…
La carretera americana.
4
De pie junto a la tumba de su hermana, Cassandra Murphy tiembla bajo el abrigo. Los copos de nieve caen y se derriten en el pelo ambarino, que se desborda sobre el cuello levantado.
Dos entierros en dos días, piensa. Una rareza incluso para la familia Murphy.
Ayer enterraron a su hermano Liam, el bello, el tarado, el egoísta, el causante de todos sus males. La policía dijo que había sido un suicidio, un tiro en la cabeza, pero Cassie no se lo cree: Liam estaba demasiado enamorado de sí mismo como para hacerle algún daño al objeto de su amor.
El dictamen de suicidio ha sido un problema, porque la puta Iglesia se negaba a enterrarlo en tierra sagrada. Cassie tuvo que ir a ver al cura y explicarle la cantidad de dinero que la familia Murphy invierte en la parroquia y habría dejado de aportar si no lo enterraban como es debido, con el cura mascullando las jaculatorias y rociando agua bendita.
A ella, claro, la educaron en el catolicismo, pero se largó de ese motel hace tiempo. Ahora se considera badista, o sea, una «mala budista». Es parte de su búsqueda de un poder superior, ahora que está intentando desintoxicarse otra vez.
Porque ha vuelto a chutarse caballo.
Llevaba casi tres años sin probarlo, pero en cuestión de unas horas a su padre se lo llevaron a la cárcel, su hermana falleció y su hermano Liam murió víctima de un «suicidio asistido».
Y ella recurrió a la aguja.
Se ha metido un chute esta mañana para soportar el entierro de Terri y seguramente se meterá otro esta tarde, pero después piensa dejarlo. No va a volver a rehabilitación —está harta de eso—, pero sí que volverá a las reuniones, porque si no la droga acabará con ella y sus padres no podrán superar la muerte de otra hija.
De la única hija que les queda.
Patrick —su amado Pat, su hermano mayor, su protector y su confidente— fue el primero en morir. Era el mejor de todos: valiente, honesto, entregado, leal. Pero nada de eso le salvó de ser asesinado. Cassie se las arregló para no recaer después de su muerte; sobre todo, por respeto a él.
Ahora mira a su viuda, Sheila, allí de pie, con las manos posadas sobre los hombros de su niño y la espesa melena tan negra como el abrigo. Sheila fue siempre la más firme, la pragmática, la que llevaba la voz cantante entre las mujeres de esta tribu tan unida. Ahora es una figura solitaria. Cassie ha intentado convencerla de que empiece a salir con hombres, pero ella no quiere ni oír hablar del asunto. Es como si tuviera a su difunto marido en un pedestal —la casa es prácticamente un santuario en su honor— y llevara la soledad como un manto ceremonial.
El funeral de Liam fue una pesadilla.
Su madre, Catherine, gritaba inconsolable, como una banshee. Liam siempre había sido su favorito, su ojito derecho, y tuvieron que arrancarla a la fuerza del ataúd para bajarlo a la sepultura.
Su padre estaba allí parado, con las esposas discretamente tapadas por el abrigo. Un juez —irlandés, por suerte, un paisano— dictó fianza por motivos humanitarios y le permitió salir unas horas en libertad para asistir a los dos entierros, el de su hijo y el de su hija, flanqueado en todo momento por dos alguaciles federales.
Cassie lo mira ahora.
Papá, el mismo de siempre, piensa: estoico, demasiado orgulloso para demostrar sus sentimientos. Parece avejentado, sin embargo, y frágil: un hombre roto. Su negocio está arrasado y tres de sus cuatro hijos muertos, y Cassie no puede evitar preguntarse qué es más doloroso para él.
Y la pobre Terri, piensa.
Lo único que quería era un hogar y una familia. Tuvo ambas cosas, pero por tan poco tiempo… Se casó con el dulce y leal Danny, tuvo un niñito precioso y apenas unos meses después le diagnosticaron el cáncer.
Y que el cura siga hablando de un dios amoroso…
Qué gilipollez.
Ha venido mucha gente al entierro, igual que al de Liam.
Están todos los irlandeses. Antes, hace tiempo, habrían venido también los italianos, pero eso parece ya cosa de otra vida. Terri era amiga de todos ellos: de los hermanos Moretti, de Chris Palumbo, de todos.
No han venido al funeral y han hecho bien no viniendo.
Habría sido un insulto.
Cassie, de todas formas, ve un par de coches patrullando la avenida del cementerio y comprende que son hombres de Peter Moretti que andan buscando a Danny.
La pasma también ha venido.
Los policías de Providence, los agentes estatales de paisano y los federales acechan al borde del cementerio como chacales, esperando que aparezca Danny, piensa Cassie.
Ojalá no venga. Si ha conseguido escapar, espera que no se acerque; que Ian y él se hayan ido hace tiempo y que no vuelvan nunca a esta familia y a este lugar malditos.
La madre de Danny sí ha venido a darle el último adiós a su nuera.
Madeleine, la diosa del sexo, piensa Cassie mientras la observa, quieta como una estatua. La antigua showgirl se ha servido de su belleza para hacerse rica y poderosa y ha venido en avión desde su mansión en Las Vegas.
Ya de niña, Cassie sabía que a Danny su madre lo abandonó cuando era un bebé, que se lo entregó al borrachín de su padre y se largó sin dejar rastro. Danny prácticamente se había criado en casa de los Murphy, era como un hermano para Pat.
Madeleine volvió a aparecer hace un par de años, llegó volando como una madre pájaro cuando le pegaron un tiro a Danny, se encargó de que recibiera la mejor atención médica, de pagar todas las facturas. Su hijo le guardaba rencor, pero Terri acabó por encariñarse con su suegra y siempre insistía en que Danny se reconciliase con ella.
Ahora tiene que estar muerta de preocupación por su hijo y su nieto desaparecidos.
Cassie vuelve a estremecerse.
Le tiemblan los hombros y no sabe si es por el frío o si le está entrando el mono.
El funeral termina por fin.
Madeleine McKay camina de vuelta a la limusina que la está esperando. Alta, majestuosa, la cabeza erguida, la llamativa cabellera roja recogida con severidad, el maquillaje sutil, perfecto.
Qué terrible tristeza la del funeral, se dice. Terri ha sido una buena esposa para su hijo y una buena madre para su nieto.
No ha tenido noticias de Danny desde que lo llamó al hospital unas horas antes de que falleciera Terri y le instó a huir de posibles imputaciones y de los asesinos de la mafia italiana. Al parecer le hizo caso, y se llevó a su hijo y a su padre, porque no se ha vuelto a saber de ninguno de ellos.
Y, gracias a Dios, no ha aparecido ningún cadáver.
Excepto el de Jardine.
Madeleine espera que Danny se ponga en contacto con ella, aunque solo sea para que sepa que Ian y él están bien.
Pero duda que lo haga.
Mi hijo sigue enfadado conmigo, piensa.
Está a mitad de camino del coche cuando se le acerca un hombre con traje y abrigo.
—¿Señora McKay?
—¿Sí?
—Agente Monroe, FBI.
—No tengo nada que decirle.
Al mirar a su alrededor, ve pulular a los federales en torno a la familia Murphy y a sus allegados como gaviotas en torno a un vertedero.
—¿Sabe dónde está Danny? —pregunta Monroe—. ¿La ha llamado?
—Si tiene alguna pregunta que hacerme —responde ella, echando a andar otra vez—, llame a mis abogados. Si me pregunta algo más, serán ellos quienes lo llamen a usted.
—¿Sabe si…?
—O quizá deba llamar yo misma a su director. Tengo su número privado en mi agenda.
Eso zanja la cuestión.
Monroe se aleja.
El chófer abre la puerta. Ha dejado el motor en marcha para que el coche esté bien caldeado. Entonces se abre la puerta del otro lado y Bill Callahan se desliza dentro del coche acompañado por una ráfaga de frío.
Se frota las manos enguantadas.
—Madeleine, esto no ha sido idea mía.
—Eso espero, porque está siendo extremadamente desagradable. ¿De quién ha sido idea?
Callahan le habla de la obsesión por Danny de Reggie Moneta.
—A mí todo esto me sobra —le asegura—. Voy a jubilarme pronto y tengo en perspectiva un buen puesto en una empresa privada.
—Si mi hijo sufre algún daño, destruiré a todos los implicados. Incluido tú, Bill.
—Somos buenos amigos, Madeleine.
—Y espero que sigamos siéndolo.
Callahan, que sabe cuándo le están echando, se baja del coche.
—Al aeropuerto —dice Madeleine.
No tiene ningún motivo para quedarse en Providence.
No hay nadie allí a quien quiera ver.
Danny sube a Ian al pequeño tobogán de plástico y luego lo suelta, pero no retira mucho las manos mientras el niño se desliza riendo.
El parquecito infantil está junto a la playa y Danny mira el agua azul. Siempre le ha gustado el mar. En otro tiempo, cuando tenía veintitantos años, trabajó en los barcos pesqueros de Gilead, en Rhode Island, y aquella fue en muchos sentidos la mejor época de su vida.
Ian señala la parte de arriba del tobogán: quiere volver a deslizarse.
Danny lo sube por enésima vez, con la esperanza de cansarlo y que se eche una siesta. Acaba de darle de comer —un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, uvas y unas rodajas de manzana—, y entre la comida, el aire fresco y el ejercicio, debería dormir en torno a una hora. Más no, porque no quiere que se quede despierto hasta muy tarde con la niñera, por la noche. Pero el niño necesita echar una cabezadita y él también, porque trabaja de noche y luego tiene que levantarse temprano por Ian, así que duerme cuando puede.
Ian vuelve a señalar.
—La última —le dice Danny.
Ian se desliza riendo.
Danny lo agarra al final del tobogán y se lo sube a hombros porque es hora de coger el autobús. Se conoce al dedillo el horario de los autobuses porque hacen esto todos los días. El autobús los recoge al otro lado de la calle, enfrente del parque, y los deja a una manzana de su pisito en un barrio anodino del centro de San Diego.
Cuando llegaron a California, Danny aceptaba cualquier trabajo que le saliera, para no hacerse notar. Portero de noche en un motel a cambio de alojamiento, guarda en un parque de caravanas a cambio de un alquiler, pinche en una cafetería, conductor de un taxi ilegal.
A los tres meses, decidió que tenía que dejar de llevar a Ian de acá para allá y encontró trabajo, sin contrato, atendiendo la barra de un pub irlandés en el barrio de Gaslamp, donde servía a viejos paisanos que, aunque se habían retirado a la soleada California, seguían añorando las delicias alcohólicas de