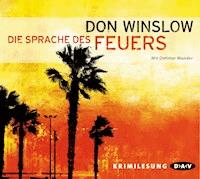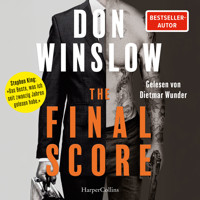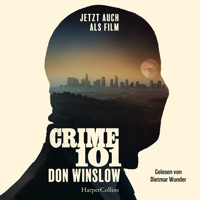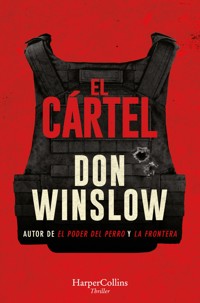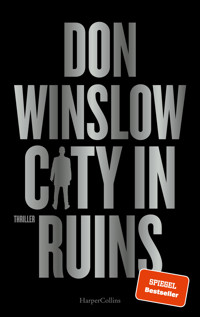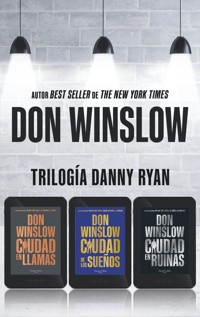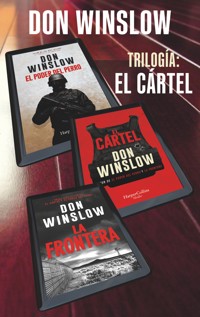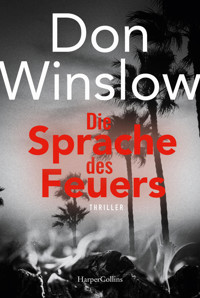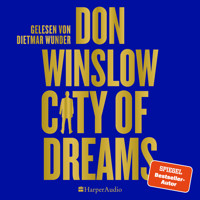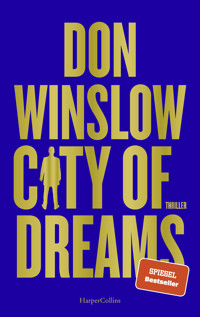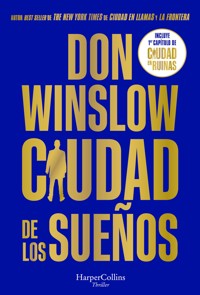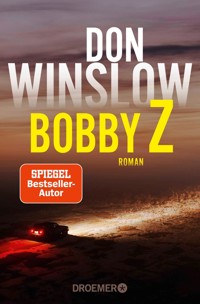10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Tras Ciudad en llamas y Ciudad de los sueños, llega Ciudad en ruinas, el explosivo y trepidante final de la épica trilogía policíaca de Don Winslow, autor superventas del New York Times, y el último libro de su extraordinaria carrera. A veces tienes que convertirte en lo que odias para proteger lo que amas. Danny Ryan es rico. Más rico de lo que nunca soñó. El que antes fuera estibador portuario, soldado de la mafia irlandesa y prófugo de la justicia es ahora un respetado y multimillonario hombre de negocios, un magnate del juego en Las Vegas, socio en la sombra de un emporio empresarial propietario de dos lujosos hoteles. Por fin, Danny lo tiene todo: una hermosa casa, un hijo al que adora y una mujer de la que podría llegar a enamorarse. La vida le sonríe. Hasta que Danny intenta abarcar demasiado. Su tentativa de comprar un viejo hotel en una zona privilegiada con intención de construir el hotel de sus sueños desencadena una guerra en la que intervendrán los poderes fácticos de Las Vegas, una poderosa agente del FBI obsesionada con la venganza y el dueño de un casino rival vinculado a la mafia. El pasado que Danny creía enterrado se levanta de su tumba para arrastrarlo consigo. Sus viejos enemigos reaparecen y, al ir a por él, juran arrebatárselo todo: no solo la vida y su imperio, sino todo lo que lo valora, incluido su hijo. Para salvar su vida y todo cuanto ama, Danny habrá de convertirse en el despiadado luchador que fue antaño y que no deseaba volver a ser. Desde los oscuros antros de Providence (Rhode Island) hasta los pasillos del poder de Washington y Wall Street, pasando por los rutilantes casinos de Las Vegas, Ciudad en ruinas es una epopeya policíaca en torno al amor, la ambición y la desesperanza, la venganza y la compasión. De Ciudad en llamas se ha dicho: «Una obra maestra de la literatura de mafiosos». Washington Post «Don Winslow está a la altura de los mejores escritores de novela negra (…) Es el bardo de los malvados y Ciudad en llamas es, hasta la fecha, su libro más implacable». Joe Hill, autor número uno en la lista de best sellers del New York Times «Más que leer Ciudad en llamas, te montas en ella y te dejas llevar». USA TODAY «El Padrino de nuestra generación». Adrian McKinty, autor superventas de La cadena Sobre Ciudad de los sueños se ha dicho: «Es un clásico de la novela negra. De lejos, el mejor libro de Winslow. No podrás soltarlo». Stephen King «Don Winslow es uno de los tres autores vivos de novela policíaca a los que soy irremediablemente adicto. Ciudad de los sueños es una epopeya negra cautivadora que te lleva de costa a costa del país». James Patterson «La potencia de la saga de Danny Ryan radica en gran medida en su retrato consumado de un hombre cuya humanidad inquebrantable le pone en peligro y al mismo tiempo le ofrece la posibilidad de salvación». Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Ciudad en ruinas
Título original: City in Ruins
© 2024 by Samburu, Inc.
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la tradución del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Gregg Kulick
Imagen de cubierta: © Magdalena Russocka/Trevillion Images
Imágenes de interior: Virrage Images/Shutterstock; Miune/Shutterstock; schmaelterphoto/Shutterstock; davemattera/Shutterstock; Martins Vanags/Shutterstock
I.S.B.N.: 9788410640207
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Cita
Prólogo
Primera parte. La fiesta de cumpleaños de Ian
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Segunda parte. Los poderes del infierno
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Tercera parte. Las reglas de la justicia
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
Capítulo 94
Capítulo 95
Capítulo 96
Capítulo 97
Capítulo 98
Capítulo 99
Capítulo 100
Capítulo 101
Capítulo 102
Epílogo. Hogar
Agradecimientos
Notas
Si te ha gustado este libro…
A Shane Salerno, que ha cumplido todo lo que dijo.
Menudo viaje, ¿eh? Gracias, hermano.
Y por terminar como empezamos: a Jean y Thomas, el cómo y el porqué.
¿No podían, pues, morir en las llanuras de Troya?
¿No podían darse por vencidos en la derrota?
Virgilio,
Eneida, Canto VII
Prólogo
Danny Ryan observa cómo se derrumba el edificio.
Parece estremecerse como un animal alcanzado por un disparo, luego se queda perfectamente inmóvil un instante, como si fuera incapaz de reconocer su muerte, y acto seguido se desploma sobre sí mismo. Donde antes se alzaba el viejo casino queda solo una columna de polvo que se alza en el aire como el truco hortera de un mago de salón, a escala gigantesca.
«Implosión», lo llaman, piensa Danny.
Derrumbe desde dentro.
¿Y acaso no lo son todos?
O al menos la mayoría.
El cáncer que mató a su mujer, la depresión que aniquiló a su amor, la podredumbre moral que se adueñó de su alma.
Implosiones, todas ellas; todas desde dentro.
Se apoya en el bastón porque sigue teniendo la pierna débil, rígida aún, dolorida todavía como un eco de…
Del derrumbe.
Observa cómo se levanta el polvo: una nube en forma de hongo, de un marrón grisáceo sucio que contrasta con el azul límpido del cielo del desierto.
Se disipa poco a poco y desaparece.
Hasta que ya no queda nada.
Cómo luché, piensa, lo que di por esta…
Por esta nada.
Por este polvo.
Se vuelve y avanza cojeando por su ciudad.
Su ciudad en ruinas.
1
Danny está insatisfecho.
Se pregunta por qué mientras contempla el Strip de Las Vegas desde la ventana de su despacho.
Hace menos de diez años, piensa, huyó de Rhode Island en un coche viejo, con un hijo de un año y medio, un padre senil y todas sus posesiones metidas en el maletero. Ahora es socio de dos hoteles del Strip, vive en una mansión estupenda, tiene una cabaña en Utah y cada año estrena un coche que paga la empresa.
Que Danny Ryan sea multimillonario le parece tan gracioso como irreal. Nunca soñó —ni él ni nadie que le conociera en su juventud— que algún día tendría más patrimonio que su siguiente paga, y mucho menos que se le consideraría un magnate, una de las grandes figuras de ese gran juego de poder que es Las Vegas.
El que crea que la vida no tiene gracia es que no pilla el chiste, se dice Danny.
No le cuesta nada acordarse de cuando se creía rico por tener veinte pavos en el bolsillo de los vaqueros. Ahora lleva trajes hechos a medida y, en el bolsillo, un clip con mil dólares o más para gastos corrientes. Se acuerda de los tiempos en que para Terri y él era un acontecimiento ir a cenar a un chino un viernes por la noche. Ahora «almuerza» en restaurantes con estrellas Michelin más de lo que le gustaría, lo que explica en parte que esté echando barriga.
Cuando le preguntan si vigila su peso, suele contestar que sí, que vigila cómo le rebosan por encima del cinturón los cinco kilos que ha engordado desde que lleva una vida sedentaria, en un despacho.
Su madre ha intentado que se aficione al tenis, pero se siente como un imbécil persiguiendo una pelotita solo para golpearla y que se la devuelvan, y no juega al golf porque, por un lado, es aburrido de cojones y, por otro, lo tiene asociado a médicos, abogados y corredores de bolsa, y él no es ninguna de esas cosas.
El Danny de antaño se burlaba de tipos así, miraba por encima del hombro a esos hombres de negocios tan relamidos. Se calaba el gorro de lana sobre el pelo desgreñado, se ponía su vieja trenca, agarraba la bolsa marrón de la comida con una mezcla de orgullo y resentimiento y, como un personaje de Springsteen, se iba a trabajar a los muelles de Providence. Ahora escucha Darkness en un estéreo Pioneer que le costó un riñón y medio.
Pero sigue prefiriendo una hamburguesa con queso a la ternera de Kobe y un buen fish and chips (imposible de conseguir en Las Vegas ni por todo el oro del mundo) a la lubina chilena. Y en las raras ocasiones en que tiene que ir en avión a algún sitio, coge un vuelo regular en vez de usar el jetde la empresa.
(Vuela, eso sí, en primera).
Su reticencia para usar el Learjet fastidia un montón a su hijo, y Danny lo entiende: ¿qué niño de diez años no quiere volar en avión privado? Le ha prometido a Ian que la próxima vez que vayan de vacaciones, a la distancia que sea, irán en el jet. Pero no dejará de sentirse culpable por ello.
—Dan es contundente como una buena sopa de almejas —dijo una vez su socio, Dom Rinaldi.
Se refería a que es de la vieja Nueva Inglaterra: un tipo recio y práctico (o tacaño, más bien) que recela profundamente de cualquier atisbo de molicie física.
Danny desvió la cuestión.
—Aquí no hay quien consiga una buena sopa de almejas. No eso que sirven, que parece vómito de bebé, sino una sopa de almejas como es debido, con su caldo claro.
—Tienes cinco chefs en nómina —contestó Dom—. Si se lo pides, pueden hacerte hasta una sopa con prepucios de ranas peruanas vírgenes.
Claro que sí, pero Danny no va a pedírselo. Prefiere que sus chefs se dediquen a cocinarles a los clientes lo que ellos quieran.
De ahí es de donde sale el dinero.
Se levanta, se acerca a la ventana —tintada para combatir el sol implacable de Las Vegas— y contempla el hotel Lavinia.
El viejo Lavinia, piensa, el último de los hoteles del boom de la construcción de los años cincuenta: una reliquia, un vestigio que aguanta en pie a duras penas. Tuvo su momento de esplendor, ya lejano, en la época del Rat Pack de Sinatra y Sammy Davis Jr., de los mafiosos y las coristas, de las mordidas y los tejemanejes en la sala de recuento y el dinero sucio.
Si esas paredes pudieran hablar, se acogerían a la Quinta Enmienda, piensa Danny.
Ahora el hotel está en venta.
Tara, su empresa, ya es dueña de los dos inmuebles que lindan con el Lavinia por el sur, incluido el edificio en el que se encuentra Danny. Los casinos del lado norte son propiedad de Winegard, un grupo rival. Quien se quede con el Lavinia controlará el tramo más prestigioso que queda en el Strip, y Las Vegas es una ciudad donde el prestigio manda.
Danny sabe que Vern Winegard tiene la compra casi amarrada. Seguramente es lo mejor. Quizá no sea prudente que Tara se expanda tan deprisa. Aun así, es el único hueco libre que queda en el Strip y…
Llama a Gloria por el intercomunicador, al despacho de fuera.
—Me voy al gimnasio.
—¿Quieres que te dé indicaciones?
—Muy graciosa.
—¿Te acuerdas de que hoy has quedado para comer con el señor Winegard y el señor Levine?
—Ahora sí —contesta, aunque desearía no recordarlo—. ¿A qué hora?
—A las doce y media en el club.
Aunque no juega al golf ni al tenis, Danny es socio del Club de Campo de Las Vegas porque, según le enseñó su madre, es casi obligatorio serlo para hacer negocios.
—Te tienen que ver allí —le aseguró Madeleine.
—¿Por qué?
—Porque es el viejo Las Vegas.
—Pero yo no soy del viejo Las Vegas —contestó él.
—Pues yo sí. Y, te guste o no, para hacer negocios en esta ciudad tienes que codearte con la vieja guardia.
De modo que Danny se unió al club.
—Y el castillo hinchable lo llevan a las tres —le dice ahora Gloria.
—¿Qué castillo hinchable?
—El del cumpleaños de Ian. Te acuerdas de que la fiesta es esta tarde, ¿no?
—Claro que me acuerdo, solo que no sabía nada de un castillo hinchable.
—Lo encargué yo —dice Gloria—. En la fiesta de cumpleaños de un niño no puede faltar un castillo hinchable.
—¿Ah, no?
—Es lo que se espera.
Pues entonces, piensa Danny, si es lo que se espera… De pronto le asalta una idea horrible.
—¿Tengo que montarlo yo?
—Lo inflarán los chicos.
—¿Qué chicos?
—Los del castillo hinchable. —Gloria empieza a impacientarse—. De verdad, Dan, lo único que tienes que hacer es aparecer y ser amable con los otros padres.
Danny está seguro de que es así. Gloria, con su eficacia implacable, se ha aliado con su madre, que es igual de metódica, para organizar la fiesta, y entre las dos forman un tándem aterrador. Si Gloria y Madeleine gobernasen el mundo —como ellas creen que debería ser— habría pleno empleo, no habría guerras, hambrunas ni plagas y todo el mundo llegaría siempre a su hora.
En cuanto a lo de ser amable con los invitados, él siempre es amable, simpático, incluso encantador, pero tiene fama (merecida) de escabullirse de las fiestas, hasta de las suyas propias. De repente alguien nota su ausencia y le encuentran solo en una habitación del fondo o deambulando fuera, y más de una vez se ha ido a la cama si la fiesta se ha alargado hasta la madrugada.
Odia las fiestas. No soporta los chismorreos, la cháchara, los canapés, el estar de plantón y todo ese rollo. Es duro, porque socializar es una parte importante de su trabajo. Lo hace, se le da bien, pero no le gusta nada.
Cuando abrieron el Shores hace solo dos años, después de tres años de obras, la empresa celebró una gran fiesta de inauguración y, sin embargo, nadie recuerda haberle visto allí.
No pronunció ningún discurso —y hubo varios— ni apareció en las fotografías, y así surgió la leyenda de que Danny Ryan ni siquiera asistió a la inauguración de su propio hotel.
Sí que asistió, solo que se quedó en segundo plano.
—Ian cumple diez años —dice ahora—. ¿No es muy mayor para un castillo hinchable?
—Nunca se es demasiado mayor para un castillo hinchable —replica Gloria.
Danny corta la comunicación y vuelve a mirar por la ventana.
Has cambiado, se dice.
Y no solo por los kilos de más, ni porque lleves el pelo repeinado a lo Pat Riley, ni porque tus trajes sean ahora de Brioni y no de Sears y lleves gemelos en vez de botones. Antes de llegar a Las Vegas, solo te ponías traje para ir de boda y de entierro. (Teniendo en cuenta la cruda realidad de Nueva Inglaterra en aquellos tiempos, había más de lo segundo que de lo primero). No es solo que lleves fajos de billetes en el bolsillo, que puedas pagar una comida sin preocuparte por la cuenta o que un sastre venga a tu despacho con su cinta métrica y sus muestrarios.
Es el hecho de que todo eso te guste.
Y al mismo tiempo tienes esta sensación de…
Insatisfacción.
¿Por qué?, se pregunta. Tienes más dinero del que puedes gastar. ¿Es simple codicia? ¿Qué es lo que decía el tío ese de aquella película tan tonta, ese que tenía nombre como de lagarto? ¿«La codicia es buena»?
No, qué cojones.
Danny se conoce a sí mismo, con todos sus defectos y sus pecados, que son legión, y la codicia no es uno de ellos. A Terri solía decirle en broma que él podría vivir en el coche y ella le contestaba: «Pues que te aproveche».
Así que, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres?
¿Arraigo? ¿Estabilidad?
Cosas que nunca has tenido.
Pero que ahora tienes.
Danny piensa en el Shores, el precioso hotel que ha construido.
Tal vez sea belleza lo que deseas. Algo de belleza en esta vida. Porque fealdad ya has tenido, y por un tubo.
Una esposa muerta de cáncer, un hijo huérfano de madre.
Amigos asesinados.
Y gente a la que mataste.
Pero lo has conseguido. Has construido algo bello.
O sea que tiene que ser otra cosa, se dice.
Sé sincero contigo mismo: quieres más dinero porque el dinero es poder y el poder da seguridad. Y nunca se está lo bastante seguro.
En este mundo, no.
2
Una vez al mes, Danny come con sus dos principales competidores.
Vern Winegard y Barry Levine.
Fue Barry quien lo propuso y es buena idea. Es dueño de tres megahoteles en el lado este del Strip, frente a los de Tara. Hay otros propietarios de casinos, claro, pero ellos tres forman el gran nexo de poder de Las Vegas. Y, por tanto, tienen intereses y problemas comunes.
Ahora, su mayor problema es una investigación federal inminente.
El Congreso ha creado una Comisión de Estudio del Impacto del Juego con el fin de investigar los efectos de la industria del juego en la sociedad americana.
Danny conoce las cifras.
El sector del juego mueve un billón de dólares, aproximadamente seis veces más que todas las otras formas de entretenimiento juntas. El año anterior, los jugadores perdieron más de dieciséis mil millones de dólares, siete mil de ellos aquí mismo, en Las Vegas.
La idea de que el juego no es solo un hábito, o incluso un vicio, sino una enfermedad, una adicción, está empezando a cobrar fuerza.
Cuando era ilegal, el juego era el granero del crimen organizado; con diferencia, su mayor fuente de beneficios desde que se acabaron la ley seca y el contrabando de alcohol. Ya fuera a través de las quinielas ilegales que se vendían en cada esquina, de las carreras de caballos, las apuestas deportivas, las partidas de póquer clandestinas o el blackjack y la ruleta, la mafia se embolsaba ingentes cantidades de dinero.
Los políticos se dieron cuenta y, cómo no, reclamaron su parte del pastel. Las Administraciones estatales y locales se metieron en el negocio de los juegos de azar lanzando sus propias loterías y, así, lo que antes era un vicio privado se convirtió de pronto en una virtud cívica. Con todo, Nevada era casi el único lugar donde se podía apostar legalmente a juegos de casino o apuestas deportivas, de modo que Las Vegas, Reno y Tahoe formaban casi un monopolio.
Entonces las reservas de nativos americanos se dieron cuenta de que había un vacío legal en sus estatutos y empezaron a abrir sus propios casinos. Los estados —sobre todo Nueva Jersey, con Atlantic City— empezaron a hacer lo mismo y el juego proliferó.
Ahora cualquiera puede coger el coche para ir a jugarse el dinero del alquiler o de la hipoteca. Y como algunos reformadores sociales han empezado a comparar el juego con el crack, el Congreso va a abrir una investigación.
Danny descree de sus motivaciones. Sospecha que solo quieren meter el hocico en el pesebre. Algunos demócratas ya han lanzado la idea de un impuesto federal del 4 por ciento sobre los beneficios del juego.
Para él, el impuesto no es lo peor.
Tal y como está concebida, la Comisión dispondrá de plenos poderes de citación para celebrar vistas, llamar a testigos a declarar bajo pena de incurrir en perjurio, exigir registros documentales y declaraciones de impuestos e investigar a empresas fantasma y testaferros.
Como los míos, piensa Danny.
La investigación podría hacer saltar en pedazos el Grupo Tara.
Obligarme a dejar el negocio.
Tal vez incluso llevarme a la cárcel.
Lo perdería todo.
La amenaza de citación no es solo un engorro o un problema más: es una cuestión de supervivencia.
—¿Una «enfermedad»? —dice Vern—. El cáncer es una enfermedad. La polio es una enfermedad.
¿La polio?, piensa Danny. ¿Quién coño se acuerda ya de la polio? Pero dice:
—No puede parecer que nos resistimos. Daría mala imagen.
—Danny tiene razón —dice Barry—. Hay que hacer lo que ha hecho la industria del alcohol, o las tabacaleras…
Vern sigue a lo suyo.
—A ver cuándo le ha dado cáncer a nadie jugar a los dados.
—Podemos hacer algunos anuncios de servicio público para fomentar el juego responsable —propone Barry—. Poner folletos de Jugadores Anónimos en las habitaciones, financiar un par de estudios sobre la ludopatía…
—Vale, podemos entonar el mea culpa —dice Danny— e invertir algo de dinero en las cosas que propone Barry, pero no podemos permitir que esa comisión se dedique a husmear en nuestros negocios. Tenemos que impedir que ejerza el poder de citación. Es la raya que hay que marcar, por así decirlo.
Todos están de acuerdo. Danny sabe que ninguno de ellos quiere que se aireen en público sus trapos sucios financieros. No son sábanas muy limpias.
—El problema es —continúa— que solo hemos donado dinero al Partido Republicano…
—Porque está de nuestro lado —dice Vern.
—Exacto. Y por eso los demócratas nos ven como el enemigo y van a venir a por nosotros con saña.
—O sea, que quieres darles dinero a nuestros enemigos —responde Vern.
—Lo que quiero es que nos cubramos las espaldas —dice Danny—. Seguir financiando a los republicanos, pero darles también algo a los demócratas, discretamente.
—Sobornos —dice Vern.
—Ni se me pasa por la cabeza —contesta Danny—. Me refiero a contribuciones a la campaña.
—¿Crees que podemos convencer a los demócratas de que acepten dinero nuestro? —pregunta Vern.
—¿Crees que puedes convencer a un perro de que acepte un hueso? —replica Barry—. La cuestión es cómo se lo ofrecemos.
Danny duda. Luego dice:
—He invitado a Dave Neal a la fiesta de esta noche.
Dave Neal, una figura importante dentro del Partido Demócrata, no ocupa ningún cargo oficial y, por lo tanto, tiene libertad para maniobrar. Se dice que, para llegar a la cúpula del partido, hay que pasar primero por Neal.
—¿No crees que deberías habérnoslo consultado antes? —pregunta Vern.
No, piensa Danny, porque habríais puesto reparos. Era una de esas situaciones en las que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
—Os lo estoy consultando ahora. Si no creéis que deba planteárselo, no lo haré. Viene a la fiesta, come y bebe y luego se vuelve al hotel.
—A ese nivel, no va a bastar con una invitación a una suite y una mamada —dice Barry—. Esos tipos querrán pasta, y a lo grande.
—Pues habrá que pagar, cada uno lo suyo —responde Danny—. Es el precio de hacer negocios.
No hay desacuerdo: los otros dos aceptan poner su parte.
Luego Vern pregunta:
—Dan, ¿las mujeres están invitadas a la fiesta de esta noche?
—Claro.
—No lo sabía y la mía me está dando la lata. Como tú no tienes que preocuparte por eso… Qué suerte tienes, cabrón.
Danny nota que Barry hace una mueca de disgusto.
Ha sido un comentario insensible: todo el mundo sabe que es viudo. Pero no cree que Vern lo haya hecho con mala intención. No ha querido ofenderle; simplemente, él es así.
No le desagrada Vern Winegard, aunque conoce a mucha gente a la que sí. Vern tiene el don de gentes de un pedrusco. Es áspero, desagradable casi siempre y arrogante. Aun así, tiene algo que le gusta. No sabe exactamente qué es: una especie de vulnerabilidad debajo de toda esa pose. Y aunque es un empresario astuto, Danny nunca ha oído que haya engañado a nadie.
Siente, de todos modos, una leve punzada en el pecho. Una vez más, Terri no estará allí para ver el cumpleaños de su hijo.
Pero la reunión ha ido bien, se dice. He conseguido lo que quería, lo que necesitaba.
Si con dinero conseguimos solventar el asunto de las citaciones, estupendo.
Si no, tendré que buscar otra manera.
Echa un vistazo al reloj.
Tiene el tiempo justo de llegar a su próxima cita.
3
Se despierta envuelto en un perfume almizcleño, ve mechones de pelo moreno sobre un cuello esbelto, gotas de sudor sobre unos hombros desnudos pese al ambiente fresco del dormitorio climatizado.
—¿Te has dormido? —pregunta Eden.
—A medias —dice Danny.
«A medias», y unos cojones, piensa mientras empieza a espabilarse. Te has dormido como un tronco: un sueño poscoital breve pero profundo.
—¿Qué hora es?
Eden Landau levanta la muñeca y mira el reloj. Es curioso que sea lo único que nunca se quita.
—Las cuatro y cuarto.
—Mierda.
—¿Qué?
—La fiesta de Ian.
—Pensaba que no era hasta las seis y media.
—Y no es hasta esa hora, pero, ya sabes, hay cosas que hacer.
Ella se da la vuelta para mirarle.
—Tienes derecho a disfrutar un poco, Dan. Incluso a dormir.
Sí, ya se lo han dicho otras veces, otras personas. Es fácil decirlo, incluso es razonable, pero no responde a la realidad de su vida. Tiene a su cargo dos hoteles: cientos de millones de dólares, miles de empleados, decenas de miles de clientes. Y su negocio no tiene precisamente horario de oficina: todo el mundo sabe que en los casinos no hay relojes, y los problemas son constantes, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
—Tú sabes mejor que nadie que reservo tiempo para el placer —dice.
Cierto, piensa ella.
Los lunes, miércoles y viernes, a las dos en punto.
En realidad, a ella le viene bien. Encaja perfectamente en su rutina, porque da clases martes y jueves, y los miércoles tiene una clase nocturna. Profesora doctora Eden Landau: Fundamentos de Psicología; Psicología General; Psicología Cognitiva y Psicopatología.
Atiende a sus pacientes por la tarde o a última hora del día y, a veces, se pregunta qué pensarían si supieran que acaba de salir de la cama después de una de estas sesiones de mediodía. Se ríe al pensarlo.
—¿Qué pasa? —pregunta Danny.
—Nada.
—¿Sueles reírte por nada? A lo mejor deberías ir al loquero.
—Ya lo hago —contesta—. Por imperativo profesional. Y «loquero» es un término despectivo. «Terapeuta», mejor.
—¿Seguro que no quieres venir a la fiesta?
—Tengo pacientes esta tarde. Y además…
Deja la frase en suspenso. Ambos conocen los términos de su acuerdo. Es Eden quien quiere mantener su relación en secreto.
—¿Por qué? —le preguntó Danny una vez.
—Porque no me interesa todo eso.
—¿Todo eso? ¿El qué?
—Todo lo que conlleva ser la novia de Dan Ryan. Los focos, la prensa… En primer lugar, la notoriedad me perjudicaría profesionalmente. Mis alumnos no me tomarían tan en serio y mis clientes tampoco. En segundo lugar, soy introvertida. Tú crees que detestas las fiestas, Dan, pero yo las odio con toda mi alma. Cuando tengo que ir a una fiesta de la facultad, llego tarde y me marcho pronto. Y en tercer lugar, y no te ofendas, los casinos me deprimen un montón. Esa sensación de desesperación me deja la moral por los suelos. Creo que hace dos años que no piso el Strip.
A decir verdad, es una de las cosas que más le atraen de ella: que sea el polo opuesto de la mayoría de las mujeres que conoce en Las Vegas. A Eden no le interesan los oropeles, las cenas gourmet, las fiestas, los espectáculos, los regalos, el glamur, la fama.
Nada de eso.
Se lo dijo en pocas palabras.
—Lo que quiero es que me traten bien. Buen sexo y buena conversación, con eso me vale.
Dan cumple esos requisitos. Es atento, sensible y tiene un sentido de la caballerosidad algo anticuado que roza el machismo paternalista sin rebasar ese límite. Es bueno en la cama y buen conversador después del coito, aunque no tenga ni idea de libros.
Eden lee mucho. A George Eliot, a las Brontë, a Mary Shelley… Últimamente le ha dado por Jane Austen. De hecho, para sus próximas vacaciones ya ha reservado uno de esos tours por el país de Austen, y está encantada de ir sola.
Ha intentado que Dan se interese por la literatura, más allá de los libros de negocios.
—Deberías leer El granGatsby —le dijo una vez.
—¿Por qué?
Porque es como tú, pensó ella, pero respondió:
—Porque creo que te gustaría.
Eden sabe un poco sobre su pasado, como cualquiera que alguna vez haya hecho cola en la caja de un supermercado: su romance con la estrella de cine Diane Carson fue pasto de la prensa sensacionalista. Y cuando dejó a Diane y ella se suicidó, los medios enloquecieron una temporada. Dijeron que Dan era un gánster, un mafioso, que se sospechaba que había sido narcotraficante, que había matado a gente.
Nada de eso cuadra con el hombre que ella conoce.
El Dan Ryan que ella conoce es amable, tierno y cariñoso.
Pero es lo bastante lúcida y sabe lo suficiente como para darse cuenta de que disfruta de ese estremecimiento de peligro, de esa falta de respetabilidad que conlleva su reputación, sea cierta o no. Se crio en un ambiente absolutamente respetable y convencional, y esa diferencia la atrae.
Se siente un poco culpable por ello, sabe que está coqueteando con la inmoralidad. ¿Y si esas historias sobre Dan son ciertas? ¿Y si hay algo de verdad en ellas? ¿Sigue siendo correcto que literalmente se meta en la cama con él?
Es una incógnita que no está dispuesta a despejar en este momento.
Su aventura con Diane Carson fue hace seis años, pero Eden cree que Danny la amaba de verdad. Incluso ahora tiene cierto aire de tristeza. Sabe, además, que es viudo, así que tal vez se deba a eso.
Se conocieron en una marcha para recaudar fondos contra el cáncer de mama en la que tenían que caminar treinta kilómetros diarios, tres días seguidos. Dan consiguió el patrocinio de sus amigos y colegas ricos, y a saber cuánto dinero recaudó.
Pero caminó, cuando muy bien podría haberse limitado a extender un cheque.
Así se lo dijo.
—Estás muy concienciado.
—Sí —contestó él—. Por mi esposa. Mi… difunta esposa.
Lo que la hizo sentirse fatal.
—¿Y tú? —preguntó él.
—Por mi madre.
—Lo siento.
Dan le preguntó por sí misma.
—Soy un estereotipo andante —contestó Eden—. Una chica judía del Upper West Side que estudió en Barnard y se hizo psicoterapeuta.
—¿Qué hace una psiquiatra de Nueva York…?
—Psicóloga.
—¿Una psicóloga de Nueva York en Las Vegas?
—La universidad me ofreció un puesto de profesora titular. Cuando mis amigos de Nueva York me lo preguntan, les digo que odio la nieve. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?
—Trabajo en el sector del juego.
—¿En Las Vegas? ¡Imposible!
Él levantó la mano.
—Palabra de honor. Por cierto, soy Dan…
—Te estaba tomando el pelo —dijo ella—. Todo el mundo sabe quién es Dan Ryan. Hasta yo, que ni siquiera juego.
Eso fue durante la caminata del primer día. Dan esperó hasta el tercero, cuando llevaban recorridos quince kilómetros, para invitarla a salir.
A ella la sorprendió que se le diera tan mal: que un hombre como él, que había tenido una aventura con una estrella de cine —con una de las mujeres más bellas del mundo—, que era multimillonario y dueño de varios casinos y tenía acceso a toda clase de mujeres bellas, fuera tan increíblemente torpe.
—Estaba pensando que… Bueno, si no te apetece, lo entiendo… No me voy a molestar…, pero he pensado que…, en fin…, quizá podría invitarte a cenar, o algo así, alguna vez.
—No.
—Vale. Entendido. No hay problema. Siento haber…
—No lo sientas —añadió ella—. Es solo que no quiero salircontigo. Pero si quieres venir a casa y traer la cena…
—Puedo pedirle a uno de mis chefs que…
—Comida para llevar. De Boston Market. Me encanta su pastel de carne.
—Boston Market —dijo él—. Pastel de carne.
—El próximo jueves por la noche estoy libre. ¿Y tú?
—Haré hueco.
—Y Dan… Que esto quede entre nosotros, ¿de acuerdo?
—¿Ya te avergüenzas de mí?
—Es solo que no quiero que mi nombre salga en las columnas de cotilleos.
Eden se había atenido a ese principio. Una cena de vez en cuando, bien; sus encuentros de mediodía tres veces por semana, bien. Más allá de eso, nada. Quiere vivir tranquila. Quiere disfrutar de Danny en secreto.
—O sea, que soy básicamente como una mujer objeto —le dijo Danny una tarde.
Ella se rio.
—No se te permite ser la mujer en esta relación. Déjame preguntarte una cosa, ¿te gusta cómo nos lo montamos en la cama?
—Me encanta.
—¿Y mi compañía?
—También.
—Entonces, ¿por qué quieres complicarlo?
—¿Nunca piensas en casarte?
—Ya estuve casada una vez —contestó—. Y no me gustó.
Su exmarido, Frank, era un buen tipo. Fiel y agradable pero muy dependiente. Y esa dependencia le volvía controlador. Le molestaba que pasara las tardes atendiendo a sus pacientes y que quisiera estar a solas con sus libros. Quería que le acompañara continuamente a cenas con sus socios de bufete, cenas en las que ella no tenía nada que decir y aún menos que escuchar.
La oferta de Las Vegas llegó en el momento oportuno.
Una ruptura limpia, una razón para separarse de Frank y dejar Nueva York. Sabía que para él seguramente había sido un alivio, aunque no quisiera reconocerlo. Ella no era la esposa que necesitaba.
Y para su inmensa sorpresa, le gusta Las Vegas. Creía que sería solo una escala, una parada en boxes para recuperarse del fracaso de sus cinco años de matrimonio antes de instalarse en un lugar con un ambiente más culto, pero se ha dado cuenta de que le gustan el sol y el calor, y tumbarse a leer junto a la piscina de su urbanización. Le gusta lo cómoda y fácil que es la vida aquí, comparada con esa competición interminable que es Nueva York: la pugna por el espacio, por los taxis, por un asiento en el metro, por una taza de café, por todo.
Va en coche a su despacho en la universidad y tiene una plaza de aparcamiento reservada. Y lo mismo ocurre en el aparcamiento techado del centro médico donde atiende a sus pacientes. Y en su urbanización.
Es cómodo.
Igual que hacer la compra, que en Nueva York siempre es un fastidio, sobre todo cuando nieva o cae aguanieve. O que ir a la farmacia, a la tintorería y a todos los quehaceres cotidianos que en Nueva York le llevaban tanto tiempo.
Eso le permite centrarse en las cosas importantes.
En sus alumnos y sus pacientes.
Eden se preocupa por sus alumnos: quiere que aprendan, que les vaya bien. Y se preocupa también por sus pacientes: quiere que mejoren, que sean felices. Quiere poner en juego toda su inteligencia, su formación y sus habilidades para lograrlo, y la facilidad de su vida cotidiana le permite reservar energías para hacerlo.
Los estudiantes son más o menos igual y los pacientes también. Las neurosis, las inseguridades, los traumas, el mismo tamborileo constante (¿el mismo latido?) del dolor humano. Hay algunas peculiaridades típicas de Las Vegas, como los ludópatas o las prostitutas caras, pero esas son prácticamente las únicas intrusiones del mundo de los casinos en su vida cotidiana.
Bueno, aparte de Dan.
Sus amigos neoyorquinos le preguntan: «¿Y los museos? ¿Y el teatro?».
Ella les dice que en Las Vegas también hay museos y teatro y que de todos modos, no nos engañemos, a ellos las dificultades de trabajar y vivir en Nueva York les dejan muy poco tiempo para ir a exposiciones y obras de teatro.
«¿No te sientes sola?», le preguntan.
Bueno, ya no, piensa ella.
Su acuerdo (¿puede llamársele «relación»?, se pregunta. Supongo que sí) es perfecto. Se dan cariño, follan, se hacen compañía, se ríen juntos… ¿Y ahora Dan quiere que vaya a la fiesta de cumpleaños de su hijo, donde estarán todos los peces gordos de Las Vegas? Eso sí que sería tirarse a la piscina…
Aunque, conociendo a Dan, seguramente no quiere que vaya, lo que no quiere es herir mis sentimientos por no invitarme.
—Dan —le dice—, no siento que me estés escondiendo. Yo quiero estar escondida.
—Vale.
—¿Te molesta?
—No.
Danny ha amado a dos mujeres en su vida y ambas murieron jóvenes.
Primero, su esposa, Terri, la madre de Ian. El cáncer de mama fue implacable, tenaz, caprichoso y cruel.
Cuando él se marchó, Terri estaba en coma, muriéndose en el hospital.
No pudo despedirse de ella.
La segunda mujer fue Diane.
En otros tiempos, a Diane Carson la habrían llamado «diosa del celuloide» o algo por el estilo. En su época había sido una estrella de cine, el estereotipo de la sex symbol, una mujer deseada por todos, pero que nunca pudo quererse a sí misma.
Danny la amaba.
El suyo fue un idilio apasionado. Exhibieron su amor a ojos del mundo, fue un festín para la prensa sensacionalista, y el chasquido del obturador de las cámaras se convirtió en el leitmotiv de su vida juntos.
Fue demasiado.
Sus mundos, tan distintos, los separaron y acabaron por desgarrarlos. La fama de ella no podía tolerar los secretos que guardaba él, y los secretos de Danny no soportaban su fama. Al final, sin embargo, fue un secreto de Diane, una vergüenza que guardaba en lo más hondo de su ser, lo que acabó con ellos.
Danny se marchó pensando que, al irse, la estaba salvando.
Y ella murió de una sobredosis, un trágico final de Hollywood.
De modo que lo último que quiere Danny ahora es enamorarse, pero siempre ha sido hombre de una sola mujer, no tiene tiempo ni ganas para el «aquí te pillo aquí te mato», ni aunque sea con una profesional, y además necesita una rutina.
Así que las tardes con Eden le encajan a la perfección.
Eden es estupenda.
Guapísima: pelo negro y exuberante, labios carnosos, ojos deslumbrantes y una figura como sacada de una vieja película de cine negro. Es divertida, llena de ingenio y encanto, y en la cama, en fin… Una vez, poco después de que empezaran a acostarse, le ofreció la spécialité de la maison, y ya lo creo que fue especial.
Ahora Danny se levanta de un salto y se mete en la ducha. Está dentro un minuto, luego sale y se viste.
Típico de Dan, piensa Eden. Siempre eficiente, nada de perder el tiempo.
—¿Estás segura de lo de la fiesta? —pregunta él.
—Sí.
—Va a haber un puesto de tacos.
—Qué tentador.
—Y un castillo hinchable.
—Una combinación con inmenso potencial, pero…
—Vale, ya te dejo en paz —dice Danny—. ¿El lunes?
—Claro que sí.
La besa y se va.
4
Parece haber venido media ciudad.
Esparcidos por el ancho césped de Madeleine, beben vino, picotean la comida del catering, intercambian chismorreos.
Cuando Gloria insistió en que había que invitar a todos los compañeros de clase de Ian y a sus padres, Danny no se dio cuenta de que ello equivalía a invitar a casi toda la plana mayor de Las Vegas.
Debería haberlo sabido, piensa ahora. Ian va a The Meadows, donde todos los peces gordos llevan a sus hijos. Y la mayoría ha aceptado la invitación: unos, por acompañar a sus hijos; otros, porque temían rechazar una invitación de Madeleine McKay y Dan Ryan; y el resto, por curiosidad.
Luego están también algunos amigos, socios y empleados veteranos de Tara, con sus cónyuges y parejas.
Danny no quiere ni saber cuánto va a costar el sarao: el alcohol, la comida, la orquesta y el puñetero castillo hinchable, donde, como predijo Gloria, un montón de críos —entre ellos, Ian— saltan, gritan y ríen.
Se acuerda de los cumpleaños de su infancia, que consistían más que nada en que su padre se olvidaba de que era su cumpleaños. Calcula que fue al cumplir nueve cuando le birló un dólar a Marty del bolsillo, se fue a la tienda del barrio, se compró una Coca-Cola, una chocolatina y dos tebeos y se sentó en la acera a saborearlos.
Fue, se dice ahora, uno de los mejores cumpleaños de su vida.
Madeleine interrumpe su ensoñación. Se acerca a él por detrás y le dice:
—Parece que Ian se lo está pasando bien.
—Sí, ¿verdad?
—¿Y su padre? ¿Cómo se lo está pasando?
—De maravilla —contesta Danny—. Vivo para las fiestas.
—El sarcasmo solo les funciona a los gais y a los monologuistas —responde Madeleine—. A ti no te sienta bien, eres demasiado formal.
A mi madre, piensa Danny, fruto de un parque de caravanas de Barstow, le ha dado últimamente por hacer regios pronunciamientos de ese estilo. El sarcasmo es cosa de gais, solo los vendedores visten de cuadros, las mujeres de más de treinta años deben llevar siempre sujetador… Ve demasiado la BBC.
Y tiene un aspecto regio, desde luego, con su vestido blanco suelto, como de diosa griega, el pelo rojo recogido en un moño y el maquillaje perfecto y sutil, como siempre.
—Parece que han venido todas las madres —dice ahora.
Danny, que sabe lo que viene a continuación, intenta atajarlo.
—¿Menos la de Ian?
—Necesita una madre —dice Madeleine.
—No, no la necesita. Te tiene a ti.
Ian era muy pequeño cuando murió Teresa, así que no la recuerda. Ha tenido a su abuela, y Danny opina que la llegada de otra mujer solo serviría para confundirle. Sería una intrusión en una vida que, sorprendentemente, se ha vuelto tan estable. Tiene una figura materna que es literalmente un ángel, piensa Danny. Perfecta en la imaginación del niño. Ninguna mujer de carne y hueso estaría a su altura.
—¿Y tú qué tienes? —pregunta Madeleine.
—Yo estoy bien.
—Tendrás necesidades.
—Si crees que voy a hablar de mi vida sexual con…
—Las monjas se esmeraron contigo —replica ella—. Deberías ir a mezclarte con los invitados.
Por motivos profesionales y personales, se dice Madeleine. Si hay un soltero codiciado en Las Vegas, es su hijo. Rico, triunfador, guapo… Podría tener a la mujer que quisiese. Y un hombre de su edad debería tener una esposa que asumiera parte de sus responsabilidades sociales: participar en comités benéficos, agasajar a socios importantes, ese tipo de cosas.
Pero desde lo de Diane…
Diane era una catástrofe.
Una dulce calamidad, bella, compasiva, maravillosa, un alma rota sin remedio. Y Danny, el dulce y tierno Danny, la amaba con todo su corazón, como no había amado a nadie desde Teresa.
Pobre Danny, tan desgraciado en amores.
5
Danny se mezcla con los invitados.
No le agrada, pero lo hace.
Habla de trabajo y deportes con los directivos de casinos, de los niños y el colegio con las esposas, acepta cumplidos sobre la casa («Bueno, es de mi madre, no mía»), la comida y la fiesta en general.
Hace repaso con Gloria.
—Los malabares empiezan a las siete y media —le informa ella.
Ian, bendito sea, ha dicho que nada de magos ni de payasos. Así que en vez de eso habrá malabaristas.
—La tarta, a las ocho —añade Gloria—. Y luego los fuegos artificiales.
—¿Y los elefantes? —pregunta Danny—. ¿Y la lucha de gladiadores y los sacrificios humanos?
—Muy gracioso. Los fuegos artificiales serán la señal para que se marchen los invitados y entonces podrás darle los regalos a Ian.
Danny ha sido tajante al respecto: nada de regalos de los invitados. En vez de regalos, una contribución en nombre de Ian al hospital infantil St. Jude o al Sunrise. Ian lo ha entendido perfectamente («Es una idea genial, papá») y Danny se siente muy orgulloso de él por eso.
A Ian, claro, no le falta de nada. Tiene todo lo que un niño puede querer o necesitar, y el regalo de Danny es una costosa bicicleta de montaña con la que Ian llevaba un tiempo dándole la lata.
Pero eso es bueno. Así dejará un poco los dichosos videojuegos y además podrán usarla en Utah. Ese es su otro regalo. Una semana entera fuera, ellos dos solos. Un viaje en coche, montar en bici y andar por el monte, acampar, comer bazofia en bares de carretera o en restaurantes de comida rápida sin bajarse del coche.
El paraíso para un chaval de diez años.
Y para él también, piensa Danny. Por lo menos, lo de la comida basura.
—Tendrás que encargar otra bici de montaña para mí —dice—. Y una guía de las mejores rutas ciclistas.
—Ya están de camino —contesta Gloria.
Cómo no, piensa Danny.
Ve a Jimmy Mac parado junto a una de las mesas de comida.
Jimmy MacNeese, su amigo de la infancia, su mano derecha, su conductor de toda la vida. Si su antigua banda hubiera sido italiana y no irlandesa, Jimmy habría sido el consigliere.
Ahora vive en San Diego, donde es dueño de tres prósperos concesionarios de coches. Tiene más carnosa la cara ancha y pecosa, y el cuerpo un poco más regordete que de costumbre, pero su sonrisa es la misma de siempre: grande, amplia, radiante.
—Bonita fiesta, Danny —dice.
Se abrazan.
—Gracias por mandar el avión —añade Jimmy—. Ha sido una gozada. Los chicos casi se mean de gusto.
—¿Dónde están? —pregunta Danny. Sus hijos deben de tener, ¿qué edad? ¿Catorce y doce años ya?
—Creo que están en la mesa de los tacos. ¿Una mesa de tacos, Danny?
—¿Sabes lo que me gusta de los tacos? Que llevan su propio plato incorporado.
—No hacía falta que mandaras el avión —dice Jimmy—. Podríamos haber venido en coche. ¿Qué son? ¿Cuatro o cinco horas de viaje?
—Pero puede ser un trayecto muy duro.
Danny ha mandado el avión de la empresa a recoger a Jimmy y su familia para traerlos a la fiesta. Y también al viejo Bernie Hughes, que, igual que Jimmy, decidió instalarse en California y no seguirle a Las Vegas.
Mandar el avión ha sido un regalo para Jimmy, pero también obedecía a otros motivos. Los federales vigilan quién entra y sale del aeropuerto internacional McCarran en los vuelos comerciales, y Danny no quería que localizaran a nadie de su antigua banda. Por eso Jimmy, su familia y Bernie han llegado en el Learjet, un coche los ha recogido en la pista de aterrizaje y los ha traído directamente a la fiesta.
—¿Ha venido Angie? —pregunta. Le tiene cariño a la mujer de Jimmy. Se conocen desde el instituto y Angie ha sido una esposa y una madre estupenda. Danny sospecha que fue ella quien quiso que se quedaran en San Diego, pero no se lo reprocha.
Echa de menos a Jimmy: su amistad, su campechanería, sus consejos. Pero tiene derecho a vivir su vida, y las cosas le han ido bien.
—Anda por ahí, en algún sitio —contesta Jimmy—. ¿Estás de broma o qué? ¿Para una vez que puede escaparse de mí y de los niños un rato, beber vino y comer cosas que no ha tenido que preparar ella?
—Os he reservado unasuite en el Shores. En la planta VIP. Todo incluido.
—No hacía falta.
—Lo sé —dice Danny—. Quedaos todo el tiempo que queráis. Tomáoslo como unas vacaciones.
—Una noche o dos, nada más. Tengo que volver. El negocio, ya sabes.
Danny lo sabe, sí.
—Bueno, si Angie y los niños quieren quedarse más tiempo, luego pueden volver en el avión —dice, aunque Jimmy no va a aceptar: no querrá aprovecharse—. ¿Qué tal el vuelo con Bernie?
Jimmy se ríe.
—No ha parado de quejarse en todo el camino de lo que tenía que estar costando. Pero se ha comido las magdalenas.
—Porque eran gratis —dice Danny.
Se ríen los dos. Bernie, el viejo contable, fue durante mucho tiempo el encargado de manejar el dinero de la mafia irlandesa de Providence, primero para el padre de Danny, luego para John Murphy y después para él. Se fue a California cuando Danny recaló allí y decidió quedarse, en gran parte, piensa Danny, porque le encantan los desayunos gratis del Residence Inn.
Todavía vive allí, en un estudio que paga Danny.
Jimmy y él se miran y hay un instante de reconocimiento: de conciencia de todo lo que han pasado juntos. Su infancia, los trabajos que hicieron, la guerra que libraron, los amigos perdidos, las vidas que quitaron.
Y el gran golpe. El robo a mano armada del alijo de dinero de un cártel: cuarenta millones de dólares.
Danny usó su parte para comprar Tara.
Jimmy se hizo con un concesionario de coches.
Es rico, millonario, pero no tanto como Danny. Su amigo intentó que invirtiera en Tara, pero Jimmy es demasiado precavido.
No es un tipo envidioso, para nada. Es demasiado bueno como para no alegrarse del triunfo de Danny. Jimmy Mac es así; siempre se ha contentado con lo que tenía.
De Angie, Danny no está tan seguro —puede que sí haya una pizca de resentimiento ahí— y toma nota de que tiene que encontrar el momento de sentarse con ellos y ofrecerles (de nuevo) parte de sus acciones en Tara a buen precio.
—Más vale que atienda a los invitados —dice—. Quedaos después de los fuegos artificiales, va a haber una especie de fiesta familiar privada.
—Sí, le hemos traído algo a Ian.
—No había que traer regalos.
—Es poca cosa—dice Jimmy—. Una pistola de agua de esas, de las grandes.
—Seguro que le va a encantar.
—Ve a atender a los invitados.
Danny va en busca de Bernie. No le cuesta localizarle: alto, encorvado, saturnino, la mata de pelo blanco como una capa de nieve recién caída.
Cuentan que Meyer Lansky dijo una vez que Bernie Hughes era el único irlandés que sabía de cuentas y que intentó contratarle, pero que Bernie no quiso dejar Providence.
—Bernie, gracias por venir —le dice Danny.
—Gracias por invitarme.
—¿El viaje bien?
—De maravilla, gracias.
Bernie está más viejo, eso salta a la vista, pero conserva su agudeza y Danny todavía le consulta sobre asuntos de dinero. Sus finanzas son infinitamente más complejas que antaño, pero los fundamentos siguen siendo los mismos.
—Dos más dos son cuatro —suele decir Bernie—. Dos millones más dos millones son cuatro millones. Eso no cambia.
Los socios del Grupo Tara son de una honradez escrupulosa e intachables a la hora de llevar las cuentas, cosa que Bernie agradece, pero aun así, cuando revisa los libros, chasquea la lengua al ver gastos que considera superfluos o estrafalarios. Nunca entenderá Las Vegas ni Danny quiere que la entienda. Necesita esa perspectiva de Nueva Inglaterra, tan frugal y chapada a la antigua. Uno de los dichos favoritos de Bernie es: «Un dólar ahorrado no es un dólar ganado, sino diez, con los intereses». Por eso le horroriza la habitación lujosa que le ha reservado, pero le encanta que le lleven el desayuno a las siete en punto, como ha ordenado Danny.
Danny repite su invitación a la fiesta familiar y ve un destello de preocupación en los ojos de Bernie.
—Será pronto. A las diez, como mucho —dice.
Bernie parece aliviado.
De la antigua banda, solo ellos han venido en el avión.
Los demás viven en Las Vegas.
Danny encuentra al delegado del Partido Demócrata junto a la mesa que sirve canapés de costillas de primera.
—Una fiesta estupenda, Dan —dice Neal—. Gracias por invitarme.
—Gracias por venir.
Dave Neal es un hombre de aspecto agradable, rostro bonachón y pelo castaño. Tiene cuarenta y tantos años, ronda el metro setenta y cinco y es algo corpulento.
—¿Quieres que te enseñe esto? —pregunta Danny.
—Por mí encantado.
Danny le lleva a dar un paseo por los terrenos del rancho.
—Esto antes era de un tal Manny Maniscalco, que era el rey de la lencería barata en los Estados Unidos. Estuvo casado con mi madre unos años y, aunque luego se divorciaron, ella volvió para cuidarle cuando se estaba muriendo y Manny le dejó la casa, además de unos cuantos millones. Lo que fue como llevar agua al mar, porque ella ya era rica de por sí. Por sus inversiones.
Danny le cuenta la historia, aunque tiene la sensación de que Neal ya lo sabe todo sobre Madeleine y sobre sus contactos en las altas esferas de Wall Street y el Capitolio. Parece de los que hacen siempre los deberes.
—Yo me instalé aquí cuando llegué a Las Vegas —continúa—. Pensaba quedarme solo unas semanas, hasta que encontrara casa. De eso hace ya seis años. No sé… Será la inercia, supongo. Y que mi hijo le tiene mucho cariño a su abuela.
—A los dos les viene bien —comenta Neal—. Pero no creo que me hayas apartado de los otros invitados para hablarme de tu situación familiar.
—No —dice Danny—. Estamos muy preocupados por lo de esa Comisión de Estudio del Impacto del Juego.
—No me extraña. Donáis millones al Partido Republicano.
—Porque favorecen el negocio —dice Danny.
—Yo sé quién eres, Dan. Procedes de una ciudad obrera. Puede que ahora seas millonario, pero, por instinto e inclinación, en el fondo sigues siendo un tío de clase trabajadora. Nosotros no somos el enemigo.
—¿Un impuesto del cuatro por ciento?
—¿Cuántos miles de millones se embolsó la industria del juego el año pasado? —pregunta Neal—. Parte de ellos, de gente que no puede permitírselo. ¿No podéis aportar un poco para echarles una mano? Pero el tema es negociable, de todos modos.
Danny entiende que le está abriendo una puerta.
—¿Y el poder de citación? —pregunta—. ¿También es negociable?
—¿Podemos hablar sin tapujos?
—Sí, por favor.
—Sabemos que eres dueño de buena parte de Tara —dice Neal.
—Soy solo un empleado.
Sobre el papel, Tara es propiedad de dos promotores inmobiliarios de Misuri —Dom Rinaldi y Jerry Kush— y él es el director de operaciones.
—Un comité agresivo desenmascarará esa ficción —dice Neal—. La administración Bush hizo la vista gorda. Se dio orden desde arriba de que Dan Ryan era intocable, por no sé qué asunto turbio relacionado con una operación contra un cártel de narcotraficantes que financiaba a guerrillas izquierdistas en Centroamérica. Pero esa protección se acabó, Dan. Tienes enemigos. Hay un par de congresistas que están deseando entrar en el comité para cortarte las alas.
—Vaya, eso sí que es hablar sin tapujos —dice Danny.
Neal se apoya en la valla de un prado y se gira para contemplar la finca.
—Pareces un tipo decente. Tu pasado nos da igual. No queremos perjudicarte.
—Entonces, hablando sin tapujos, ¿cuánto va a costarnos?
—Si la industria del juego de Las Vegas contribuyera con, pongamos por caso, un millón de dólares, sería una señal clara de que no sois nuestros enemigos —contesta Neal.
—Me parece factible —dice Danny.
—Pero hay que hacerlo bien. No podemos aceptar abiertamente una donación importante del sector de los casinos. Y, por supuesto, tiene que ser todo legal.
—Por supuesto. ¿Qué tal si se celebrara una comida para recaudar fondos, organizada por un destacado demócrata local?
—¿Existe tal cosa en Las Vegas?
—Alguno podremos encontrar —responde Danny—. La mitad del dinero podría donarse en esa comida, quizá. ¿Y la otra mitad podrían ser donaciones de particulares al Comité Demócrata Nacional?
—Eso estaría bien.
Danny pasa al siguiente tema espinoso. Es un movimiento arriesgado.
—Tú también tendrás gastos, Dave.
Neal se encoge de hombros.
Pero su gesto es un sí, no un no.
—Esta noche, cuando vuelvas al hotel —añade Danny—, habrá doscientos cincuenta mil dólares en fichas en la caja fuerte de tu habitación. Puedes cogerlas o no. Lo que hagas con ellas es asunto tuyo. Puedes usarlas para jugar o cambiarlas sin más.
—No soy muy aficionado al juego —contesta Neal.
—Si las fichas no están allí por la mañana, entenderé que tenemos un trato —dice Danny—. Quiero que me des tu palabra. Nada de citaciones.
—Puedes confiar en nosotros.
—No te ofendas —dice Danny—, pero conviene que lo sepas: si me haces alguna putada, habrá consecuencias.
—Siempre las hay.
—Tienes razón. Deberías probar los tacos, están buenísimos.
Lleva a Neal de vuelta a la fiesta y regresa a mezclarse con los invitados.
Vern Winegard se acerca a hablar con él.
—¿Qué tal ha ido?
—Un millón doscientos cincuenta mil.
—¿Por qué será que no me sorprende?
Lo sorprendente es que haya salido tan barato, se dice Danny.
Aun así, quiere asegurarse y toma nota de que debe llamar a Monica Cantrell, la madame más exclusiva de la ciudad, para pedirle que mande a una chica a la comida de recaudación de