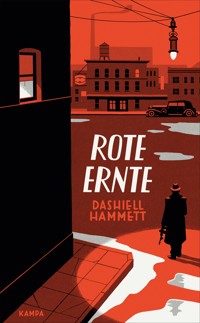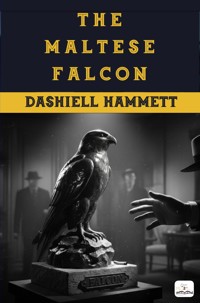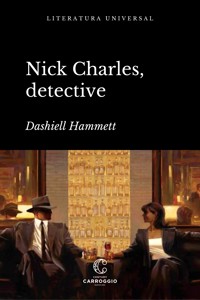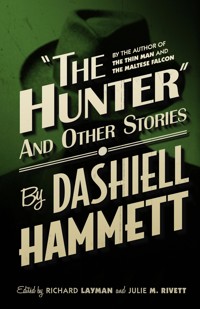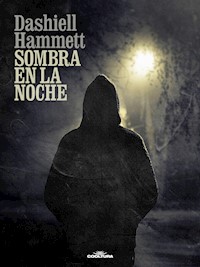Cosecha roja
Dashiell Hammett
Century Carroggio
Derechos de autor © 2025 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Introducción de Juan LeitaTraducido por J.Román (Red Harvest)Isbn: 978-84-7254-586-1Portada: El padrino
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción
COSECHA ROJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Introducción
por
Juan Leita
Definir lo que es en esencia la novela policíaca constituye todavía hoy un tema de opinión y de discusión. Indudablemente, desde Edgar Allan Poe y Gaston Leroux han subsistido unos elementos que parecen determinar de algún modo el género. Pero los críticos más rigoristas suponen que cualquier novela policíaca, para serlo, debe basarse a fin de cuentas en el problema del «recinto cerrado» y en la creación de un detective sagaz que logre descubrir el enigma en cuestión. En este sentido, como las posibilidades de plantear un problema verosímil a base de cerrar puertas y ventanas tienen un límite razonable, muchos creyeron que el género estaba condenado a morir pronto. Por otra parte, el utillaje de control y vigilancia se ha perfeccionado tanto en nuestro tiempo que ya no es posible plantear una situación en la que todo se confíe a un solo detective. Donde existen ficheros cibernéticos, radios portátiles y bombas lacrimógenas, el descubrimiento del criminal no es necesario confiarlo a un individuo, por inteligente que este sea. La novela policíaca va muriendo con el viejo y anacrónico Hércules Poirot. Va agonizando con la pueblerina y anciana Srta. Marple.
Con la obra de Samuel Dashiell Hammett, sin embargo, la defensa sistemática de estos dos presupuestos sufrió por lo menos un duro golpe. Ya no se trataba de la clásica novela-problema, cultivada principalmente por la escuela inglesa, sino de una nueva forma de exponer lo que en esencia no se limita a los dos elementos sostenidos tenazmente por la crítica rigorista. Como escribía acertadamente Ellery Queen, «Hammett rechazó violentamente la todopoderosa influencia de los escritores ingleses... Él fue quien nos dio la primera historia de detectives cien por cien americana. Es nuestro más importante innovador moderno. No inventó una nueva clase de historias policíacas, sino una nueva manera de contarlas», un nuevo modo de encarnar lo esencialmente policíaco. Porque lo primero que hay que negar es que lo estrictamente policíaco consista, según unos cánones establecidos muy a priori, en «descubrir al culpable» cuando este monta su episodio criminal en términos desconcertantes, cuando aparece un hecho sin pistas o se comete un asesinato en una habitación cerrada por dentro. De hecho la novela policíaca surge con cualquier culpabilidad, cubierta o descubierta, con cualquier desconcierto producido por cualquier tipo de criminalidad, con cualquier hermetismo, inmueble o personal, que se dé en una sociedad dada. El vuelco dado por Hammett al género policíaco se basó fundamentalmente en estas premisas. Le bastó describir una realidad social, injusta, egoísta, cerrada, globalmente culpable, trágicamente desconcertante, para hacer brotar un nuevo tipo de relato que ya no incidía en los tópicos, pero que abría innegables facetas en lo auténticamente policíaco. Sus novelas principales se desentienden de los planteamientos clásicos. Sin embargo, respiran algo que cualquier lector avezado reconoce enseguida como la quintaesencia del género, como las líneas de fuerza que le dan su valor específico. El halcón maltés, por ejemplo, podrá ser considerada por parte de algunos críticos como una simple novela de aventuras. No obstante, tras el cuádruple interés por apoderarse de la barroca estatuilla, tras los diversos asesinatos y luchas encarnizadas, se va perfilando una imagen muy definida de una sociedad dominada por el egoísmo y enteramente cerrada a cualquier valoración que no sea la ganancia y el lucro. El propósito de descubrir el culpable y de plantear una situación criminal insólita desaparece por completo. Se trata únicamente de desenmascarar una culpabilidad social, unos mecanismos herméticos que actúan inexorablemente. El mismo fenómeno puede observarse en la obra cinematográfica del gran director Alfred Hitchcock. En su extensa filmografía, son contadísimos los guiones que se basan en el descubrimiento del culpable. No hay apenas una sola película que plantee el problema del recinto cerrado. Sin embargo, nadie puede negar que su obra pertenezca por entero al género policíaco. Uno de sus mejores films: Marnie, no tiene nada que ver con los dos únicos elementos considerados por la crítica estricta como la esencia de la novela criminal. Pero, como en las obras de Hammett, el descubrimiento más profundo de una culpabilidad social, de un misterio común que precede nuestras vidas y que las determina de algún modo, basta para urdir una trama cien por cien policíaca. Es quizás un hermetismo más terrible y un imponente complejo ideológico y social lo que ha engendrado en nuestros días el género más típico de las últimas generaciones.
Por lo que atañe a la segunda característica, considerada por los críticos clasistas como parte fundamental de la novela policíaca, la obra de Hammett constituye también una dura demostración del error en que se incurre. Sin duda, uno de sus protagonistas: Nick Charles, representa todavía el clásico detective aficionado que no tiene necesidad de trabajar y cuyo campo de acción es sobre todo la alta esfera social. No obstante, junto a él, aparece ya otro tipo de detective que se escapa de la muerte a la que le creían condenado los cánones rigoristas. Sam Spade, por primera vez, se enfrenta con el problema que representa dentro de la novela clásica el perfeccionamiento técnico y táctico de la investigación criminal. Al lado de una sistematización, muchas veces convertida en instrumento adulterante de un poder superior, aparece el detective privado que luego será el prototipo de la nueve serie policíaca: el individuo de la clase media, realista, normal, avezado a la dureza de la existencia humana, fundamentalmente honrado, capaz de actuar con la misma energía que la de un criminal, dedicado a una profesión concreta como hace la mayoría de los ciudadanos, únicamente que esta profesión es la de detective privado. Este hombre atiende casos que por mil razones quedan todavía al margen de las fuerzas establecidas o bien son permitidos y disimulados por la misma autoridad. Ellery Queen describe de este modo el personaje creado por Dashiell Hammett: «He aquí al detective privado calificado por Casper Gutman de salvaje, imprevisible, desconcertante... He aquí a este hombre de acción, duro de pelar, cuya sonrisa pensativa constituye el gesto más peligroso: el hombre que odia recibir golpes sin devolverlos y que a nadie perdona, hombre o mujer, muerto o vivo... He aquí al salvaje de San Francisco que siempre llama las cosas por su nombre». Indudablemente, dentro de una sociedad dominada por entero por los métodos represivos y por el utillaje aplastante que destruye cualquier posibilidad de acción libre, esta es la única imagen de detective que puede enfrentarse con éxito a la opresión masiva del individuo y, por ende, de la novela policiaca. Este es el único hombre capaz de no rendirse ante las mayores injusticias, ante el mecanismo arrollador de unas estructuras sociales cuyos tentáculos abarcan un campo vastísimo. La moderna sociedad de represión hace brotar al detective del hombre de la calle, hastiado de comportarse como un autómata y dispuesto a todo porque no tiene nada que perder. El salvaje de San Francisco no es más que la reacción normal y media de una situación opresiva insoportable.
Desde este punto de vista, pues, hay que disentir de muchas explicaciones anquilosadas de la novela policiaca. Históricamente, el género pudo nacer y desarrollarse en el seno del ya fenecido estado de derecho ochocentista, cuya estructura fundamental se basaba en principios y leyes de respeto apriorístico al ciudadano y cuyo utillaje de vigilancia y represión no era todavía demasiado potente. Pero el clima esencial de lo policiaco no es la salvaguarda jurídico-política de la intimidad individual para que pueda darse una cierta indefensión frente al crimen bien calculado y carente de pruebas. En realidad, el clima policíaco puede trascender, y de hecho trasciende, el ámbito de lo meramente jurídico y político. Las últimas generaciones francesas no se equivocaron al creer descubrir en las películas de Hitchcock unas líneas de fuerza altamente metafísicas. La búsqueda de los resortes y de las bases que crean una estructura social o personal ya es policíaca. La mera angustia de la muerte ya provoca su clima. El mismo psicoanálisis ya es policiaco. No es necesario volver a la época ochocentista ni mantener para siempre con vida al anacrónico Hércules Poirot, para que el género no muera. La obra de Dashiell Hammett, el padre de la «serie negra», representó por lo menos la demostración incipiente de cómo la novela policíaca podía trascender su propio campo histórico.
En este sentido también, las explicaciones de tipo social adolecen de un excesivo simplismo y de una abstracción tendenciosa. En uno de los escritos de Georg Lukács encontramos este comentario: «La evolución de la novela policíaca es más significativa aún a este respecto. Las primeras obras de este género, las de un Conan Doyle, por ejemplo, se basaban en una ideología de la seguridad; destacaban la omnisciencia de los personajes encargados de proteger la vida burguesa. La atmósfera de las novelas actuales es, por el contrario, de miedo, de peligro, acechando constantemente una vida aparentemente protegida y que, sin embargo, sólo puede librarse de él merced a una afortunada casualidad. En las obras que se hallan a mitad de camino entre la verdadera literatura y el libro popular... esta afortunada casualidad se convierte en el "happy end" que tiende a una apología de la sociedad». En primer lugar, el juicio referente a las obras de Conan Doyle requiere evidentemente una corrección, si atendemos en concreto a sus características y no a una generalización de carácter popular e inexacto. En realidad, Sherlock Holmes posee mucho más los rasgos típicos de la revolución anárquica a que ha obligado en nuestro siglo la estructura de orden y de seguridad. Su omnisciencia no es tanto un instrumento de defensa de la vida burguesa como un efecto contestatario y altivo de una situación de paz que se confunde con la apatía ideológica y el conformismo intelectual. Holmes se parece mucho al Dupin de Edgar Allan Poe, y Dupin y Edgard Allan Poe se parecen mucho al clásico tipo anárquico de la cultura revolucionaria.
En segundo lugar, y esto es lo que aquí nos interesa sobre todo, el esfuerzo de Lukács por describir la atmósfera de la novela policíaca actual se ve impugnado ya por lo menos por la obra de aquel que primero le dio vida. En efecto, el relato típico de Dashiell Hammett no tiende precisamente a un «happy end» ni a una esperanza en un feliz destino. Toda su obra está impregnada de un escepticismo de carácter romántico, en el sentido de que el autor escribe con el firme convencimiento de que la terrible realidad por él descrita no podrá cambiarse, no podrá nunca llegar a un final feliz. Precisamente ha sido el realismo y no la feliz simpleza de la casualidad que todo lo arregla, lo que ha sido ensalzado en sus novelas por los auténticos críticos del género. Ellery Queen escribía al respecto: «El secreto de Hammett reside en su método. Relata fábulas modernas con un lenguaje realista. Une y mezcla estrechamente el romanticismo del tema y el realismo de los caracteres. La historia está urdida sobre una trama imaginaria, en tanto que los caracteres son de carne y hueso. La historia es una fantástica quimera, pero los caracteres son los de seres humanos que piensan, hablan y actúan como seres perfectamente reales. Su lenguaje es rudo y breve. Sus deseos, sus tristezas, sus desilusiones, son puestos de manifiesto, desnudados con dureza, implacablemente». No se trata de una idealización de la realidad, sino más bien de un intento de describirla con el mayor realismo posible. Raymond Chandler, discípulo directo de Hammett y uno de los grandes maestros del nuevo estilo, describía también así en un manifiesto publicado en 1944 las características aportadas por el padre de la «serie negra»: «El autor de Cosecha roja debe situarse entre los creadores del nuevo idioma americano, en el mismo plano que Dreiser, Hemingway y Faulkner... él arrancó el asesinato de su vaso veneciano y lo arrojó a la calle, aportando con este aspecto realista un fondo de crítica social casi desconocido en la novela policíaca clásica». La obra de Dashiell Hammett no se distingue precisamente por una apología de la sociedad, sino más bien por una crítica violenta y exacerbada. Cosecha roja, aun siendo una de sus novelas menores, constituye el más fiel exponente de estas características. Reflejo exacto y vivo del mundo de la delincuencia, por sus páginas desfila la más detestable colección de tipos que haya podido concebir el cerebro de cualquier escritor. En este aspecto, es dudoso incluso que el propio Hemingway haya escrito en su vida literaria diálogos más crudos y efectivos. A pesar de que André Gide ha dicho que a Hammett hay que considerarlo como uno de los más importantes escritores americanos en toda clase de novela, puede concederse a Lukács que sus obras se hallan a mitad de camino entre la verdadera literatura y el libro popular. Pero lo que no puede concedérsele en modo alguno es la frivolidad con que caracteriza el nervio original de sus novelas. El hondo pesimismo de Hammett está muy lejos del «happy end» y de la afortunada casualidad que todo lo resuelve. La «serie negra» que él inicia no se determina precisamente por estos rasgos.
Junto a los maestros clásicos del género, pues, Dashiell Hammett aparece sobre todo como un gran innovador. No sólo ha sido él quien ha sacado la novela policíaca del encasillamiento peligroso que suponían la novela-problema y el típico descubrimiento del criminal, sino que viene a ser también un modelo esperanzador de cómo puede darse posteriormente un nuevo vuelco al tipo de relato más característico de nuestro siglo. Innegablemente, en la actualidad el género necesita con urgencia de otros grandes maestros. No puede seguir encerrado en las mismas líneas ya trazadas. No hay duda de que de un tiempo a esta parte se ha producido demasiado y a un nivel más bien bajo y adocenado. Pero de esto a afirmar la muerte de la novela policíaca y negar la posibilidad ulterior de todo cambio, media un abismo. Para los críticos rigoristas y anquilosados, ciertamente, el género murió ya hace tiempo. Pero quien sabe captar lo que es en esencia el relato criminal, sabe también que sus posibilidades no han terminado. Con la selección de las mejores novelas de Dashiell Hammett que presentamos, creemos aportar un testimonio y un ejemplo de cómo es posible resurgir de las cenizas críticas. Si con el realismo y la fuerza onírica de la «serie negra», cuya paternidad se debe ante todo al autor de La llave de cristal, se encontró una nueva expresión concreta de lo esencialmente policiaco, es de esperar también que algún nuevo maestro como Hammett logre concretizarlo de repente en una nueva fórmula narrativa.
COSECHA ROJA
(Red Harvest)
1
La primera vez que oí llamar Poisonville (ciudad venenosa) a la ciudad de Personville fue en el bar Big Ship de Butte. Lo hizo un pillo llamado Hickey Dewey, quien, como les ocurre a casi todos los nativos de Brooklyn, decía soido por cerdo, loido por lerdo y poino por perno. Así, pues, no me llamó la atención el nuevo significado que diera al nombre de la ciudad. Poco más adelante oí que lo pronunciaban de igual forma otros hombres que no tenían la misma dificultad que los nativos de Brooklyn. No obstante, no vi en ello más que ese humorismo que hace que algunas personas cambien la fonética de las palabras para darles una significación cómica. Pocos años después fui a Personville y tuve oportunidad de rectificar mi juicio.
Después de consultar la guía en la cabina telefónica de la estación, llamé al Herald, pregunté por Donald Willsson, y le comuniqué que acababa de llegar.
-¿Quiere venir a mi casa esta noche a las diez? -me preguntó con su voz agradable y sonora-. Está en Mountain Boulevard, número dos mil ciento uno. Tome un tranvía en la calle Broadway, baje en Laurel Avenue y camine dos manzanas hacia el Oeste.
Prometí hacerlo. Luego me dirigí al Great Western Hotel, dejé allí mis maletas, y salí para echar un vistazo a la ciudad.
La localidad no era nada bonita. Parece que a la mayoría de los constructores se les ocurrió edificar con gran pompa. Tal vez tuvieran éxito y lograran causar buen efecto al principio; pero luego, los altos hornos que se divisan hacia el Sur habían coloreado todo de amarillo, dotando a la ciudad de una uniforme suciedad. El resultado era una fea localidad de cuarenta mil habitantes, situada en un desagradable tajo entre dos montañas muy poco atractivas. Presidía todo el paisaje un cielo nublado que daba la impresión de ser producto de uno de los mencionados hornos.
El primer policía que vi clamaba por un buen afeitado. Al segundo le faltaban dos botones de su raído uniforme. El tercero se hallaba parado en el centro de la arteria principal de la ciudad -Broadway y Union Street-, dirigiendo el tránsito con su cigarro en la boca. Después de esto dejé de inspeccionarlos.
A las nueve y medía tomé un tranvía en Broadway y seguí las instrucciones que me diera Donald Willsson. Enseguida, llegué a una casa situada en una esquina rodeada por un jardincito.
La sirvienta que me abrió la puerta me informó que el señor Willsson no estaba en la casa. Mientras le explicaba que tenía una cita con él, se acercó desde el interior una rubia esbelta, de unos treinta años de edad y vestida con una bata de seda verde. A pesar de su sonrisa, sus ojos dejaban adivinar cierta dureza de expresión. Le repetí mis explicaciones.
-Mi esposo no está en casa -me contestó. Noté en su voz un cierto acento extranjero-. Pero si le ha citado, probablemente no tardará.
Me condujo a una habitación del piso alto que daba a la avenida Laurel. Se trataba de una estancia decorada en castaño y rojo, y llena de libros. Tomamos asiento en sillones tapizados de cuero situados frente a una estufa de carbón. La mujer comenzó inmediatamente a indagar la razón de mi visita.
-¿Vive usted en Personville? -me preguntó en primer lugar.
-No; en San Francisco.
-Pero esta no es su primera visita, ¿verdad?
-Sí.
-¿De veras? ¿Le gusta nuestra ciudad?
-En realidad no he visto lo suficiente como para expresar una opinión -mentí-. Llegué esta misma tarde.
Sus ojos relucientes dejaron de estudiarme mientras decía:
-Ya verá cómo no es muy agradable -volvió a su indagatoria-. Supongo que todas las ciudades mineras serán como esta. ¿Trabaja usted en negocios de minas?
-Por ahora no.
Miró el reloj que descansaba sobre la repisa, y dijo:
-Donald es muy poco atento al haberle hecho venir y tenerle esperando a esta hora de la noche, después de las de oficina.
Le contesté que no me molestaba.
-Aunque tal vez no se trate de un asunto de negocios -sugirió.
No repliqué.
Ella rió breve y ásperamente.
-Le aseguro que, por lo general, no soy tan curiosa como usted se figura -me informó alegremente-; pero es usted tan reservado que no puedo evitarlo. No será un contrabandista de licores, ¿verdad? Donald los cambia muy a menudo.
Solo le contesté con una sonrisa.
En el piso bajo sonó el timbre de un teléfono. La señora Willsson estiró sus piernas hacia la estufa y fingió no haber oído nada. Noté que calzaba zapatos de color verde.
Comenzó a decir:
-Me temo que tendré...
Y se detuvo a mitad de la frase para mirar a la doncella que acababa de aparecer en la puerta para informarle que la llamaban por teléfono.
La señora Willsson se excusó y salió. No fue al piso bajo, sino que habló por un aparato cercano.
Le oí decir:
-Habla la señora Willsson... Sí... ¿Cómo dice usted?... ¿Quién?... ¿No puede hablar más alto?... ¿Qué?... Sí... Sí... ¿Quién habla?... ¡Hola! ¡Hola!
Oí luego que agitaba el timbre del aparato. Luego sus pasos se alejaron rápidamente por el pasillo.
Encendí un cigarrillo y me quedé mirándolo hasta que la oí bajar las escaleras. Luego me dirigí a la ventana, levanté una parte de la cortina y miré hacia la avenida y en dirección al garaje que había en la parte trasera de la casa.
A poco se presentó a mi vista una mujer esbelta, que vestía un abrigo oscuro y se encaminaba rápidamente desde la casa hacia el garaje. Era la señora Willsson. Se alejó en un coupé Buick. Regresé a mi silla y me preparé para esperar.
Pasaron tres cuartos de hora. A las once y cinco me llegó desde el exterior el agudo rechinar de los frenos de un automóvil. Dos minutos más tarde entró la señora Willsson en la habitación. Se había quitado el abrigo y el sombrero. Tenía el rostro muy blanco y los ojos enfebrecidos.
-Lo siento muchísimo -me dijo con los dientes apretados-, pero ha esperado usted en vano. Mi esposo no vendrá a casa esta noche.
Le contesté que me pondría al habla con él la mañana siguiente en el Herald, y me alejé de la casa tratando de adivinar por qué su zapato izquierdo estaba oscuro y húmedo como si se hubiera manchado de sangre.
* * *
Caminé hasta Broadway y tomé el tranvía. Tres manzanas al norte de mi hotel descendí para ver qué estaba haciendo la multitud que se agrupaba frente a una de las entradas de la Municipalidad.
Treinta o cuarenta personas se hallaban en la acera frente a una puerta en la que se leía «Departamento de Policía». Me detuve junto a un hombre fornido que vestía un arrugado traje gris. Su rostro también tenía cierta tonalidad grisácea, aún alrededor de sus gruesos labios, a pesar de que no tendría mucho más de treinta años. Su rostro era amplio, de facciones bastas y apariencia inteligente. La única nota de color que se veía sobre su persona era una corbata roja que se destacaba sobre el fondo monótono de su camisa de franela gris.
-¿Qué ocurre? -le pregunté.
Me observó cuidadosamente antes de replicar, como si quisiera asegurarse de que sus informes caerían en buenas manos. Sus ojos eran tan grises como sus ropas, aunque de una tonalidad mucho más fuerte.
-Don Willsson ha ido a sentarse sobre la mano derecha de Dios, si es que a Dios no le molesta mirar agujeros de bala.
-¿Quién le mató? -inquirí:
El hombre gris se rascó la nuca y contestó:
-Alguien que tenía una pistola.
Necesitaba informes, no chistes. Hubiera probado suerte con algún otro componente del gentío si es que la corbata roja no me hubiese interesado.
-Soy forastero -le dije-. Cuénteme todo. Para eso están los forasteros.
-Donald Willsson, director del Morning y Evening Herald, fue hallado en Hurricane Street hace un rato. Le mataría algún sujeto desconocido -recitó en un rápido sonsonete. ¿Qué le parece la información?
-Espléndida, gracias -extendí la mano y toqué el extremo de su corbata-. ¿Quiere decir algo? ¿O le gusta el color?
-Soy Bill Quint.
-¡No me diga! -exclamé, tratando de recordar dónde había oído su nombre-. ¡Cristo, me alegro mucho de conocerle!
Saqué del bolsillo mi estuche de tarjetas y examiné la colección de credenciales que había recogido por todo el país. La tarjeta roja era la que necesitaba. Me identificaba como Henry F. Neill, marinero de primera clase, miembro de la Industrial Workers of the World (Unión de Trabajadores Industriales del Mundo). No había una sola palabra de verdad en ella.
Entregué la tarjeta a Bill Quint. El hombre la leyó cuidadosamente, al revés y al derecho, me la devolvió, y me estudió de pies a cabeza con mirada muy poco alentadora.
-Ya no volverá a morir -dijo-. ¿Adónde se dirige?
-Hacia cualquier lado.
Marchamos juntos calle abajo, doblamos una esquina y seguimos camino sin rumbo definido, según me pareció.
-¿Qué es lo que le trajo aquí, si es usted marinero? -preguntó con tono casual.
-¿De dónde sacó usted esa idea?
-De la tarjeta.
-Tengo otra que prueba que soy leñador -repuse-. Si quiere que sea minero, conseguiré otra mañana.
-Nopodrá. Yo soy el que maneja a los mineros en esta ciudad.
-¿Y si le enviaran un telegrama desde Chicago? -dije.
-¡Al infierno con Chicago! Yo los manejo en esta ciudad -señaló la puerta de un restaurante y preguntó-: ¿Bebe usted?
-Cuando consigo bebida.
Cruzamos el restaurante, ascendimos una escalera y llegamos al piso alto, en el que había un largo salón con un mostrador y varias mesas. Bill Quint saludó a algunos de los parroquianos y me condujo a uno de los reservados que se alineaban contra la pared opuesta al bar.
Pasamos las dos horas siguientes bebiendo whisky y charlando.
El hombre gris no creía que tuviera yo derecho a la tarjeta que le había mostrado ni a la otra que le mencioné. No creía tampoco que fuera miembro de la Unión. Como jefe agitador de la I. W. W. de Personville, consideraba su deber averiguar todo lo que pudiera con respecto a mi persona, y no permitir que le sonsacaran sobre los asuntos generales mientras lo hacía.
Esto no me molestó. Me interesaban los asuntos de Personville. Él no tuvo inconveniente en discutirlos, mientras que, de paso y como por casualidad, indagaba mi relación con las tarjetas rojas que llevaba encima.
Lo que logré averiguar fue lo siguiente:
Durante cuarenta años el anciano Elihu Willsson -padre del hombre asesinado aquella noche- se constituyó en dueño absoluto de Personville. Era presidente y principal accionista de la Corporación Minera de Personville; lo mismo del First National Bank; propietario del Morning Herald y del Evening Herald, únicos diarios de la ciudad; tenía intereses en todas las empresas de importancia. Junto a todas estas propiedades, poseía un senador de los Estados Unidos, un par de representantes en la Cámara, el gobernador, el intendente, y la mayor parte de la legislatura del Estado. Elihu Willsson era Personville, y casi todo el Estado.
Durante los días de la guerra del 14, la I. W. W. enroló en sus filas a los trabajadores de la Corporación Minera de Personville. Los obreros nunca fueron bien tratados; por consiguiente, usaron su nueva fortaleza para exigir todo lo que deseaban. El viejo Elihu les dio todo lo que tenía que darles y esperó su oportunidad para conseguir la revancha.
Esta oportunidad se le presentó en 1921. Los negocios andaban muy mal. Al viejo Elihu no le importaba un ardite si cerraba sus negocios durante algún tiempo o no. Hizo pedazos los pliegos de condiciones que tenía con sus obreros y comenzó a colocarlos de nuevo en la situación en que estaban antes de la guerra.
Claro está, los obreros pidieron ayuda. La central de Chicago de la I. W. W. les envió a Bill Quint para que moviera un poco las cosas. El hombre no quería huelgas. Aconsejó a todos que sabotearan la producción, se quedaran en el trabajo y arruinaron todo desde el interior. Mas esto no pareció lo suficientemente activo para la gente de Personville. Querían que los señalaran en el mapa, deseaban hacer historia.
Declararon la huelga.
La huelga duró ocho meses. Ambas facciones sangraron en abundancia. Los trabajadores tuvieron que sangrar por su cuenta. El viejo Elihu alquiló pistoleros, rompehuelgas, guardias nacionales y aun una parte del ejército regular para que sangraran por él. Cuando se hubo fracturado el último cráneo y la última costilla, el trabajo organizado de Personville no valía más que un cohete quemado.
Mas, me informó Bill Quint, el viejo Elihu no conocía muy bien la historia de Italia. Ganó la huelga, pero perdió su dominio sobre la ciudad y el Estado. Para derrotar a los mineros tuvo que permitir que sus pistoleros hicieran lo que quisiesen. Cuando la lucha hubo terminado, no pudo librarse de ellos. Les había dado su ciudad, pero no era lo suficientemente fuerte como para recobrarla. Ellos ganaron la huelga para él y como premio se quedaron con la ciudad. El viejo no podía romper abiertamente con los pistoleros. Conocían demasiados secretos de él, pues era responsable de todo lo que esa gente hiciera durante la huelga.
Bill Quint y yo estábamos bastante ebrios cuando llegamos a ese punto de la historia. El hombre vació una vez más su vaso, se quitó el cabello de los ojos y finalizó la historia en la época actual:
-Probablemente el más fuerte de todos ellos es ahora Pete el Finlandés. Este whisky que estamos bebiendo lo produce él. Luego tenemos a Lew Yard. Es dueño de una casa de préstamos situada en Parker Street, se ocupa mucho de pagar multas, con las que gana cierto porcentaje, maneja la mayoría de los objetos robados de la ciudad, según me dicen, y se lleva muy bien con Noonan, el jefe de Policía. Este chico Max Thaler, el Ronco, tiene muchos amigos también. Es un individuo pequeño, moreno y muy peripuesto, que sufre de la garganta. No puede hablar alto. Es un tahúr. Estos tres, con Noonan, ayudan a Elihu a manejar la ciudad..., le ayudan más de lo que el viejo desearía. Pero tiene que estar bien con ellos o...
-Este hijo de Elihu que mataron esta noche, ¿qué tiene que ver con todo esto? -pregunté.
-Hizo lo que le ordenó el padre, y ahora está donde su padre quiere que esté.
-¿Quiere usted decir que el viejo hizo que...?
Tal vez, pero no es mía la suposición. Este muchacho, Don, regresó a su casa y comenzó a dirigir los diarios por cuenta del padre. Aunque estuviera con un pie en la tumba, el viejo diablo no es de los que se dejan aplastar sin defenderse, pero tenía que tener mucho cuidado con esos individuos. Trajo a su hijo y a la esposa de este, que es francesa, desde París, y lo empleó para sus fines..., cosa poco limpia. Don comenzó una campaña de reforma en los diarios. Quería limpiar la ciudad del vicio y la corrupción..., lo que quiere decir que la quería limpiar de la presencia de Pete, Lew y el Ronco, ¿comprende? El viejo usaba a su hijo para librarse de ellos. Supongo que los muchachos se habrán cansado de que los molestaran.
-Me parece que hay algo equivocado en esa conjetura -comenté.
-Hay muchas cosas malas en esta piojosa ciudad. ¿Ya bebió suficiente pintura?
Le dije que sí y salimos a la calle. Bill Quint me informó que se alojaba en el Miner's Hotel, en Forest Street. Para ir a su casa tenía que pasar frente a mi hotel, de manera que marchamos juntos.
Al llegar a este último, vimos a un corpulento individuo, aparentemente un policía particular, conversando con el ocupante de un automóvil Stutz estacionado junto a la acera.
-Ese que está en el automóvil es el Ronco -me informó Bill Quint.
Miré hacia el coche y vi el perfil de Thaler. Era joven, moreno y pequeño, con facciones agradables y tan regulares como si hubieran sido cinceladas.
-Es un muchacho guapote -comenté.
-Ajá -contestó el hombre de gris-; también es guapa la dinamita.
2
El Morning Herald dedicaba dos páginas a Donald Willsson y a su muerte. Su retrato mostraba un rostro agradable e inteligente, cabellos ensortijados, ojos sonrientes y boca bien alineada, barbilla surcada y una corbata a rayas.
El relato de su muerte era muy sencillo. A las diez y cuarenta de la noche anterior le alcanzaron con cuatro tiros en el estómago, pecho y espalda, que le causaron la muerte instantánea. El tiroteo ocurrió en la manzana del 1.110 de Hurricane Street. Los residentes de tal manzana que se asomaron a sus ventanas después de oír los disparos vieron al muerto que yacía sobre la acera y un hombre y una mujer inclinados sobre él. La calle estaba demasiado oscura para que los hubieran podido ver claramente. La pareja desapareció antes que nadie llegara a la calle. Ignoraban su aspecto y ninguno los vio alejarse.
Fueron disparados seis tiros contra Willsson, con una pistola de calibre 32. Dos de los proyectiles no dieron en el blanco, incrustándose en la pared de una casa. Siguiendo la dirección de los proyectiles, la Policía descubrió que los disparos se efectuaron desde un angosto callejón que desembocaba en la calle de enfrente. Eso era todo lo que se sabía.
El editorial del Morning Herald daba un sumario de la corta carrera de la víctima como reformador cívico, y expresaba la creencia de que le había asesinado alguna de las personas que no deseaba la limpieza de Personville. El Herald decía que el jefe de Policía haría bien en demostrar su inocencia apresando rápidamente y condenando al criminal o criminales. El artículo estaba redactado en términos bruscos y acerbos.
Terminé de leerlo con mi segunda taza de café, abordé un tranvía de Broadway, y me apeé en Laurel Avenue y me encaminé hacia la casa de la víctima.
Me encontraba a media manzana de distancia de mi objetivo cuando algo me hizo cambiar de idea.
Un hombre pequeño, vestido con un traje de color castaño, cruzó la calle frente a mí. Era Max Thaler, alias el Ronco. Llegué a la esquina de Mountain Boulevard a tiempo de verle desaparecer dentro de la casa del difunto Donald Willsson.