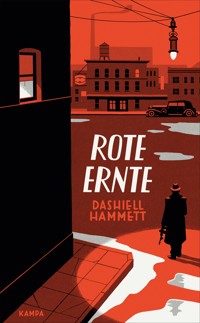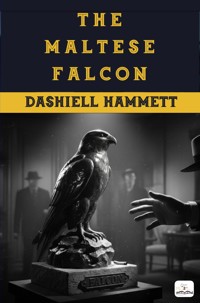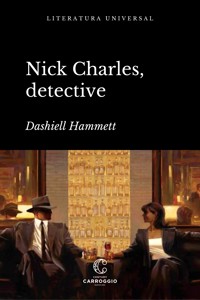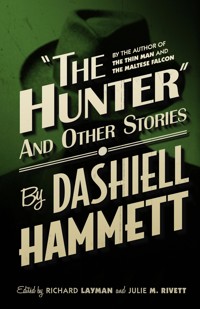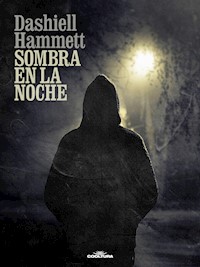Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El detective conocido como el Agente de la Continental investiga un robo de diamantes ocurrido en la familia Leggett de San Francisco. Pronto aparece una supuesta maldición que afecta a la familia Dain, apellido de la esposa de Mr. Leggett, consistente en que las personas que entran en contacto con ellos aparecen víctimas de muerte violenta. En efecto, en poco tiempo aparecen muertos el padre, la madrastra, el médico y el marido de Gabrielle Dain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
La maldición de los Dain
Dashiell Hammett
Century Carroggio
Derechos de autor © 2025 Century publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Traducción de J. Román (The Dain Curse)Isbn: 978-84-7254-587-8Portada:La autómata, Edward Hopper 1927.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
LA MALDICIÓN DE LOS DAIN
PRIMERA PARTE
1
2
3
4
5
6
7
8
SEGUNDA PARTE
9
10
11
12
TERCERA PARTE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LA MALDICIÓN DE LOS DAIN
(The Dain Curse)
PRIMERA PARTE
LA FAMILIA DAIN
1
Se trataba realmente de un diamante que relucía entre el césped a media docena de pies de la pared de ladrillos pintada de azul. De tamaño reducido y no más de un cuarto de quilate de peso. Lo guardé en el bolsillo y comencé a registrar el prado tan cuidadosamente como me fue posible sin ponerme en cuclillas.
Acababa de revisar unos dos metros cuadrados de césped cuando se abrió la puerta principal de los Leggett.
Una mujer se presentó en la entrada y me miró sin agresividad. Tendría más o menos mi edad -cuarenta años-, cabello rubio oscuro, rostro agradable y regordete y dos hoyuelos en sus sonrosadas mejillas. Lucía un vestido floreado de los que se usan para casa.
Abandoné la búsqueda y me acerqué a ella preguntando:
-¿Está el señor Leggett?
-Sí -repuso, con voz tan plácida como su cara-. ¿Desea verle?
Contesté afirmativamente. Ella me sonrió y miró luego hacia el prado.
-Otro detective, ¿eh?
Admití que así era.
Me condujo a una habitación del segundo piso, decorada en verde, anaranjado y chocolate, me colocó en una silla tapizada de brocado y se fue a llamar a su marido, que se encontraba en el laboratorio. Mientras aguardaba, estudié la habitación, decidiendo que la alfombra anaranjada era probablemente de genuino origen oriental, que el moblaje de nogal no estaba fabricado en serie y que los cuadros japoneses de las paredes habían sido seleccionados por un entendido en la materia. Edgar Leggett se presentó diciendo:
-Siento haberle hecho esperar, pero no pude interrumpir mi trabajo. ¿Tiene alguna novedad?
Habló con voz áspera, aunque sus modales eran bastante corteses. Tenía ante mí a un individuo de piel oscura y de unos cuarenta y cinco años de edad, delgado, musculoso y de estatura mediana. Hubiera sido muy bien parecido si su rostro no estuviese surcado con innumerables líneas, tanto en la frente como entre la nariz y la comisura de los labios. De cabellos oscuros, algo largos y amplia frente, tenía ojos castaños anormalmente brillantes detrás de los cristales de sus anteojos, de armazón de carey. Su nariz era larga, delgada y de puente alto; sus labios finos y su barbilla huesuda. Vestía un traje de buen corte y escrupulosamente limpio y planchado.
-Todavía no -repuse a su pregunta-. No soy detective de la Policía; pertenezco a la Agencia Continental, a la que la compañía de seguros encargó la investigación. Comienzo ahora.
-¿Compañía de seguros? -preguntó, demostrando sorpresa arqueando sus cejas oscuras.
-Sí. ¿No...?
-Es claro -contestó, sonriente, mientras me interrumpía con un ademán-. Es lógico que estuvieran asegurados. Le advierto que los diamantes no me pertenecían; eran de Halstead.
-¿Halstead y Beauchamp? En la compañía de seguros no me dieron detalles. ¿Los tenía usted a condición?
-No; los estaba usando en un experimento. Halstead se enteró de mis trabajos sobre coloración de cristales y se interesó en la posibilidad de que el procedimiento se pudiera aplicar a los diamantes, especialmente en lo que se refiere a mejorar sus colores. Hace un mes, más o menos, me dio esas piedras para que trabajara en ellas. Eran ocho y ninguna de ellas era de gran valor. La más grande pesaba poco más de medio quilate, las otras sólo un cuarto, y exceptuando dos, tenían muchas fallas en sus matices. Esos son los diamantes que se llevó el ratero.
-Entonces, ¿no había tenido éxito en su experimentó? -pregunté.
-Francamente -repuso-, no había hecho ningún progreso. El experimento con piedras preciosas es más delicado que con cristales. ¿No le parece?
-¿Dónde los guardaba?
-Por lo general los dejaba en cualquier sitio, siempre en el laboratorio, por supuesto; pero desde hace varios días los tenía guardados bajo llave en el gabinete... desde mi último experimento.
-¿Quién estaba enterado de que se ocupaba en eso?
-Cualquiera..., todos; no había razones para guardar el secreto.
-¿Los robaron del gabinete?
-Sí. Esta mañana encontramos la puerta de entrada abierta, el cajón del gabinete forzado y los diamantes habían desaparecido. La Policía halló algunas marcas en la puerta de la cocina. Dicen que el ratero entró por allí y salió por la entrada principal. Anoche no oímos nada. Además, no robaron ninguna otra cosa.
-Esta mañana, cuando bajé, vi que la puerta de entrada estaba abierta -dijo la señora Leggett desde el umbral-. Fui arriba y desperté a Edgar, y al revisar la casa comprobamos que habían desaparecido los diamantes. La Policía cree que el hombre que vi debe de haber sido el ratero.
Pregunté respecto al hombre que viera la señora.
-Fue anoche, a eso de las doce, cuando abrí las ventanas del dormitorio antes de irme a la cama. Vi a un hombre parado en la esquina. Ni aún ahora podría decir que hubiera en él algo sospechoso. Estaba allí parado como si esperase a alguien. Miraba hacia este lado, pero no me dio la impresión de que estuviera vigilando la casa. Era un hombre de unos cuarenta años más o menos, algo bajo y fornido, aproximadamente; tenía bigote castaño y cutis pálido. Vestía oscuro..., creo que de color castaño, y un sombrero de fieltro blando. La Policía supone que es el mismo a quien vio Gabrielle.
-¿Quién?
-Mi hija -contestó ella-. Al regresar una noche..., el sábado creo que fue, vio a un hombre y creyó que acababa de salir de casa; pero no estaba muy segura y no volvió a pensar en el asunto hasta después del robo.
-Me gustaría hablar con ella. ¿Está en casa? La señora Leggett salió a buscarla.
-¿Los diamantes estaban sueltos? -pregunté al marido.
-No estaban montados, por supuesto, y cada uno de ellos venía en un sobre de la joyería, con un número y el peso de la piedra escrito con lápiz. También desaparecieron los sobres.
La señora Leggett regresó con su hija, una joven de unos veinte años, ataviada con un vestido de seda blanca sin mangas. De estatura mediana, parecía más delgada de lo que era en realidad. Tenía cabellos tan rizados como los de su padre, aunque más largos, por supuesto, y de un color castaño mucho más claro. De barbilla puntiaguda y extremadamente blanca, cutis suave y grandes ojos castaño verdosos; el resto de su fisonomía, frente, boca, y dientes, eran extraordinariamente pequeños. Me incorporé para ser presentado e inquirí respecto al hombre que viera la joven.
-No estoy segura de que saliera de la casa -repuso- o de nuestro jardín -se mostraba muy hosca, como si no le agradara ser interrogada-. Me dio la impresión de haber salido de aquí, pero sólo le vi caminando por la calle.
-¿Qué tipo de hombre era?
-No sé. Estaba muy oscuro. Yo me encontraba en el automóvil cuando él pasó por la calle y no le examiné con mucha atención. Tendría más o menos su figura. Podría haber sido usted mismo.
-No fui yo. ¿Eso ocurrió el sábado por la noche?
-Sí…, es decir, en la madrugada del domingo.
-¿A qué hora?
-¡Oh, a las tres de la mañana o más tarde! -repuso con impaciencia.
-¿Estaba sola?
-Claro que no.
Le pregunté quién le acompañaba y, finalmente, logré que me dijera un nombre. Eric Collinson la había llevado a su casa en el automóvil. Pregunté dónde podía hallar a Eric Collinson. Ella frunció el ceño, titubeó un poco y dijo que estaba empleado en la agencia de Bolsa de Spear, Camp y Duffy. También me informó que tenía un terrible dolor de cabeza y que la excusara. Luego, sin esperar mi respuesta, se retiró de la habitación. Al volverse noté que sus orejas no tenían lóbulos y eran extrañamente puntiagudas en la parte superior.
-¿Qué pueden decirme de los sirvientes? -pregunté a la señora Leggett.
-Sólo tenemos una: Minnie Hershey, una mujer de color. No duerme aquí y estoy segura de que no tuvo nada que ver con el robo. Hace casi dos años que la tenemos con nosotros y puedo responder de su honradez.
Manifesté que me agradaría conversar con Minnie y la señora Leggett la llamó. La sirvienta era una joven mulata, delgada, de cabellos negros y lacios y rasgos indios. Se mostró muy cortés y muy insistente respecto a que no tenía nada que ver con el robo de los diamantes y afirmó que no supo nada del asunto hasta que llegó a la casa aquella mañana. Me dio su dirección. Vivía en el barrio negro de San Francisco.
Los esposos Leggett me condujeron al laboratorio, un amplio salón que ocupaba la mayor parte del tercer piso. En las paredes blancas colgaban algunos gráficos. El piso de madera estaba desnudo. El espacio disponible estaba ocupado en su casi totalidad por un aparato de rayos X -o algo similar-, cuatro o cinco máquinas más pequeñas, una fragua, una pila de gran tamaño, una enorme mesa de cinc, algunos estantes de porcelana, anaqueles con libros, cristalería y algunos botes de metal.
El mueble del que robaron los diamantes era un armario de metal pintado de verde, con seis cajones que se cerraban juntos. El segundo de ellos estaba abierto. Observé marcas en sus bordes, como si lo hubieran forzado con un instrumento de metal. Los otros cajones seguían cerrados con llave. Leggett me informó que al forzar el cajón de los diamantes, los otros se habían quedado atrancados, pues el mecanismo de cierre ya no funcionaba, de manera que tendría que llamar a un cerrajero para que lo arreglara.
Descendimos al piso bajo y cruzamos una habitación que la mulata estaba limpiando con un aspirador, llegando, finalmente, a la cocina. La puerta trasera tenía las mismas marcas del cajón del gabinete, producidas, aparentemente, por el mismo instrumento.
Cuando terminé de examinarla saqué el diamante de mi bolsillo y se lo mostré a Leggett.
-¿Es ese uno de los que le robaron? -pregunté. Leggett lo tomó de mi mano, lo sostuvo a la luz y dijo:
-Sí. Lo reconozco por las manchas que tiene. ¿De dónde lo sacó?
-Estaba allí fuera, en el césped.
-¡Ah, nuestro ladrón dejó caer parte de su botín! Afirmé que lo dudaba.
Leggett juntó las cejas, me miró fijamente y preguntó:
-¿Qué cree usted?
-Creo que lo dejaron allí a propósito. Ese ladrón sabía muchas cosas. Estaba enterado de cuál era el cajón donde se guardaban las piedras. No perdió mucho tiempo en buscarlas. Parece obra de gente de la casa.
Minnie se presentó a la puerta, todavía con el aspirador de polvo en la mano, y comenzó a gritar que era una chica honrada, que nadie tenía derecho a acusarla, que podían registrarla a ella y su casa, y así por el estilo durante largo rato. Lo bonito del caso es que no le entendí la mitad de lo que dijo, dado que el aspirador de polvo continuaba funcionando y el zumbido del motor ahogaba sus palabras.
La señora Leggett se acercó a la muchacha, le dio unas palmaditas en el hombro y dijo:
-Vamos, vamos. No llores, Minnie. Sé muy bien que tú no tienes nada que ver con el robo... Todos lo sabemos. Vamos, cálmate.
Enseguida logró calmar a la negrita y la envió escaleras arriba.
Leggett se sentó sobre la mesa de la cocina, preguntando:
-¿Sospecha de alguien de la casa?
-De alguien que ha estado en ella.
-¿De quién?
-De nadie todavía.
-¿Eso... -sonrió, mostrando sus dientes blancos casi tan pequeños como los de su hija- significa que sospecha de todos nosotros?
-Echemos una mirada al jardín -sugerí-. Si encontramos otros diamantes, diré que me equivoqué al decir que era trabajo del interior.
Mientras nos dirigíamos a la puerta de entrada, nos encontramos con Minnie Hershey, con su abrigo y sombrero puestos, que deseaba despedirse de su ama. Entre lágrimas y sollozos, afirmó que no trabajaría en una casa donde se sospechara de su honradez.
La señora Leggett agotó todos los argumentos imaginables sin lograr convencerla de que se quedara. La negrita estaba decidida y nada pudo hacerle cambiar de idea, y se fue de la casa.
La señora me miró, tratando de parecer severa y dijo en tono de desaprobación:
-¡Vea usted lo que ha hecho!
Le contesté que lamentaba lo ocurrido y me dediqué a revisar todo el jardín en compañía de su esposo, pero no logramos hallar ningún otro diamante.
2
Ocupé un par de horas en hacer algunas averiguaciones en las casas vecinas, pues deseaba descubrir quién era el hombre que vieron la señora y la señorita Leggett. No tuve suerte con el individuo, pero recogí algunos informes sobre otro caballero sospechoso. La señora Priestly -una inválida que vivía a tres puertas de los Leggett- me dio los primeros informes sobre él.
Esta buena señora solía asomarse a la ventana las noches en que no le era posible conciliar el sueño. En dos oportunidades había visto al hombre. Dijo que era un individuo alto y al parecer joven, que caminaba con la cabeza echada hacia adelante. La calle tenía muy poca iluminación, de manera que le fue imposible describir sus ropas o su fisonomía.
Le vio por primera vez una semana antes. El hombre se paseó cuatro o cinco veces por la acera opuesta, a intervalos de quince o veinte minutos, con el rostro vuelto hacia la casa de los Leggett, como si buscara algo o estuviera vigilando la residencia. La señora Priestly calculó que le vio entre las once y las doce de aquella noche y alrededor de la una de la anterior. Varias noches después -el sábado-, le había visto de nuevo parado en la esquina, a eso de las doce. El sujeto se alejó al cabo de media hora y ella no volvió a verle.
La inválida conocía de vista a los Leggett, pero sabía muy poco de ellos, excepto que la hija era considerada como una chica algo alocada. Parecían ser buena gente, pero no tenían relaciones con sus vecinos. El señor Leggett se mudó a la casa en 1921 y no había con él nadie más que un ama de llaves, una tal señora Begg, que actualmente estaba trabajando con una familia llamada Freemander, en Berkeley. La señora Leggett y Gabrielle no fueron a vivir con el jefe de la familia hasta 1923.
La inválida me explicó que no estuvo asomada a la ventana la noche anterior y que, por tanto, no vio al hombre que observara la señorita Leggett en la esquina.
Un individuo llamado Warren Daley, que vivía en la acera opuesta de aquella manzana, cerca de la esquina donde la señora Priestly observara a su hombre, sorprendió a un individuo -aparentemente el mismo- en su zaguán.
Daley me dijo que el sujeto estaba en su zaguán, ya sea ocultándose de alguien u observando a alguna persona que se hallaba en la calle. En cuanto él abrió la puerta, el desconocido salió corriendo hacia la calle, sin prestar atención a las protestas del dueño de la casa. Daley afirmó que se trataba de un individuo de unos treinta y dos o treinta y tres años de edad, bastante bien vestido con ropas oscuras y de nariz larga y fina.
Esto es todo lo que logré descubrir entre el vecindario. Me encaminé luego hacia las oficinas de Spear, Camp y Duffy, en la calle Montgomery, y pedí ver a Eric Collinson. Se trataba de un joven rubio, de elevada estatura, de cutis tostado por el sol y muy bien vestido, con un rostro bien parecido, aunque no muy inteligente. Me recibió en una salita reservada para los clientes. Inmediatamente le hablé del robo y le pregunté respecto al individuo que él y la señorita Leggett vieron la noche del sábado.
-Era un hombre de aspecto vulgar, bajo y fornido, según me pareció. Estaba muy oscuro, ¿sabe usted? ¿Supone que fue él quien robó las piedras?
-¿Salió de casa de los Leggett?
-Por lo menos, salió del jardín. Parecía nervioso... Por eso me pareció que habría estado metiendo las narices donde no debía. Tuve la intención de seguirle y preguntarle qué andaba haciendo por allí, pero Gaby no me lo permitió. Dijo que tal vez fuese un amigo de su padre. ¿Se lo preguntó usted? Suele tener algunas relaciones algo raras.
-¿Y no era algo tarde para que saliese un visitante?
Él apartó la vista, de modo que insistí:
-¿Qué hora era?
-Alrededor de las doce, me parece.
-¿Medianoche?
-Eso es. La hora en que los sepulcros se abren y salen los fantasmas a la tierra.
-La señorita Leggett dijo que eran las tres pasadas.
-¡Ya ve usted! -exclamó, en tono triunfal, como si hubiera demostrado algo-. Es terriblemente miope y no quiere usar lentes por temor de perder su belleza. Siempre comete errores así. Juega horriblemente al bridge..., se equivoca de cartas. Probablemente eran las doce y cuarto y al mirar el reloj confundió las manecillas.
-Es una lástima -comenté-. Gracias -agregué, alejándome en dirección a la joyería de Halstead y Beauchamp, en la calle Geary.
Me entrevisté con Watt Halstead, un individuo obeso, pálido y muy amable. Le dije en qué estaba ocupado y le pregunté si conocía bien a Leggett.
-Sé que es un buen cliente. Además tiene una reputación envidiable como hombre de ciencia. ¿Por qué lo pregunta?
-Esa historia del robo tiene sus puntos débiles.
-¡Oh, se equivoca! Es decir, se equivoca si cree que un hombre de su categoría sería capaz de mezclarse en una cosa así. Un criado, sí, es posible; a menudo ocurre, ¿no es verdad? Pero no Leggett. Él es un hombre de ciencia bien conocido, y a menos que nuestra sección de crédito tenga informes erróneos, el señor Leggett posee abundantes medios de fortuna. No quiero decir que sea rico en el sentido moderno que se da a la palabra, pero lo es demasiado para cometer un delito así. Y, confidencialmente, sé que su saldo actual en el Banco Nacional de Marina pasa de los diez mil dólares. Bien..., los ocho diamantes no valían más de mil o mil trescientos dólares.
-¿Vendidos al por menor? Entonces le costaron a ustedes quinientos o seiscientos, ¿eh?
-Bueno -sonrió-, setecientos cincuenta sería una cantidad más aproximada.
-¿Por qué le entregaron ustedes las piedras?
-Es cliente nuestro, como ya le he informado, y cuando me enteré de sus experimentos para colorear cristales, se me ocurrió que sería maravilloso si se pudiera aplicar el mismo procedimiento a los diamantes. Fitzstephan, por quien supelo de los experimentos, se mostró escéptico, pero yo creí que valía la pena probar y convencí a Leggett de que lo hiciera.
Fitzstephan me resultaba un nombre familiar. Pregunté:
-¿A qué Fitzstephan se refiere usted?
-A Owen, el escritor. ¿Le conoce?
-Sí, pero no sabía que estaba en la costa. Somos muy amigos. ¿Conoce su dirección?
Halstead la buscó en la guía de teléfonos. Era un apartamento de Nob Hill.
De la joyería me encaminé a las cercanías de la casa de Minnie Hershey. Se trataba de un barrio negro, circunstancia que dificultó notablemente mi labor.
Lo que logré averiguar era más o menos lo siguiente: la joven había llegado a San Francisco procedente de Winchester, en el Estado de Virginia, y desde hacía un año y medio vivía con un negro llamado Rhino Tingley. Mis informantes no se pusieron de acuerdo respecto al primer nombre de Rhino; uno me dijo que era Ed, otro Billie, pero todos estaban de acuerdo en que era joven, corpulento y negro, y que se le podía reconocer fácilmente por una cicatriz que adornaba su barbilla. Me dijeron también que sus medios de vida eran Minnie y el juego de billar; que no era malo, excepto cuando se enfadaba, y que podía verle cualquier noche en la peluquería de Bunny Mack o en el estanco de Paton Gerber.
Averigüé la dirección de esos negocios y me dirigí de nuevo al centro, encaminando mis pasos a la Jefatura de Policía. Allí pregunté al teniente Duff la identidad del encargado del caso Leggett.
-Vea a O'Gar -me contestó.
Entré en el salón de reuniones, buscando a O'Gar, mientras me preguntaba qué tendría él que ver con el asunto, pues pertenecía a la sección de homicidios. No hallé a O'Gar ni a su ayudante, Pat Reddy. Fumé un cigarrillo, hice algunas conjeturas respecto a quién habrían matado y decidí telefonear a Leggett.
-¿Estuvo allí algún policía desde que salí? -le pregunté en cuanto oí su áspera voz.
-No, pero llamaron por teléfono hace un momento y pidieron a mi esposa e hija que se presentaran en una casa de la avenida Golden Gate para identificar a un hombre. Salieron hace unos minutos. Yo no las acompañé, pues no había visto al supuesto ladrón.
-¿En qué número de la avenida Golden Gate?
No recordaba el número, pero me indicó en qué manzana se hallaba la casa. Le di las gracias y salí disparado. En la manzana indicada hallé a un policía de uniforme, en pie frente a la entrada de una casa de apartamentos. Le pregunté si estaba O'Gar dentro.
-En el tercer piso, apartamento tres -me informó.
Ascendí en un destartalado ascensor y me encontré arriba con las Leggett, que salían ya.
-Espero se convenza ahora de que Minnie no tuvo nada que ver con el robo -me dijo la señora en tono de broma.
-¿La Policía encontró a su hombre?
-Sí.
Me volví hacia la hija.
-Eric Collinson dice que eran las doce de la noche cuando llegaron ustedes a la casa -le dije.
-Eric es burro -me contestó ella en tono irritado, mientras se metía en el ascensor.
Su madre, que la siguió, le llamó la atención con voz suave:
-¡Vamos, querida!
Me acerqué a la puerta, en la que se hallaba Pat Reddy conversando con un par de cronistas de sucesos, saludé y entré en una habitación pobremente amueblada, en la que yacía un hombre muerto.
Phels, del departamento de identificación, apartó la vista de su lupa, me saludó y continuó su examen de una mesa.
O'Gar me miró gruñendo:
-De modo que tenemos que aguantarte otra vez, ¿eh? O'Gar era un individuo fornido, de unos cincuenta años de edad, que usaba sombreros de ala ancha, del tipo preferido por los sheriffs de las películas. Poseía una sensatez poco común dentro de su cabezota y resultaba muy buen compañero de tareas.
Miré el cadáver: un hombre de unos cuarenta años más o menos, de rostro pálido, cabellos cortos algo canosos, bigote oscuro y gruesos brazos y piernas. Tenía un orificio de bala encima del ombligo y otro en el lado izquierdo del pecho.
-Es un hombre -me informó O'Gar, cuando le cubría de nuevo con la manta-. Está muerto.
-¿Qué más te han dicho? -le pregunté.
-Parece que él y otro tipo robaron las piedras y luego el otro decidió quedárselas todas.. Aquí están los sobres -O'Gar los sacó de su bolsillo para mostrármelos-, pero no los diamantes. Las piedras escaparon por la escalera de incendios en el bolsillo del sujeto que despachó a este. Algunos le vieron huir, pero le perdieron de vista cuando se metió en un callejón. Es un hombre alto, de nariz larga. Este -señaló el cadáver- ha estado aquí una semana. Se llama Louis Upton y sus ropas son de Nueva York. No le conocemos. En la casa no le han visto nunca acompañado. Todos dicen que no conocen al de la nariz larga.
Entró Pat Reddy, un muchacho corpulento y jovial, con inteligencia suficiente como para compensar su falta de experiencia. Informé a los dos de lo que había descubierto.
-¿Nariz Larga y este pájaro vigilaban por turno la casa de Leggett? -sugirió Reddy.
-Quizá -repuse-, pero tiene que haber alguien de la casa complicado en el caso. ¿Cuántos sobres tienes ahí, O'Gar?
-Siete.
-Entonces falta el que contenía el diamante que encontré en el jardín.
-¿Qué me dice de la negra? -inquirió Reddy.
-Esta noche echaré un vistazo a su hombre -dije-. ¿Han pedido informes de Upton a Nueva York?
-Ajá -repuso O'Gar.
3
En la dirección de Nob Hill, que obtuviera por intermedio de Halstead, hablé con el telefonista y le pedí que diera mi nombre a Fitzstephan. Por mis encuentros anteriores con él, recordaba a este como a un individuo de elevada estatura, delgado, de cabellos color de zanahoria y de unos treinta y dos años de edad, con somnolientos ojos grises, boca generosa y humorística y ropas descuidadas; un hombre que fingía ser más perezoso de lo que en realidad era, que prefería hablar antes que hacer cualquier otra cosa y tenía informaciones exactas e ideas muy originales sobre cualquier tema que se tocara en la conversación, siempre que fuese algo fuera de lo ordinario. Le había conocido cinco años antes en Nueva York, donde me hallaba ocupado en indagar las actividades de varios mediums que estafaron cien mil dólares a la viuda de un carbonero millonario. Fitzstephan investigaba el mismo asunto en busca de material literario. Trabamos amistad y unimos nuestras fuerzas. Yo gané más que él con la asociación, dado que él conocía el negocio de los fantasmas a conciencia, y, con su ayuda, logré terminar mi trabajo en un par de semanas. Seguimos siendo muy amigos durante cierto tiempo, hasta que me alejé de Nueva York.
-El señor Fitzstephan dice que suba -me informó el telefonista.
El departamento se hallaba en el sexto piso y mi amigo me estaba esperando en la puerta cuando salí del ascensor.
-¡Cristo! -exclamó, ofreciéndome su mano delgada-. ¡Es usted!
-El mismo que viste y calza.
No había cambiado lo más mínimo. Entramos en una habitación, cuya biblioteca y mesas dejaban poco espacio para cualquier otro mueble. Diseminados por doquier se veían revistas y libros en varios idiomas, diarios, recortes, pruebas de imprenta y útiles de escribir..., todo tal como solía ser en sus habitaciones de Nueva York.
Tomamos asiento y nos contamos nuestras andanzas desde la última vez que nos habíamos visto. Hacía poco más de un año que se hallaba en San Francisco. Solía pasar los fines de semana en el campo, y estuvo dos meses fuera terminando una novela.
-¿Y qué tal anda el negocio literario? -le pregunté. Levantó la vista para mirarme fijamente.
-¿No ha leído nada mío? -preguntó.
-No. ¿De dónde saca una idea tan rara?
-Noté en su tono algo raro, como lo que se percibe en el lector que cree haber comprado a un autor por dos dólares. ¡Cielo santo! ¿Recuerda que una vez le ofrecí un par de libros míos de regalo? -me dijo.
Siempre le gustó hablar de esa forma.
-Sí, pero no le censuré nunca por eso. Estaba usted bebido.
-Con jerez de la bodega de Elsa Donne. ¿Recuerda a Elsa? No me puedo olvidar de lo furiosa que se puso cuando usted le dijo que ese cuadro era muy bonito. Nos echó a los dos de la casa, pero ya nos habíamos emborrachado con su jerez. Aunque usted no estaba lo bastante ebrio como para aceptar mis libros.
-Tuve miedo de leerlos y entenderlos -expliqué-, y entonces se hubiera sentido insultado.
Un sirviente chino nos sirvió vino blanco.
-Supongo que anda siempre en su negocio de capturar pillos, ¿eh? -dijo Fitzstephan.
-Ajá. Por ello le he localizado. Halstead me ha dicho que conoce usted a Edgar Leggett.
Un brillo extraño se abrió paso entre la somnolencia de su mirada, y se irguió un poco en la silla, preguntando:
-¿Ha cometido Leggett algún delito?
-¿Por qué dice eso?
-No lo dije; lo pregunté -y de nuevo se arrellanó cómodamente en su asiento, pero el brillo no desapareció de sus ojos grises-. Vamos, vamos, dígalo. ¿En qué anda Leggett?
-En mi negocio no hacemos las cosas así -repuse-. Usted es escritor y podría interpretar torcidamente lo que yo le cuente. Guardaré lo que sé hasta que me diga usted lo suyo. ¿Hace mucho que le conoce?
-Desde poco tiempo después de venir a la ciudad. Siempre me interesó ese hombre. Hay en él algo oscuro y atractivo. Por ejemplo, es, físicamente, un asceta: no fuma, no bebe, come moderadamente y duerme, según se me ha dicho, sólo tres o cuatro horas por la noche: pero, en lo espiritual o mental, es exagerado... ¿Comprende? Solía usted afirmar que yo tenía un apetito anormal por lo fantástico. Debería usted conocer a Leggett. Sus amigos.... no, no tiene ninguno; diré mejor: sus conocidos son gente de lo más rara: Marquard, el de las leyes metafísicas; Denbar Curt, el del álgebra; los Haldorns, con su secta del Cáliz Sagrado; la loca Laura Joines; Farnham...
-Y usted -le interrumpí-, con sus explicaciones y descripciones que no explican ni describen nada. Supongo que no se figurará que sus palabras significan algo para mí, ¿eh?
-Ahora le recuerdo a usted; siempre fue así -sonrió, pasándose los dedos por el cabello-.Cuénteme de qué se trata, mientras yo busco palabras fáciles para sus entendederas.
Le pregunté si conocía a Eric Collinson. Me dijo que sí, que lo único interesante en el joven era que estaba comprometido con Gabrielle Leggett, que su padre era muy rico y que Eric estudió en Princeton. Además, era un buen muchacho.
-Tal vez -comenté-, pero me mintió.
-¡Qué propio de un detective! -exclamó Fitzstephan, sacudiendo la cabeza-. Ese muchacho no miente, y, además, la mentira requiere imaginación... ¡Espere! ¿Hay una mujer por medio?
Asentí.
-Entonces tiene usted razón -me aseguró él-. Mis excusas. El muchacho siempre miente cuando hay una mujer por medio, aunque sea innecesario y le cree dificultades. Tiene ideas raras respecto a guardar el honor de las mujeres. ¿Quién es ella?
-Gabrielle Leggett -contesté, informándole luego de todo el asunto y finalizando mi relato con el individuo muerto en la avenida Golden Gate.
A medida que yo hablaba se dibujaba en su rostro una profunda decepción.
-Eso es algo sin importancia alguna -se quejó, cuando hube terminado-. Esperaba algo trágico y me sale usted con una comedia. Me ha decepcionado con sus diamantes. Pero -y de nuevo brillaron sus ojos- quizá nos lleve esto a algo importante. Leggett puede ser un criminal o no, pero es un individuo que no haría cosas insignificantes, se lo aseguro.
-¿Quiere decir que es uno de esos cerebros maestros? pregunté-. ¿Qué será? ¿Un rey de contrabandistas de licor? ¿Jefe de algún sindicato criminal? ¿Un magnate de la trata de blancas?
-No sea idiota -replicó-. Es un hombre de mucho seso y hay algo trágico en él. Hay algo en que no quiero pensar, pero que no debe olvidar. Ya le dije que se relaciona con los pensadores más raros de América. Es un neurótico que mantiene su cuerpo entrenado y listo... ¿para qué?, mientras narcotiza su mente con locuras. Empero, es frío y cuerdo. Si un hombre tiene un pasado que desea olvidar, el medio más sencillo de lograrlo es entorpecer su mente embruteciendo su cuerpo. Pero si ese pasado no está muerto, y el hombre debe mantenerse en condiciones para hacerle frente en cualquier momento..., el mejor sistema es el que sigue.
-¿Y ese pasado?
Fitzstephan sacudió la cabeza, diciendo:
-Si no lo sé no es culpa mía. Antes que usted termine, ya verá cuán difícil es conseguir informes en esa familia.
-¿Lo ha probado usted?
Sí, por cierto. Soy novelista. Mi ocupación se centra en las almas y lo que ocurre en ellas. Leggett tiene un alma que me atrae y siempre me he considerado ofendido porque no me la ha descubierto. Le diré; hasta dudo de que Leggett sea su verdadero nombre. El individuo es de nacionalidad francesa. Una vez me dijo que procedía de Atlanta; pero es francés en sus opiniones, en su mentalidad y en todo, menos en admitirlo.
-¿Qué me dice del resto de la familia? -inquirí-. Gabrielle está loca, ¿verdad?
-No lo sé -replicó Fitzstephan, mirándome con curiosidad-. ¿Lo dice por decir o realmente cree que está mal?
-No sé. Es una muchacha algo rara. Además, tiene orejas extrañas, muy poca frente y sus ojos cambian de color constantemente. ¿Ha logrado descubrir mucho sobre ella mientras husmeaba los secretos de la familia?
-¿Y usted, que vive husmeando, se ríe de mi curiosidad respecto a la gente y mis tentativas de satisfacerla?
-Somos diferentes -repuse-. Yo lo hago con el objeto de meter a la gente en la cárcel, y me pagan por ello, aunque, no tanto como debieran.
-No hay diferencia alguna -afirmó él-. Yo lo hago con objeto de meter a la gente en los libros, y me pagan por ello, aunque tampoco como debieran.
-Sí, pero ¿qué saca de bueno con eso?
-¡Sólo Dios lo sabe! ¿Qué saca de bueno con ponerlos en la cárcel?
-Se alivia la congestión -repliqué-. Ponga bastante gente en la cárcel y las ciudades no tendrían problemas de tránsito. ¿Qué sabe de Gabrielle?
-Odia a su padre y él la adora.
-¿De qué proviene el odio?
-No lo sé; tal vez sea porque él la quiere.
-Eso no tiene sentido -me quejé-. No me cuente novelas. ¿Qué me dice de la señora Leggett?
-No comió usted en la casa, ¿verdad? Si lo hubiera hecho no tendría dudas respecto a ella. Sólo una persona serena y perfectamente cuerda podría cocinar tan bien como ella. A menudo me he preguntado qué pensará ella de las extrañas criaturas que son su esposo y su hija, aunque imagino que los acepta como son, sin tan siquiera notar sus rarezas.
-Todo esto está bien para usted -dije-, pero no me ha dicho nada definido.
-No, es verdad -replicó-, y eso es todo. Le he contado lo que sé y lo que imagino, y nada de ello está definido. Eso es lo malo del caso: en un año de labor no he sabido nada positivo respecto a Leggett. Si recuerda usted mi curiosidad y mi destreza usual para satisfacerla, ¿no le parece eso suficiente para convencerle de que el hombre oculta algo y sabe cómo hacerlo?
-¿Le parece? No sé. Lo que sé es que hace media hora que estoy aquí y no he sabido nada nuevo. ¿Cenamos juntos mañana? ¿O pasado?
-Pasado. ¿A eso de las siete?
Dije que iría a buscarle y me retiré. Eran más de las cinco de la tarde. Como no había comido nada al mediodía, entré en un restaurante y me dirigí luego al barrio negro en busca de Rhino Tingley.
Lo encontré en el estanco de Paton Gerber, fumando un enorme cigarro y contando algo a otros cuatro negros presentes.