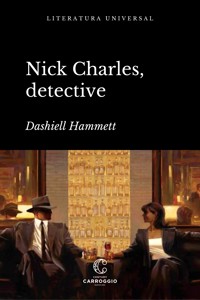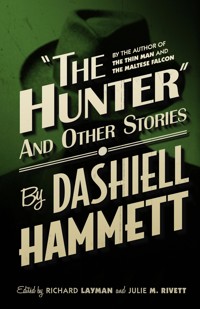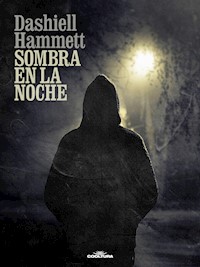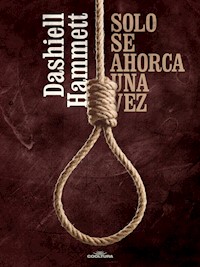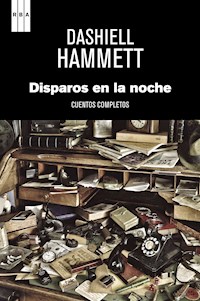
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En estos cuentos vemos nacer personajes inolvidables como el siempre anónimo agente de la Continental, o Sam Spade: personajes, tramas y ambientes tan eficaces que, casi cien años después, la novela, el cine y la televisión se empeñan en imitarlos todavía. Dashiell Hammet empezó a escribir relatos breves para revistas en 1922 por pura necesidad: una tuberculosis grave le impedía seguir trabajando en la agencia de detectives Pinkerton y le obligaba a ganarse la vida con algún oficio que no exigiera continuidad ni grandes despliegues físicos. Apenas diez años después era el escritor más popular de su tiempo, referencia inexcusable de la literatura negra contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2525
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
© del prefacio: Richard Layman, 2011.
© del prólogo y de la traducción: Enrique de Hériz, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO547
ISBN: 978-84-9056-086-0
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prólogo
Prefacio
Disparos en la noche: cuentos completos
Ahí te quedas
La mujer del barbero
Inmortalidad
El camino de vuelta a casa
El gran pensador
El precio del delito
La marca
Un sombrero negro en una habitación oscura
El ángel ladrón
Mientras dure la racha
Una travesura
¡Déjenme en paz!
Un montón de cadáveres
El círculo vicioso
Una broma a costa de Eloise Morey
Día de permiso
Incendio provocado
Dedos resbaladizos
El cruzado
Itchy
El hombre que mató a Dan Odams
Disparos en la noche
El último en reír fue el juez
La décima pista
La casa de la calle Turk
La chica de los ojos de plata
La herradura de oro
Ciudad de pesadilla
El hombre que temía las armas de fuego
Los vaivenes de la traición
¿Quién mató a Bob Teal?
Una hora
Mujeres, política y asesinato
Esther recibe
Mike, Alec o Rufus
Otro crimen perfecto
La mujer del rufián
El Niño Fulanito
El saqueo de Couffignal
Ber-Bulu
La cara chamuscada
Corkscrew
Amarillas muertas
Los clavos del señor Cayterer
Cómplice de asesinato
Siameses furtivos
El gran atraco
Ciento seis mil dólares ensangrentados
La muerte de Main
Este asunto del rey
Papel matamoscas
Apostarse un diamante
El crimen de Farewell
Muerte y compañía
Un hombre llamado Spade
Demasiados han vivido
Solo le pueden colgar una vez
De paso
Albert Pastor vuelve a casa
Mujer en la oscuridad
Una sombra en la noche
Dos cuchillos bien afilados
El hermano protector
La piel del oso
Un hombre llamado Thin
Créditos
PRÓLOGO
por
ENRIQUEDEHÉRIZ
El traductor es a veces un explorador enviado en avanzadilla por los lectores, alguien que tiene al tiempo la responsabilidad y el privilegio de ser el primero en asomarse a una obra literaria y regresar con las debidas noticias. En este caso, tras una expedición agotadora y fascinante por igual, regresa con la mejor noticia posible: estamos ante una obra descomunal.
Liquidemos de entrada la cuestión cuantitativa: nunca se había publicado en España una colección tan completa de relatos de Dashiell Hammett. Para que el lector pueda hacerse una idea del alcance, estamos hablando de una colección que ni siquiera existe como tal en inglés, lengua original de su autor. Hay un precedente en Francia, una edición de 2011 que reunía todos los relatos de Hammett que, a lo largo del tiempo, se habían ido traduciendo al francés. En nuestro caso, se procedió a la inversa: una tarea ingente de búsqueda de originales para partir de cero en su traducción. Por eso esta edición, que parte de siete colecciones originales distintas, más algunas fuentes solo consultables en revistas, bibliotecas y archivos, contiene al menos ocho relatos inéditos en nuestra lengua, amén de una buena cantidad de historias que, por haber aparecido aquí en volúmenes ya descatalogados (de editoriales, en algunos casos, inexistentes hoy) serían de otro modo difíciles de encontrar.
Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esa tremenda cantidad de relatos, dispuestos en su debido orden cronológico, nos permiten asomarnos a una especie de catedral en permanente construcción. Si comparamos el primero que escribió, «La mujer del barbero» —o el primero que publicó, «Ahí te quedas»—,con algunos de sus ambiciosos relatos de la década de 1930, vemos a un escritor incipiente, sí, quizá demasiado prendado todavía de sus propias ideas, y algo tentativo también, pero resulta difícil no observar ya desde el principio la tensión de su pluma, la calidad de los detalles, la eficacia de unos personajes en movimiento constante, el ritmo de los diálogos.
Dashiell Hammett empezó a escribir relatos breves en 1922 con una intención clara y concreta: ganar dinero. Había tenido otras fuentes de ingresos, entre las que es inevitable destacar sus años de trabajo como detective privado en la agencia Pinkerton, pero la tuberculosis le impedía desempeñar cualquier profesión en condiciones normales. En teoría, por ser joven veterano de la Primera Guerra Mundial e inválido debía recibir un cheque mensual del estado para aliviar sus penurias. Pero no todos los meses llegaba y no siempre figuraba en él la esperada cifra de ochenta dólares. Tenía veintiocho años, una mujer de veinticinco y una primera hija recién nacida. Conocía por dentro el trabajo de los detectives, en cuyo desempeño había redactado cientos de informes. Carecía de formación académica, pero había pasado muchas tardes leyendo en la biblioteca de San Francisco. Y no tenía muchas más posibilidades.
De esa necesidad financiera nació el detective moderno. Esa figura a la que la crítica terminó poniendo la etiqueta de hard-boiled:un detective que se expresa por medio de la acción, que pone el acento en la obtención de resultados, que se mezcla con la realidad en vez de estudiarla desde la distancia de su supremacía mental. Un detective duro, si hemos de repetir el cliché, violento incluso, aunque no sería justo simplificar las figuras del agente de la Continental y de Sam Spade como brutos insensibles. Al contrario, en el desarrollo progresivo de esos personajes, al que asistimos paso a paso en la lectura de esta colección, se atisba un hombre radicalmente contemporáneo, un hombre que duda, un hombre que deber presentarse como paradigma de la virilidad, pero que solo será aceptado por el lector si es auténtico.
Al disponer de toda su narrativa breve y poderla leer en el orden en que se escribió, incluso el lector amante de Hammett, el buen conocedor, se sorprenderá al intuir, acaso por primera vez, el verdadero alcance de la influencia que el autor ha tenido en la literatura posterior. Y digo en la literatura, no en el género específicamente noir. Conviene tenerlo en cuenta especialmente en aquellos pasajes, aquellas escenas de acción, aquellas situaciones que puedan inducirnos a pensar, erróneamente, que estamos ante un cliché. Ante una colección de lugares comunes de la literatura detectivesca. ¡Era justamente lo contrario! Gracias a su experiencia personal de la vida cotidiana de los detectives, Hammett se permitió revolucionar con los detalles de su conocimiento un género que hasta entonces era puramente especulativo, literatura de salón, y que él convirtió en texto vivo y callejero. Y no solo en la figura protagonista de sus detectives, sino en todo lo que los rodeaba: en la Continental hay estenógrafos, ascensoristas, descifradores de telegramas, un vigilante nocturno... ¡Hay un jefe! ¡El Viejo! Un grandioso personaje literario que se construye sobre sus silencios, sobre una amabilidad que solo pueden tener quienes han conocido de cerca el dolor.
Capítulo aparte merecen las mujeres. Esta colección está poblada, como no podía ser de otro modo, de mujeres hermosas que entremezclan sus vidas con los detectives y/o con los maleantes. A muchas las hemos visto en el cine: espectaculares, fatales. Pero otras las descubre Hammett; son marca de la casa. Bailan en los clubes de Tijuana, sueñan con la vida aventurera de sus maridos, se cuelan por las ventanas, traman falsos secuestros, urden venganzas, vigilan a escondidas... Las mujeres de Hammett casi nunca son solo cómplices.
Hablábamos de la capacidad de influir. Por supuesto que con las aportaciones posteriores de Chandler y Ross Macdonald se estableció el triángulo que da razón, método y objetivos a toda la novela negra contemporánea. Pero la piedra que Hammett tiró al hasta entonces relativamente tranquilo estanque de la literatura criminal generó ondas que desbordaron sus límites. Su influencia se trasladó también a la literatura general, o no estrictamente criminal. Y al cine. Y a la televisión. Por eso, cada vez que algo le suene a lugar común, el lector hará bien en recordar que lo es por todos los que vinieron a imitarlo a continuación, pero que en su íntima lectura está asistiendo al momento original, a la invención única y excepcional de algo que, por su enorme capacidad de contagio, llega a influir incluso directamente en nuestras vidas. Porque hay generaciones enteras cuya educación sentimental ha tenido como gran columna central un cine negro que debe mucho a Hammett, fueran o no suyas las historias que se contaban. Allí muchos aprendimos a amar y a odiar, que no es poco aprendizaje.
No es imprescindible conocer detalles de la vida de Dashiell Hammett para disfrutar de sus relatos, pero sí merece la pena leerlos con la noción de que hay, como suele suceder, un tránsito inconcreto, una correa de transmisión que mantiene vida y obra unidas de maneras simbólicas, traspasando de una a otra algo más que estricta información: emociones, un sentido de la ética, una estética, un modo de mirar. No es este el lugar idóneo para entrar en el detalle de qué circunstancias particulares de la vida del autor obtienen su reflejo puntual en este o aquel cuento. En cambio, conviene resaltar una presencia, una sombra de gran magnitud literaria visible en una buena cantidad de relatos, pero de una manera tan sutil que acaso no la hubiéramos apreciado de no ser por esta bendita oportunidad de leerlos juntos: la idea de la persecución. Y no en términos detectivescos, no la persecución del ladrón o asesino por los agentes de la ley; la persecución íntima y desatada de todos los hombres y mujeres que pueblan estas historias con sus deseos tremebundos: un deseo de salud, de amor, de dinero, de comprensión, de resolver conflictos o provocar su estallido, un deseo tan poderoso e irracional que, incluso cuando es bueno el fin que persigue, merece el nombre de codicia.
El explorador que venía a traer noticias se ha convertido en lector y se ha dejado llevar por la pasión. Recupero la función original para señalar algunas particularidades del texto. Se ha procurado respetar la versión más literal posible de los títulos originales, escogiendo el más apto cuando había dos, pues en varios casos un mismo relato se publicó en distintos medios y fechas, y no siempre con el mismo título. No en todos los casos ha sido posible. El primer cuento que escribió Hammett fue «La mujer del barbero», pero los primeros editores a los que lo envió se lo rechazaron. Mientras tanto, en cambio, se publicó «The Parthian Shot», título que merece una explicación. Los jinetes del ejército de Partia, perteneciente al Imperio persa, eran tan hábiles que después de atacar, ya en la retirada, eran capaces de volver la espalda para disparar una última flecha mientras partían. Esa legendaria capacidad hace que «el tiro de Partia» pueda aplicarse a algo doloroso que se dice o hace en el momento de partir, dejando al otro sin capacidad de responder siquiera. Lo usó Conan Doyle en Estudio en escarlata, donde se aplica la expresión a un comentario que Sherlock Holmes dedica a dos inspectores de Scotland Yard mientras se despide de ellos. Y lo quiso usar también Hammett para este relato inicial que en español, por ahorrar notas y explicaciones, hemos decidido llamar «Ahí te quedas». También nos hemos visto obligados a cambiar el título de «The Green Elephant», ese tétrico y tremendo relato que narra las angustias de un hombre mientras recorre las calles con una maleta repleta de dinero. En inglés, un elefante blanco es una posesión incómoda, algo de lo que no sabemos cómo desprendernos; Hammett cambió el color, se entiende, por alusión al verde de los billetes. Como la referencia sería inútil en español, lo hemos titulado con la única frase que el buen protagonista de esta historia es capaz de pronunciar al final: «¡Déjenme en paz!».
«This Little Pig» es el último relato que escribió Hammett y su título alude a una cancioncilla infantil inglesa. De ahí la sustitución, en este caso por «La piel del oso». La colección se cierra con «Un hombre llamado Thin», escrito en incierta fecha anterior, pero publicado mucho después. Nadie sabe, por cierto, por qué el autor dejó de escribir historias breves. Sería demasiado fácil y redondo concluir con la idea de que, si empezó a escribirlas como respuesta a una necesidad de ganarse la vida, quizá dejó de hacerlo porque ya no las necesitaba. Había publicado ya sus novelas, que a su vez se habían visto convertidas en películas, previa entrega de cheques en los que figuraban cifras que jamás hubiera podido cobrar por un relato corto. Firmaba versiones radiofónicas, cedía personajes para tiras cómicas. Se puede decir, sin miedo a caer en la exageración, que era el escritor más popular del momento. Pero dejó de escribir los relatos que lo habían llevado hasta ahí.
Esta es una traducción sin notas al pie. Aunque Hammett recurría de vez en cuando a juegos de palabras, usaba con frecuencia el slang callejero e incluía en algunos de sus relatos ciertos guiños particulares, nos ha parecido que la clásica nota al pie supondría una molesta interrupción de una lectura que se desea arrebatada, sin aportar a cambio nada que no pudiera insertarse con naturalidad en el propio texto. Solo en un caso hubiera quizá convenido añadir una explicación: en el relato «Un sombrero negro en una habitación oscura», el narrador y protagonista afirma: «Pensé en el ciego de Tad, ese que “busca en una habitación oscura un sombrero negro que nunca ha estado allí”, y entendí cómo se sentiría». Aunque durante un tiempo supuso un misterio, con el tiempo hemos sabido que se trata de una alusión al dibujante Thomas Alosyus Dorgan, que firmaba sus dibujos con el acrónimo TAD.
Hágase la luz, en cualquier caso, para que este explorador entregue por fin al lector las riendas de un caballo que ha de adentrarlo, sin duda, en un territorio asombroso.
PREFACIO
por
RICHARDLAYMAN
Esta completa recopilación de narrativa breve de Dashiell Hammett es un cofre del tesoro. Aporta toda la materia prima necesaria para apreciar a fondo el alcance literario de Hammett y ofrece al lector actual el mismo disfrute, para nada aminorado por el tiempo, que convirtió a Hammett en el escritor más popular de la legendaria cuadra de escritores de crímenes y aventuras que publicaban en Black Mask. En esta colección hay todo un patrimonio de historia social sobre el delito, quienes lo cometían y los hombres que los llevaban ante la justicia, al tiempo que la ficción muestra hasta dónde llega el cuaderno de un escritor al enseñarnos cómo trabajaba Hammett sus tramas y cómo fue afinando sus dotes como escritor desde que publicó el primer relato hasta el último.
El hecho de que uno pueda acercarse a la ficcion de Hammett de tantos modos distintos es una prueba de su riqueza. Es cierto que estas historias tenían como primera y más importante misión el entretenimiento. Hammett dominó las virtudes fundamentales de la ficción de primera categoría de modo intuitivo. Era un maestro a la hora de crear personajes interesantes y creíbles. Incluso en sus primeras historias, como por ejemplo «La mujer del barbero» (diciembre de 1922), Hammett tenía la habilidad de describir de manera concisa los detalles que definían a sus personajes: ese barbero que se engaña a sí mismo, leyendo la prensa deportiva mientras desayuna e ignorando a su esposa resentida mientras lanza alguna que otra mirada de aprobación a la manga de su camisa nueva, con rayas de color cereza, y a su esposa, que suele fingir dolores de cabeza matinales para evitar sus acercamientos y que odia al marido precisamente por las cualidades que él considera adorables. Sus retratos suenan verdaderos e insinúan la aversión que el propio Hammett sentía por el machismo desatado. Durante los años subsiguientes se vio forzado por las circunstancias a violentar el desagrado que le producía la ficción de puro tiroteo, pero cuando decidió —a finales de los años veinte— escribir ficción de importancia duradera, se concentró en la forma.
La trama, el elemento básico en la caja de herramientas del escritor, es compleja en la ficción de Hammett. Sus historias primerizas se centran en astutos puntos de giro y en conflictos no violentos, a menudo entre cónyuges incompatibles. Cuando Hammett empezó a escribir para Black Mask, las situaciones de sus tramas se adaptaban a las demandas editoriales de la revista, que requerían, por encima de todo, acción violenta. Aun así, al principio Hammett consiguió mantener esa violencia bajo control porque se daba cuenta que en cierta medida era incompatible con el trabajo de su personaje estrella, el detective regordete conocido como «El agente de la Continental» que, por la naturaleza de su profesión, está mucho más interesado en evitar la violencia que en perseguirla. El agente es duro, habilidoso y capaz. Es un detective y como tal le van mejor las cosas cuando usa el ingenio que cuando recurre a los puños, o a un arma. Su característica definitiva es la profesionalidad, rasgo que Hammett, más que describir, ponía de relieve por medio de la acción. El detective va a lo suyo con una concentración firme y aguda, y sigue las pruebas hasta donde lo lleven. «No soy eso que se llama un pensador brillante», dice en «Los vaivenes de la traición» (1 de marzo de 1924). «Los éxitos que pueda conseguir suelen ser fruto de la paciencia, la capacidad de trabajo y una constancia no muy imaginativa, acaso ayudados de vez en cuando por un poco de suerte». Las primeras tramas de Hammett tienen que ver en lo esencial con los detalles de la investigacion. Al detective de la Continental no le interesan las teorías improvisadas: se muestra escéptico ante toda prueba hasta que se demuestra su exactitud. Las historias comienzan cuando al detective se le presenta un caso. Procede a investigar, entrevistando en primer lugar a los participantes en el caso; somete a escrutinio las pruebas físicas; luego fragmenta toda la información que haya reunido para llegar a una solución.
Hammett tenía un sentido del diálogo propio de los autores de teatro y sabía cómo usarlo para generar tensión dramática. En «Una travesura» (15 de octubre de 1923), cuando la Continental no consigue capturar a los secuestradores de su hija, Harvey Gatewood protesta ante nuestro detective: «¡Vaya chapuza otra vez! ¡No voy a pagar ni un centavo a la agencia y ya me aseguraré de que a algunos de esos que dicen ser agentes de la policía les vuelvan a poner el uniforme y los pongan a patear las calles!». En esa queja de Gatewood hay volúmenes enteros. Está fijando su temperamento, su sentido de la autoridad, su desprecio por quienes se dedican al refuerzo de la ley y su beligerancia esencial, que nos preparara desde el principio para el clímax de la historia... Y todo ello sin violar las fronteras de la verosimilitud en el diálogo. Para los lectores que quieren estudiar la evolución de Hammett como escritor es interesante el ejercicio de disponer las historias de este agente de la Continental cronológicamente e ir pasando páginas simplemente, buscando aquellos párrafos que empiezan con un guion de diálogo para leer las frases que el detective cuenta haber dicho u oído. Ahí se ve claro el método de Hammett: el detective informa, no comenta; Hammett describe el trabajo del detective tal como es en el ejercicio real, sin crear héroes imaginarios de la lucha contra el crimen con sus correspondientes superpoderes; para avanzar por sus historias, él confía en su material, no en el embellecimiento estilístico. Más adelante en su vida, cuando ya llevaba veinticinco años sin publicar historias de detectives, Hammett comentó a un crítico: «Cuando te das cuenta de que tienes un estilo ya es el principio del fin».
El punto de vista es un elemento esencial en la ficción de Hammett. Todas las historias del detective de la Continental se cuentan en primera persona; la mayoría de las que no están protagonizadas por ese detective se cuentan en tercera. La primera persona permite a Hammett presentar la acción exactamente tal como le ocurre al propio detective, poniendo al lector en su lugar y reforzando así el realismo de la historia. Pero la técnica de Hammett para la primera persona es llamativa por su objetividad. El detective de la Continental consigna lo que ve, no lo que siente. El lector sabe bien poco de él: trabaja para una gran agencia de detectives, mide algo más de un metro setenta y pesa unos ochenta kilos; no tiene un físico particularmente atractivo. Cuenta su historia en un estilo directo, casi nunca ofrece opiniones personales sobre los personajes y sus situaciones. No se pone elocuente con el paisaje; no se regodea con metáforas elaboradas y llenas de ingenio. Simplemente relata el proceso de obtención de pruebas. En «Los vaivenes de la traición», dice: «No me gusta la elocuencia; si no tiene la eficacia suficiente para desgarrar la piel, es agotadora; y si la tiene, te nubla el pensamiento». El detective de la Continental es un profesional que hace su trabajo con la intensidad de los que no piensan en otra cosa. Escucha con atención; solo habla cuando es necesario; casi nunca desvela nada de sí mismo porque eso lo haría potencialmente más vulnerable ante los demás. Si quiere sobrevivir, ha de seguir siendo objetivo con respecto a su trabajo.
A medida que se fue desarrollando el personaje, las mujeres cada vez ponían más a prueba su determinación. En «Incendio provocado» (1 de octubre de 1923) el detective de la Continental hace este comentario cuando entra en la habitación la mujer a la que estaba esperando para entrevistarla:
Si yo hubiera sido más joven, o hubiera acudido solo de visita, supongo que me habría compensado ampliamente al verla aparecer por fin: una mujer alta y delgada de menos de treinta años, con algo de ropa negra bien pegada al cuerpo, un buen montón de cabello negro cruzado sobre un rostro muy blanco y llamativamente alterado por una boca pequeña y roma y unos grandes ojos castaños.
Pero yo era un detective de mediana edad, tenía faena y echaba humo por el tiempo que me había hecho perder. Y me interesaba mucho más encontrar al pájaro que había encendido la cerilla que la belleza femenina.
A medida que se iban desarrollando las historias de la Continental y aumentaba la presión sufrida por Hammett para que introdujera más acción en sus relatos, el detective se va volviendo más violento, más inclinado a involucrarse emocionalmente en sus casos. Menos de un año después de «Incendio provocado», escribió dos historias relacionadas: «La casa de la calle Turk» (15 de abril de 1924) y «La chica de los ojos de plata» (junio de 1924). En ellas el detective se enfrenta a Elvira, alias Jeanne Delano, la reina de la tentación que casi consigue hacerle perder la compostura. Ella dice de él que es «un bloque de madera». Elvira es un claro modelo de la Brigid O’Shaughnessy de El halcón maltés. En el primero de los al menos tres intentos de Hammett de escribir la clásica escena final de su novela más conocida, cuando ya tiene a Elvira arrestada, dice: «Era alguien capaz de provocar ideas locas incluso en la mente de un atrapaladrones de edad mediana e imaginación escasa». Sentada en su cche con una bata que le desnuda los hombros, muestra sus mejores armas de seducción para obtener la libertad por medio del sexo, pero él se resiste y al fin, presa de la frustración, le grita: «¡Eres más bella que el infierno!», antes de apartarla de un empujón.
La escena es interesante, pero digna de mención sobre todo por razones históricas. Hammett se dio cuenta de que no había sacado todo el provecho posible a esa situación. Por eso probó una escena similar un año después en «El saqueo de Couffignal» (diciembre de 1925). En ella, una ladrona rusa ofrece al detective de la Continental una parte del botín y «lo que quiera». Entonces el detective se pone excepcionalmente verboso. Explica con todo detalle por qué debe arrestarla, con toda una lista de razones que va enumerando y, cuando ella pone a prueba su determinación, el detective le pega un tiro. Sin embargo, la escena flojea y Hammett la remata con un chiste fácil. Luego lo volvió a probar casi tres años más tarde con un detective distinto y con una forma especial de la narración en tercera persona. Esa vez le salió a la perfección. Brigid O’Shaughnessy representó el papel de Elvira y la princesa en el memorable clímax de El halcón maltés (1930), donde Sam Spade explica con conmovedora intensidad por qué no puede permitir que la atracción de una mujer hermosa y sexy lo distraiga de su trabajo.
Hammett escribía por dinero y durante buena parte de los años veinte no tuvo más remedio que cumplir con las exigencias de sus editores. En abril de 1924, Phil Cody, nuevo editor de Black Mask, rechazó dos historias de Hammett, «The Question’s One Answer» y «Mujeres, política y asesinatos» porque no estaban «a la altura de la obra del propio señor Hammett». Tras un prólogo explicatorio, Cody publicó la respuesta de Hammett: «El problema es que ese sabueso mío ha degenerado para convertirse en un algo que paga las comidas. Al principio me gustaba y solía disfrutar al meterlo en sus líos, pero últimamente he caído en el hábito de sacarlo y ponerlo a trabajar cada vez que el casero, el carnicero o el verdulero dan muestras de nerviosismo». Revisó «Mujeres, política y asesinato» (septiembre de 1924) para Black Mask y «The Question’s One Answer» acabó saliendo en otra revista pulp, True Detective Stories con el título «¿Quién mató a Bob Teal?» (noviembre de 1924). El hecho es que Hammett, efectivamente, dependía de su sabueso para pagar las facturas y respondió a las críticas de Cody ateniéndose con más fe, y con mayor cinismo, a la fórmula de Black Mask. Sin embargo, lamentaba tener que hacerlo y, al cabo de dos años, cuando aumentó la presión económica al quedar su esposa embarazada de la segunda hija, dejó la escritura de ficción por una carrera publicitaria que prometía mejores medios de vida. Pero Hammett tenía tuberculosis y su salud no aguantó. A finales de 1926, incapaz de trabajar fuera de casa, se vio obligado a regresar a la ficción con un nuevo editor de Black Mask, el legendario Joseph Thompson Shaw, y lo hizo con una nueva determinación. Sus historias se volvieron más largas: primero eran cuentitos, luego episodios de novelas. En lo esencial, Hammett había renunciado a escribir relatos cortos. Al cabo de tres años, Hammett pasó a ser no solo un novelista, sino uno de los más celebrados de su época.
La violencia en la ficción de Hammett tiene una trayectora clara y bien definida a lo largo de su carrera. Al principio, en sus historias solía aparecer un solo asesinato, a menudo combinado con otros delitos. A partir de 1924, presumiblemente a instancias de Cody, sus historias se vuelven más violentas y sus tramas más complejas, hasta un clímax que llegó en 1927, cuando empezó a escribir historias más largas con una violencia sin igual. En «El saqueo de Couffignal» el detective de la Continental comenta sobre El señor de los mares, un libro del escritor fantástico M. P. Shiel que está leyendo: «Había tramas y contratramas, secuestros, asesinatos, fugas de la cárcel, falsificaciones y robos, diamantes grandes como un sombrero y fuertes flotantes más grandes que Couffignal. Dicho así suena vertiginoso, pero en el libro parecía más real que una moneda». Se podía referir perfectamente a sus propias historias. Como descripción general cuadra con las historias ya comentadas de 1924, «La casa de la calle Turk» y «La chica de los ojos de plata». Se aplica también a las historias interrelacionadas de 1927, «El gran atraco» (febrero de 1927) y «Ciento seis mil dólares ensangrentados» (mayo de 1927). Hammett entregó a los editores de Black Mask lo que querían... durante un tiempo. Luego empezó a encadenar sus historias para convertirlas en novelas que publicaba Alfred A. Knopf, un sello literario. Cuando entregó su primera novela, compuesta por cuatro historias de Black Mask encadenadas, Blanche Knopf, editora del nuevo sello de misterio de la editorial, le mandó una entusiasta carta de aceptación (12 de marzo de 1928), pero le recomendó alguna revisión: en particular, escribió, «hacia la mitad del libro parece que se amontona demasiado la violencia. Creo que tantos asesinatos en la misma página harán que el lector ponga en duda la historia y en vez de continuar el suspense y la sensación de horror, flojea el interés». Hammet respondió eliminando dos de los veintiséis asesinatos de la versión de Black Mask. En respuesta al consejo de los editores de sus libros, Hammett pronto rechazó la fórmula de Black Mask. Cuando llegó a El halcón maltés, aunque contiene cuatro asesinatos, ninguno ocurre «en el escenario»; es decir, en presencia de Sam Spade. El capitán Jacoby muere a sus pies tras haber recibido un disparo anteriormente. Los demás asesinatos se los cuenta algien. El énfasis de Hammett derivó hacia los personajes y su confrontación dramática. A partir de El halcón maltés escribió sus novelas como si fuera un autor de teatro, presentando a sus personajes en pleno conflicto, sin exposiciones innecesarias.
Las cinco novelas de Hammett se publicaron primero serializadas en Black Mask, salvo El hombre delgado, que apareció en Redbook Magazine un mes antes de salir en forma de libro. En sus relatos se puede encontrar prototipos de la mayoría de sus personajes y de los elementos de las tramas de sus novelas magistrales. Para Cosecha roja (1929) tenemos «Ciudad de pesadilla» (27 de diciembre de 1924) y «Corkscrew» (septiembre de 1925); para La maldición de los Dain (1929), tenemos «La cara chamuscada» (mayo de 1925); para El halcón maltés, tenemos «El precio del delito» (noviembre de 1923) y «¿Quién mató a Bob Teal?»; para La llave de cristal (1931), tenemos «Mujeres, política y asesinato»; para El hombre delgado (1934), tenemos «Incendio provocado» (1 de octubre de 1923). El lector cuidadoso encontrará en los relatos de esta colección otros retratos de personajes y escenas dramáticas que fueron refinados para usos posteriores. Hammett tomaba lo que estaba bien y lo mejoraba. Esta colección aporta la materia prima para demostrar ese proceso. Es una mina de oro.
20 de septiembre de 2010
DISPAROSENLANOCHE
CUENTOS
AHÍTEQUEDAS
Cuando el niño cumplió seis meses, Paulette Key se dio cuenta de que sus esfuerzos habían sido en vano, de que el bebé era sin ninguna duda, y de manera irremediable, una réplica de su padre. Estaba dispuesta a soportar el parecido físico, pero la duplicación de la estúpida obstinación de Harold Key —inconfundible por la terquedad de sus demandas inarticuladas de comida y juguetes— era excesiva para Paulette. Sabía que de ninguna manera podría sobrevivir con dos personalidades de semejante naturaleza. El año y medio de dominación por parte de Harold no había sido suficiente para subyugarla. Llevó al niño a la iglesia, lo bautizó con el nombre de Don, lo mandó a casa con la niñera y se subió a un tren que partía hacia el oeste.
LAMUJERDELBARBERO
Cada mañana a las siete y media el despertador de la mesita de noche despertaba a los Stemler para que representaran su comedia diaria; una comedia que entre una semana y la siguiente apenas variaba en la graduación de su intensidad. Esa mañana, se acercaba a la máxima.
Louis Stemler solía dejar que el reloj siguiera sonando, saltaba de la cama, se acercaba a la ventana abierta y se ponía a inspirar y espirar con grandes muestras de placer, sacando pecho y estirando los brazos con voluptuosidad. Le gustaba sobre todo hacerlo en invierno, cuando solía prolongar la estancia frente a la ventana abierta hasta que, por debajo del pijama, se le congelaba el cuerpo. En la ciudad costera en que vivían los Stemler las brisas matinales eran tan frías en todas las estaciones que aquella exhibición de resistencia resultaba bastante irritante para Pearl.
Mientras tanto, Pearl apagaba el despertador y cerraba los ojos de nuevo para hacerse la dormida. Louis daba razonablemente por hecho que su mujer seguía despierta; pero no podía estar seguro. Así que cuando se metía en el cuarto de baño para abrir el grifo de la bañera, no se esforzaba mucho por no hacer ruido.
Luego volvía al dormitorio para seguir una serie elaborada y compleja de ejercicios, tras la cual regresaba al baño y se metía en la bañera, donde chapoteaba alegremente: lo suficiente como para que quien pudiera oírlo tuviera la certeza de que el baño frío le resultaba placentero. Se frotaba con una toalla áspera y se ponía a silbar, y siempre era una melodía relacionada con la guerra. Aquel día escogió «Keep the Home Fires Burning». Era su favorita, con la única rivalidad de «Till We Meet Again», aunque de vez en cuando interpretaba «Katy, What Are You Going to Do to Help the Boys?» o «How’re You Going to Keep Them Down on the Farm?». Silbaba en tono grave y bajo y adaptaba el ritmo a los bruscos movimientos de la toalla. En ese momento Pearl solía ceder a la irritación hasta el punto de darse media vuelta en la cama y el roce de las sábanas llegaba desde la habitación hasta los encantados oídos de su marido. Aquella mañana, al volverse soltó un leve suspiro y Louis, al captarlo con sus atentos oídos, resplandeció de satisfacción.
Seco, rubicundo, regresaba al dormitorio y empezaba a vestirse, silbando apenas con un hilo de aire y fingiendo prestar tan poca atención a Pearl como hacía ella con él, aunque ambos estaban atentos a cualquier oportunidad que el azar les brindara para molestar al otro. Sin embargo, la amplia experiencia en esa clase de guerra los había adiestrado hasta tal punto que dichas oportunidades apenas se presentaban. Pearl estaba en clara desventaja en aquellos enfrentamientos matinales, en la medida en que se encontraba a la defensiva y su única arma era hacerse la dormida ante el despliegue de posturitas de su marido. Louis, más allá incluso de la ocasión de molestar a su esposa, disfrutaba por completo con su papel en la contienda silenciosa; lo único que le fastidiaba el disfrute era la mera posibilidad de que estuviera dormida de verdad y no presenciara sus despliegues de virilidad.
Cuando Louis ya había metido un pie en los pantalones, Pearl salía de la cama, se ponía el quimono y las zapatillas, se echaba un poco de agua caliente a la cara e iba a la cocina a preparar el desayuno. Con las prisas posteriores olvidaba su ligero dolor de cabeza. Para ella, no levantarse hasta que su marido tuviera ya los pantalones en la mano y sin embargo tener luego el desayuno listo en la mesa de la cocina —donde solían tomárselo— en cuanto él estuviera vestido era una cuestión de honor. Gracias al cuidado con que él se anudaba la corbata, Pearl solía llegar a tiempo. El propósito de Louis, claro, era llegar a la cocina vestido del todo y con el periódico en la mano antes de que estuviera preparado el desayuno y luego reaccionar al retraso con absoluta amabilidad. Esa mañana, en homenaje a la camisa que estrenaba —una de seda blanca con amplias rayas de color rojo cereza— se presentó en la cocina sin chaleco ni chaqueta y sorprendió a Pearl sirviendo el café.
—¿Está listo el desayuno, cariño? —preguntó.
—Lo estará en cuanto acabes de vestirte —respondió su esposa, resaltando así que él había transgredido el código pactado.
O sea que esa mañana sus respectivos honores iban empatados.
Louis leyó las páginas de deportes mientras desayunaba y de vez en cuando desviaba la mirada hacia las rayas de color cereza de las mangas de su camisa. El contraste entre las rayas y sus manguitos encarnados le resultaba estimulante. Le apasionaba el rojo y el hecho de que no llevara corbatas de ese color era testimonio del poder de los tabús entre su gente.
—¿Qué tal estás esta mañana, cariño? —preguntó después de leer lo que opinaba el reportero sobre la siguiente pelea del campeón y antes de enfrascarse en el relato de los partidos de béisbol del día anterior.
—Bien.
Pearl sabía que mencionar el dolor de cabeza equivalía a provocar un despliegue de superioridad enmascarada de compasión y acaso la recomendación de comer más carne o, con toda certeza, hacer más ejercicio; porque Louis, que nunca experimentaba ninguno de los malestares que suelen afligir a la carne, opinaba, como era natural, que si aquellos desórdenes eran tan dolorosos como cabía interpretar por el comportamiento de quien los sufría, podían haberse evitado con mejores cuidados. Una vez consumido el desayuno, Louis encendió un puro y se dispuso a tomar el segundo café. Cuando se encendió el puro, Pearl se animó un poco. Louis, por respeto a sus pulmones, fumaba sin tragarse el humo; a Pearl, aquel hábito de llenar la boca de humo y luego soplar le parecía estúpido e infantil. Pese a no formularla con palabras, había conseguido que a su marido le constara esa opinión y siempre que él fumaba en casa ella lo miraba con muestras de un interés silencioso que, de todos sus ardides, era el que más molestaba a Louis. Hubiera sido capaz de dejar de fumar en casa, si no fuera porque tal gesto habría implicado un reconocimiento de la derrota.
Una vez leídas las páginas de deportes —con las excepciones de las columnas dedicadas al golf y al tenis—, Louis abandonó la mesa, se puso el chaleco, la chaqueta y el sombrero, besó a su esposa y, sabedor del aplomo que transmitían sus pasos, partió hacia su negocio. Por la mañana siempre bajaba andando y recorría las veinte manzanas en veinte minutos, logro al que procuraba aludir cada vez que se presentaba la ocasión.
Al entrar en su negocio, el hábito de seis años no aminoraba su orgullo. Para él, el local era tan maravilloso y bello como cuando lo abrió por primera vez. La fila de sillas automáticas, blancas y verdes, con los barberos de bata blanca inclinados sobre sus amortajados ocupantes; los cubículos de la parte trasera, protegidos por cortinas, en los que esperaban las manicuras con sus batas blancas; la mesa cubierta de revistas y periódicos; los percheros, la fila de sillas esmaltadas de blanco, en las que todavía no esperaba ningún cliente; los dos limpiabotas negros con sus chaquetas blancas; los racimos de botellas de colores; el olor de los tónicos, los jabones, el vapor; y en torno a todo eso, el brillo de las baldosas impolutas, la porcelana, la pintura y los espejos limpios. Louis se quedó prácticamente junto a la puerta y absorbió todo aquello mientras recibía los saludos de sus empleados. Todos llevaban más de un año con él y lo llamaban Lou con el tono correcto de familiaridad respetuosa, en homenaje a la posición que ocupaba en sus mundos, pero también a su cordialidad.
Recorrió todo el local intercambiando bromas con los barberos —se detuvo un momento a hablar con George Fielding, inmobiliario, mientras aplicaban vapor a su cara rosada en preparación del afeitado que se daba dos veces por semana— y luego entregó el abrigo y el sombrero a Percy, uno de los limpiabotas, y se dejó caer en la silla de Fred para que lo afeitara. El olor de las lociones y el zumbido de los aparatos mecánicos se alzaron en torno a él. Con buena salud y todo aquello... ¿De dónde sacaban su material los pesimistas?
Sonó el teléfono en la parte delantera del local y Emil, el jefe de los barberos, lo llamó:
—Tu hermano quiere hablar contigo, Lou.
—Dile que me estoy afeitando. ¿Qué quiere?
Emil habló por el aparato. Respondió:
—Quiere saber si puedes pasar por su oficina en algún momento esta mañana.
—Dile que sí.
—¿Otra carga de contrabando? —preguntó Fielding.
—Te llevarías una sorpresa —replicó Louis, con el ingenio que la tradición atribuye a los barberos.
Fred terminó de frotar la cara de Louis con una toalla impregnada de talco, Percy dio el último toque a sus zapatos brillantes y el dueño se levantó de la silla, dispuesto a esconder de nuevo las rayas de color cereza bajo la chaqueta.
—Me voy a ver a Ben —anunció a Emil—. Volveré dentro de una hora, más o menos.
Ben Stemler, el mayor de cuatro hermanos entre los que Louis era el tercero, era un hombre orondo, pálido, siempre sin aliento, como si acabara de subir corriendo un largo tramo de escalones. Era jefe de ventas de distrito de un fabricante de Nueva York y atribuía su moderado éxito, tras años de esfuerzos, a la terquedad con que se negaba a aceptar una derrota. Sin embargo, la verdadera responsable del aumento de su prosperidad era la nefritis crónica que lo había afligido en los últimos años. Gracias a ella, su rostro se había inflado en torno a sus ojos de pez saltones hasta conseguir que no fueran tan prominentes y proteger con amables sombras aquel brillo amerluzado, obteniendo así una apariencia más fiable.
Cuando Louis entró en la oficina, Ben estaba dictando entre jadeos un texto a su secretaria: «El favor de... diría... lamento que no podamos cumplir... lo antes posible». Saludó a su hermano con una inclinación de cabeza y siguió dictando: «Carta a Schneider... incapaces de comprender... nuestro señor Rose... enésima vez... si es coherente con su política... diría... en vista de la carestía de materiales».
Terminó el dictado con un resuello y luego mandó a la mecanógrafa a hacer algún recado y se volvió hacia Louis.
—¿Qué tal va todo? —preguntó Louis.
—Podría ir peor, Lou, pero no estoy muy bien.
—El problema es que no haces suficiente ejercicio. Sal a la calle y camina; déjame llevarte al gimnasio; date baños fríos.
—Ya sé, ya sé —dijo Ben con la voz teñida de cansancio—. Quizá tengas razón. Pero tengo que decirte algo, algo que deberías saber, y no sé ni cómo empezar. Yo, o sea...
—¡Escúpelo!
Louis sonreía. Seguro que Ben se había metido en algún lío.
—¡Tiene que ver con Pearl!
Esta vez Ben jadeaba como si acabara de escalar un tramo de escalones particularmente empinado.
—¿Y?
Louis se había puesto rígido en la silla, pero mantenía la sonrisa en la cara. No era de la clase de hombres que caen al primer golpe. Nunca se le había ocurrido que Pearl pudiera serle infiel, pero en cuanto Ben mencionó su nombre entendió que se trataba de eso. Lo supo sin necesidad de que Ben pronunciara una sola palabra más. Parecía tan inevitable que se preguntó por qué no lo había sospechado nunca.
—¿Y? —volvió a preguntar.
Incapaz de dar con una manera amable de presentar la noticia, Ben la soltó a toda prisa entre jadeos, ansioso por quitársela de encima:
—¡La vi anteanoche! ¡En el cine! ¡Con un hombre! ¡Norman Becker! ¡Un vendedor de Litz & Aulitz! ¡Se fueron juntos! ¡En el coche de él! ¡Bertha estaba conmigo! ¡Ella también los vio!
Terminó con un último resuello de alivio y luego siguió jadeando.
—Anteanoche —murmuró Louis—. Yo estaba en el combate... Kid Breen tumbó a O’Toole en el segundo asalto, y no volví a casa hasta después de la una.
Desde la oficina de Ben hasta la casa de Louis había unas veinticuatro manzanas de distancia. Por puro automatismo, Louis se fijó en que le había costado treinta y un minutos recorrerlas —gran parte del camino era cuesta arriba—, que no estaba nada mal. Había decidido ir a pie, se dijo, porque disponía de mucho tiempo, no porque necesitara tiempo para pensar en la situación, o algo por el estilo. No había nada que pensar. Era una situación transparente como el cristal, bien tangible. Tenía una esposa. Otro hombre había usurpado su propiedad, o acaso tan solo lo hubiese intentado. Para un macho de sangre roja la solución era obvia. Los hombres tenían puños y músculos y valor para situaciones como esa. Los hombres comían carne de ternera, respiraban ante las ventanas abiertas, se inscribían en clubes atléticos y protegían sus pulmones del humo del tabaco para situaciones como esa. Una vez determinado el alcance de la usurpación, lo demás sería sencillo.
Cuando Louis entró en casa, Pearl estaba tendiendo unas prendas de seda y lo miró sorprendida.
—¿Dónde fuiste anteanoche?
La voz de Louis sonaba tranquila y estable.
—Al cine.
La de Pearl, demasiado despreocupada. No tenía que haber escogido ese tono porque sabía lo que se le avecinaba igualmente.
—¿Con quién?
Pearl se dio cuenta de la futilidad de cualquier intento de engañarlo y renunció al deseo de imponerse al otro a cualquier coste, el verdadero motivo subyacente a su relación desde que se desvaneciera el glamour inicial.
—¡Con un hombre! Fui para verme con él. Lo he visto antes en otros sitios. Quiere que me vaya con él. Es alguien que, además de las páginas de deportes, lee otras cosas. No va a ver combates de boxeo. Le gusta el cine. No le gustan los vodeviles. Se traga el humo de los puros. No le parece que un hombre solo necesita sus músculos.
Su voz adquirió un tono agudo y elevado, con un punto histérico.
Louis interrumpió la diatriba con una pregunta. Le había sorprendido el estallido, pero no era un hombre que se excitara demasiado con los despliegues de nerviosismo de su esposa.
—No, todavía no, pero si quiero lo haré. —Pearl contestó la pregunta sin interrumpir apenas su letanía aguda—. Y si quiero, me iré con él. No quiere carne en todas las comidas. No se baña con agua fría. Es capaz de apreciar cosas que sean algo más que brutales. No adora su propio cuerpo. Él...
Después de cerrar la puerta tras de sí, Louis siguió oyendo la voz aguda de su mujer, que todavía entonaba las virtudes de su pretendiente.
—¿Está el señor Becker? —preguntó Louis al muchacho canijo que lo miraba tras el enrejado de la oficina de ventas de Litz & Aulitz.
—Es ese de ahí, en el rincón del fondo.
Louis abrió la puerta y recorrió la larga oficina entre dos hileras de escritorios dispuestos con exactitud matemática: dos escritorios lisos, una mecanógrafa, dos escritorios lisos, una mecanógrafa. Un arrullo de máquinas de escribir, un roce de papeles, un zumbido de voces que dictaban: «La amabilidad de... el señor Hassis... diría...». Mientras avanzaba con aquel paso que sabía flotante, Louis estudió al hombre del fondo. Parecía tener buena constitución, pero era probable que estuviera fofo y no fuera capaz de aguantar los golpes.
Se detuvo ante el escritorio de Becker y este, más joven que él, lo miró con ojos claros y agobiados.
—¿Es usted el señor Becker?
—Sí, señor. ¿Quiere tomar asiento?
—No —respondió Louis, con voz tranquila—. Para lo que le voy a decir, es mejor estar de pie. —Apreció el asombro en los ojos del vendedor—. ¡Soy Louis Stemler!
—¡Ah, sí! —respondió Becker.
Era obvio que no se le ocurría otra cosa. Alargó una mano para coger un formulario, pero luego siguió sin saber qué hacer.
—Le voy a enseñar —aclaró Louis— a no tontear con las esposas de los demás.
La expresión de agobio en los ojos Becker se ahondó. Estaba a punto de ocurrir algo insensato. Era fácil ver que le daba mucho miedo hacer el ridículo, pero también que aquello no podía terminar de otro modo.
—¡Ah, vaya! —se atrevió a decir.
—¿Quiere levantarse?
Louis se estaba desabrochando la chaqueta.
Sin excusa para permanecer sentado, Becker se levantó lentamente. Louis rodeó la esquina de su escritorio y se plantó ante el vendedor.
—Le estoy concediendo una oportunidad —anunció, con los hombros rígidos, el pie izquierdo adelantado y los ojos clavados en los del otro hombre, cargados de vergüenza.
Becker asintió con una educada inclinación de cabeza.
El barbero cambió la pierna de apoyo, de derecha a izquierda, y golpeó al joven en la boca, mandándolo contra la pared. La rabia sustituyó a la confusión en el rostro de Becker. ¡Así que se trataba de eso! Se abalanzó contra Louis y recibió una serie de golpes que lo hicieron estremecer, lo obligaron a echarse atrás y acabaron por tumbarlo. Intentó a ciegas contener los brazos del barbero, pero siempre se libraban y le volvían a caer los puñetazos en la cara y en todo el cuerpo. Stemler no se había dedicado una mañana tras otras a recorrer veinte manzanas en veinte minutos, a respirar hondo delante de la ventana abierta, a retorcer, bajar, subir, doblar y estirar el cuerpo, ni había pasado todas aquellas horas haciendo pesas en el gimnasio para desarrollar los nervios. Una emergencia como aquella lo había encontrado a punto.
Unos cuantos hombres se apiñaron en torno a los que peleaban, los separaron, los mantuvieron a distancia y sostuvieron a Becker, cuyas piernas flojeaban.
Louis respiraba con facilidad. Miró el rostro ensangrentado del vendedor con ojos tranquilos y dijo:
—Supongo que después de esto dejará de molestar a mi esposa. Si le vuelve a dirigir la palabra, siquiera para decirle «hola», volveré para terminar el trabajo. ¿Oído?
Becker asintió en silencio.
Louis se recolocó la corbata y abandonó la oficina.
El asunto había quedado resuelto de modo limpio y eficaz. Sin perder a su esposa, sin correr al juzgado a divorciarse, sin disparos ni otras reacciones de melodrama barato, sin salir en los periódicos como marido engañado; al contrario, había dado al problema una solución masculina y sensata.
Esa noche cenaría en la parte baja de la ciudad y luego se iría a ver algún vodevil y cuando llegara a casa Pearl habría superado ya el ataque de nervios. Nunca mencionaría los sucesos de aquel día, salvo que alguna emergencia extraordinaria lo hiciera aconsejable, pero su esposa sabría que siempre lo tendría en mente y que había demostrado su capacidad de proteger lo que era suyo.
Telefoneó a Pearl. La voz sonaba tranquila al aparato. O sea que la histeria ya había llegado a su fin. Ella no le preguntó nada, ni hizo comentario alguno al respecto de su intención de no volver a casa para cenar.
Era mucho más de la medianoche cuando llegó a casa. Después del vodevil había conocido a Dutch Spreel, mánager de Oakland Kid McCoy, el peso pluma más prometedor desde los tiempos de Young Terry Sullivan, y se había pasado varias horas en un reservado de un restaurante, oyendo a Spreel quejarse de la estratagema que había robado la victoria a Kid en su última pelea, una victoria que la gente honesta le reconocía de modo unánime.
Louis entró en el apartamento en silencio y encendió la luz del recibidor. La puerta del dormitorio estaba abierta y vio que la cama estaba vacía y las sábanas intactas. ¿Dónde estaba Pearl, entonces? Seguro que no estaba sentada en la oscuridad. Entró en todas las habitaciones y fue encendiendo luces.
En la mesa del comedor encontró una nota:
No te quiero volver a ver, ¡bruto! Muy propio de ti... Como si darle una paliza a Norman sirviera de algo. Me he largado con él.
Louis se apoyó en la mesa al notar que su tranquila seguridad en sí mismo lo abandonaba. ¡Entonces, así era el mundo! Había dado una oportunidad a Becker; no se había aprovechado de él, pese a tener todo el derecho; le había dado una buena paliza y luego todo terminaba así. ¡Vaya, pues sí que salía a cuenta ser un debilucho!
INMORTALIDAD
Sé poco de ciencias, arte, finanzas o aventuras. Nunca he escrito nada, aparte de breves e infrecuentes cartas a mi hermana de Sacramento. Si no fuera porque está escrito en los ventanales de mi negocio, ni siquiera la familia polaca que vive al otro lado de la calle, con tantos hijos, conocería mi nombre. Y sin embargo, sobreviviré en la memoria de los hombres cuando hayan pasado ya al olvido los nombres que ahora están en boca de todo el mundo y cuando se desvanezcan en el pasado los sucesos de hoy. No sé si se me recordará como una gran inteligencia, un soñador de sueños extraños, un gran pensador o un filósofo; pero sí sé que yo, Oscar Blichy, el verdulero, seré inmortal. He ahorrado casi diecisiete mil dólares de los beneficios de mi negocio durante los últimos veinte años. Añadiré a esa cantidad todo lo que pueda hasta el día de mi muerte y luego... ¡se lo daré todo a quien sea capaz de escribir mi mejor biografía!
ELCAMINODEVUELTAACASA
—Si dejas pasar esta oportunidad, eres un idiota. Te llevarás tanto mérito y tanta recompensa por volver con las pruebas de mi muerte como por llevarme contigo. En la frontera de Yunnan he enterrado papeles y cosas que te servirían para confirmar la historia. Y no temas, que nunca reapareceré para fastidiarte el invento.
El hombre flaco, vestido con pantalón caqui, frunció el ceño en un gesto de paciente enojo y desligó su mirada de los ojos marrones, inyectados en sangre, que tenía delante, al otro lado de la borda de madera de teca del jahaz, para posarla en el punto en que el hocico arrugado de un cocodrilo palustre acababa de rasgar la superficie del río. Cuando el pequeño animal se sumergió de nuevo, Hagedorn volvió a posar sus ojos grises en la mirada suplicante del tipo que tenía delante y le habló en el tono cansino propio de quien lleva tiempo contestando, una y otra vez, a los mismos argumentos:
—No puedo, Barnes. Salí de Nueva York en tu busca hace dos años y llevo todo ese tiempo en este maldito país, aquí y en Yunnan, siguiendo tu rastro. Prometí a mi gente que me quedaría aquí hasta que diera contigo y he cumplido mi palabra. ¡Por el amor de Dios! —añadió, con un toque de exasperación—. Después de todo lo que he aguantado, no esperes que los traicione ahora. ¡Ahora que ya es prácticamente cosa hecha!
El hombre oscuro ataviado de nativo le dedicó una sonrisa servil y zalamera y agitó una mano en el aire para rechazar las palabras de su captor.
—No te estoy ofreciendo una escoria de un par de miles de dólares; te ofrezco la posibilidad de escoger lo que quieras de uno de los yacimientos de piedras preciosas más ricos de Asia, un yacimiento que los birmanos escondieron cuando los británicos asaltaron el país. Vuelve allí conmigo y te enseñaré rubíes, zafiros y topacios que te dejarán patidifuso. Solo te pido que subas conmigo y les eches un vistazo. Si no te gustan, seguirás teniéndome a tu disposición para llevarme de vuelta a Nueva York.
Hagedorn movió lentamente la cabeza de un lado a otro para decir que no.
—Vas a volver conmigo a Nueva York. Quizá la caza del hombre no sea el oficio más agradable del mundo, pero es el único que tengo. Y ese yacimiento me suena a falso. No te culpo por no querer volver... Pero te voy a llevar igualmente.
Barnes fulminó al detective con una mirada de indignación.
—¡Menudo mamón estás hecho! ¡Y nos va a costar miles de dólares a los dos! ¡Demonios!
Escupió por encima de la borda con gesto ofensivo, al estilo de los nativos, y se volvió a instalar en su rincón de la estera, hecha con secciones de cañas de bambú. Hagedorn se quedó mirando más allá de la vela latina, río abajo —el inicio del camino de vuelta a Nueva York—, por donde una brisa cargada de miasma empujaba el barco de quince metros a una velocidad sorprendente. Al cabo de cuatro días estarían a bordo de un vapor que los llevaría a Rangún; luego tomarían otro hasta Calcuta y, al fin, uno hacia Nueva York. ¡A casa, dos años después!
Dos años de recorrer tierra desconocida en persecución de lo que, hasta el mismo día de la captura, apenas había sido más que una sombra vaga. Por todo Yunnan y luego Burma, rastreando tierras salvajes con rigor microscópico... Un juego del escondite por ríos, montes y junglas, en fases que a veces duraban un año entero, luego dos meses, y después otros seis, siempre detrás de la presa. Y ahora, por fin, volvía a casa con éxito. Betty ya tendría quince años... toda una mujercita.
Barnes se echó hacia delante y reanudó las súplicas con aquel lloriqueo que le trepaba por la voz.
—Oye, Hagedorn, ¿por qué no atiendes a razones? No tiene ningún sentido que perdamos todo ese dinero por algo que pasó hace más de dos años. Además, yo no quería matar a ese tipo. Ya sabes cómo son estas cosas: yo era un crío algo salvaje y alocado, aunque no era malo, y me mezclé con una panda. Fíjate, si hasta el asalto me parecía un cachondeo mientras lo planeábamos. Y entonces el mensajero se puso a gritar y supongo que yo me puse nervioso porque cuando me quise dar cuenta mi arma ya se había disparado. No tenía intención de matarlo y no le va a servir de nada que me lleves contigo para que me cuelguen. La agencia de mensajería no perdió dinero. ¿Para que me quieren dar caza de esa manera? Me he esforzado por dejarlo todo atrás.
El detective flaco contestó en un tono bastante suave, pero toda la amabilidad que antes había en su voz seca había desaparecido ya:
—Ya lo sé. ¡La vieja historia de siempre! Y seguro que los moratones de la mujer birmana que vivía contigo demuestran que no tienes ninguna maldad. Corta el rollo, Barnes, y vete haciendo a la idea: tú y yo volvemos juntos a Nueva York.
—¡Y una mierda! —Barnes se puso lentamente en pie y dio un paso hacia atrás—. Antes me largo...
El disparo de la automática de Hagedorn salió con una décima de segundo de retraso; el prisionero había superado ya la borda y buceaba hacia la orilla. El detective cogió el rifle que tenía detrás, en la cubierta, y saltó hacia la borda. La cabeza de Barnes asomó un instante y luego volvió a sumergirse para aparecer de nuevo unos seis metros más cerca de la orilla. Corriente arriba, desde el barco vio los hocicos romos y arrugados de tres cocodrilos palustres que flotaban hacia la orilla en una tangente idónea para interceptar al fugitivo. Se apoyó en la borda de teca y resumió la situación: «Parece que al final no me lo llevo conmigo, pero la misión está cumplida. Le puedo disparar cuando vuelva a asomar, o lo dejo en paz y ya se encargarán de él los cocodrilos».
Sin embargo, el instinto de tomar partido por un miembro de su especie contra enemigos de otra —instinto sobrevenido, pero lógico— se impuso a cualquier otra consideración y le llevó a echarse el rifle al hombro y disparar una ráfaga hacia los cocodrilos.
Barnes salió trepando por la orilla agitó la mano para despedirse sin mirar atrás y se zambulló en la jungla.
Hagedorn se volvió hacia el barbudo dueño del jahaz, que se había acercado a su lado, y se dirigió a él en su birmano trastabillado:
—Lléveme a la orilla... Yu nga apau mye. Y espéreme... thaing, hasta que vuelva con él... thu yughe.
El capitán agitó su barba negra en señal de protesta.
—¡Mahok! En esta jungla, sahib, un hombre es como una hoja suelta. Hasta un grupo de veinte hombres podría tardar una semana en encontrarlo, o un mes, o podría llevarles cinco años. Yo no puedo esperar tanto.
El hombre delgado se mordisqueó el labio inferior y perdió la mirada río abajo: el camino de vuelta a Nueva York.
—Dos años —se dijo a sí mismo en voz alta—. Eso me ha costado encontrarlo cuando él no sabía que lo estaba persiguiendo. Ahora... Ah, demonios. Podría costarme cinco años. Me pregunto que será de esas joyas.
Se volvió hacia el barquero.
—Iré tras él. Espéreme tres horas. —Señalando hacia arriba, añadió—: Hasta el mediodía, ne apomha. Si para entonces no he vuelto, no me espere. Malotu thaing, thwa. ¿Thi?
El capitán asintió con un movimiento de cabeza.
—¡Hokhey!
El capitán mantuvo anclado el jahaz