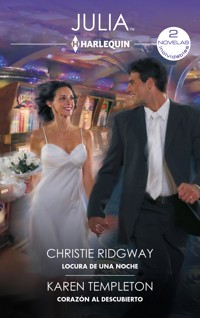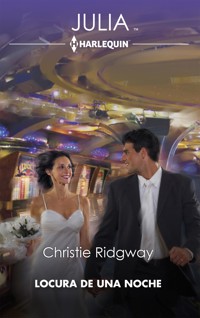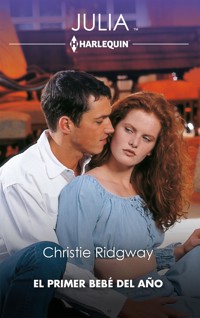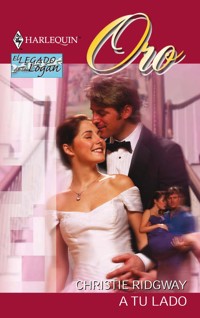3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
A veces una situación peligrosa podía hacer que una mujer se planteara ciertas cosas; Annie Smith tuvo una revelación mientras era testigo de un atraco. Cuando todo hubo terminado, decidió que había algo importante que le quedaba por hacer en la vida: enamorarse. Parecía que, fuera donde fuera, allí estaba el guapísimo Griffin Chase, claro que aquel hombre no estaba a su alcance: era el heredero de una familia de millonarios, mientras que ella solo era la hija del ama de llaves. Sin embargo, tenía la sensación de que él había decidido convertirse en su protector. Quizá Griffin fuera su príncipe azul y tal vez pudiera convertirse algún día en su marido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Christie Ridgway
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
De ahora en adelante, n.º 28 - junio 2018
Título original: From This Day Forward
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-700-3
Capítulo 1
Annie Smith avanzó medio paso en la larga cola hacia la caja de su banco, la caja de ahorros de Strawberry Bay. Por el rabillo del ojo, vio a una mujer con blusa de seda y traje de ejecutiva que entraba por la puerta con paso rápido y se detenía una fracción de segundo antes de clavar la nariz en el hombro de Annie.
Annie era la última de la cola. La mujer de las prisas no parecía muy contenta de reemplazarla.
—Vaya —gruñó la mujer, irritada—. Odio tener que esperar, ¿tú no?
Annie se apresuró a murmurar una palabra educada y a ponerse completamente de cara a la caja, ya que no estaba dispuesta a confesar su vergonzoso secreto.
No le importaba esperar.
Cómo no, le importaba si estaba haciendo cola para entrar en el servicio de señoras, o si iba de camino a algún lugar importante. Pero como propietaria de una pequeña pero próspera empresa de catering y a sus veinticuatro, casi veinticinco, años de edad, era dueña de su vida y de sus horarios.
Y la verdad era que esperaba felizmente a que llegara su turno. A Annie le gustaba observar a las demás personas de la cola e imaginar sus profesiones y estilos de vida. También se divertía viendo sus reacciones de frustración al utilizar los bolígrafos provistos por el banco. Annie apretó el puñado de talones que llevaba en la mano con la intención de ingresarlos. Había anotado su número de cuenta y firmado en el dorso con su infalible Bic.
Una cliente terminó en la caja y la cola avanzó de nuevo. Annie también avanzó, y las suelas de sus zapatillas de saldo crujieron sobre el suelo de linóleo. Cuando la cliente que ya había sido atendida pasó a su lado, Annie reparó en sus pendientes en forma de corazón, y en su blusa, pantalones y zapatos de tacón, todos ellos de color rojo. Sobre la blusa oscilaban otros dos corazones de color rosa, que estaban prendidos mediante minúsculos muelles a un gran broche con las palabras de «Feliz Día de San Valentín».
Caray. Y todavía quedaban dos días para el catorce de febrero. Perpleja, Annie no pudo evitar volver la cabeza cuando la festiva mujer pasó de largo. Por eso, fue la primera en advertir que Ronald Reagan entraba en el banco.
Parpadeó. Pensó que Reagan podía estar de visita en Strawberry Bay; a fin de cuentas, aquello era California, pero ¿no debería ir acompañado del servicio secreto? ¿Y no deberían ser ellos los que empuñaran la pistola?
La pistola.
Apenas había reparado en aquel pequeño detalle, cuando el hombre gritó a través de la máscara:
—¡Todo el mundo al suelo! —la voluminosa arma negra centelleó de forma amenazadora a la luz de los halógenos.
Annie descubrió que no podía moverse. Algunas personas de la cola se tiraron al suelo de inmediato y otras chillaron, pero Annie se había quedado paralizada y muda.
Entonces, Ronnie apuntó al techo y disparó. Annie tocó el suelo antes que los primeros pedazos de escayola.
Con la mejilla apretada contra el linóleo frío con olor de desinfectante de pino, Annie intentó fundirse lo más posible con el suelo. Eso era lo que siempre hacía la gente en las películas policiacas. Claro que no entendía muy bien por qué, ya que a medida que el pistolero avanzaba hacia ella, comprendió que, tumbada o no, era un blanco fácil. Clavó las uñas en el suelo, como si pudiera cavar un hoyo en el que refugiarse.
A la derecha de Annie, desde su propio trozo de linóleo, la mujer que la había reemplazado al final de la cola gimió. Aquel sonido aterrorizado dejó a Annie sin aire en los pulmones. Vio cómo se acercaban los zapatos del atracador y, cuando la mujer volvió a gemir, Annie mantuvo los ojos puestos en aquellos temibles zapatos mientras deslizaba la mano hacia la autora del gemido. Los dedos delgados y fríos de su asustada compañera de cola le estrujaron la mano.
Los pies se detuvieron, lo mismo que el corazón de Annie. El hombre estaba justo a su lado, y la pistola que sostenía era como un fardo de cien kilos en la espalda de Annie. Sintió náuseas y fijó la vista en la puntera de aquellos zapatos negros mientras esperaba a pasar a mejor vida.
No fue así.
Los pies siguieron avanzando y oyó cómo el atracador daba órdenes a los cajeros, pero en los pocos minutos que estos tardaron en seguir sus instrucciones, Annie vio pasar toda su vida ante sus ojos.
El abandono de su padre cuando tenía cuatro años. La mudanza de un minúsculo apartamento a una casita de la finca de los Chase cuando su madre aceptó el puesto de ama de llaves. El instituto, la escuela de cocina, la jubilación de su madre. El ofrecimiento de los Chase de alquilar a Annie la casita y, por fin, el día en que abrió su propia empresa de catering.
Como una sinuosa serpiente de dominó, vio su vida como imágenes estáticas que caían, una sobre otra, y la conducían a aquel momento en la sucursal de la caja de ahorros de Strawberry Bay. Volvió al presente de golpe: la mejilla aplastada contra el suelo con olor de pino, los pies helados dentro de las zapatillas gastadas y el alambre del sujetador barato hundido en el costado. Si tenían que llevarla al hospital, pensó vagamente, tendría la ropa interior limpia, pero raída.
«Eh, nada de pensar en hospitales», se dijo Annie. «Piensa en macarrones con tomate. En helado con nata. En patatas con ketchup». A veces, pensar en comida bastaba para calmar la ansiedad.
Sintió que le apretaban la mano y volvió la cabeza hacia la mujer que estaba tumbada en el suelo, a su lado. Ya no parecía tener prisa, no con aquel rostro pálido y ojos abiertos de par en par. Lo que tenía era miedo.
—Tendría que haber comido tortitas con nata en lugar de cereales esta mañana —Annie leyó los labios de la mujer más que oír sus palabras, de lo bajo que hablaba.
A pesar de las náuseas que sentía, Annie hizo una mueca de regocijo. Al parecer, aquella señora también había pensado en la comida. Pero no solo eso, también comprendió de inmediato lo que la mujer quería decir. De repente, la vida era demasiado valiosa para malgastarla preocupándose por la celulitis.
Annie le dijo en un susurro:
—Se acabó la leche merengada baja en calorías. Voy a disfrutar de helado del bueno.
Se produjo otro disparo cerca de la caja. Más fragmentos de techo cayeron al suelo.
—¡Deprisa! —gritó el atracador. Annie miró a su nueva amiga. Tenía las pupilas todavía más dilatadas. Dio un apretón amistoso a sus dedos gélidos.
—Pensemos en otra cosa —susurró—. Pienso gastarme los ahorros en una elegante lencería —al ver que la señora no parecía oírla, Annie volvió a intentarlo y pensó en sus zapatillas de mala muerte—. Y zapatos. Pienso comprarme unos bonitos zapatos.
Aquello captó el interés de su amiga. La miró con atención.
—Zapatos —susurró la mujer. Annie volvió a apretarle la mano.
—Zapatos caros.
La mujer fijó la mirada en el rostro de Annie y se aferró a ella como si fuera un salvavidas.
—Tienes razón —dijo—. Tengo cosas que hacer.
Y Annie comprendió también lo que quería decir con eso. No se refería a una lista de tareas o gestiones, sino a experiencias que vivir.
—Sí —susurró Annie—. Piensa en lo que tienes que hacer.
—Esta mañana no le di un beso a mi marido al salir de casa, y ya casi es San Valentín —la angustia que se reflejó en su rostro le encogió a Annie el corazón.
Ella tampoco había dado un beso a nadie aquella mañana. Annie no tenía a nadie de quien despedirse antes de salir de casa.
Cuando su madre se jubiló, se mudó a un apartamento más próximo a la ciudad. Annie vivía sola en la casita de los Chase, esperando con paciencia a que el amor irrumpiera en su vida. Le parecía una lástima, no, un crimen, llevar tanto tiempo en el mundo y no haber amado.
Se oyeron unas sirenas lejanas. El atracador volvió a gritar. Los zapatos negros pasaron otra vez junto a Annie, en aquella ocasión con tanta prisa, que se agitaron los bordes del pantalón. El ruido metálico de las puertas al cerrarse indicó que había salido del banco.
Alguien empezó a llorar.
—Gracias a Dios, gracias a Dios —murmuró un hombre.
Sin embargo, los clientes permanecieron pegados al suelo, esperando a que apareciera la policía y les dijera que podían moverse sin correr peligro.
Annie cerró los ojos y sintió una sacudida en el corazón, como si empezara a latir de nuevo. Un brote de emoción la hizo sentirse aún más viva y, tanto si era alivio o enojo o una combinación de ambos, el sentimiento la hizo ponerse en pie. Su mirada se posó en un fragmento de escayola y, después, alzó la vista al agujero abierto en el techo.
«Es un agujero de bala», pensó. El hombre tenía una pistola de verdad y podría haberla matado. Annie podía haber muerto usando ropa interior de saldo y soñando con tomar helado artesano. Y lamentándose de no haber amado nunca. Volvió a sentir náuseas, pero extendió el brazo para ayudar a su nueva amiga a levantarse, aunque los demás seguían tumbados, esperando. Annie movió la cabeza. No iba a esperar ni un segundo más, no si podía evitarlo. Tenía cosas que hacer y ya no iba a seguir postergándolas.
La vida era demasiado corta, narices.
Griffin Chase, abogado y vicepresidente de Chase Electronics, apretó el auricular, y los cantos de plástico se clavaron en la palma de su mano.
—¿Qué? ¿Quién le ha dado este número?
Se había olvidado unos documentos en la residencia familiar aquella mañana, y se había visto obligado a dejar su despacho de Chase Electronics para ir por ellos. Como sus padres y el servicio estaban de vacaciones, había contestado él mismo al teléfono, y se había visto envuelto en una extraña conversación con un detective de la comisaría de policía de Strawberry Bay.
El hombre en cuestión repitió lo ocurrido con paciencia. Aquella misma mañana, un hombre armado había atracado la sucursal de la calle Kettering de la caja de ahorros de Strawberry Bay. Los clientes del banco que habían presenciado el robo estaban siendo trasladados a la comisaría para prestar declaración. Y Annie Smith, la pequeña Annie Smith, la hija de su anterior ama de llaves, era uno de los testigos del atraco.
—Le dio este número a mi compañero —dijo el detective Morton—. Estamos llamando a los familiares para que vengan a la comisaría. Ver un rostro familiar los tranquilizará después de la pesadilla que han vivido.
Pesadilla. Griffin estrujó de nuevo el teléfono al recordar a la tímida y callada Annie Smith. Ni siquiera sabía qué edad tenía ya.
—Llevo trabajando dos años en el extranjero y hace solo unos días que he regresado a la ciudad —dijo Griffin, que todavía hacía esfuerzos por hacerse a la idea de lo ocurrido—. ¿Dice que no es el primer robo de estas características que ha tenido lugar en la ciudad? —Santo Dios. Hacía solo unos meses que Strawberry Bay había sufrido un terremoto. Y, para colmo, un atraco.
La voz del hombre cobró un tono profesional de cautela.
—No puedo asegurar que se trate del mismo atracador, aunque actúa de la misma manera. En cualquier caso, señor...
—Enseguida estoy ahí —Griffin ya estaba sacando del bolsillo las llaves de su coche.
—Bueno, como no es familiar de la señorita Smith, puedo decirle a ella que lo llame si de verdad necesita ayuda —sugirió el detective. La imagen de una Annie menuda de ojos grandes volvió a surgir en la mente de Griffin.
—Enseguida estoy ahí —repitió. Colgó el teléfono, bajó corriendo los peldaños de la entrada y subió al Mercedes.
Cuando el coche celular se detuvo delante del amplio edificio de la comisaría de policía, Griffin ya estaba dentro del vestíbulo, recostado en la pared y mirando por la ventana de cristal ahumado. Cuando un agente abrió las puertas traseras del vehículo, Griffin se apartó de la pared y caminó hacia las puertas del edificio con las manos en los bolsillos.
Entornó los ojos cuando los ocupantes empezaron a descender del vehículo. ¿La reconocería? Debía de tener veintitantos años, porque recordaba haberle oído decir a su madre que había cursado estudios de cocina y que dirigía un servicio de catering desde la casa del servicio, en la finca.
Pero no la había visto desde su regreso, hacía varios días. Aunque había vuelto a Strawberry Bay, los pactos de cooperación entre Chase Electronics y varios países del Pacífico en los que Griffin había mediado durante los dos últimos años todavía consumían todo su tiempo y atención.
Una joven de pelo ondulado de color miel y grandes ojos castaños saltó del coche celular. Griffin avistó un rostro pequeño de forma triangular y sintió que se le encogía el estómago. Antes de que la joven se volviera para ayudar a bajar a otra persona, ya estaba seguro.
Era Annie. La reconoció. No, era más que eso. La conoció.
Sin pensar, Griffin se sorprendió abriendo las puertas de cristal y bajando a paso rápido los peldaños de cemento. Un agente alzó la mano.
—No puede acercarse a los testigos, señor.
Griffin no desvió la mirada de Annie. Sí, tenía que ser ella. Llevaba unos pantalones negros ceñidos y una blusa estampada con dibujos de utensilios de cocina de vivos colores. Al mirar hacia el interior del coche celular, Annie se abrazó, como si tuviera frío.
—Soy su abogado —se limitó a decir Griffin, y señaló a Annie con la cabeza.
Al oír su voz, Annie se quedó inmóvil.
—¿Griffin? —se dio la vuelta, y elevó las cejas por encima de sus bonitos ojos castaños.
A Griffin le sorprendió que hubiese reconocido su voz. La de ella era suave y ronca, una voz de mujer. No la relacionaba con la niña tímida que se aferraba a la mano de su madre y que había ido a vivir a la finca hacía tantos años.
Vio que tragaba saliva y que se le encendían las mejillas.
—¿Qué... qué haces aquí? —Annie tragó saliva otra vez—. No necesito un abogado.
Griffin avanzó y le tocó el hombro. Aunque sintió un alivio extraño al advertir que bajo la tela almidonada de la blusa ella era sólida y cálida, nunca había reparado en lo delicado que podía ser el hombro de una mujer. En especial, el hombro de la pequeña Annie Smith.
—Diste el número de la casa a la policía, y me han llamado.
—Ah —su rubor se intensificó—. Debí de decirlo sin pensar, como mi madre...
—Trabajó allí durante dieciocho años. Es lógico que te saliera en un momento de tensión.
Dios. La pequeña Annie Smith había sido testigo de un atraco a mano armada. Griffin sintió que el estómago se le encogía otra vez. Creyó ver que ella se balanceaba un poco, así que le rodeó los hombros con el brazo.
Ya estaba. Seguramente, así se sentiría mejor. El pelo de color miel le hizo cosquillas en la barbilla.
—Vamos dentro.
Griffin conocía a Annie Smith desde que ella tenía cuatro años y él, once. Aunque nunca le había prestado mucha atención, recordaba haberla visto siguiéndolo alguna vez. Era mucho más joven que él, y además, niña, así que no le había hecho caso.
Pero, en aquellos momentos, un aroma ligero y dulce y la sensación de su cuerpo cálido contra su costado hicieron evidente que Annie Smith ya no era una niña. Griffin frunció el ceño. No debía pensar así de Annie, no era su tipo.
Después de pasar dos años fuera del país, sin dejar de viajar y negociar para mejorar la situación de la empresa de la familia y su progreso en la década siguiente, se alegraba de estar otra vez en California. Todavía le quedaba trabajo que hacer, y eso le agradaba, pero pensaba sacar un poco de tiempo para el ocio o iba a volverse un tipo muy pero que muy aburrido.
Ya había telefoneado a algunas viejas amigas, mujeres sofisticadas que sabían lo que Griffin estaba dispuesto a ofrecer dado su compromiso con la compañía: oportunidades aisladas de conversación, compañía y sexo, cuando la atracción lo garantizaba. Mujeres sofisticadas que sabían lo que Griffin nunca se le ocurriría ofrecer: el matrimonio.
Así que no debía pensar en Annie Smith, cuyos ojos grandes y confiados de Bambi y suaves labios indicaban que era una joven romántica, una... bueno, mujer. Inspiró de nuevo su aroma dulce y sutil y estuvo a punto de gemir. Olía a vainilla y a azúcar. No era de extrañar que se le hiciera la boca agua.
«Pero es de las que se casan», se dijo de nuevo. «No lo olvides».
Los condujeron a la mesa del detective que le había telefoneado. Una mujer de traje formal que se movía entre el grupo se presentó como la agente Blain del FBI, pero señaló al hombre que estaba sentado detrás de la mesa.
—Será el detective Morton quien le haga las preguntas, señorita Smith. Cuéntele todo lo que recuerda y podrá irse de aquí.
Annie parecía recordar la mañana con todo detalle. Había servido el desayuno mensual que ofrecía el alcalde a sus ayudantes y, después, había ido a la caja de ahorros. Griffin estudió su rostro mientras ella hablaba. Si le hubieran pedido que la describiera de memoria, habría dicho «corriente». Estatura corriente; complexión corriente; pelo castaño corriente de largo corriente. Una niña de aspecto dulce. Solía llevar el pelo recogido en dos coletas sujetas con unas gomas de color rosa.
Recordaba las gomas y las coletas.
Pero ya no llevaba el pelo así, sino suelto y ondulado, a la altura de la barbilla y recogido detrás de las orejas.
Y Annie tenía pómulos. Unos pómulos altos equidistantes de una barbilla pequeña, a juego con una nariz respingona igual de menuda. Los labios también eran pequeños, pero llenos y suaves, y tenían el color de aquellas gomas de pelo rosa que tan bien recordaba.
Griffin se movió con incomodidad en el asiento de vinilo. No debería estar contemplando la boca de Annie, sobre todo, en un momento como aquel.
Como para reforzar aquel pensamiento, de repente, percibió la primera vacilación de Annie durante el interrogatorio. Griffin se enderezó y prestó más atención cuando el detective repitió la pregunta.
—¿Te llamó la atención algún detalle sobre el atracador, Annie?
Annie arrugó la frente, y sus labios suaves y sonrosados se curvaron hacia abajo.
—No... creo que no —frunció la frente aún más—. Tenía algo... —entonces, movió la cabeza y habló con más decisión—. No, no lo vi. Al principio, solo era una máscara y, luego, solo vi sus zapatos, nada más.
—¿Podrías describirlos? —preguntó el detective.
—Zapatos negros de hombre, con cordones —paseó la mirada por la estancia atestada de mesas y sillas y de otros detectives que interrogaban a otros testigos—. Como esos —señaló con el dedo índice los zapatos de un hombre de otra mesa y, después, volvió a señalar—. Y como esos otros... y esos.
Bajó la vista a los mocasines de piel de Griffin y, después, se encogió de hombros y volvió a mirar al detective.
—Lo siento.
—No pasa nada, Annie. Lo has hecho muy bien —con una sonrisa, el detective Morton se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita en la mano.
Griffin frunció el ceño. Maldición. La sonrisa del detective refulgía más que el reflejo de la luz de los fluorescentes en su calva. Entonces, Annie le devolvió la sonrisa y un hoyuelo apareció junto a la comisura izquierda de sus labios. Griffin no sabía que Annie tuviera un hoyuelo. O nunca se había fijado.
Volvió a fruncir el ceño, se inclinó hacia delante y la asió de la muñeca para separar su mano de la del detective. A continuación, se puso en pie y tiró de ella para que también se levantara.
—¿Podemos irnos ya? —preguntó con brusquedad.
El detective Morton también se puso en pie, sin apartar la mirada de Annie. Griffin experimentó otra punzada de irritación. Era evidente que al hombre se le caía la baba. No podía ser ético que un poli diera palmaditas a una testigo pero, para colmo, la cara del detective dejaba traslucir mucho más que interés profesional.
—Una cosa más, Annie —dijo Morton. Annie enarcó las cejas.
—¿Sí?
—Podría ponerte en contacto con un grupo de apoyo a las víctimas —dijo el policía—. Quizá quieras hablar con otras personas sobre tu experiencia, algunas formadas para ayudarte y otras que han vivido una situación parecida.
En lugar de contestar al detective, Annie volvió la cabeza para mirar a Griffin.
—Lo siento —se apresuró a decir Griffin, que reparó en la fuerza con que la agarraba de la muñeca. Apretó los dientes e hizo un esfuerzo por relajar los dedos.
—Gracias —le dijo Annie al detective, y volvió a lucir su hoyuelo—. Pero me pondré bien. Estoy bien.
Griffin empezó a respirar. Por un segundo, al pensar en Annie como en una víctima, se había sentido un pelín... preocupado. Pero ella misma lo había dicho. Se encontraba bien.
Por esa razón, Griffin no sintió la necesidad de hablar mucho mientras salían de la comisaría.
—Te llevaré hasta tu coche —le dijo. Sin embargo, cuando llegaron junto al Mercedes, sí que le abrió la puerta y la ayudó cortésmente a subir al asiento de cuero. Antes de que cerrara la puerta, Annie le tocó el brazo.
—¿Te importaría bajar la capota?
Griffin arqueó una ceja. Aunque en la costa californiana el tiempo en febrero era suave, aquel día debía de hacer veinte grados, a las mujeres solía gustarles ir con el coche cerrado y el aire acondicionado encendido, si era necesario. Griffin siempre había creído que se debía a su preocupación por el peinado.
Pero, según parecía, Annie era diferente.
—Quiero sentir el viento en la cara —declaró.
Griffin se encogió de hombros y la complació, y en cuestión de un par de minutos, estaban saliendo del aparcamiento de la comisaría. Con el sol en la cara y el viento en el pelo, descendieron por una carretera estrecha y bastante transitada.
Griffin inspiró hondo y se relajó. Diablos, resultaba agradable tomar el sol. Con solo una mano en el volante, se frotó la nuca para intentar suavizar la tensión.
Miró a Annie de soslayo. Había reclinado la cabeza en el asiento, y tenía los ojos cerrados y una pequeña sonrisa dibujada en los labios.
Había dicho que estaba bien. Parecía estar bien.
Los músculos de Griffin se relajaron aún más. Una vez con Annie a salvo en su coche, no le importó reconocer que le había molestado saber que la pequeña Annie Smith había presenciado un atraco. Después, al volverla a ver, al contemplar cómo se había convertido en una joven todavía callada y compuesta, pero también bonita y delicada... en fin, había detestado la idea de que hubiese pasado por esa experiencia.
—Eh, me alegro de que estés bien —dijo Griffin.
—Y lo estoy.
Griffin la miró otra vez. Había abierto los ojos y tenía las mejillas sonrosadas, tal vez por el sol, el aire o por ambos. Se había quitado las zapatillas blancas que llevaba y sostenía una en cada mano.
Tenía gracia.
No resultó tan gracioso cuando Annie levantó los brazos hacia atrás y las arrojó a un lado de la carretera.
Al principio, Griffin fue incapaz de articular palabra, pero desvió la mirada al espejo retrovisor para ver cómo las zapatillas rodaban por el arcén. Entonces, se recompuso y dio un frenazo.
—Annie....
El vehículo que iba detrás tocó el claxon para protestar por el cambio brusco de velocidad y, después, lo adelantó.
—Annie...
El vehículo que iba detrás del primero también tocó el claxon, y el conductor hizo un gesto airado a Griffin al adelantarlo. Con las zapatillas a cientos de metros por detrás y la cola de coches que se estaba formando, Griffin apretó los dientes y volvió a pisar el acelerador.
—Maldita sea, Annie. Has tirado las zapatillas a la carretera.
—Denúnciame si quieres —contestó.
Griffin la miró fijamente. Quizá el atracador hubiese secuestrado a su agradable y callada Annie Smith, tan compuesta y delicada, como acababa de pensar, y la había reemplazado por aquella mujer impertinente.
—Estás ensuciando una vía pública —se sintió obligado a señalar—. Eso es ilegal.
—No creo que el detective Morton me lo tuviera en cuenta, ¿no te parece?
Griffin puso los ojos en blanco. No le dio tiempo a hacer nada más, porque Annie lo agarró del brazo y señaló la heladería artesana que había un poco más adelante.
—Para ahí.
—¿Estás bien? —preguntó Griffin.
—Ya te he dicho que sí —le apretó el brazo—. Pero quiero helado. Por favor. Quiero helado ahora mismo.
Griffin no podía negar que el sexo opuesto lo había interesado toda la vida. Besó por primera vez a una chica a los once años, salió por primera vez con una a los trece y, a partir de entonces, las mujeres le habían parecido cada vez más fascinantes. Habían transcurrido veinte años desde aquel beso inocente, y siempre había prestado atención a sus parejas. Sabía que no debía replicar cuando una mujer hablaba en un tono tan contundente.
Frenó y se detuvo delante del pequeño establecimiento, cuyo escaparate anunciaba en letras doradas «el exquisito helado de Strawberry Bay». Annie bajó del coche en calcetines.
—¿Quieres algo?
Griffin lo negó con la cabeza, perplejo.
Annie le enseñó su hoyuelo mientras se desabrochaba un par de botones del cuello de la blusa. A continuación, cruzó los brazos por delante para asir el borde de la larga blusa, se la sacó por la cabeza y la arrojó sobre el asiento. Bajo la blusa llevaba una camiseta negra con escote en forma de uve. Entonces, giró sobre sus talones y entró en la tienda.
Tanto movimiento dejó a Griffin mareado.
Era imposible que el bonito cuerpo menudo de Annie le produjera ese efecto. No era la primera vez que se percataba de que las mujeres tenían senos. Muchas de ellas también contaban con cinturas de avispa y caderas. Aun así, resultaba desconcertante comprobar que, en algún momento durante su ausencia, o quizá antes, cuando no la estaba mirando, Annie había desarrollado la clase de senos altos e insolentes y caderas de curva suave en los que costaba no fijarse.
Griffin se pasó una mano por el pelo y arrancó la mirada de la puerta del establecimiento. ¿Qué importaba el aspecto que tuviera Annie? Annie era Annie, la hija del ama de llaves. La pequeña Annie.
«Annie hecha una mujer».
Desechó aquel pensamiento y no le costó demasiado trabajo volver a pensar en ella como en una niña cuando regresó al asiento con un enorme cucurucho de helado en la mano.
—De trufa y chocolate, con salsa de chocolate —anunció, con todo el deleite de una niña a punto de paladear un dulce. Sin embargo, cuando su boca de mujer se entreabrió para sacar la lengua y lamer el helado, Griffin se apresuró a desviar la vista y a arrancar el coche.
—¿No te dio tiempo a desayunar esta mañana? —preguntó en tono desenfadado. Annie tragó el primer lametón.
—Quería helado.
—Bien —entonces, vaciló. Annie también había usado esa palabra, había dicho que estaba «bien», pero su impulso de deshacerse de las zapatillas y la repentina necesidad de dulce volvió a inquietarlo un poco—. ¿Seguro que no te pasa nada, Annie?
—Mm.
Griffin se incorporó de nuevo a la carretera. El balbuceo de Annie transmitía convicción, pero no suavizó su nerviosismo. Quería quedarse tranquilo de que la vivencia de aquella mañana no la había afectado porque, por extraño que pareciera, tenía la terrible premonición de que a él sí que podía afectarlo. Carraspeó.
—¿Seguro?
—Mm —volvió a emitir el mismo sonido.
La miró y enseguida comprendió por qué no era más explícita. Estaba bastante ocupada sosteniendo el cucurucho en una mano mientras la otra desaparecía en el frente de su camiseta. Cuando la sacó, cambió el cucurucho de mano y deslizó los dedos por debajo de la manga corta y después... tiró hacia abajo.
Griffin esperaba de corazón que no se aproximara ningún coche en dirección contraria, porque habría sido incapaz de desviar la mirada aunque le hubiera costado la vida. Había oído hablar de aquel arrebato femenino; entre hombres, casi era una broma de vestuario, pero nunca había sido testigo de nada parecido y siempre lo había considerado una leyenda urbana.
Pero, en aquellos momentos, supo que era cierto. Porque, después de dar un lametón al helado que se derretía y de mover un poco el cuerpo, sacó la mano de la manga de la camiseta y en ella... el sujetador.
Que, por supuesto, arrojó de inmediato al borde de la carretera.
Mientras Griffin contemplaba por el retrovisor cómo se alejaba la prenda blanca de algodón, impulsada por la brisa, intentó no creer que estaba perdiendo su paz mental con la misma celeridad.
A pesar del cálido sol, sintió un escalofrío.
—Eh... —tuvo que carraspear para seguir—. ¿Annie?
—¿Estás bien? —preguntó ella—. ¿Te pasa algo?
Se estaba adueñando de sus palabras. Peor aún, le estaba robando su bienestar.
—Es que no entiendo esta... esta repentina necesidad de desprenderte de... en fin...
Annie rio, una deliciosa carcajada eufórica que lo habría tranquilizado si alguna vez hubiese creído que la callada Annie Smith, la hija del ama de llaves, podía emitir aquel sonido.
—Vamos, Griffin —le dijo, y le dio una palmadita de consuelo en el hombro. Griffin volvió a ver aquel inesperado hoyuelo. Se negaba a bajar la mirada más allá de su boca—. Estoy cansada de esperar, eso es todo.
¿De esperar a qué? Sintió otro escalofrío, agujas de hielo que se concentraban en su nuca.
Con el pelo de color miel arremolinándose en torno a las mejillas, Annie extendió el brazo libre y agitó los dedos en la brisa.
—A partir de ahora, mi vida no va a ser la misma.
Con el poder de una cascada, las punzadas frías se derramaron por la espalda de Griffin. Aunque nunca se había considerado supersticioso, de repente, tuvo la terrible sensación de que su vida tampoco sería la misma.
Capítulo 2
Annie levantó la cabeza de la almohada y abrió un ojo. El sol entraba a raudales por la ventana de su dormitorio, así que se apresuró a cerrar el párpado para protegerse de la luz cegadora y gimió.
Tenía resaca, pensó, cuando su cerebro registró aquel haz de luz doloroso. No a causa del alcohol, sino de la adrenalina, o del estrés, quizá. Se había pasado la tarde del día anterior limpiando armarios, encimeras y suelos como una posesa y, después, se había quedado cocinando hasta pasada la medianoche, cuando se desplomó sobre la cama, demasiado cansada para soñar con el atraco.
El atraco.
Abrió los ojos de par en par y respiró mientras sufría otro impacto de luz. Había presenciado un atraco a un banco.
Mientras se tapaba mejor con las sábanas, revivió lo ocurrido con todo detalle, incluyendo las náuseas y el olor de desinfectante de pino del linóleo.
«Piensa en otra cosa», se dijo. En cualquier otra cosa que no fuera la sorpresa y el miedo. «Piensa en el trayecto en el coche celular. En la experiencia casi surrealista de ser interrogada por la policía y el FBI».
La comisaría en la que se había sentido a salvo. El simpático detective sentado detrás de su escritorio y Griffin Chase a su lado, comportándose como un abogado... no, más bien como un perro guardián, elegante pero amenazador.
Annie volvió a cerrar los ojos y se hundió aún más en el colchón, deseando que pudiera devorarla. Porque, después de que la policía la hubiera dejado marcharse, ¿qué había hecho? Le había provocado al pobre Griffin un infarto arrojando prendas a la carretera. Se cubrió el rostro ruborizado con la sábana.
Se había quitado el sujetador, por el amor de Dios.