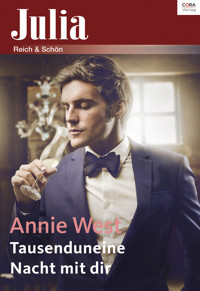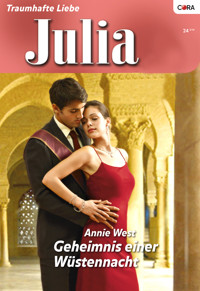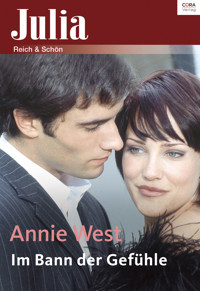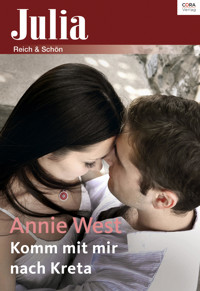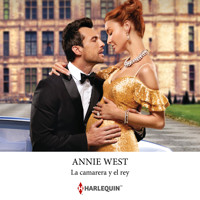9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Seducida por el italiano Maisey Yates Esther Abbott se había marchado de casa y estaba recorriendo Europa con una mochila a cuestas cuando una mujer le pidió que aceptase gestar a su hijo. Desesperada por conseguir dinero, Esther aceptó, pero después del procedimiento la mujer se echó atrás, dejándola embarazada y sola, sin nadie a quien pedir ayuda… salvo el padre del bebé. Descubrir que iba a tener un hijo con una mujer a la que no conocía era un escándalo que el multimillonario Renzo Valenti no podía permitirse. Después de su reciente y amargo divorcio, y con una impecable reputación que mantener, Renzo no tendrá más alternativa que reclamar a ese hijo… y a Esther como su esposa. El futuro en una promsesa Annie West Imogen Holgate había perdido a su madre y estaba convencida de estar viviendo un tiempo prestado, ya que padecía su misma enfermedad. Fue por eso por lo que decidió olvidarse de la cautela que siempre la había caracterizado e invertir sus ahorros en uno de aquellos viajes por medio mundo que se hacen solo una vez en la vida. Fue en ese periplo cuando conoció al parisino Thierry Girard. Pero dos semanas de pasión tuvieron consecuencias permanentes… Y teniendo a alguien más en quien pensar aparte de en sí misma, se aventuró a pedirle ayuda a Thierry. Lo que nunca se habría imaginado era que él iba a acabar poniéndole una alianza en el dedo. Escándalo en la corte Claitin Crews Cairo Santa Domini era el heredero real más desenfadado de Europa y evitaba con pasión cualquier posibilidad de hacerse con la corona. Para reafirmar su desastrosa imagen y evitar las ataduras del deber, decidió elegir a la esposa más inadecuada posible. Brittany Hollis, protagonista habitual de las portadas de la prensa sensacionalista, poseía una reputación digna de rivalizar con la de Cairo. Sin embargo, con cada beso que se dieron empezó a sentirse más y más propensa a revelarle secretos que jamás había revelado a nadie. Pero un giro en los acontecimientos supuso una auténtica conmoción para su publicitada vida. El hijo secreto del jeque Maggie Cox Era posible que Brittany no fuera la mujer más adecuada para convertirse en reina… ¡pero llevaba un su vientre un heredero de sangre azul! Tenían una oportunidad de rectificar los errores del pasado… Cuando el jeque Zafir el Kalil descubrió que era padre de un niño, hizo todo lo posible para proteger a su hijo, ¡incluso casarse con la mujer que lo había traicionado y que había mantenido a su hijo en secreto! Darcy Carrick había madurado y no estaba dispuesta a ceder fácilmente ante la voluntad de Zafir. Hubo un tiempo en que su corazón se habría disparado con tan solo oír que Zafir quería que fuera su esposa, sin embargo, después de tanto tiempo hacían falta algo más que palabras cariñosas y seductoras para recuperar su amor...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Bianca, n.º 124 - junio 2017
I.S.B.N.: 978-84-687-9771-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Seducida por el italiano
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
El futuro en una promesa
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Escándalo en la corte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
El hijo secreto del jeque
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Seducida por el italiano
Capítulo 1
La cuestión es, señor Valenti, que estoy embarazada.
Renzo Valenti, heredero de una fortuna inmobiliaria y famoso mujeriego, miró con perplejidad a la desconocida que acababa de entrar en su casa.
No la había visto en su vida, de eso estaba seguro. Él no se relacionaba con mujeres como aquella, que parecían disfrutar sudando mientras recorrían las calles de Roma en lugar de hacerlo revolcándose entre sábanas de seda.
Su aspecto era desaliñado, el rostro limpio de maquillaje, el largo pelo oscuro escapándose de un moño hecho a toda prisa. Llevaba el mismo atuendo que muchas de las estudiantes estadounidenses que llenaban la ciudad de Roma en verano: camiseta negra ajustada, falda hasta los tobillos y unas sandalias planas que habían visto días mejores.
Si hubiera pasado a su lado en la calle no se habría fijado en ella, pero estaba en su casa y acababa de pronunciar unas palabras que ninguna mujer había pronunciado desde que tenía dieciséis años.
Pero no significaban nada para él porque no la conocía.
–Enhorabuena… o mis condolencias –le dijo–. Depende.
–No lo entiende.
–No –asintió Renzo–. No lo entiendo. Se cuela en mi casa diciéndole a mi ama de llaves que tenía que verme urgentemente y aquí está, contándome algo que no me interesa.
–No me he colado. Su ama de llaves me ha dejado pasar.
Renzo nunca despediría a Luciana y, por desgracia, ella lo sabía. De modo que cuando dejó entrar a aquella chica medio histérica debió de considerarlo un castigo por su notorio comportamiento con el sexo opuesto.
Y eso no era justo. Aquella criatura, que parecía más a gusto tocando la guitarra en la calle a cambio de unas monedas, podría ser el castigo de otro hombre, pero no el suyo.
–Da igual, no tengo paciencia para numeritos.
–Pero es hijo suyo.
Él se rio. No había otra respuesta para tan absurda afirmación. Y no había otra forma de controlar la extraña tensión que lo atenazó al escuchar esas palabras.
Sabía por qué lo afectaban tanto, aunque no deberían.
No se le ocurría ninguna circunstancia en la que pudiese haber tocado a aquella ridícula hippy. Además, llevaba seis meses dedicado a una obscena farsa de matrimonio y, aunque Ashley había buscado placer con otros hombres, él había sido fiel.
Que aquella mujer apareciese en su casa diciendo que esperaba un hijo suyo era absolutamente ridículo.
Durante los últimos seis meses se había dedicado a esquivar jarrones lanzados con furia por la loca de su exesposa, que parecía decidida a demoler el estereotipo de que los canadienses eran gente educada y amable, alternando con días de ridículos arrullos, como si fuera una mascota a la que intentase domar después de haberle pegado.
Sin saber que él era un hombre al que no se podía domar. Se había casado con Ashley solo para fastidiar a sus padres y desde el día anterior estaba divorciado y era un hombre libre otra vez.
Libre para tener a aquella mochilera como quisiera, si decidiese hacerlo. Aunque lo único que quería era sacarla de su casa y devolverla a las calles de las que había salido.
–Eso es imposible, cara mia.
Ella lo miró con un brillo de sorpresa en los ojos. ¿Qué había pensado que iba a decir? ¿De verdad creía que iba a caer en tan absurda trampa?
–Pero…
–Ya veo que te has inventado una extraña fantasía para sacarme dinero –la interrumpió él, intentando mantener la calma–. Tengo fama de mujeriego, pero he estado casado durante los últimos seis meses, de modo que el hombre que te ha dejado embarazada no soy yo. Le fui fiel a mi mujer durante nuestro matrimonio.
–Ashley –dijo ella, pestañeando rápidamente–. Ashley Bettencourt.
Todo el mundo lo sabía, de modo que no era tan raro. Pero, si sabía que estaba casado, ¿por qué no había elegido un objetivo más fácil?
–Ya veo que lees las revistas de cotilleos.
–No, es que conozco a Ashley personalmente. Fue ella quien me dejó embarazada.
Renzo sacudió la cabeza en un gesto de perplejidad.
–Nada de lo que dices tiene sentido.
La joven dejó escapar un resoplido de impaciencia.
–Estoy intentándolo, pero pensé que usted sabía quién era.
–¿Y por qué iba a saberlo? –preguntó él, cada vez más sorprendido.
–Yo… verá, no debería haberle hecho caso, pero… ¡parece que soy tan tonta como decía mi padre!
Renzo debía admitir que la mentira era original, aunque estuviese estropeándole el día.
–En este momento estoy de acuerdo con tu padre y seguirá siendo así hasta que me des una explicación más creíble.
–Ashley me contrató –empezó a explicar ella–. Yo trabajo en un bar cerca del Coliseo y un día entró y empezamos a charlar. Me habló de su matrimonio y del problema que tenían para engendrar hijos…
Renzo tragó saliva. Ashley y él nunca habían intentado tener hijos. Cuando llegó el momento de discutir la idea de darle un heredero al imperio de su familia, ya había decidido que no quería seguir casado con ella.
–Pensé que era un poco raro que me contase cosas tan íntimas, pero volvió al día siguiente y el día después… al final, yo le conté que no tenía dinero y ella me preguntó si querría ser madre de alquiler.
Renzo estalló, soltando una larga retahíla de palabrotas en italiano.
–No me lo creo. Esto tiene que ser algún truco de esa arpía.
–No, no lo es, se lo prometo. Pensé que usted lo sabía. Todo fue muy… me dijo que todo sería muy fácil. Un rápido viaje a Santa Firenze, donde el procedimiento es legal, y luego solo tendría que esperar nueve meses. Supuestamente, iba a pagarme por gestar a su hijo porque lo deseaba tanto como para pedirle ayuda a una desconocida.
Renzo empezó a asustarse de verdad y el pánico, como una bestia salvaje en su pecho, casi le impedía respirar. Lo que estaba diciendo era imposible. Tenía que serlo.
Pero Ashley era imprevisible y estaba furiosa porque pensaba que el divorcio era algo calculado por su parte. Y lo era, desde luego.
Pero no podía haber hecho aquello. No se lo podía creer.
–¿Y te pareció normal que una desconocida te contratase como madre de alquiler sin haber conocido nunca al marido?
–Ella solo podía ir a la clínica llevando gafas de sol y un enorme sombrero para que nadie la reconociese. Me dijo que era usted muy alto –la joven hizo un gesto con la mano–. Y lo es, evidentemente. Habría llamado la atención. Ni siquiera unas gafas de sol hubieran servido… en fin, ya sabe.
–No, yo no sé nada –le espetó Renzo, airado–. En los últimos minutos me ha quedado claro que sé menos de lo que creía. ¿Cuánto dinero te pagó esa víbora?
–Bueno, aún no me lo ha dado todo.
–Ah, claro. Y me imagino que el precio será alto.
–El problema es que ahora Ashley dice que ya no quiere el bebé por los problemas que hay en su matrimonio.
–Me imagino que se refería a que estamos divorciados.
–No lo sé, supongo.
–Entonces, ¿tú no sabes nada sobre nosotros?
–No hay Internet en el hostal.
–¿Vives en un hostal?
–Sí –respondió ella, ruborizándose–. Solo estaba de paso y me quedé sin dinero, así que empecé a trabajar en el bar y… en fin, hace tres meses conocí a Ashley…
–¿De cuánto tiempo estás?
–De unas ocho semanas. Ashley ha decidido que ya no quiere el bebé, pero yo no quiero interrumpir el embarazo y, aunque me dijo que usted tampoco querría saber nada, pensé que debía venir para asegurarme.
–¿Por qué? ¿Porqué tú estarías dispuesta a hacerte cargo de ese hijo si yo no lo quisiera?
La joven dejó escapar una risita histérica.
–No, ahora no puedo hacerme cargo. Bueno, nunca. Yo no quiero tener hijos, pero me he metido en esto y… en fin… ¿cómo no voy a sentirme responsable? Ashley y yo casi nos hicimos amigas. Me contó su vida, me dijo que deseaba este bebé con toda su alma. Ahora no lo quiere, pero aunque ella haya cambiado de opinión yo no puedo cambiar lo que siento.
–¿Y qué vas a hacer si te digo que yo tampoco lo quiero?
–Darlo en adopción –respondió ella, como si fuera algo evidente–. Pensaba dárselo a Ashley de todos modos, ese era el acuerdo.
–Comprendo –Renzo pensaba a toda velocidad, intentando entender la absurda historia que contaba aquella desconocida–. ¿Y Ashley va a pagarte el resto de tus honorarios si sigues adelante con el embarazo?
La joven bajó la mirada.
–No.
–¿Por eso has venido a verme, para que yo te dé el dinero?
–No, he venido a verle porque me parecía lo más correcto. Empezaba a preocuparme que usted no supiera nada del embarazo.
La rabia hacía que Renzo lo viese todo rojo.
–A ver si lo entiendo: mi exmujer te contrató a mis espaldas para que gestases a nuestro hijo.
–Pero yo no lo sabía –se defendió ella.
–Sigo sin entender cómo pudo manipularte a ti y a los médicos. No entiendo cómo pudo hacerlo sin que yo lo supiera y no entiendo qué pretendía ni por qué ahora se ha echado atrás. Tal vez sabe que no conseguirá ni un céntimo de mí y no quiere cargarse con un hijo indeseado durante el resto de su frívola existencia –Renzo sacudió la cabeza–. Pero Ashley decide las cosas por capricho y seguramente pensó que algo de esa magnitud sería una bonita sorpresa, como si fuera un bolso de diseño. Y, como es habitual en ella, ha decidido que ya no le apetece el bolso. No conozco sus motivos, pero el resultado es el mismo: que yo no sabía nada y no quiero ese hijo.
Ella dejó caer los hombros, como si se hubiera desinflado de repente.
–Muy bien –asintió, levantando la barbilla para mirarlo–. Si cambia de opinión, estoy en el hostal Americana. A menos que esté trabajando en el bar de enfrente –añadió, antes de darse la vuelta. Pero se detuvo en la puerta para mirarlo un momento–. Dice que antes no sabía nada, pero ahora lo sabe.
Cuando salió de su casa, Renzo decidió que no volvería a pensar en ella.
Renzo no dejaba de darle vueltas. No había forma de escapar. Llevaba tres días intentando olvidar su encuentro con la desconocida. No sabía su nombre, ni siquiera sabía si estaba diciendo la verdad o si era otro de los juegos de su exmujer.
Conociendo a Ashley, debía de ser eso, un juego, un extraño intento de atraerlo hacia su tela de araña. Había parecido conforme con la disolución de su matrimonio porque, según ella, siempre había sabido que terminarían así. El divorcio en Italia seguía siendo un asunto complicado y que él hubiera insistido en contraer matrimonio en Canadá dejaba claro que no se lo tomaba en serio.
Se imaginó que aquella era su venganza. La gestación subrogada no era legal en Italia y, sin duda, esa era la razón por la que había llevado a aquella chica a Santa Firenze.
Era una pena que su hermana, Allegra, hubiera roto su compromiso con el príncipe de ese país para casarse con su amigo, el duque español Cristian Acosta, que no podría ayudarlo en aquella situación.
Debería olvidar el asunto. Seguramente, la chica estaba mintiendo. Y, aunque no fuera así, ¿por qué iba a importarle? No era problema suyo.
Una punzada en la zona del corazón le dejó claro que no había bebido suficiente y decidió remediarlo, pero entonces recordó lo que la desconocida había dicho antes de marcharse.
Trabajaba en un bar cerca del Coliseo…
Renzo tomó una botella de whisky. No tenía sentido buscar a una mujer que, casi con toda seguridad, solo intentaba sacarle dinero.
Pero la posibilidad seguía ahí y no podía dejar de darle vueltas. No podía olvidarlo por Jillian, por todo lo que había ocurrido con ella.
Decidido, dejó la botella y se dirigió a la puerta. Iría al bar y se enfrentaría a aquella mujer. Solo así podría volver a casa y dormir en paz, sabiendo que era una mentirosa y que no había ningún hijo en camino.
Se detuvo un momento para reflexionar. Tal vez estaba siendo demasiado suspicaz, pero, dada su historia, era lo más sensato. Había perdido un hijo y no estaba dispuesto a perder otro.
Capítulo 2
Esther Abbott tomó aire mientras limpiaba las últimas mesas. Con un poco de suerte, recibiría una cantidad decente de dinero en propinas y entonces, por fin, podría descansar tranquila. Llevaba diez horas trabajando y le dolían los pies, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Renzo Valenti no quería saber nada de ella y Ashley Bettencourt no quería saber nada del hijo que estaba esperando.
Si tuviese algo de sentido común, seguramente habría cumplido los deseos de Ashley y habría interrumpido el embarazo. Pero no podía hacerlo.
Al parecer, no tenía sentido común, pero sí unos sentimientos que hacían que todo aquello fuese imposible y doloroso.
Había ido a Europa para ser independiente, para ver mundo, para tener una perspectiva de la vida alejada del puño de hierro de su padre, de ese muro impenetrable con el que no podía razonar.
En el mundo de su padre, una mujer solo necesitaba educarse en las tareas del hogar. No necesitaba saber conducir cuando su marido podía acompañarla a todas partes, no tenía pensamientos propios o independencia y Esther siempre había anhelado ambas cosas.
Y era ese anhelo lo que había hecho que su padre la echase de la comuna en la que había crecido y la razón por la que estaba metida en aquel lío. Podría haber renegado de las «cosas pecaminosas» que coleccionaba: libros, música. Pero se negaba a hacerlo.
En cierto modo, la decisión de marcharse había sido suya, aunque hubiera sido un ultimátum de su padre. La comuna era un sitio lleno de gente que pensaba del mismo modo, que se aferraba a su versión de los viejos tiempos y a tradiciones que habían retorcido como les convenía. Si se hubiera quedado allí, su familia la habría casado. En realidad, lo habrían hecho mucho tiempo atrás si no fuese tan problemática. Una chica con la que nadie querría casar a su hijo. Una hija a la que, al final, su padre había tenido que expulsar para dar ejemplo porque confundía el amor paternal con la necesidad de controlar a los demás.
Esther contuvo una risa amarga. Si pudiese verla en ese momento: embarazada, sola, trabajando en un pecaminoso bar y llevando una camiseta que dejaba al descubierto su ombligo. Todo eso era intolerable en la comuna.
¿Por qué le había hecho caso a Ashley? Bueno, ella sabía por qué. El dinero había sido una tentación porque quería ir a la universidad y alargar su estancia en Europa. Y porque atender mesas en un bar era un trabajo horrible.
No había nada de romántico en recorrer Europa con una mochila a la espalda, alojándose en sucios hostales y comiendo lo que podía, pero era algo más que eso. Ashley le había parecido tan vulnerable… había pintado la imagen de una pareja desesperada que necesitaba un hijo para evitar la ruptura.
El niño sería muy querido, le había dicho. Ashley le había contado todos los planes que tenía para el bebé… y a ella nunca la habían querido así, nunca en toda su vida.
Y había querido ser parte de eso.
Descubrir que todo era mentira, que la familia feliz que Ashley había pintado era una farsa, había sido lo más doloroso.
Su padre diría que ese era su castigo por ser tan avariciosa, desobediente y cabezota. Y esperaría que volviese a casa, pero no iba a hacerlo. Nunca.
Esther miró el increíble caos que era Roma. ¿Cómo iba a lamentar haber ido allí? Sería difícil tener el niño sin ayuda, pero lo haría. Y después del parto se encargaría de encontrar un hogar para él. Al fin y al cabo, no era su hijo de verdad, sino de Renzo y Ashley Valenti. Su responsabilidad solo era gestarlo.
De repente, sintió que se le erizaba el vello de la nuca y se dio la vuelta lentamente. Al otro lado del abarrotado bar, él llamaba la atención como un faro.
Alto, el pelo oscuro peinado hacia atrás descubría su ancha frente, el traje de chaqueta oscuro, seguramente hecho a medida, destacaba su imponente físico, con las manos en los bolsillos del pantalón mientras miraba a su alrededor.
Renzo Valenti.
El padre del hijo que esperaba, el hombre que tan cruelmente la había echado de su casa tres días antes. Le había dicho que no quería saber nada de ese bebé, que ni siquiera se creía su historia, de modo que no había esperado volver a verlo.
Pero allí estaba.
Esther experimentó una oleada de esperanza por el bebé y, debía confesar sintiéndose culpable, también por ella misma. La esperanza de recibir la compensación prometida por el embarazo.
Esther le hizo un gesto con la mano para llamar su atención y, cuando él la miró, todo pareció detenerse.
Sintió una oleada de calor por todo el cuerpo, una quemazón más abajo del estómago. De repente, sus pechos parecían pesados y le costaba respirar. Estaba inmovilizada por esa mirada, por los profundos ojos oscuros que parecían clavarla como a una mariposa de la colección de sus hermanos.
Estaba temblando y no sabía por qué. Pocas cosas la intimidaban. Desde que se enfrentó a su padre, a toda la comuna, negándose a condenar las «cosas diabólicas» que había llevado del exterior, no había mucho que la asustase. Se había agarrado a lo que quería, desafiando todo aquello que le habían enseñado, desafiando a su padre, y eso llevó a su expulsión del único hogar que había conocido.
Ese momento hacía que todo lo demás pareciese fácil.
Tal vez había temido que el mundo resultase tan aterrador y peligroso como sus padres decían que era, pero una vez que decidió arriesgarse y ser libre había hecho las paces con el mundo y con lo que pudiera pasarle.
Pero estaba temblando en ese momento y se sentía intimidada.
Entonces, él dio un paso adelante y fue como si un hilo invisible los conectase, como si hubiera una cuerda atada a su cintura de la que él estaba tirando.
El bar era muy ruidoso, pero, cuando habló, su voz fue como un cuchillo afilado y cortante.
–Creo que tú y yo tenemos que hablar.
–Ya lo hemos hecho –dijo ella, sorprendida por lo extraña que sonaba su voz–. Y no fue como yo había planeado.
–Apareciste en mi casa y lanzaste una bomba. No sé cómo esperabas que reaccionase.
–Yo no sabía que fuese una bomba. Pensé que íbamos a hablar de algo de lo que también usted era cómplice.
–Por desgracia para ti, yo no sabía nada. Pero, si lo que me has contado es cierto, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo.
–Lo que le conté es cierto. Tengo la documentación en el hostal.
–¿Y debo creer que esa documentación es auténtica?
–Yo no sabría cómo falsificar documentos médicos, le doy mi palabra.
–Tu palabra no significa nada para mí. No sé quién eres, no sé nada sobre ti. Lo único que sé es que apareciste en mi casa para contarme una historia increíble. ¿Por qué iba a creerte?
–No lo sé, pero es la verdad –respondió ella, intentando disimular un escalofrío al enfrentarse con su enfurecida mirada–. ¿Por qué iba a inventármelo?
–Llévame a tu hostal –dijo Renzo entonces, tomándola del brazo.
–Aún no he terminado mi turno.
El contacto de los dedos masculinos sobre su piel desnuda envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Nunca el roce de un hombre le había provocado una reacción así. Aparte del médico o algún familiar, había tenido muy poco contacto físico con nadie y aquello era tan extraño… Sentía como si la quemase hasta las plantas de los pies.
Como si estuviera derritiéndose.
–Yo hablaré con tu jefe si hace falta, pero nos vamos ahora mismo.
–No debería…
Él esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa amable y no consiguió tranquilizarla. Al contrario.
–Pero lo harás, cara mia. Lo harás.
Después de tal afirmación, Esther se encontró siendo empujada hacia la calle. Hacía calor y el cuerpo de Renzo Valenti era como un horno a su lado mientras caminaba con paso decidido.
–No sabe dónde vivo.
–Sí lo sé. Soy capaz de buscar el nombre de un hostal y localizarlo. Y conozco bien Roma.
–No es por aquí –insistió ella, odiando sentirse tan impotente, tan dominada.
–Es por aquí –insistió él.
La ruta alternativa que había elegido era más rápida que la que ella solía tomar y, de repente, estaban frente a la puerta del hostal. Esther frunció el ceño, molesta.
–De nada –dijo Renzo, empujando la puerta con gesto arrogante.
–¿Por qué?
–Acabo de enseñarte una ruta más rápida que te ahorrará tiempo en el futuro, así que de nada.
Esther pasó a su lado para tomar un largo y estrecho pasillo hasta una pequeña habitación en la que había dos literas. En su opinión no estaba mal, aunque había empezado a sentirse incómoda a medida que crecían los síntomas del embarazo.
Se dirigió hacia una de las literas, donde guardaba todas sus cosas cuando no estaba durmiendo, y tomó su mochila.
Renzo Valenti entró en la habitación y su imponente presencia hizo que pareciese diminuta.
–Bienvenido –le dijo con sequedad.
–Gracias –respondió él, con un desdén casi cómico. Aunque era difícil encontrar algo gracioso en ese momento.
Esther abrió la mochila y buscó los papeles al fondo.
–Aquí están, los informes médicos y el acuerdo con Ashley, con la firma de las dos. Me imagino que reconocerá la firma de su mujer.
Él frunció el ceño, pensativo.
–Esto parece… parece que podría ser auténtico.
–¿Por qué no llama a Ashley y le pregunta? Está enfadada conmigo, pero ella le dirá que es verdad.
–¿Ashley quiere que interrumpas el embarazo?
Esther asintió con la cabeza.
–Pero no puedo hacerlo. Aunque el bebé no es hijo mío, sin mí tal vez no existiría y no puedo…
–Si de verdad es mi hijo tampoco es lo que yo quiero.
–Entonces, ¿quiere tenerlo?
Intentó descifrar su expresión, pero le resultaba imposible. Había pasado tantos años en una comunidad cerrada que una cara nueva siempre era una sorpresa. Salir al mundo después de toda una vida enclaustrada era extraño. Había tantas cosas nuevas: sonidos, voces, olores, acentos. Diferentes formas de expresar felicidad o tristeza.
Aunque a menudo se sentía en desventaja, a veces se preguntaba si era capaz de entender mejor a la gente que aquellos que no miraban con tanta atención. Siempre estaba atenta porque, si dejaba de estarlo, aunque solo fuera durante un segundo, se encontraría perdida en aquel interminable mar de humanidad.
Pero en el rostro de Renzo no era capaz de leer nada; era como si estuviese tallado en granito.
–Me haré responsable de mi hijo –dijo él entonces.
«Hacerse responsable» no era lo mismo que «querer» ese hijo, pero seguramente daba igual.
–Bueno, supongo que… –Esther no quería preguntar por el dinero, pero lo necesitaba desesperadamente.
–Pero lo primero que debemos hacer es sacarte de aquí –la interrumpió él mirando a su alrededor con gesto de desprecio–. La mujer que está gestando al heredero de la fortuna Valenti no puede alojarse en un sitio como este.
Ella torció el gesto. ¿El bebé que llevaba en su seno era heredero de una fortuna? Se había imaginado que los Valenti eran ricos por la forma de vestir de Ashley y por el lujoso hotel al que la llevó en Santa Firenze, pero no sabía que fuese un heredero.
–He estado aquí durante los últimos meses y no me ha pasado nada.
–Tal vez, pero ya no puedes quedarte aquí y tampoco seguirás trabajando en el bar. Te alojarás en mi casa.
Esther no podía respirar. Se sentía inmovilizada por esa oscura y fría mirada.
–¿Y si no quisiera hacerlo?
–No tienes elección –replicó él–. Una de las cláusulas de ese acuerdo dice que Ashley podría decidir la interrupción del embarazo si no quisiera que llegase a buen término. Eso es lo que ha pasado y eso significa que no recibirás nada a menos que aceptes mis exigencias. Yo te pagaré más de lo que habías acordado con mi exmujer, pero solo si haces lo que digo.
Esther se dejó caer sobre la litera, mareada. Se le doblaban las piernas y el ruido de la calle se colaba por las ventanas, uniéndose al caos que había en su cabeza.
–Muy bien –dijo por fin. En realidad, no se le ocurría ninguna razón para negarse.
Tal vez debería preocuparse por su seguridad. No sabía nada de aquel hombre, solo conocía su reputación como empresario. Bueno, también sabía que había estado casado con Ashley, que había demostrado ser una mentirosa y una manipuladora.
Pero no se le ocurría ninguna alternativa aparte de seguir adelante con el embarazo sin recursos ni ayuda de nadie. Y sería tan difícil, pensó, sintiéndose culpable.
Había pasado gran parte de su vida sintiéndose culpable por todo. Cada vez que sacaba un libro de la biblioteca del pueblo, cada vez que conseguía un CD de música que no debería escuchar.
Cuando la echaron de la comuna había decidido vivir a su manera, escuchar música pop sin sentirse culpable, tomar cereales con azúcar, ver películas, leer todos los libros que quisiera, incluyendo libros con expresiones soeces y escenas subidas de tono. Y no sentir vergüenza alguna.
Pero en ese momento se sentía avergonzada. Había aprovechado la oferta de Ashley porque le había parecido la oportunidad de hacer realidad sus sueños: ir a la universidad, seguir viajando, vivir una vida que no tuviese nada que ver con la comuna de su infancia.
Estaba tan decidida a no volver a esa pequeña y claustrofóbica existencia que había ignorado lo que le decía su conciencia.
Pero era imposible seguir ignorando que estaba esperando un bebé, que tenía responsabilidad en todo aquello. Y que si no hacía lo que decía Renzo Valenti…
Había muchas posibilidades de que se quedase sin nada. ¿Y todo para qué? Por un dinero que, al final, no recibiría.
De modo que se colocó la mochila a la espalda y se volvió para mirar a Renzo.
–Muy bien, iré contigo –anunció, tuteándolo por primera vez.
Capítulo 3
Renzo conducía de vuelta a la villa empujado por la adrenalina y la ira en igual medida. No se le escapaba que la joven, cuyo nombre había leído en los documentos, miraba el lujoso vehículo italiano con la expresión de un ratoncillo de campo.
Pero eso daba igual. La realidad de la situación era tan dura que el pulso le latía en la garganta y le ardía la sangre. Un hijo. Esther Abbott, una joven mochilera estadounidense, estaba esperando un hijo suyo. Sí, tendría que verificar todo aquello con Ashley, pero se sentía inclinado a creerla. No tenía razones para hacerlo, solo su instinto. Y la idea de confiar en su instinto lo hacía reír. Normalmente, confiaba más en su intelecto, que solía creer por encima de cualquier reproche.
En asuntos de negocios, claro. El instinto, heredado de su padre, lo empujaba en ese campo. Al parecer, en otros asuntos no era capaz de discernir. O de ser tan infalible. Su exmujer era uno de los mejores ejemplos.
Y Jillian.
Mujeres. Parecía tener tendencia a dejarse engañar por ellas. Aunque nunca involucraba el corazón en sus relaciones, parecía tener la habilidad de encontrar mujeres capaces de jugársela.
Miró de soslayo a Esther antes de volver a concentrarse en la carretera. No tendría esos problemas con ella. Era una chica normal, guapa seguramente, pero no llevaba una gota de maquillaje y sus cejas oscuras eran un poco más gruesas de lo que a él solía gustarle. Tenía sombras oscuras bajo los ojos y no sabía si era por cansancio o, sencillamente, parte de su fisonomía. Estaba tan acostumbrado a ver a las mujeres maquilladas que no podría decirlo.
Los labios, seguramente su rasgo más atractivo, eran gruesos, carnosos. Aunque también tenía un cuerpo bonito. Sus pechos no eran grandes, pero sí altos y bien formados. Y estaba claro que no llevaba sujetador bajo la camiseta.
Pero sus pechos daban igual, lo único que importaba era su útero y si de verdad estaba esperando un hijo suyo.
Giró para tomar un camino flanqueado por árboles y atravesó la verja de hierro que daba entrada a la finca. Unos segundos después, bajó del coche y abrió la puerta del pasajero.
–Bienvenida a tu nuevo hogar –dijo en un tono que era todo menos cordial. Ella se mordió el labio inferior mientras tomaba la mochila y salía del coche, mirando a su alrededor con los ojos como platos–. Estuviste aquí hace un par de días. No sé por qué pones esa cara de susto.
–Eres tú quien me da miedo. Y una casa como esta, que es prácticamente un castillo… bueno, eso también –Esther tomó aire–. Ya sé que he estado aquí antes, pero ahora es diferente. Entonces solo vine a hablarte del bebé, no pensaba que me alojaría aquí.
–¿Vas a decirme que prefieres el hostal? Aceptaste gestar a mi hijo por dinero, así que no vas a hacerme creer que no te interesan las cosas materiales.
Ella negó con la cabeza.
–No es eso. Es que quería ir a la universidad.
Él frunció el ceño.
–¿Cuántos años tienes?
–Veintitrés.
La misma edad que su hermana, Allegra. Si pudiera sentir empatía por los demás, la sentiría por ella, pero esos sentimientos habían sido aplastados años atrás; la empatía había sido reemplazada por una vaga preocupación.
–¿Y no has podido solicitar una beca?
–No, porque tenía que pagar para hacer los exámenes de convalidación. No fui al instituto, pero creo que mis notas son lo bastante buenas como para entrar en algunas universidades. Y para eso necesitaba dinero.
–¿No fuiste al instituto?
Ella frunció los labios.
–Estudiaba en casa –respondió Esther–. En fin, no es que quisiera comprarme un yate con ese dinero. Y, aunque así fuera, nadie gesta un hijo gratis para una pareja de desconocidos.
Renzo se encogió de hombros.
–No, supongo que no. Ven conmigo.
Cuando entraron en la casa se sintió perdido de repente. Su ama de llaves se había retirado a su habitación y allí estaba con aquella criatura…
–Me imagino que estarás cansada.
–Y hambrienta –respondió ella.
–La cocina está por aquí.
La llevó a través de la lujosa villa, escuchando el ruido de sus pasos tras él, hasta que llegaron a la cocina. La casa, que había sido construida varios siglos atrás, había sido reformada y contaba con todas las comodidades modernas.
–Puedes comer lo que quieras –le dijo, abriendo un enorme frigorífico de acero inoxidable. Su ama de llaves solía dejar comida preparada en el congelador y rebuscó hasta encontrar lo que parecía un recipiente con pasta–. Aquí tienes –dijo, dejándolo sobre la mesa.
No se quedó para ver lo que hacía. Salió de la cocina y subió la escalera para dirigirse a su despacho y llamar a su exmujer.
Ashley respondió enseguida y no le sorprendió. Si tenía intención de hablar con él respondería enseguida. Si no, ni siquiera se hubiera molestado en poner el contestador. Era extrema para todo.
–Hola, Renzo –dijo ella con tono aburrido–. ¿A qué debo este placer?
–Cuando sepas lo que tengo que decir puede que no sea un placer hablar conmigo.
–Hace meses que no es un placer hablar contigo.
–Solo estuvimos casados durante seis meses, así que espero que eso sea una exageración.
–No, no lo es. ¿Por qué crees que tenía que buscar satisfacción en otros hombres?
–Si estás hablando de satisfacción emocional, tengo varias respuestas, pero si lo que quieres decir es que no te satisfacía físicamente tendré que llamarte mentirosa.
Ashley soltó un bufido.
–En la vida hay algo más que sexo.
–Desde luego que sí. Por ejemplo, la mujer que está en mi cocina ahora mismo.
–Estamos divorciados y quién esté en tu cocina, o en tu cama, no es asunto mío.
–Lo es porque se trata de Esther Abbott, una mujer que dice tener un acuerdo contigo para gestar a «nuestro» hijo.
Al otro lado de la línea hubo una pausa y Renzo casi se sintió satisfecho por haberla dejado sin habla, una tarea casi imposible con Ashley. Incluso cuando la pilló en la cama con otro hombre insistió en gritar y llorar para salirse con la suya. No, Ashley no dejaba que nadie más tuviese la última palabra y su silencio era revelador. Aunque no sabía si revelaba sorpresa o rabia por haber sido descubierta.
–Pensé que un hijo podría salvarnos, pero eso fue antes de que el divorcio estuviese finalizado, antes de que tú descubrieses lo de los otros.
–Ya, claro. Los otros cinco hombres con los que te acostabas mientras estabas casada conmigo.
Ashley se rio.
–Siete, creo.
Daba igual. Cinco, siete o solo uno, con el que la había pillado. Tenía la impresión de que a Ashley tampoco le importaba.
–Entonces es verdad –dijo con tono seco.
–Sí –respondió ella.
–Pero ¿cómo?
Ashley dejó escapar un resoplido de impaciencia.
–La última vez que estuvimos juntos usaste un preservativo y yo… bueno, lo usé después de que tú lo descartases. Eso fue suficiente.
Renzo masculló una palabrota.
–No podrías haber caído más bajo.
–Supongo que eso está por ver –respondió Ashley con un tono cortante como el cristal–. Aún me queda mucha vida por delante, pero no te preocupes, tú no serás parte de ella. Si puedo o no caer más bajo ya no es asunto tuyo.
–Esa mujer está embarazada de «nuestro» hijo –le recordó Renzo.
–Porque es una cabezota. Le dije que no quería seguir adelante. De hecho, le dije que no le pagaría el resto de sus honorarios.
–Lo sé. Solo te he llamado para confirmarlo.
–¿Qué piensas hacer?
Esa era una buena pregunta. Iba a hacerse cargo de su hijo, naturalmente. Pero ¿cómo iba a explicárselo a sus padres? ¿Y a los medios de comunicación, que publicarían noticias que algún día leería su hijo? Tendría que ser sincero sobre el engaño de Ashley o inventar una historia sobre una madre que había abandonado a su hijo.
Y no estaba dispuesto a eso.
Pero la gestación subrogada no era legal en Italia. Ningún acuerdo sería legal allí y podría aprovecharse de ello.
–Esther Abbott está embarazada de mi hijo y haré lo que tengo que hacer –respondió, con tono decidido.
Había estado antes en una situación similar, pero entonces no tenía ningún poder. La mujer, su marido, sus padres, todos habían tomado la decisión por él. Su imprudente aventura con Jillian le había costado algo más que su virginidad.
Se había convertido en padre de una niña a los dieciséis años, pero le habían prohibido tener ningún tipo de relación con ella. No existía para su hija. Todos, sus padres, su amante, el marido de su amante, habían inventado una historia para proteger su matrimonio, su reputación y a la niña.
Pero no habían contado con él porque era menor de edad.
No permitiría que algo así volviera a pasar. No dejaría que lo apartasen. No pondría a su hijo, ni a sí mismo, en tan precaria situación.
–¿Y cómo piensas solucionarlo? –insistió Ashley.
–Haré lo que haría cualquier hombre responsable en mi situación: casarme con Esther Abbott.
Esther nunca había visto una cocina así. Había tardado más de diez minutos en descubrir cómo funcionaba el microondas y la pasta había terminado fría por un lado y ardiendo por otro. Se había quemado la lengua, pero estaba deliciosa.
La pasta era uno de sus recientes descubrimientos. Probar nuevos alimentos había sido una de las partes favoritas del viaje. Scones en Inglaterra, macarons en Francia. Había disfrutado de su aventura culinaria casi tanto como de los paisajes o la gente.
Aunque a veces echaba de menos el pan moreno y el sencillo guiso de carne de su madre.
Experimentó entonces una punzada de nostalgia. Era raro, pero a veces le ocurría. Su infancia había sido difícil, pero segura. Y lo único que conocía.
Oyó pasos y, un segundo después, cuando Renzo entró en la cocina, esa mirada oscura consumió la nostalgia. Dentro de ella solo había sitio para esa dura y cortante intensidad.
–Acabo de hablar con Ashley.
De repente, la pasta le sabía a serrín.
–Me imagino que te ha dicho lo que tú no querías escuchar.
–Así es.
–Lo siento, pero todo es verdad. No he venido aquí para aprovecharme de ti y de verdad no podría haber falsificado esos documentos. Ni siquiera había ido nunca al médico hasta que Ashley me llevó a Santa Firenze.
–¿Cómo que no habías ido al médico?
Renzo frunció el ceño y Esther se dio cuenta de que había dicho algo que no debería. Lo hacía a menudo porque no conocía las líneas divisorias. A veces pensaba que la gente la veía diferente solo porque era estadounidense, pero también era diferente a la mayoría de sus compatriotas.
–Vivía en un pueblo muy pequeño –intentó explicar.
Una mentira. Había tenido que mentir muchas veces, cuando su padre le preguntaba si estaba contenta, cuando su madre le preguntaba por sus planes de futuro. Siempre había tenido que mentir, de modo que ocultar su extraño pasado no había resultado tan difícil.
–¿Tan pequeño que no había médicos?
–Sí, había uno –respondió Esther. Era cierto. Había un médico en la comuna.
Renzo hizo un gesto de extrañeza.
–En fin, Ashley me ha confirmado lo del acuerdo. Sé que te encuentras en una posición nada envidiable… o tal vez sea envidiable, depende de tu perspectiva. Dime, Esther, ¿cuáles son tus objetivos en la vida?
Era una pregunta extraña. Sus padres nunca le preguntaban qué quería hacer porque decían saber cuál era su deber. Nadie le había preguntado si eso la hacía feliz, nadie le había preguntado por sus objetivos.
Pero él le estaba preguntando y eso hizo que deseara contárselo.
–Quiero viajar e ir a la universidad. Quiero tener una educación.
–¿Con qué fin?
–¿Qué quieres decir?
–¿Qué quieres estudiar? ¿Historia, Arte, Administración de empresas?
–Todo –Esther se encogió de hombros–. Quiero saber cosas.
–Eso es muy complejo, pero posible. ¿Hay alguna ciudad mejor que Roma para conocer la Historia?
–París y Londres son opciones diferentes, pero entiendo lo que quieres decir. Y sí, sé que puedo educarme aquí, pero quiero algo más.
Renzo empezó a pasear por la cocina y la determinación que había en cada uno de sus pasos la hizo sentirse tan pequeña como un ratoncito frente a un enorme gato.
–¿Y por qué no vas a tenerlo todo? Mira a tu alrededor. Yo tuve la suerte de nacer en el seno de una familia rica. Y sí, he hecho todo lo posible para merecerme ese puesto. Asumí el timón de la empresa familiar y nadie se ha quejado hasta ahora.
–Me alegro por ti –dijo ella.
–Podría ser muy conveniente para ti –siguió Renzo, mirándola a los ojos.
Y esa mirada le puso el vello de punta. Sentía una desazón que no podía controlar, ni siquiera frotándose los brazos vigorosamente.
–¿Ah, sí?
–Soy un hombre con muchos recursos. Ashley no fue tan generosa contigo como debería, pero yo puedo darte el mundo entero.
Esther se aclaró la garganta, nerviosa.
–Eres muy amable, pero solo tengo una mochila. No sé si el mundo entero cabría dentro.
–Esa es la cuestión.
–¿Qué cuestión?
–Tendrás que olvidarte de la mochila.
–No sé si lo entiendo.
–Hay pocas cosas que me limiten, salvo la percepción del público y las opiniones conservadoras de mis padres. Ellos han hecho todo lo posible para que me convirtiese en el hombre que soy –Renzo apretó la mandíbula–. Me casé con Ashley porque era lo que ellos esperaban. Matrimonio, hijos. Lo que no esperan es un escándalo o que los medios de comunicación descubran que mi exmujer conspiró contra mí. No quiero que me tomen por tonto, Esther. No permitiré que el apellido Valenti sea ridiculizado por un error mío.
–Sigo sin entender qué tiene que ver eso conmigo.
–En realidad, esta situación no tiene precedentes, pero he decidido lo que debemos hacer.
–Por favor, explícamelo.
Renzo la miró atentamente. La había mirado antes, pero en aquella ocasión Esther sintió algo diferente.
Porque aquello era diferente. Tuviese o no sentido, era diferente. Su mirada era penetrante, como si estuviese buscando algo en su interior, como si pudiese ver bajo su ropa. Como si estuviera intentando descubrir de qué estaba hecha.
Su mirada le produjo un extraño cosquilleo entre los muslos y contuvo el aliento, intentando controlar las lágrimas que asomaban a sus ojos. No sabía por qué tenía ganas de llorar, pero aquello le parecía tan grande, tan nuevo y tan poco familiar…
–Esther Abbott –dijo él entonces, su voz ronca se deslizaba sobre su piel como una caricia–. Vas a ser mi mujer.
Capítulo 4
Aquello debía de ser un sueño. Esther tenía la extraña sensación de estar separada de su cuerpo, de mirar la escena desde arriba, como si estuviera ocurriéndole a otra persona. Porque ella no podía estar en una histórica mansión italiana, con el hombre más guapo que había visto en toda su vida diciéndole que iba a casarse con ella.
«Guapo» no era el adjetivo adecuado para definir a Renzo, pensó. No, era demasiado duro, sus pómulos demasiado cortantes, la mandíbula demasiado cuadrada. Y sus ojos oscuros no eran más suaves. Era tentador, pero letal.
Pensó entonces en lo ridículo que era concentrarse en su apariencia cuando Renzo acababa de anunciar su intención de convertirla en su mujer. «Su mujer».
Pertenecer a un hombre otra vez era su peor pesadilla. No podría soportarlo. Renzo no se parecía a su padre y la situación era diferente, pero sentía como si no pudiera respirar, como si las paredes estuvieran cerrándose en torno a ella.
–No, eso es imposible –consiguió decir, el pánico aleteaba en su interior como un pajarillo asustado–. No puedo hacerlo. Tengo objetivos que no incluyen ser tu…
–No hay un solo objetivo que yo no pueda ayudarte a conseguir con más facilidad.
Ella negó con la cabeza.
–Pero ¿no lo entiendes? Esa no es la cuestión. No quiero quedarme en Roma, quiero ver el mundo.
–Hasta ahora solo has visto viejos hostales y bares sucios, qué romántico. Me imagino que es difícil ver el mundo cuando tienes que estar sirviendo mesas.
–Tengo tiempo libre y vivo en el centro de la ciudad, así que tengo todo lo que quiero –replicó ella–. Tal vez tú no lo entiendes porque lo has recibido todo al nacer. Yo no tengo nada que heredar. Una casa diminuta en un pueblo pequeño en medio de las montañas… y ni siquiera es mía, sino de mi padre. Y no la habría heredado de todas formas porque habría pasado a alguno de mis seis hermanos. Sí, seis hermanos. Pero a ninguna de mis tres hermanas porque para nosotras no había nada –Esther tomó aire–. Estoy orgullosa de lo que tengo y no voy a permitir que tú me hagas sentir como una pordiosera.
–Pero es que no tienes nada, cara –replicó él, con un tono cortante como un cuchillo–. Quieres ir a la universidad, quieres aprender cosas, quieres ver el mundo… pues ven a mi mundo. Te garantizo que es mucho más ancho e interesante que el tuyo.
Esas palabras parecían repetirse como un eco, como una promesa de la que quería escapar con todas las fibras de su ser. «Casi» todas las fibras de su ser. Una parte de ella estaba intrigada y quería quedarse. Había algo en él que le hacía eso y era más poderoso que la vocecita interior que le decía: «Sal corriendo».
–No te necesito, solo necesito el pago que Ashley me prometió y luego podré mejorar mis circunstancias.
–Pero… ¿por qué conformarse con una pequeña cantidad de dinero cuando puedes tener acceso a toda mi fortuna?
–No sabría qué hacer con tanto dinero. Francamente, tener algo que sea mío será una experiencia nueva para mí. Pensar en algo más me supera.
–Pero no tiene por qué ser así –insistió Renzo, envolviéndola con su voz de terciopelo.
Su madre había tenido razón: el demonio no era feo porque eso no sería tentador. El demonio era bellísimo. El demonio, cada vez estaba más convencida, era Renzo Valenti.
–Creo que estás loco. Y creo que empiezo a entender por qué te dejó tu mujer.
Renzo soltó una carcajada.
–¿Eso es lo que te ha contado, que ella me dejó? Una de sus muchas mentiras. Fui yo quien echó a esa arpía a la calle después de pillarla en la cama con otro hombre.
Esther intentó disimular su sorpresa, intentó no parecer tan inocente e ingenua como era en realidad. Que alguien vulnerase las promesas matrimoniales era algo muy extraño para ella. En la comuna, el matrimonio era sagrado. Otra razón por la que la sugerencia de Renzo era completamente inadmisible para ella.
–¿Te engañó?
–Sí, lo hizo. Pero, como ya te he contado, yo le fui fiel. No diré que elegí a Ashley por amor, pero al principio nos llevábamos bien. Era una relación divertida.
–¿Divertida?
–En algunas habitaciones, sí.
El significado de lo que estaba diciendo se le escapaba, pero intuía que se refería a algo lascivo y eso hizo que se pusiera colorada.
–Bueno, eso es… yo no… yo no soy la esposa que tú necesitas –dijo por fin. Porque si no podía hacerse una idea de lo que estaba diciendo, sabía sin la menor duda que no podría tener esa clase de relación con él.
Nunca la habían besado y ser la esposa de alguien… en fin, ella no tenía experiencia en ese asunto. Y tampoco tenía el deseo de tenerla. Algún día quizá querría estar con alguien. Estaba en su lista, pero muy abajo.
El sexo era una curiosidad para ella. Había leído escenas de amor en libros, las había visto en películas, pero sabía que no estaba preparada, y no tanto por la parte física, sino por su incapacidad de conectar a ese nivel tan íntimo con otra persona.
Y, por el momento, estaba demasiado ocupada descubriendo quién era y lo que quería de la vida. Nunca había visto un matrimonio donde el hombre no llevase el mando y controlase a la esposa con mano de hierro.
Ella jamás se sometería a eso.
–¿Por qué? ¿Porque tienes alguna fantasía infantil de casarte por amor?
–No, al contrario. En realidad, tengo la fantasía de no casarme nunca. Y en cuanto al amor, no lo conozco en el sentido en que tú hablas de él. Lo que yo he visto es posesión, control, y no tengo el menor interés.
–Comprendo. Entonces, eres todo lo que pareces ser. Alguien que cambia con el viento y se mueve a voluntad, sin pensar en las consecuencias.
Hablaba con tal desdén que Esther se enfadó.
–Nunca he fingido ser otra cosa. ¿Por qué iba a hacerlo? No tengo ninguna obligación ni contigo ni con nadie y así es como quiero que sea, pero yo me he metido en esta situación y pienso actuar con integridad. Solo quería confirmar si tú sabías lo del bebé.
–Y, sin embargo, no se te ocurrió hablar conmigo antes de que Ashley cambiase de opinión.
Ella dejó escapar un largo suspiro.
–Lo sé. Debería haberlo hecho, por eso vine a verte. Ashley me dijo que tú querías un hijo desesperadamente y no me podía creer que hubieras cambiado de opinión.
–Mi exmujer es una mentirosa muy convincente.
–Está claro, pero yo no quiero mezclarme en nada de esto. Solo quiero tener el bebé y seguir mi camino.
–Lo que ocurra después del parto podemos negociarlo, pero nos comportaremos como una pareja comprometida hasta entonces.
–No entiendo. Yo no quiero…
–Soy un hombre muy poderoso, Esther –la interrumpió Renzo–. Que no te eche sobre mi hombro para llevarte a la iglesia más próxima, donde sin duda podría convencer a cualquier sacerdote de que hago lo correcto, demuestra que estoy siendo magnánimo contigo. Tampoco yo estoy encantado con la idea de volver a casarme después de lo que ha pasado con Ashley, así que está decidido. Harás el papel de mi prometida ante los medios de comunicación hasta que nazca el niño y después… bueno, el precio de tu libertad puede ser negociado.
–¿Saldremos en las noticias? –preguntó Esther. La idea de que sus padres la viesen con él era aterradora.
–En las revistas de cotilleos sobre todo y tal vez en alguna sección de Sociedad de los periódicos respetables, pero solo en Europa. No creo que en tu país tengan tanto interés por mí.
Ella dejó escapar un largo suspiro.
–Muy bien. Entonces tal vez no sea tan horrible.
Renzo frunció el ceño.
–¿Te escondes de alguien? Porque necesito saberlo. Tengo que saber qué puede poner a mi hijo en peligro.
–No me escondo de nadie y te aseguro que no estoy en peligro, pero mis padres son muy estrictos y no aprueban lo que estoy haciendo. No me gustaría que supieran que estoy embarazada sin haberme casado.
Sabía que marcharse de casa significaba romper con ellos para siempre, pero se sentiría avergonzada si la vieran en esa situación.
–¿Son muy tradicionales?
–No tienes ni idea. Ni siquiera me dejaban maquillarme o vestirme como quería.
–Me temo que en ese aspecto también tendrás que saltarte las reglas.
–¿Por qué? –preguntó ella. Tenía libertad para ponerse lo que quisiera, pero aún no había comprado maquillaje porque no había tenido ocasión.
–Porque las mujeres con las que salgo tienen un aspecto muy específico.
Debían de ser las mujeres de las que su madre solía hablar: caídas en desgracia, perdidas.
Le costaba hacerse a la idea de que la presentaría ante el mundo de ese modo.
–¿Acudes a muchos actos sociales?
–A muchos, sí. El mundo que te mostraré es un mundo al que tú no hubieras tenido acceso por ti misma. Si quieres experiencias, yo puedo darte experiencias con las que nunca habrías soñado.
Esas palabras le produjeron un cosquilleo en la base de la espina dorsal, haciéndola sentirse emocionada y vacía al mismo tiempo.
–Muy bien –asintió a toda prisa. Porque, si se paraba a pensarlo, seguramente saldría corriendo–. Lo haré.
–¿Qué harás exactamente?
–Haré el papel de tu prometida y luego, cuando nazca el niño, me iré.
Renzo alargó la mano para levantarle la barbilla con un dedo. Su roce la quemaba; era como un incendio que se extendía por todo su cuerpo.
–Estupendo, Esther –pronunció su nombre como una caricia–. A partir de ahora, estás prometida.
Renzo sabía que tendría que ir con mucho cuidado durante las próximas semanas. Todo lo demás en su vida había quedado en suspenso. Tenía a una criatura desaliñada en su casa y pronto tendría que presentarla ante el mundo como su prometida. Cuanto antes, mejor. Antes de que Ashley tuviese tiempo de envenenar a los medios de comunicación.
Ya había puesto en marcha su plan para evitarlo: antes de que saliera el sol en Canadá su abogado le ofrecería una generosa gratificación. Ashley no querría desafiarlo si temía perder ese dinero ya que, según el acuerdo prematrimonial que habían firmado, no recibiría pensión alguna. A su exmujer le gustaba ser el centro de atención, pero el dinero le gustaba aún más.
Pero aún quedaba el problema de sus padres y ese era un grave problema.
Se imaginó que, a pesar de las circunstancias, les encantaría saber que iban a tener un nieto. Y, en realidad, les alegraría que Ashley ya no formase parte de su vida.
Pero Esther era un problema que tendría que resolver.
Con desgana, levantó el teléfono y marcó el número de su madre.
–Hola, Renzo. No me llamas lo suficiente.
–Sí, eso me dices cada vez que te llamo.
–Porque es verdad. Así que dime, ¿qué es lo que quieres? Porque nunca llamas solo para saber cómo estoy.
Renzo tuvo que reírse. Su madre lo conocía demasiado bien.
–Me preguntaba qué planes teníais para cenar.
–Tenemos planes para cenar todas las noches, Renzo. Esta noche en concreto tenemos cordero con verduras y risotto.
–Estupendo, madre. ¿Tenéis sitio en la mesa?
–¿Para quién?
–Para mí y para una acompañante.
–¿Tan pronto después del divorcio? –su madre pronunció esa palabra como si fuera anatema. Porque para ella lo era, claro.
–Sí, madre. En realidad, es algo más que una acompañante. Voy a presentaros a mi prometida, Esther Abbott.
Al otro lado de la línea hubo un silencio y eso le preocupó más que una bronca.
–¿Abbott? ¿De dónde es su familia?
Renzo pensó en el pueblo pequeño en medio de las montañas y le dieron ganas de reír.
–No la conoces.
–Por favor, dime que no has elegido a otra canadiense.
–No, en ese sentido puedes estar tranquila. Es estadounidense.
El gemido ahogado al otro lado de la línea no era del todo inesperado.
–¡Eso es peor aún!
–La decisión está tomada.
Renzo pensó en contarle lo del embarazo, pero decidió que esa era una noticia que debía dar en persona. Su madre aún no había superado que la noticia del embarazo de Allegra le hubiese llegado por terceras personas.
–Muy típico de ti –dijo su madre.
No había condena en su tono, pero Renzo recordó un tiempo en el que sí lo había condenado, cuando permitió que otras personas tomaran una importante decisión por él. No quería pensar en Jillian, ni en su hija, que estaba siendo criada por otro hombre y a la que veía en algunos actos sociales.
Una de las muchas razones por las que solía beber en esos eventos. Era mejor recordar poco al día siguiente.
Tenía dieciséis años cuando sus padres lo animaron a aceptar esa decisión y desde entonces había cambiado por completo. No estaba resentido contra ellos porque sabía que, para sus padres, era la mejor decisión. Y lo había sido porque entonces no estaba preparado para ser padre. Pero en ese momento sí lo estaba.
–Ya me conoces. ¿Pero seremos bienvenidos en tu casa o no?
–No sé si hay comida para tanta gente. Tendremos que ir al mercado…
–Cuando dices «tendremos» te refieres a tus empleados, a los que pagas muy bien. Me imagino que no tendrán ningún problema.
–Pues claro que lo tendrán, será un calvario. Os espero a las ocho, y no llegues tarde porque no pienso esperar –le advirtió su madre–. Y no querrás que haya tomado más de una copa cuando aparezcas.
Renzo esbozó una sonrisa.
–No, desde luego que no.
Después de colgar, llamó a la estilista personal de su madre para pedirle que fuera a su casa con un peluquero y un maquillador.
No sabía si podrían hacer algo con Esther. Era difícil decirlo. Las mujeres con las que salía eran clásicas piezas de arquitectura o de nueva construcción. No tenía experiencia en reformas totales.
Pero no era fea y seguramente podría hacerla pasar por una mujer con la que querría salir. Esa idea casi lo hizo reír. Estaba embarazada de su hijo y, aunque tendría que hacer una prueba de ADN para confirmar su paternidad, nadie pediría una prueba de maternidad y, por lo tanto, nadie la cuestionaría.
Pero, cuando la encontró sentada bajo una ventana del comedor, con los ojos cerrados y un cuenco de cereales en la mano, supo que había hecho lo correcto al pedir un equipo de estilistas.
–¿Qué haces?
Ella dio un respingo.
–Estaba disfrutando del sol –respondió.
–Hay una mesa –dijo Renzo, señalando la larga mesa de madera labrada, más vieja que ellos dos juntos.
–Para sentarme frente a la ventana habría tenido que mover una silla, pero son muy pesadas y no quería rozar la madera. Además, no me importa sentarme en el suelo, está calentito.
–Esta noche iremos a cenar a casa de mis padres y espero que no te sientes en el suelo.
Se la imaginó sentada en un rincón, royendo una pata de cordero, y estuvo a punto de soltar una carcajada. Eso disgustaría a su madre. Aunque, habiendo sido prevenida de que Esther era estadounidense, tal vez no encontrase tan extraño su comportamiento.
–No, claro que no –respondió ella, claramente molesta.
Se había cambiado la camiseta negra por una de color marrón y la falda larga del día anterior por otra de colores, pero seguía pareciendo una hippy.
El día anterior su rostro le había parecido vulgar, pero en aquel momento, por alguna razón, lo vio limpio, fresco. Había algo… no bello, porque aquella exótica criatura no podría ser llamada así, pero sí natural. Como si se hubiera materializado en un jardín en lugar de haber nacido.
Y ese era un pensamiento más extravagante de lo habitual en él, que solía limitarse a pensar si estarían o no atractivas sin ropa, si querrían estar desnudas con él y luego, después de que así fuera, cómo iba a librarse de ellas.
–Bien, porque mis padres no son precisamente flexibles y tampoco muy cordiales. Son mayores, anticuados, una familia muy antigua y orgullosa de su linaje y su apellido. Les he dicho que vamos a casarnos y que eres estadounidense… y ninguna de esas cosas les ha hecho gracia. O, más bien, a mi madre no le ha hecho gracia y a mi padre, cuando lo sepa, tampoco se la hará.
Ella lo miró con expresión preocupada y eso le resultó curioso. Alguien como ella no debería preocuparse por lo que pensaran los demás.
–No parece que vaya a ser una cena muy agradable –dijo por fin, después de una larga pausa.
–Las cenas con mis padres nunca lo son, pero se pueden soportar.
–Tengo aversión a ser juzgada –dijo Esther entonces.
–A mí me gusta. Me parece liberador desmontar las expectativas de los demás.
–No es verdad, todo el mundo quiere complacer a sus padres –replicó ella, con el ceño fruncido–. O si no a sus padres, a otras personas.
–Tú misma has dicho que abandonaste a tus padres y que no estaban contentos contigo. Parece que no te preocupa mucho complacerlos.
–Pero lo hice durante mucho tiempo. Y la única razón por la que me fui es que necesitaba sentirme libre.
Esas palabras tocaron algo profundo dentro de él, aunque no sabía por qué.
–Bueno, hay mucho trabajo que hacer si queremos cenar con mis padres esta noche.
–¿A qué te refieres? –Esther parecía auténticamente sorprendida, como si no supiese a qué se refería.
Sentada en el suelo, con una camiseta y una de esas horribles faldas, estaría mejor en un mercadillo que en su casa, pensó. De verdad era una criatura extraña. Las diferencias entre los dos deberían ser evidentes y, sin embargo, ella no parecía darse cuenta. O, más bien, no parecía importarle.
–Tu aspecto, Esther.
–¿Qué hay de malo en mi aspecto?
–¿Qué pensabas ponerte esta noche?
Ella bajó la mirada.
–Esto, supongo.
–¿Y no notas una pequeña diferencia entre tu forma de vestir y la mía?
–¿Quieres que me ponga un esmoquin?
–Esto no es un esmoquin, es un traje de chaqueta. Hay una gran diferencia.
–Ah, qué interesante.
Renzo tenía la impresión de que no le parecía interesante en absoluto.
–Me he tomado la libertad de pedir un vestuario nuevo para ti –le dijo, mirando su reloj–. Deberían llegar en cualquier momento.
En ese momento, el ama de llaves entró en la habitación con gesto preocupado.
–Señor Valenti, Tierra está aquí.
La estilista usaba solo ese nombre tan particular.
–Estupendo.