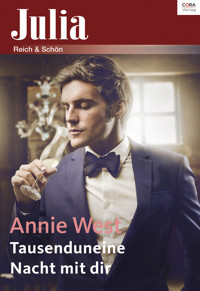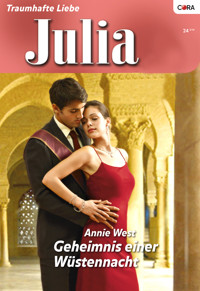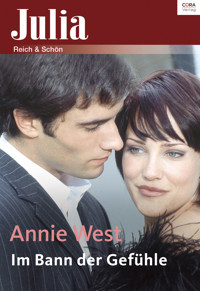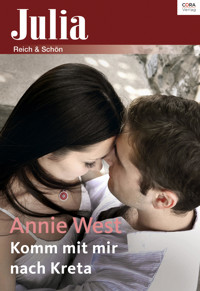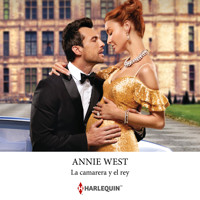9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack promocional
- Sprache: Spanisch
Entre el deseo y la venganza Michelle Smart Era un matrimonio construido sobre una mentira. El gran amor del jeque Annie West ¿Era la persona que iba a ayudarlo a encontrar esposa o su gran amor? Fruto prohibido Cathy Williams En el yate del multimillonario… Era imposible resistirse a la tentación. Proposición en París Heidi Rice Él lo controlaba todo, pero se había implicado en una difícil situación…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Bianca, n.º 322 - octubre 2022
I.S.B.N.: 978-84-1141-469-2
Índice
Créditos
Índice
Entre el deseo y la venganza
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
El gran amor del jeque
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Fruto prohibido
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Proposición en París
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Tenemos que arreglar esto.
Ciro Trapani apuró su copa de bourbon y clavó la mirada en el rostro desencajado de su hermano. En los últimos cuatro días, Vicenzu había envejecido una década. Su sonrisa fácil había desaparecido, y sus ojos de mirada divertida eran ahora pozos oscuros de dolor. Y de culpa.
Los dos compartían el dolor y la culpa, pero para su hermano, la culpa era doble.
Después de una larga pausa en la que Vicenzu apuró también su copa, Ciro miró por fin a su hermano y asintió.
–Tenemos que recuperarlo todo –sentenció Ciro.
Su hermano asintió de nuevo y él se inclinó hacia delante. Tenía que estar seguro de que, fuera lo que fuese lo que acordaran allí, su hermano lo cumpliría.
El negocio de la familia, perdido. Robado.
La casa de la familia, perdida. Robada.
Su padre, muerto.
Siempre había confiado en su hermano, y aunque su personalidad y su temperamento eran distintos, siempre habían estado unidos. Pero el hombre que compartía aquella mesa con él en Palermo era un desconocido. Sabía que Vicenzu pensaba que debían respetar un periodo de luto apropiado antes de lanzarse a vengar a su padre, pero la furia que a él le quemaba por dentro exigía que pusieran en marcha un plan ya. Lo que les habían robado tenía que ser recuperado fuera como fuese. Su madre había quedado destrozada, y necesitaba recuperar su casa.
–¿Vicenzu?
Su hermano se hundió más en la silla y cerró los ojos. Aún necesitó una pausa más antes de hablar.
–Sí, sé lo que tengo que hacer, y lo haré. Recuperaré nuestro negocio.
Ciro apretó los labios y entornó los ojos. Cesare Buscetta, el crío que acosó a su padre en la infancia, el ladrón que había robado el negocio y la casa de sus padres amparándose en la ley, le había cedido su empresa a su hija mayor, de nombre Immacolata. No podría haber un nombre más inapropiado para ella.
La verdad era que, en aquel momento, Vicenzu no parecía tener el coraje necesario para enfrentarse a ella y ganar. Siempre había estado más unido a su padre que él, y su inesperada muerte, cuatro días atrás, junto con el descubrimiento del robo, habían apagado de golpe su exuberancia natural, transformándolo en aquella especie de fantasma humano.
Vicenzu debió de leer el cinismo en la expresión de su hermano porque se incorporó en su asiento.
–Recuperaré el negocio, Ciro. Es mi responsabilidad. Solo mía.
–¿Estás seguro de poder hacerlo?
Cuatro días antes, jamás habría hecho semejante pregunta. Recuperar la casa familiar sería mucho más fácil. Cesare se la había regalado a su hija menor, Claudia, una princesa malcriada y mimada con la inteligencia de un caballito de madera.
Por fin, un atisbo de su energía de antes le iluminó los ojos.
–Sí. Tú ocúpate de devolverle la casa a mamá, que yo me ocuparé del negocio.
Ciro tardó un momento en asentir.
–Como quieras –hizo un gesto al camarero que pasaba para que volviera a llenarles la copa–. Debes dejar de culparte. No podías saber lo que estaba pasando. Papá debería haber confiado en nosotros.
Que no lo hubiera hecho era algo con lo que tendrían que vivir ambos.
–Si no le hubiera pedido prestado esa cantidad de dinero, no se habría visto forzado a vender.
–Y si yo hubiera pasado por casa más a menudo, podría haber echado una mano –contestó Ciro, aplastado por el peso de la culpa. No había vuelto a Sicilia desde Navidad, y la extorsión a la que se había visto sometido su padre comenzó en enero–. Papá debería haberte contado… tendría que habernos contado a los dos lo precaria que era la situación económica de la familia, pero lo hecho, hecho está. El único culpable aquí es ese bastardo de Cesare. Él y sus hijas –añadió.
Llegaron las bebidas y Ciro alzó su copa.
–Por la venganza.
–Por la venganza –Vicenzu levantó la suya.
El plan quedó sellado.
Capítulo 1
Una semana más tarde
Claudia limpió con la bayeta la encimera de cobre mientras, en los auriculares que llevaba puestos, se narraba la historia romántica que tenía henchido su corazón hasta el punto de no saber cómo contenerlo.
Llevaba solo diez días viviendo en aquella casa, pero ya la sentía como su hogar, a diferencia de la ostentosa mansión en la que había crecido. En ella disponía de una cocina maravillosamente equipada en la que podía cocinar cuanto se le antojase, una huerta y un invernadero lo bastante grandes como para poder cultivar cuanta fruta y hortalizas fuera capaz de hacer crecer.
Por primera vez en sus veintiún años, estaba completamente sola… si no contaba a los guardias de seguridad que su padre había apostado en la entrada. En un primer momento había insistido en que estuvieran dentro, pero gracias a Dios, Immacolata, su hermana mayor, le había hecho entrar en razón. El negocio que Imma había heredado estaba situado en la propiedad contigua, y era precisamente el jardín de Imma lo que su padre le había regalado a ella, de modo que su hermana estaría siempre a mano si la necesitaba, como lo había estado toda la vida.
Como era de esperar, su padre le había hecho prometer que nunca saldría sola de la casa. Que siempre iría acompañada de los dos guardaespaldas. ¡Ni que pudiera ir a parte alguna sin ellos! No tenía carné de conducir, y el pueblo más cercano estaba a unos dos kilómetros, en lo alto de la colina en la que se alineaban los olivos que constituían la parte principal del negocio de Imma. Pero en el pueblo no había tiendas, de modo que, si quería ir de compras, alguien tenía que llevarla.
Un timbre la sobresaltó. Pulsó el botón de pausa en el audiolibro y presionó el intercomunicador que su padre le había instalado en la cocina.
–¿Sí?
Uno de los guardias de seguridad le respondió.
–Hay un tal Ciro Trapani aquí que quiere verla.
–¿Quién?
–Ciro Trapani.
Aquel nombre no le sonaba.
–¿Y qué quiere?
–Dice que es un asunto privado.
–¿Mi padre lo ha aprobado?
Seguro que sí. Solo le preguntaban a ella una vez su padre había dado el visto bueno. Así era su mundo.
–Sí.
–Bien. Déjele pasar.
Abrió la puerta principal y salió con curiosidad. Un coche negro y estilizado se acercaba despacio, y vio la puerta eléctrica del perímetro cerrándose a lo lejos.
El coche se detuvo ante el garaje de tres plazas que tenía la casa. Qué raro. Las visitas que había recibido hasta aquel momento habían sido su padre, su hermana y el abogado de la familia, y todos habían aparcado delante de la puerta principal.
Su curiosidad se evaporó cuando vio bajar del coche al hombre más sexy que había visto nunca. Alto, con el pelo oscuro peinado con tupé, derramando vitalidad, podría ser sin dificultad portada de revista masculina.
Se acercó a ella con paso fluido y sonrió aún con más fluidez al mirarla, sus ojos ocultos tras los cristales de unas gafas de aviador.
Su traje de paño gris tenía pespuntes hechos a mano en las solapas, llevaba una camisa azul con el cuello desabrochado y unos zapatos Oxford relucientes, así que Claudia se sacudió casi inconscientemente la harina que llevaba pegada a la camiseta negra mientras se reprendía por no haberse quitado aquellos vaqueros viejos, coloreados de verde en las rodillas después de haberse dado un buen tute quitando hierbas a primera hora de la mañana.
Cuando el desconocido llegó a su altura, se deshizo de las gafas y le dedicó una sonrisa que le dibujó un hoyuelo en la mejilla, y que haría que hasta las rodillas de una monja se volvieran de gelatina. Una imagen muy acertada, ya que ella había contemplado durante un tiempo la posibilidad de ingresar en un convento, y las rodillas le estaban fallando.
–¿Señorita Buscetta? –preguntó, y unos increíbles ojos verdes brillaron al ofrecerle una mano a modo de saludo.
Dios, qué voz… profunda e intensa. Los dedos de los pies se le encogieron dentro de las deportivas.
Una arruga desdibujó su entrecejo y, horrorizada, se dio cuenta de que lo había estado mirando boquiabierta, sin contestar a sus palabras ni estrechar su mano. Reponiéndose, estrechó su mano de dedos largos y sintió una descarga de calor correrle por las venas. Rápidamente se soltó.
–Soy Ciro Trapani. Perdóneme por presentarme así, pero es que estaba en el vecindario. ¿Le importaría mucho si me despidiera de este lugar?
Entonces fue ella la que frunció el ceño. ¿Despedirse? ¿De qué narices estaba hablando?
Ciro Trapani volvió a sonreír.
–Esta propiedad perteneció a mis padres, y yo crecí en esta casa. Se la vendieron a su padre antes de que hubiera tenido oportunidad de despedirme.
–¿Ha vivido aquí?
No sabía nada de los anteriores dueños, aparte del amor que se palpaba por la propiedad.
–Los primeros dieciocho años de mi vida. Ahora vivo en América, pero este lugar siempre ha sido mi hogar. Es una pena que no haya vuelto a Sicilia a tiempo de despedirme, antes de que se firmara la venta.
Oh, pobre. Era una pena. Ella iba a menudo a la casa de su infancia.
Debió tomar su silencio como una negativa porque se encogió de hombros y ladeó la cabeza.
–Lo siento. Soy un desconocido para usted, y esto es una tontería sentimental. La dejo en paz.
Cuando le vio dar media vuelta y empezar a andar, se dio cuenta de que se marchaba.
–Puede entrar.
Se volvió sorprendido.
–No quiero molestarle.
–No es molestia.
–¿Seguro?
–Seguro –contestó, e hizo un gesto con el brazo–. Por favor, pase.
Ciro la siguió, ocultando su expresión de satisfacción por lo fácil que le había resultado franquear aquellas puertas. Una semana de preparación y todo estaba yendo según el plan.
–¿Le apetece un café? –le ofreció al entrar en la cocina.
–Sería genial, gracias. Aquí hay algo que huele de maravilla.
Claudia se sonrió.
–He estado haciendo dulces. Siéntese, por favor.
Mientras ella se ocupaba de la cafetera, Ciro se acomodó junto a la mesa que nunca deberían haber puesto en aquel sitio, y aprovechó la oportunidad para estudiarla. Mejor no reparar en todos los nuevos electrodomésticos que había por allí, o la furia que había logrado mantener bajo control estallaría, y su sed de venganza volvería a aflorar.
Había estado a punto de ir directamente después de sellar su pacto con Vicenzu. La paciencia nunca había sido su fuerte, pero sabía que no podía encontrarse con Claudia Buscetta hasta que tuviera sus emociones más controladas. Era más guapa de lo que se imaginaba. Pelo castaño con sutiles reflejos dorados que llevaba recogido en un moño desaliñado, un rostro de mejillas redondeadas, grandes ojos marrones, nariz pequeña y boca de labios generosos. También era más bajita de lo que se la había imaginado, pero parecía esbelta bajo la camiseta grande que llevaba. Tenía un aire de inocencia que encontraba risible, pero su atractivo le agradó. Así no le disgustaría seducirla.
–¿Dónde vive en América? –le preguntó mientras sacaba dos tazas de un armario, un armario en el que, hasta hacía apenas dos semanas, había una abundante selección de pasta. En la balda de al lado, estaba el libro de recetas de su madre. Ahora lucían adornos coloridos.
–En Nueva York.
–¿No es peligroso Nueva York?
–No más que cualquier otra ciudad grande.
Ella lo miró sorprendida.
–Ah. Yo creía que… –parpadeó varias veces y abrió la puerta de la nevera–. ¿Cómo quiere el café?
–Solo y sin azúcar.
El temporizador del horno sonó. Un sonido tan familiar para él que apretó los puños para controlarse. Su niñez había transcurrido al ritmo marcado por aquel temporizador y la voz de su madre que, poco después, los llamaba para cenar.
Claudia se colocó los guantes de horno y sacó algo que terminó de inundar la cocina con olor a pastelería. El café ya estaba listo, así que llevó las dos tazas a la mesa y se sentó frente a él. Cuando la miró, le sorprendió que ella se sonrojara tímidamente y bajase la mirada.
–¿Qué tal se está adaptando? –le preguntó.
–Muy bien –contestó, y volvió a levantarse–. ¿Una galleta?
–Estupendo.
Volvió con un tarro de cerámica y quitó la tapa.
–Las hice ayer, así que aún deben estar frescas.
Tomó una y la probó. La boca se le llenó con un pedazo de cielo.
–¡Están deliciosas!
Volvió a sonrojarse.
–Gracias. ¿Le apetece probar un trozo de la tarta de albaricoque cuando se haya enfriado un poco? Si sigue aquí, quiero decir –más color en sus mejillas–. Estoy segura de que tiene cosas más importantes que hacer.
–La verdad es que no –tomó un sorbo de su café y la miró abiertamente–. Estoy tomándome unos días de vacaciones.
–Ah.
–Mi padre ha muerto hace poco, y estoy intentando poner en orden sus asuntos y ayudar a mi madre.
–Oh. Lo siento. No lo sabía.
«¿Cómo ibas a saberlo?», le preguntó con cinismo. «Murió al día siguiente de que tu padre le robara esta casa para dártela a ti».
–Tuvo un infarto.
Era una actriz excelente, porque los ojos se le llenaron de compasión.
–Lo siento. No puedo ni imaginarme cómo se siente.
–Como si me hubieran pegado un tiro en el corazón. Solo tenía sesenta años.
–No es edad para morir.
–No lo es. Pensábamos que le quedaba mucha vida por delante –movió apesadumbrado la cabeza. Ella era una actriz consumada, pero no tenía nada que hacer con él, que llevaba una semana preparando aquel momento y sabía exactamente cómo iba a orquestar las cosas–. Si alguna vez me caso y tengo hijos, que es algo que espero que ocurra si alguna vez me enamoro, no podrá conocerlos. Mis hijos crecerán sin saber de su abuelo. Si hubiera sabido el estrés que tenía…
–¿Esa fue la causa? ¿El estrés?
–Eso creemos. Mis padres han tenido que hacer frente a muchas cosas últimamente.
Una mano delicada subió hasta rozar su boca.
–No estaría relacionado con que tuvieran que dejar la casa, ¿no?
«Con que se la robaran, querrás decir».
–Fue un cúmulo de cosas.
–Soy consciente del amor que sus padres pusieron en esta casa –dijo, tomando la taza con las dos manos–. Sé que tuvieron que hacer recortes, y debió ser difícil para ellos.
Era increíble que fuera capaz de decir algo así sin que le cambiara la expresión. Claro que, estaba delante de una Buscetta, una familia que caminaba siempre en el límite entre lo legal y lo ilegal como el trapecista de un circo. Su padre, Alessandro, había ido al colegio con Cesare quien, ya de niño, era un matón que tenía aterrorizado a todo el mundo, incluidos los profesores. Él solo lo había visto en una ocasión, pero su nombre era sinónimo de criminalidad y delincuencia en la casa Trapani desde que tenía uso de memoria.
Claudia debía haber adoptado ese enfoque para lavar su conciencia. Tenía que resultarle más fácil dormir por la noche así, que admitir la verdad de que su padre había sobornado a un empleado de Alessandro Trapani para que saboteara el negocio hasta conseguir que hincase la rodilla en tierra y no le quedara más cáscaras que vender, tanto la casa familiar en la que tenía pensado hacerse viejo junto a su adorada esposa, como el negocio que llevaba generaciones en la familia Trapani.
Pero, en lugar de abrir la puerta a la acidez que le ardía en la garganta, se centró en el objetivo a largo plazo y cruzó los brazos mientras la miraba.
–Lo fue. Y lo peor es que yo no estuve aquí para apoyarlos. Debería haber estado. Eso es lo que hace un buen hijo: cuidar de sus padres y compartir sus cargas. Es algo con lo que tendré que aprender a vivir. Ahora tengo que cuidar de mi mamma.
–¿Qué tal lo lleva ella?
–No muy bien. Estos días está con su hermana en Florencia. La pobre va poco a poco, pero espero que no tarde mucho en estar preparada para volver a Sicilia.
«En cuanto yo haya recuperado esta casa», añadió para sí.
–Perdóneme. No pretendía entristecerle.
–No hay nada que perdonar. En realidad, no sé por qué le he contado todo eso. No nos conocemos.
Y le dedicó una mirada con la que le decía lo mucho que le gustaría que eso cambiara.
El rojo que coloreó sus mejillas le confirmó que había captado el mensaje. No solo lo había recibido, sino que estaba receptiva. Como playboy no le llegaba a su hermano ni a la suela del zapato, pero nunca había tenido problemas para encontrar mujeres dispuestas a arrojarse en sus brazos. Era curioso lo que el estatus de millonario junto con los rasgos físicos que la sociedad consideraba atractivos podía hacer por el sex appeal de un hombre. A él se le daba de perlas leer el lenguaje corporal de una mujer, y el de la señorita Buscetta no podía ser más claro.
Había pasado una semana intentando averiguarlo todo sobre ella, y se había llevado un gran chasco al descubrir que había bastante poco que saber. Se había educado en un convento hasta los dieciséis, y hasta hacía unos diez días, había llevado vida de reclusa en la villa de su padre, fuertemente custodiada. Apostaría su último céntimo a que era virgen. Un capullo de rosa esperando que un hombre la hiciera florecer. Solo un hombre con una inmensa riqueza y un pasado intachable podría tocar a cualquiera de las preciosas hijas de Cesare Buscetta. Un hombre como él mismo.
Cesare Buscetta no veía nada de malo en los juegos que había jugado para arrebatarle los negocios a la familia Trapani. Para él era solo eso: negocios. Lo sabía porque no se había limitado a investigar únicamente el aburrido pasado de Claudia. Antes de presentarse allí, había ido a ver a su padre con el pretexto de ofrecerle un acuerdo comercial. Si Cesare lo hubiera tratado con desconfianza, habría orquestado el encuentro con su hija en otro lugar, pero Cesare, tan arrogante en la justificación de sus propios actos, lo había recibido como si fuera un hijo perdido y hallado. Incluso había tenido el valor de mencionar los días de colegio con su padre. Oírle hablar de ello, de aquellos días de bromas y escapadas, olvidándose por supuesto de mencionar cómo les metía la cabeza en el váter a los chicos que se negaban a pagarle dinero por su protección, o la ocasión en que llegó a amenazar a su padre con una navaja si no le hacía los deberes…
Cuando, al final de su reunión, Ciro mencionó como de pasada que le gustaría acercarse a la casa de su infancia para despedirse, Cesare llamó de inmediato a los guardias que custodiaban la puerta para hacerles saber que Ciro podía entrar y que Claudia lo permitía. Su falta de conciencia era tan llamativa como la falsa empatía de su hija.
Ciro compuso una sonrisa antes de mirar a la mujer que era su enemigo, lo mismo que su padre.
–¿Lista para enseñármelo todo?
–Usted conoce esta casa mejor que yo. No me importa si quiere intimidad para despedirse.
Negó con la cabeza mientras se aseguraba de que en su mirada aparecían, a partes iguales, el interés por ella y el malestar por su situación.
–Nada me gustaría más que me acompañase… si le parece bien.
Claudia tardó un segundo, pero asintió.
Recorrer la casa de su infancia con Claudia Buscetta a su lado, sabiendo que su cuerpo gritaba a voces que se sentía atraída por él, le hizo controlar la risa que amenazaba con desbordarse. Aquello iba a ser más fácil de lo que se había imaginado. Hasta le daba rabia que estuviera cayendo tan fácilmente entre sus fauces.
–Pareces distraída, princesa.
Claudia miró a su padre y sintió que las mejillas le ardían. Estaban en el comedor pequeño de la villa, en el que solo cabían doce comensales, su padre en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, ella a su izquierda, y tenía razón: estaba soñando despierta con un pedazo de tío que había conocido mientras degustaban plato tras plato de delicatessen. En realidad, ella apenas era consciente de lo que se llevaba a la boca. Desde que Ciro se había marchado de su casa, andaba como entre nubes.
–Hoy he tenido una visita –le confesó, consciente de que no le estaba diciendo nada que no supiera ya.
–¿Ciro Trapani?
–Papá… me ha pedido que salga con él –le reveló.
Los ojos saltones de su padre se congelaron.
–¿Y tú qué le has dicho?
–Que me lo pensaría, pero quería hablarlo antes contigo.
–Buena chica. ¿Y tú qué quieres contestarle?
Cerró los ojos un instante.
–Que sí.
–Entonces, hazlo.
–¿En serio?
No se atrevió a dejar escapar un suspiro de alivio. Su padre era sobreprotector hasta extremos inimaginables, y que ya fuese una adulta no había cambiado nada. A diferencia de su hermana, con carrera y capaz de escapar de su padre y ser autosuficiente, ella no era así. Dependía de él para todo. Le había regalado una casa, pero si quería disponer de dinero para mantenerla y para sus gastos, tenía que seguir siendo tan obediente como lo había sido siempre, y esa era la razón de que estuviera cenando con él, en lugar de hacerlo sola en su casa.
Quería a su padre, pero también le tenía miedo. A veces, incluso lo odiaba. Desde la adolescencia, su anhelo de libertad e independencia había ido creciendo en intensidad, pero nunca había hecho nada al respecto. Jamás se había rebelado. Nunca le había dicho que no.
–¿No te importa?
–Es un hombre trabajador de una buena familia, no como su hermano, claro, y con buena reputación. Es muy rico, ¿lo sabías? Millonario. Y tiene ya la edad en la que un hombre desea sentar la cabeza y encontrar esposa.
–¡Papá! –exclamó, con las mejillas ardiendo.
Su padre se sirvió más vino.
–¿Por qué no te iba a considerar una posible candidata a esposa? Tu pedigrí es impecable. Provienes de una familia siciliana, buena y adinerada, y eres tan hermosa como lo era tu madre.
Claudia intentó que no se le notara lo poco que le había gustado aquel comentario supuestamente halagador, en particular cuando su padre había admitido admirar a Ciro hasta el punto de no poner objeción alguna a que saliera con ella.
–Es solo una cita –le recordó. Su primera cita.
–Tu madre y yo empezamos por una cita. Sus hermanos estuvieron presentes de carabina –alzó la copa hacia ella–. Sal, pero no te olvides de quién eres, de dónde vienes y los valores que te he inculcado. Son valores que un hombre como Ciro Trapani sabrá apreciar.
Y apuró el vino.
Capítulo 2
Claudia estaba sentada ante el tocador de su infancia mientras su hermana la peinaba. Era algo que Imma había hecho cientos de veces, pero nunca en un día como aquel: el de su boda. Su padre había querido contratar a un famoso peluquero de Milán para la ocasión, pero ella se había salido con la suya. Quería que fuera su hermana mayor quien la peinase.
–¿Nerviosa? –le preguntó Imma, mientras retorcía mechones de su hermoso cabello y los sujetaba hábilmente con unas horquillas adornadas con brillantes que, si todo lo que habían practicado funcionaba, brillarían cuando el sol o cualquier clase de luz las iluminara.
Claudia miró a su hermana en el espejo.
–¿Debería?
–No sé –sonrió–. Yo nunca he estado enamorada. Solo me preguntaba que… ¡hace tan poco que os conocéis!
–Dos meses.
–¡Exacto!
–¿Qué sentido tiene esperar cuando los dos no tenemos ninguna duda de lo que sentimos? Quiero pasar mi vida con él, y nada va a cambiar ese deseo.
Le había bastado la primera cita para saber que se estaba enamorando de Ciro. Hacía que se sintiera eufórica, como si pudiera bailar en el aire. Y además, por primera vez, sentía que había encontrado una ruta de huida de su vida. Dos semanas después de esa cita, le pedía matrimonio, contando con el permiso a su padre, y ella no había dudado en contestar que sí.
Hasta que Ciro apareció en su vida, se había sentido atrapada, viviendo una vida sin sentido y sin posibilidad de encontrarlo. ¿Qué clase de trabajo podía encontrar una mujer que no sabía leer ni escribir, y que a duras penas se manejaba con los números? Llevaba una existencia rodeada de lujo, pero encerrada en una jaula. Apenas un año antes, había llegado a la conclusión de que debería entregarse a Dios y trabajar para Él. Las monjas que tanto se habían esforzado por educarla en el convento llevaban una vida simple y llena de paz. Las quería a todas, y seguía pasando mucho tiempo con ellas. Su padre estaría encantado de tener una hija monja, pero Imma le había quitado la idea de la cabeza, aduciendo que era una decisión equivocada. Amaba a Dios, pero tomar los votos debía responder a una vocación, y no al intento de escapar. Aquel matrimonio iba a ser también un escape, pero sus sentimientos por Ciro eran tan fuertes que era imposible que se estuviera equivocando.
Al final conseguiría librarse de la mirada de su padre, que todo lo veía. Era una pena que hubiera pasado tan poco tiempo con Ciro desde su proposición, pero había estado muy ocupado con su negocio. De hecho, le había costado mucho despejar su agenda para la boda y la luna de miel.
Imma, aún con varios mechones de cabello en las manos, se agachó para besarla en la mejilla.
–Sé que lo quieres, y no quiero sembrar dudas en tu cabeza. Estoy siendo demasiado protectora. Me preocupo por ti.
–Siempre te preocupas por mí.
–Es parte del trabajo de ser hermana mayor.
Volvieron a mirarse en el espejo, y Claudia supo que ambas estaban pensando en su madre. Falleció cuando ella tenía tres años e Imma, que entonces solo tenía ocho, adoptó el papel de madre. Era ella quien la acunaba cuando lloraba, quien le curaba las heridas y los arañazos, besándolos para que se curaran antes. Fue Imma quien le enseñó las cosas de la vida, quien la preparó para los cambios físicos de la adolescencia. No había persona en el mundo a quien quisiera más, o en quien confiara más que su hermana.
Imma colocó la última horquilla e intentó deshacerse de la melancolía.
–Está bien que no tengas dudas, después de todo el dinero que papá se va a gastar en la boda.
Las dos rieron. A su padre le gustaba gastar dinero, pero en aquella boda, había echado la casa por la ventana. En el espacio de cinco semanas, había organizado la que sin duda iba a ser la boda del siglo en Sicilia. Aquella misma mañana, la había despertado el ruido de un helicóptero aterrizando en el helipuerto privado de su padre y, al asomarse por la ventana, vio a cinco chefs galardonados con unas cuantas estrellas Michelin, trabajando a toda máquina bajo una carpa montada al lado de la que estaba dispuesta para el ágape de la boda, para crear el banquete de sus sueños y el bufé que seguiría a lo largo de la velada.
A ella le habría bastado con una boda sencilla, pero había aceptado el plan de su padre por hacerle feliz. A Ciro tampoco le había importado. Le satisfacía hacer lo que ella deseara.
Sentía mariposas en el estómago al saber que, por un día, iba a convertirse en la princesa que su padre siempre había dicho que era, pero la mayor excitación provenía de saber que, en unas horas, sería la esposa de Ciro. Una mujer libre.
Ciro atravesó el jardín de la villa para llegar a la capilla privada que quedaba al fondo de la finca, acompañado por su hermano.
–¿Qué cantidad de su dinero sucio se habrá gastado en esto? –preguntó Vicenzu en voz baja.
–Millones.
Ambos sonrieron.
A Ciro aún le costaba creer lo fácil que había resultado poner en práctica su plan. Había pensado que le costaría meses conseguir que Claudia lo aceptara, pero al final de la primera cita, la tenía comiendo de su mano como un cachorrito. De hecho, tampoco podría decir quién se había entusiasmado más con el plan: si la hija, o el padre. La insistencia de Cesare en pagarlo todo había sido la guinda, una guinda que no había querido perderse, de modo que apenas había mostrado una resistencia mínima a satisfacer su deseo.
La desorbitada extravagancia que Cesare estaba mostrando en aquella boda hacía que Ciro no tuviera que fingir la sonrisa. Cada paso que daba por el transformado jardín de la villa era más ligero que el anterior. La venganza podía adoptar muchas y variadas formas, algunas más sabrosas que otras.
Otro helicóptero que trasladaba a un nuevo grupo de invitados voló por encima de ellos al llegar a la capilla. El sonido de sus rotores había sido la música de fondo de la última hora.
La capilla también había sido actualizada para la ocasión. Su exterior blanco había sido pintado de nuevo, los bancos barnizados, los ventanales de vidrio emplomado se habían limpiado hasta brillar, lo mismo que el resto de objetos religiosos. Cuando entraron, el cantante de ópera que habían contratado desde Nueva Zelanda para que cantase mientras Claudia caminaba hasta el altar estaba ejecutando ejercicios vocales, acompañado al piano por un pianista de renombre mundial.
Poco después, se llenaba de invitados al enlace. Miró a su alrededor y sintió que le embargaba la satisfacción. Aquellas personas eran las más importantes para Cesare, personas con las que le gustaba mostrarse en público, personas a las que quería impresionar. Una vez Vicenzu ejecutara su parte en la venganza, todas aquellas personas sabrían que Cesare había tirado su dinero en una farsa. Y, si en algún instante había sentido un rastro de culpa ensombrecer aquella pantomima, bastó con echarle una mirada a su madre para olvidarla.
Estaba sentada en el primer banco junto a su tía. Habían llegado en avión aquella misma mañana desde Florencia. Su desplazamiento era lo único que no había dejado que Cesare controlase aquel día. El sufrimiento había marcado su rostro, antes joven y feliz, con unas líneas que ya nunca se borrarían. Le había sorprendido una boda tan repentina, pero tenía el corazón demasiado apesadumbrado como para hacer preguntas. Aunque sus intenciones para con Claudia hubieran sido auténticas, dudaba de que su madre hubiera tenido la energía emocional necesaria para invertir en la ceremonia, aparte de la mínima para ser únicamente una espectadora. De todos modos, y según le había referido el abogado de su padre, este había mantenido la extorsión al que le había sometido Cesare en secreto. Su madre desconocía la enorme presión a la que se había visto sometida su marido, y él y Vicenzu habían decidido no contárselo.
Cuando todo aquello terminase, después de que Claudia pusiera a su nombre la propiedad de la familia, tal y como había prometido –¡Dios, qué fácil había sido todo! Ella misma lo había sugerido– debería considerar nominarse para algún premio al mejor actor.
Ella también había sabido mantener bien su fachada de joven inocente, virgen y fácilmente impresionable. Sin duda estaba esperando a tener la alianza en el dedo para mostrar su verdadera naturaleza. Quizás había reaccionado en demasía ante su propuesta de matrimonio. Cesare, por otro lado, había fingido pensárselo, pero el símbolo del dólar había aparecido de inmediato en sus codiciosos ojos. Él le había sugerido que el negocio conjunto del que habían hablado previamente quedara en espera hasta después de la boda. En realidad, iba a quedar en espera indefinidamente porque, solo cuando Vicenzu consiguiera recuperar su negocio, quedaría completa su venganza. Solo entonces se enfrentarían a Cesare y a sus hijas con la verdad, para que se dieran cuenta de que habían sido víctimas de su propio juego, con la diferencia de que, en aquella ocasión, la familia Buscetta sería la perdedora.
Un murmullo se extendió por la capilla. La novia había llegado. La puerta de doble hoja se abrió y el cantante de ópera inició su aria.
Tal era el odio que sentía hacia Cesare que su atención estaba puesta solo en él. Le vio sonreír como un pavo real mientras llevaba del brazo a su hija y avanzaba hacia el altar. Solo entonces miró a la novia.
Llevaba el rostro oculto tras un velo de encaje siciliano, sujeto por una tiara de brillantes. Su vestido era el de una princesa, tal y como su padre quería. Escote en forma de corazón con unas pequeñas mangas de encaje y, partiendo de la cintura, una larga cola que sostenía su hermana y cinco preciosos niños a los que no conocía. Seguramente Cesare habría pagado su participación, como hacía con todo.
Cuando Claudia llegó junto a él y Cesare ocupó su asiento, Ciro levantó el velo, y lo que encontró debajo…
La boca se le quedó seca. La hermosa mujer se había transformado en una princesa de una belleza arrebatadora. Mirar sus profundos ojos castaños era como emborracharse de chocolate derretido.
Quizás se debiera a que era la primera vez que bajaba la guardia, dado que su plan había llegado a dar los frutos esperados, y por primera vez desde que la conoció, los grilletes con los que controlaba la atracción que sentía por ella, se abrieron. El deseo asaltó su vientre y su sangre, y no podía dejar de mirarla.
Fue una tosecilla del cura lo que lo devolvió al presente, y la misa de su boda comenzó. Pero él apenas se enteró de nada. Estaba demasiado ocupado intentando desprenderse de los extraños e incómodos sentimientos que lo asaltaban.
Aquel matrimonio era una farsa, se recordó. Un día, en un futuro distante, cuando su sed de experimentar la vida y de construir un imperio se saciara, se casaría de verdad. Su futura esposa sería una mujer digna de confianza, una compañera con la que poder criar a sus hijos, bañándolos en el mismo amor y seguridad que sus padres habían derramado sobre él. Su futura esposa sería la antítesis de Claudia.
Claudia era la hija de su enemigo, una enemiga en sí misma también, porque había tomado parte en los sucios manejos que habían provocado la muerte de su padre. Claudia era veneno.
Para cuando intercambiaron las promesas, ya había logrado recuperar el control de su cuerpo y mirar a los ojos de color del chocolate derretido con tan solo una mínima incomodidad. Un deseo superficial era cuanto se podía permitir. Tenía que consumar el matrimonio, ya que no iba a darle a Claudia razones para anularlo, pero ¿sentir deseo auténtico por una mujer a la que despreciaba? La mera idea le ponía enfermo.
La ceremonia pasó para Claudia como el más maravilloso de los sueños. Un sueño hecho realidad. Cuando salieron de la capilla envueltos en los vítores de los invitados, dos palomas blancas alzaron el vuelo y ella, llena de felicidad, las vio alejarse.
Después de las fotos, los novios y sus cien invitados caminaron hasta la carpa donde se iba a celebrar el banquete de bodas, todo un festín de siete platos. Otros cien invitados se unirían a la fiesta posterior.
El interior de la carpa solo sirvió para fomentar la sensación de que estaba en un sueño. Una gruesa alfombra cubría el suelo y cientos de luces brillaban suspendidas del techo, un techo de tela blanca sujeto por columnas romanas decoradas con rosas. Debía haber miles. Y cientos de globos también, en plata, oro, azul, rosa y verde pastel. Todo ello junto evocaba una atmósfera romántica y opulenta. Las mesas redondas vestidas con manteles blancos lucían unas delicadas hojas bordadas en hilo de oro, lo mismo que eran de oro los cubiertos y el filo de las copas. Cada invitado tenía una elegante silla reservada, excepto los novios, que se acomodarían en sendos tronos dorados.
Aturdida, aceptó una copa de champán del batallón de camareros y allí, de pie junto a su guapísimo marido, que estaba deslumbrante con un traje azul marino, comenzó a saludar uno a uno a los invitados.
No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, así que dejó que Ciro se ocupara de la conversación. Esperaba que la confianza en sí mismo que mostraba acabara contagiándosele con el tiempo. ¿De dónde la sacaba? ¿Era inherente a crear un negocio multimillonario de la nada? ¿Sería algo que había desarrollado con el paso de los años? ¿O sería algo innato en él? Oyéndole hablar con uno de los socios de su padre, se dio cuenta de lo poco que sabía de él. En sus citas siempre hablaban del futuro, y había evitado preguntarle mucho por su pasado porque sabía que aún le dolía la reciente muerte de su padre. Cada vez que lo mencionaban, una sombra apagaba sus ojos verdes.
Sintió un escalofrío en la espalda, pero no quiso ahondar en las razones. Era el día de su boda. Tenía el resto de su vida para conocer a su marido.
Ciro y su esposa, las manos unidas, los flashes de las cámaras rodeándolos, cortaron la exquisita tarta nupcial.
Había disfrutado del día, y había interpretado el papel de novio devoto, mirando a su novia embelesado, tomándola de la mano siempre que le era posible, incluso dándole a comer un bocado del milhojas de bayas que les habían preparado y un breve beso en los labios después, que la había ruborizado.
Había tomado la decisión de controlarse hasta que estuvieran casados, en parte para demostrarle a Claudia –y a su padre– que sus intenciones eran honorables, y en parte para mantenerse centrado. Por otro lado, Claudia había aceptado con facilidad las exigencias de su trabajo, de modo que el tiempo que habían pasado juntos había sido muy poco, lo mismo que los pocos besos castos de buenas noches al despedirse. Le daba rabia que sus sentidos se aceleraran tanto con su perfume. Odiaba que sus labios le parecieran suaves y dulces. Que la mirara y sintiera que su libido despertaba. Lo mismo que detestaba que, después de haber pasado algunas horas, el deseo que había experimentado en la capilla hubiera vuelto a colarse en su cuerpo y que no hubiera modo de desprenderse de él.
Los aplausos y silbidos de los invitados les despidieron al subirse al coche que los esperaba para llevarlos al hotel en el que pasarían su primera noche como recién casados. Al día siguiente por la tarde volarían a Antigua, en el avión privado de Ciro, para su luna de miel. Su marido lo había organizado todo.
–¿Eres feliz? –le preguntó en aquel momento, tomando su mano.
Ella sonrió mirándolo a los ojos.
–Me siento en la cima del mundo.
–Ha sido un día mágico –contestó él, y le pasó el brazo por los hombros.
Claudia apoyó la mejilla en su pecho e inhaló su olor a madera. Pronto, muy pronto, no habría ropa que sirviera de barrera entre ellos. Era un pensamiento que había tenido constantemente en la cabeza durante las celebraciones y que había llenado de mariposas su estómago. No podría decir si era la anticipación, la excitación o el miedo lo que predominaba en ella. Ciro sabía que era virgen. No es que lo hubieran mencionado de manera explícita, pero no era necesario, lo mismo que tampoco lo era enumerar las amantes que él había tenido a lo largo del tiempo. Su experiencia lograría que hacer el amor fuera menos doloroso para ella, o eso esperaba, pero también haría que su inexperiencia, quizás, lo desilusionase. Ojalá hubiera hablado de ello con Imma pero, teniendo en cuenta que ella también era virgen, sería como si un ciego guiase a otro ciego.
–Me ha parecido que tu padre también lo ha pasado bien –comentó él, interrumpiendo sus pensamientos.
Ella asintió y cerró los ojos. Que Ciro hubiera aceptado a su padre, tal y como era, resultaba un rasgo más de lo que amaba en él. Su padre podía ser dictatorial e intimidatorio, pero Ciro tenía la suficiente confianza en sí mismo para dejar que su padre se saliera con la suya sin sentir que su propia masculinidad corría peligro. Además, tenía tanto encanto que, cuando quería las cosas a su manera, sabía plantearlo de modo que no pareciera un desafío. Nunca había creído que existiera un hombre como él.
Se irguió para poder besarlo suavemente en la boca.
–Hoy ha sido el mejor día de mi vida.
Él le devolvió el beso.
–Y el mío.
No tardaron en llegar al hotel situado en lo alto de un acantilado y que sería su nido de amor aquella noche. Era tan lujoso como todo lo demás de aquel día. Ciro le dio propina al mozo que subió su equipaje para aquella noche a la suite nupcial. El resto del equipaje estaba guardado en el hotel para su salida al día siguiente y, por primera vez aquel día… por primera vez en sus vidas… quedaron completa y verdaderamente solos.
Capítulo 3
La timidez y los nervios se apoderaron de Claudia en aquel silencio.
–Qué bonito –dijo, intentando parecer despreocupada. «Bonito» no era la mejor palabra para describir aquel espacio. Partiendo de la zona de estar, un camino hecho de pétalos de rosa y velas en preciosas copas de cristal unía la lujosa zona de estar, atravesando una puerta de doble hoja, con la alcoba. Allí, una enorme cama con baldaquino, del que colgaban unas caídas de muselina dorada, presidía el espacio, aupada en una tarima. Más pétalos de rosa formaban un corazón gigante sobre la colcha dorada. En una mesa baja de cristal delante de los sofás, había una botella de champán en un cubo de hielo y dos copas.
–¿Lo abrimos? –sugirió Ciro.
–Estaría bien.
Otra frase insípida. Insípida, una palabra que había aprendido hacía apenas un mes, significaba precisamente lo contrario a como se sentía por dentro. Las mariposas que revoloteaban en su estómago estaban tan alteradas que se le habían subido hasta la garganta, dificultándole el habla.
Ciro destapó la botella y sirvió las dos copas. Cuando ella tomó la suya, parte del líquido se le derramó en la mano, que le temblaba.
–Por nosotros –brindó él, alzando su copa.
–Por nosotros.
Tan temblorosa había sonado su voz que tomó un trago casi demasiado largo.
–Pareces asustada –aventuró él, y le quitó la copa de la mano para dejarla en la mesa.
Claudia tragó saliva y se obligó a encontrarse con el verde de sus ojos.
–Un poco.
–No tienes por qué –contestó, poniendo una mano en su cuello–. No tenemos que hacer nada que no quieras, o para lo que no te sientas preparada. Si quieres que esperemos, no tienes más que…
–No quiero esperar –cortó, y respiró hondo. Esperar solo serviría para hacerlo todo más difícil, para que sus miedos crecieran, y en realidad, ¿de qué tenía miedo? Ciro haría que fuera especial… ¿no?
–¿Qué te parece si nos llevamos el champán a la terraza? –sugirió con una sonrisa que hizo aparecer sus hoyuelos.
La sonrisa de ella fue bastante más tensa.
–Perfecto.
Con las manos entrelazadas, atravesaron la habitación y abrieron el ventanal que daba a una hermosa terraza sobre el mar Tirreno. Un sofá para dos con cojines en forma de corazón ocupaba un rincón iluminado por pequeñas luces.
Ciro había leído el miedo en los ojos de Claudia y se sintió culpable. Pensó en su primera vez. La excitación era tan grande que el miedo no hubiera tenido sitio para existir, pero la primera vez para las mujeres era distinta y, por mucho que la despreciara, sabía que tenía que ir despacio. Si tenía que esperar para consumar el matrimonio, lo haría. Mejor esperar que traumatizarla de por vida en lo referido al sexo. Quería vengarse, pero no destruirla por completo.
Sostuvo la cola de su vestido para que pudiera sentarse cómodamente y luego se acomodó a su lado. La rigidez de su postura hablaba por ella. Aunque dijera que no quería esperar, era evidente que estaba aterrorizada.
Le pasó el brazo por la cintura e hizo que se girara para que su espalda quedase apoyada en su pecho.
–Escucha, Claudia. No vamos a hacer nada que tú no quieras. Como si no hacemos nada en absoluto. Si quieres que pare, no tienes más que decírmelo y pararé. No tengas miedo de herir mis sentimientos, ¿vale?
Se volvió a mirarlo.
–De acuerdo.
Y se recostó de nuevo en su pecho tras dar otro sorbito a su copa. La vista era espectacular desde allí.
Ciro apuró su copa y la dejó sobre la mesa, y con un dedo dibujó uno de los bucles de su peinado. Debía llevar montones de horquillas para que hubiera aguantado sin deshacerse todo el día, y por bonitas que fueran, tenían que resultar incómodas. Si quería hacerlo bien, tenía que conseguir que se sintiera tan cómoda y relajada como fuera posible.
Tiró de la primera horquilla, que salió con más facilidad de lo que se imaginaba. Una a una, fue soltando su pelo hasta que sus bucles de seda cayeron uno a uno en su pecho, liberando un delicioso perfume, una delicada fragancia que le envolvió, deleitando sus sentidos. Cuando toda su melena quedó suelta, dejó que los mechones se fueran deslizando entre sus dedos.
–Me encanta tu pelo –murmuró, acercándoselo a la cara con los ojos cerrados, concentrado en su olor.
Claudia se volvió a mirarlo, cada vez menos temerosa. Había hablado con un tono que le oía por primera vez, casi más sentido que sus declaraciones de amor.
–A mí me encantas tú –susurró.
Se miraron un instante a los ojos y, apretándola por la cintura, Ciro la besó. Si se hubiera lanzado sobre ella con uno de esos besos duros y exigentes que había visto en las películas, habría dado un respingo, asustada, pero no fue así. Su beso fue dulce y liviano como una caricia. Cuando hundió la lengua en su boca, sintió sus sentidos invadidos por un sabor nuevo sazonado con champán que le hizo pensar en chocolate negro y peligro. Ese era el sabor de Ciro, pensó. Tan intenso y embriagadoramente masculino como él.
Cuando se separó de sus labios, frotó su nariz con la de ella.
–No te muevas –susurró, levantándose del sofá.
No hubo tiempo para preguntas porque, con un movimiento fácil y fluido, la tomó en brazos sin dejar de mirarla a los ojos con aquella sonrisa que le ponía el estómago patas arriba.
–Se supone que el novio tiene que llevar a la novia en brazos al pasar por la puerta –dijo, y entró con ella en brazos para dejarla sobre la cama cubierta de pétalos de rosa.
Ciro volvió a besarla, tomando su cara entre las manos.
–Recuerda –insistió en voz baja–. No tenemos que hacer nada que tú no quieras.
Quiso darle las gracias por aquella ternura, por su comprensión, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, así que respiró hondo y se limitó a besarlo.
–Dame un momento –le pidió.
Le vio cerrar la puerta de la terraza, correr las cortinas y apagar las luces. Las llamas temblorosas de las velas llenaron la habitación con su suave resplandor, y sintió que sus temores seguían desapareciendo. Las facciones de Ciro se habían suavizado. Parecía más humano, menos un dios.
De pie delante de ella, mirándola a los ojos, se quitó la americana, la corbata, los gemelos y, botón a botón fue desabrochándose la camisa. Cuando terminó, la dejó caer a sus pies.
Claudia, con la boca seca, le veía hacer, y se encontró con un cuerpo que rivalizaba con cualquiera de las magníficas estatuas romanas. Hombros anchos, cintura estrecha, tonificado sin estar excesivamente musculado, una piel dorada perfecta, sombreada alrededor de los pezones y en la parte baja del abdomen. De repente volvió a sentir saliva en la boca, y se irguió en la cama, incapaz de apartar los ojos, con un calor cada vez más intenso en el vientre. Y había algo más también, una especie de temblor en su pelvis…
Ciro se quitó el resto de la ropa excepto los calzoncillos. Había notado que los temores de Claudia se habían ido disipando, pero al ver su erección, los ojos se le habían abierto de par en par.
Despacio. Tenía que ir despacio. Demonios…
Sabía que el deseo que le inspiraba no iba a ser fácil de manejar, pero nunca se había imaginado que iba a llegar a ser algo así. Sus besos, por inexpertos que fueran, le habían hecho algo que…
Tomó sus manos. Solía llevar las uñas cortas, pero su manicura las había vuelto largas y con pequeños diamantes brillando en la punta, y sintió un estremecimiento al imaginarlas arañando su espalda, arrebatada de placer. «Contrólate», se ordenó. Aquel primer encuentro de los dos era para ella, no para él. Su placer era lo único en lo que debía pensar.
La hizo levantarse y tomó su cara entre las manos para mirarla a sus preciosos ojos castaños.
–¿Estás preparada para que te quite el vestido, o quieres que pare?
Una tímida sonrisa se dibujó en sus labios y, sin decir una palabra, le ofreció la espalda, apartándose el pelo y recogiéndolo en lo alto de la cabeza.
Una larga fila de diminutos botones cerraba la espalda del vestido, y necesitó unos cuantos intentos para abrir el primero. El segundo fue algo más fácil. Cuando llegó al cuarto, ya había desentrañado el misterio, pero se tomó su tiempo para ir besando cada centímetro de piel que quedaba al descubierto.
Cuando llegó a la altura de las caderas, su respiración era más intensa y vio que se estremecía. El vestido ya estaba abierto, así que se lo deslizó hasta los pies. Claudia salió de él y, tras un momento de inmovilidad, se dio la vuelta.
Ciro cerró un instante los ojos, desconcertado, pero cuando volvió a abrirlos y se encontró con la mirada de Claudia clavada en él, los fundamentos de su mundo se tambalearon.
Delgada y de curvas suaves, con aquel delicado conjunto de encaje, estaba encantadora.
–Me dejas sin respiración –le susurró, acariciándole la mejilla.
Ella respiró hondo y rozó su pecho con las puntas de los dedos.
Su corazón palpitaba de tal modo que parecía capaz de salírsele del pecho y, con suma delicadeza, la hizo tumbarse y la ayudó a que posara la cabeza sobre una almohada. Entonces, la besó. La besó en la boca, por toda la cara y bajó despacio por su cuello. El pulso le latía con fuerza.
Cuando llegó a sus pechos, ella respiró de golpe, pero enseguida volvió a relajarse. Buscó el cierre del sujetador y lo abrió para poder besar sus pezones. Su respiración se agitó de inmediato y la oyó gemir. Suavemente besó y acarició aquellos pechos, más voluptuosos de lo que se había imaginado.
El resto de su cuerpo era tan suave como sus pechos, según descubrió al ir descendiendo despacio, acariciando, pasando entre sus muslos, llegando hasta sus pies. El único lugar que dejó sin explorar fue su parte más femenina, que ella había cubierto automáticamente con una mano cuando sintió que sus labios llegaban a su vientre. Sería ir demasiado lejos, pero sí que pudo oler su calor, que le resultó tan evocativo y embriagador como el resto de su persona.
Claudia no tenía ni idea de que el placer podía ser así, algo que se sentía en lo más hondo, que nunca había imaginado o sentido, y que había cobrado vida llenando hasta el último rincón de su ser. Cada caricia de Ciro disparaba las sensaciones, y una especie de vacío entre las piernas quemaba y palpitaba. Había tenido un breve ataque de pánico cuando creyó que iba a besarla en sus partes íntimas –nadie hacía eso, ¿no?– pero al ver que seguía por otro camino se relajó, abandonándose a las sensaciones que la abrasaban.
Mientras sus manos y sus labios seguían arrasando su cuerpo, cayó en la cuenta de que el miedo había desaparecido. De nuevo llegó a sus senos y sin que ella se diera cuenta, le acarició un punto entre las piernas que provocó una explosión eléctrica que le hizo abrir los ojos de inmediato. ¿Qué narices le había provocado semejante reacción?
Pero sintió su cuerpo sobre el suyo y que la atrapaba en un beso de un hambre tan desesperada que todos sus pensamientos se volvieron una nube de Ciro. Algo duro se presionaba contra su muslo y el pulso que sentía en sus partes íntimas cobró fuerza. No se había dado cuenta de que se había desprendido de la última prenda que llevaba puesta… él o ella, y al encontrarse con su mirada, entendió lo que aquellos ojos le estaban preguntando. Ella le acarició la mejilla y se incorporó para besarlo.
Ciro acarició su pelo, se colocó entre sus piernas y puso una mano detrás de sus nalgas para levantarla un poco. Lo que un momento antes estaba contra su pierna, había llegado allí…
Con las manos entrelazadas, sintió que entraba en ella. No pudo respirar.
Entró un poco más.
Dios bendito… apretó su mano mirándolo a los ojos. Vio que tenía los dientes apretados.
Sin dejar de mirarla, apoyados los antebrazos a cada lado de su cabeza, se retiró para volver a entrar despacio. Lo hizo otra vez más. Y otra. Y…
Dios bendito, aquello era increíble. ¿De qué había tenido miedo? Aquello era… era… Unas sensaciones que jamás había imaginado hicieron vibrar todas sus terminaciones nerviosas, llevándola más y más alto, a un lugar que no sabía que existiera.
Justo cuando creía haber alcanzado la cúspide del placer, una marea de pulsaciones la sacudió, partiendo de su pelvis y volando por sus venas. Una oleada tan intensa que se descubrió murmurando el nombre de Ciro aferrada a él, rogándole que no parase, que no parase nunca…
Pero incluso la más hermosa de las experiencias tenía que terminar, así que, justo cuando volvía flotando a la tierra, sus movimientos se volvieron más fuertes, más hondos, y se dio cuenta de que también él estaba llegando al clímax. Justo entonces gritó algo entre dientes que no entendió y la penetró una última vez, aferrándose al éxtasis como había hecho ella, para después emitir un gemido que parecía arrancado de su garganta y dejarse caer sobre su cuerpo.
Permanecieron así un buen rato, con su respiración en el cuello, acariciándole el pelo.
–Te quiero –susurró Claudia.
Él la miró con una expresión indescifrable, pero la besó y se tumbó boca arriba, tirando de ella para que quedase a su lado.
El sueño la reclamó cuando sentía el corazón henchido de una felicidad que no sabía que existiera.
Ciro abrió los ojos. Todo estaba oscuro. Claudia seguía a su lado, con un brazo rodeándole la cintura. Su respiración calmada y rítmica le confirmó que dormía.
Respiró hondo. Se sentía mal, sobre todo porque era consciente de que lo que más deseaba era volver a hacerle el amor. Las cosas no tenían que haber salido así. No esperaba sentir nada parecido. Por nada del mundo se habría imaginado que hacerle el amor a Claudia le dejaría la sensación de que algo fundamental había cambiado en él. Había logrado que aquel primer encuentro fuese bueno para ella, pero lo único que sentía él era culpa. Sus palabras de amor contenían tanta sinceridad que supo instantáneamente que él no iba a poder pronunciarlas porque no eran ciertas.
Le iba a destrozar el corazón.
Molesto consigo mismo, se liberó con cuidado de su brazo para levantarse de la cama.
El champán que habían tomado seguía allí, en la mesita baja. Había perdido el gas, pero no le importó. Agarró la botella y bebió.
Volvió descalzo y sin hacer ruido al dormitorio para sacar el móvil del bolsillo de la chaqueta y salir a la terraza. No se dio cuenta de que no había cerrado del todo la puerta al salir. Apenas un par de centímetros, pero se la dejó abierta.
Apoyado en la balaustrada, marcó el número de su hermano. Saltó el buzón de voz. No se había dado cuenta de que estaban en plena noche.
–Vicenzu, soy yo –dijo–. Mira, no voy a poder seguir con esto mucho más. Yo ya he hecho mi parte. Mañana pondrá la casa a mi nombre. Tú tienes que hacer lo tuyo ya. Haz lo que sea necesario para recuperar el negocio, porque no sé cuánto tiempo más voy a poder mantener esta farsa.
Colgó el teléfono y apuró lo que quedaba en la botella.
Claudia se despertó sin saber por qué. Con la palma de la mano buscó a su lado, pero no encontró a nadie. Un olor que nunca antes había percibido asaltó su nariz. Era el olor que dejaba haber hecho el amor.
Iba a llamar a Ciro cuando se dio cuenta de que las cortinas del ventanal estaban a medio descorrer y la puerta del balcón, entreabierta. Se levantó con intención de unirse a él, pero al llegar a la puerta, su voz se coló en el dormitorio y lo oyó absolutamente todo.
Capítulo 4
Seguro que estás bien?
Habían vuelto a la suite después de pasarse el día dejándose mimar en el spa del hotel, y Claudia había encendido el televisor y se había acomodado en el sofá.
–Estoy un poco cansada –contestó sin mirarlo, usando las mismas palabras con las que le había contestado cada vez que él le había hecho aquella misma pregunta.
–¿Quieres que te pida un café?
Claudia consultó el reloj y negó con la cabeza.
Ciro se había imaginado que se despertarían la mañana siguiente a su boda en la cama, apretados el uno junto al otro, mientras Claudia le declaraba su amor con dulzura, pero la realidad había sido que se había despertado solo, y la había encontrado vestida viendo la televisión y tomando café.
–Ah, ya estás despierto –fue lo que le dijo, con una sonrisa que no tenía la alegría de siempre–. Me muero de hambre.