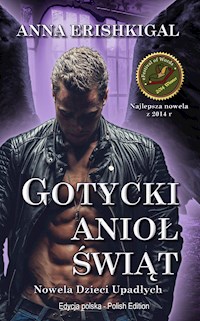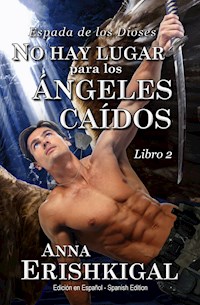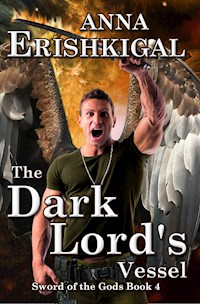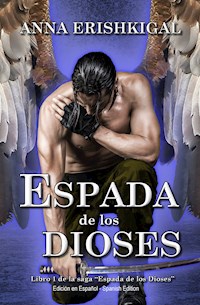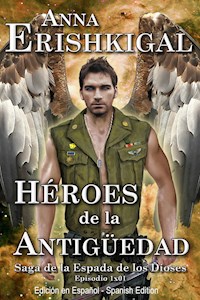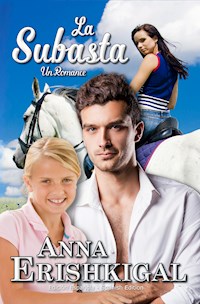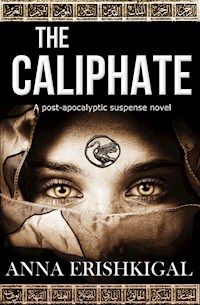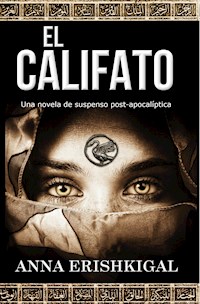
4,01 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Seraphim Press
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Eisa McCarthy, de dieciséis años,vive en la Ciudad del Califato, la cual está bajo el control del grupo radical islámico de los Ghuraba. Siete años atrás, el general Mohammad bin-Rasulullah derrotó a Estados Unidos mediante una despiadada traición y estableció su Califato mundial en las ruinas de Washington, D.C. El líder supremo de los Ghuraba, el Abu al-Ghuraba, afirma que el padre de Eisa le dio el control del arsenal nuclear de los EE.UU., una afirmación reforzada por las cenizas ardientes de muchas ciudades y el testimonio de su madre siria. Sin embargo, después de que su madre es acusada de apostasía, Eisa se entera de que su padre puede no ser el "mártir" que los Ghuraba afirman.
¿Realmente poseen los Ghuraba los códigos de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM)? ¿Los "bloqueó" su padre, tal como el Coronel Everhart, el comandante del grupo rebelde, quiere que ella le diga al mundo? Si Eisa lucha, los Ghuraba matarán a su pequeña hermana, pero si no lo hace, eventualmente el grupo hackeará el sistema y lanzará los misiles. Todo lo que Eisa tiene es un rosario de oración musulmán y un mito preislámico que su padre le relató la noche que desapareció.
El destino del mundo y la vida de su hermana pequeña, cuelgan en una balanza, mientras Eisa busca la verdad entre un mito antiguo, su fe musulmana y lo que realmente ocurrió la noche que los Ghuraba tomaron el control.
"El paralelismo que la autora describe entre el paisaje actual en Siria e Irak y un futuro Estados Unidos es inquietante, ya que retrata las atrocidades actuales con una precisión inquebrantable..." —Dale Amidei, La Trilogía de Jon
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Ähnliche
Table of Contents
Descripción de la Contraportada
El Califato
Tabla de contenido
Dedicatoria
Agradecimientos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Únete a mi grupo de lectores
Un Momento de tu Tiempo, Por Favor...
Avance: La Subasta
Avance: Un Ángel Gótico de Navidad
Avance: El Relojero
Avance: Héroes de la Antigüedad
Acerca de Anna Erishkigal
Acerca de la Traductora
Otros libros de Anna Erishkigal
Derechos de autor
Descripción de la Contraportada
Eisa McCarthy vive en la Ciudad del Califato, la cual está bajo el control del grupo radical islámico de los Ghuraba. Siete años atrás, el general Mohammad bin-Rasulullah derrotó a Estados Unidos mediante una despiadada traición y estableció su Califato mundial en las ruinas de Washington, D.C. El líder supremo de los Ghuraba, el Abu al-Ghuraba, afirma que el padre de Eisa le dio el control del arsenal nuclear de los EE.UU., una afirmación reforzada por las cenizas ardientes de muchas ciudades y el testimonio de su madre siria. Sin embargo, después de que su madre es acusada de apostasía, Eisa se entera de que su padre puede no ser el "mártir" que los Ghuraba afirman.
¿Realmente poseen los Ghuraba los códigos de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales (ICBM)? ¿Los "bloqueó" su padre, tal como el Coronel Everhart, el comandante del grupo rebelde, quiere que ella le diga al mundo? Si Eisa lucha, los Ghuraba matarán a su pequeña hermana, pero si no lo hace, eventualmente el grupo hackeará el sistema y lanzará los misiles. Todo lo que Eisa tiene es un rosario de oración musulmán y un mito preislámico que su padre le relató la noche que desapareció.
.
El destino del mundo y la vida de su hermana pequeña, cuelgan en una balanza, mientras Eisa busca la verdad entre un mito antiguo, su fe musulmana y lo que realmente ocurrió la noche que los Ghuraba tomaron el control.
.
"El paralelismo que la autora describe entre el paisaje actual en Siria e Irak y un futuro Estados Unidos es inquietante, ya que retrata las atrocidades actuales con una precisión inquebrantable..."
—Dale Amidei, La Trilogía de Jon
El Califato
Una novela de suspenso post-apocalíptica
por
Anna Erishkigal
Edición en Español
Traducido por Sara Gabriela Canga
Copyright 2016 - Anna Erishkigal
Todos los derechos reservados
Tabla de contenido
Descripción de la Contraportada
Tabla de contenido
Dedicatoria
Agradecimientos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Únete a mi grupo de lectores
Un Momento de tu Tiempo, Por Favor...
Avance: La Subasta
Avance: Un Ángel Gótico de Navidad
Avance: El Relojero
Avance: Héroes de la Antigüedad
Acerca de Anna Erishkigal
Acerca de la Traductora
Otros libros de Anna Erishkigal
Derechos de autor
Dedicatoria
Dedico este libro a las valientes mujeres kurdas que se levantan y luchan mientras los hombres abandonan a sus familias y huyen.
Arrastren a ISIS al infierno.
.
Anna Erishkigal
Agradecimientos
Me gustaría agradecer a toda la gente que me ayudó a armar esta historia:
Liza Kroeger, quien me ayudó a analizar la versión original del guion de esta historia en su forma más extraña y fresca. También a Ned, quien me dijo: «¿Acaso eres una escritora de fantasía épica?» Ehmm... ¿sí? ¡Es mi primer libro con menos de 1000 páginas!
Mi maravilloso y paciente marido y mis hijos, que no se asustan cuando me siento en mi computadora con mis auriculares resonando con música de tráiler de película épica, gritando: «¡Sí! ¡Acábalos! ¡Ah! ¡Apuñálalo! ¡Bam-Bam-Bam!», mientras escribo escenas de batalla a las 3:00 de la mañana...
Robert 'el Hyanimal' Williams, que pacientemente responde a mis preguntas tontas. El epílogo es para ti.
Todos mis amigos, que me animaron y contestaron preguntas realmente aterradoras sobre cuchillos, armas y todo tipo de cosas que probablemente me han hecho merecedora de un lugar en la lista de vigilancia de la NSA.
Dale Amidei, quien me ayudó a clarificar detalles relacionados con derechos de autor y me enseñó sobre el apropiado uso de mayúsculas en las palabras Alá y Dios.
Y, sobre todo, vaya un agradecimiento a la Sensei Donna Marie Klucevsek del Dojo Urban de karate GoJu de los Estados Unidos, quien me ayudó a practicar la mecánica de varias escenas de lucha. ¡Aún sigo teniendo moretones!
¡Gracias a todos!
Prólogo
Desde Siria, vino el Padre de los Extraños, declarando una edad de oro en la que aquellos que eran fieles se levantarían para gobernar el mundo. Los enemigos de Alá contraatacaron a los Ghuraba, bombardearon nuestras ciudades santas y enviaron al Abu al-Ghuraba a prisión.
Pero entonces, llegó un Mahdi. Un guerrero santo. El general Mohammad bin-Rasulullah volvió las propias armas de los infieles contra ellos, mató a sus líderes mientras dormían y convenció a sus ejércitos de que lo siguieran, o morirían...
Capítulo 1
El sonido de las armas automáticas se mezcla con el llamado a orar. El adhan de antes del amanecer, transmitido por los altavoces colocados alrededor de la ciudad, comienza y termina con el tiroteo. Quito mis sabanas y me escabullo a través del estrecho espacio que separa mi cama de la de mi hermana pequeña.
— ¡Nasirah! —la sacudo. —¡Despierta!
Mi hermana pequeña murmura, con un delgado libro rojo aún reposando en su pecho. Delgadas y grises franjas de luz fluyen a través de las tablas que cubren las ventanas para revelar su título: Lozen: Una Princesa De Las Llanuras.
— ¡Nasirah! —sigo sacudiéndola, frenéticamente.
El tiroteo se escucha más cerca.
Nasirah abre los ojos.
—¿Eisa? —dice sonriendo—. ¿Es hora de rezar?
—Sí.
La llevo, arrastrándola amistosamente, hasta el espacio entre nuestras camas. El ladrillo nos protegerá de las balas, pero la ventana es vulnerable. Miro hacia arriba, a uno de los pequeños agujeros negros en el yeso. El mismo que hizo un agujero en la tela de mi hijab.
Gritos estallan fuera de nuestra ventana, junto al rugir de muchos motores. El adhan de antes del amanecer sirve como un lamentable y surrealista telón de fondo al estallido de la pólvora y de los gritos que unos hombres lanzan al morir.
Nasirah desliza el libro debajo de su colchón. Le ajusto su hijab. En mí, el reflejo de cubrir mi pecho es instintivo, pero Nasirah sólo tiene nueve años. Ella no entiende que el hijab la mantiene a salvo.
Busco a tientas mi rosario de oración en la mesita de noche, hecho de trozos de tectita negra que cayó de los cielos, encordados en un tasbih de treinta y tres cuentas pequeñas, un gran cordón que los conecta y tres discos plateados con grabados de aves.
Detrás de mi rosario se encuentra una fotografía de mí, Nasirah y nuestro hermano de la época anterior a la aparición de los Ghuraba. Parece un sueño, yo con mi precioso vestido de fiesta rosado, los rizos dorados de Nasirah, Adnan sonriendo y Mamá con su hijab de flores y su bata de médico blanca, recibiendo un premio por su contribución a la salud pública. Papá se interpone entre nosotros, con los brazos estirados para abarcarnos a todos, vestido con un despampanante traje azul, el cual luce cinco estrellas doradas.
Un tiroteo prolongado irrumpe fuera de nuestra ventana. ¡Crash! Una bala vuela a través de las tablas y nos cubre con vidrio roto.
—¡Eisa! —grita Nasirah.
Empujo su cabeza hacia el suelo.
—¡Ora!
Me aferro a mi tasbih, rezando con toda mi fuerza mientras el llamado a las oraciones continúa. Lo veo a Él con fervor, de pie entre nosotros y la ventana.
—Oh, Alá, Te pedimos que los contengas tomándolos por su cuello y buscamos refugio en Ti de su mal...
Nasirah se aferra a mí, mientras recito la dua para nuestra protección. Nos estremecemos cuando las voces se detienen justo afuera de nuestra ventana.
El tiroteo se paraliza justo cuando la llamada a la oración matutina cesa de recitar.
Unos hombres gritan.
Una voz, escalofriante y ominosa, habla. Una voz que he escuchado un millón de veces, en la radio y en la televisión.
En mis pesadillas...
Sé lo que viene, pero sigo llorando cuando un hombre comienza a gritar. Sigue sin parar, elevándose y cayendo como la llamada a la oración de antes del amanecer. Finalmente, muere en un deprimente balbuceo.
Y luego, un silencio inunda el ambiente...
Pongo una mano sobre la boca de Nasirah para que no llore. No quiero ninguna razón para llamar su atención.
Los Ghuraba se ríen mientras se meten en sus camiones y se van.
Lágrimas caen por las mejillas de Nasirah.
—¿Crees que lo mataron?
Me levanto y echo un vistazo a través de las tablillas de la ventana mientras el sol termina de levantarse sobre la Ciudad del Califato.
—No —miento.
No le digo nada sobre la sangre que ensucia la nieve.
Capítulo 2
Recuerdo ir a la escuela con ella. Solíamos viajar juntas en el autobús, antes de que lo hicieran explotar. Creo que su nombre era Becky, antes de que los Ghuraba le hicieran cambiarlo a Rasha. Todo lo que sé es que es tres años más joven que yo, ¿o quizá trece? Si no fuera por la insistencia de Mamá de que necesita un aprendiz, este sería mi destino.
—¡Quítamelo! —grita Rasha.
Mamá mira desde la sábana que cubre las rodillas de Rasha. La doctora Maryam McCarthy ya no ejerce su profesión, pero luce desafiantemente la misma bata blanca como lo hizo en la foto al lado de mi cama, sólo que ahora esta vieja y manchada. Al igual que nuestra sala de estar, que ahora es una improvisada sala de emergencia.
—No está dilatando —dice Mamá en árabe—. Eisa, revisa el corazón del bebé.
Aparto a las esposas-hermanas de Rasha, dos ansiosas mujeres vestidas de negro, y presiono mi estetoscopio contra el hinchado abdomen de la muchacha. Reluce brillante y esperanzado contra mi abaya negro. Si me encuentran usando este aparato, me azotarán, pero nadie me desafiará mientras lo use aquí en la sala de partos, el lugar donde nacen los futuros mártires.
—Treinta y siete latidos por segundo —digo—. Está errático, y demasiado lento.
—Se está desangrando —dice Mamá, levantando una mano, cubierta de sangre.
—¿Cuál es tu diagnóstico?
Echo un vistazo al gabinete donde guardamos el ecógrafo. Si tuviéramos electricidad, recomendaría usarlo, pero todo lo que tenemos es el resplandor suave y amarillo de unas lámparas de aceite.
—¿Placenta previa? —trato de inferir.
Mamá asiente, complacida.
—¿Y su tratamiento recomendado, tabib?
Miro a la Primera Esposa del Comandante, Taqiyah al-Ghuraba, la hermana del Abu al-Ghuraba y líder de la temida brigada al-Khansaa. Con casi dos metros de altura, apunto de llegar a los 60 años y bien alimentada, lleva un látigo para obligar a las mujeres a cumplir con las estrictas leyes de pureza de los Ghuraba. Todas quienes la enfrentan son azotadas públicamente. Y eso es si tienen suerte. Las desafortunadas son transportadas a La Ciudadela.
Mi voz se agita.
—Cesárea —susurro.
Los ojos de Taqiyah se vuelven amplios y salvajes, si es que es posible que luzca aún más fanática de lo que ya es.
—¡La cirugía es algo prohibido! —replica en árabe.
—Si no realizamos el procedimiento —dice Mamá —, tanto Rasha como su bebé morirán.
—¡Sólo Alá puede decidir qué mujeres dan hijos a los Ghuraba!
Los ojos de Mamá arden con un color ámbar como los de un águila. Reconoce la obstinación de Taqiyah por lo que es: un intento resentido de una Primera Esposa de deshacerse de un útero más joven.
—¿Eisa? —dice Mamá, apuntando hacia la puerta—. Habla con el comandante.
—¡Pero él la golpeó! —le digo, protestando.
—¡Nuestro esposo la encontró leyendo! —dijo Taqiyah, desenrollando su látigo y sacudiendo la parte posterior de éste cerca de su hermana-esposa en la mesa. Las dos esposas menores retroceden.
—¡No quise hacer daño, Sayidati Ghuraba! —dice Rasha sollozando—. ¡Era un libro sobre una princesa india! ¡Por favor, no me deje morir!
Mamá apunta hacia la puerta.
—Eisa, el Comandante.
Taqiyah bloquea mi paso.
—¡Dije que lo prohibía!
Ella presiona el mango de cuero marrón contra mi mejilla, caliente debido a su agarre firme y con el olor de la sangre de otras personas. Casi puedo sentir el ardor en mi espalda, el mismo que he soportado muchas veces.
—¿Mamá?
Miro entre las dos matriarcas en guerra. Taqiyah al-Ghuraba gobierna a las mujeres, pero Mamá se encarga de los partos.
Mamá inserta una intravenosa en el brazo de Rasha. No una verdadera intravenosa, sino que una hecha con frascos de vidrio reciclado y solución salina casera. La habitación se llena de olor a opiáceos, mientras Mamá llena el tarro con un etéreo líquido rosa.
—Grita por él si es necesario —dice en inglés—. Si él quisiera que muriera, no la habría traído a mí.
Levanto mis ojos para encontrar la mirada furiosa de la líder de la al-Khansaa. Pagaré por mi audacia más tarde. Pero por ahora, tengo que ser fuerte. Toco mi tasbih, ahora envuelto alrededor de mi muñeca.
—¿Sayidati?
Taqiyah se aparta, no porque tengo su consentimiento, sino porque el Abu al-Ghuraba necesita mártires y ella siempre se los ha dado. Influenciando a su hermano, se asegurará de que ocurra el momento cuando el niño cumpla cinco años.
Deslizo mi hijab por mi cara para formar un velo antes de salir por la puerta. No tenemos una sala de espera. Nuestro pasillo delantero sirve como recepción.
El comandante al-Amar pasea de un lado a otro en lo que antes era un hermoso vestíbulo. Es un gigante de dos metros de altura, comandante de la Ciudad del Califato, con el cabello rubio corto, una larga barba espesa y un shemagh negro usado por los hombres de los Ghuraba. Creo que pudo haber sido guapo alguna vez, antes de que un trozo de metralla sacara uno de sus fríos ojos azules.
Bajo la mirada para evitar hacer contacto visual.
—¿Cómo está mi hijo? —pregunta.
—Rasha está muy mal —le digo—. Si no recibe ayuda, ella y su hijo morirán.
—¿Qué clase de ayuda?
— Cirugía, señor, necesita una cesárea.
Un largo y doloroso aullido se filtra a través de la pared. Aprieta el puño y se da la vuelta para mirar el cristal de la puerta exterior. Casi siento lastima por él, hasta que recuerdo que la golpeó.
—La cirugía es algo prohibido, ¿no? —pregunta.
Le respondo: «Sí. Esa es la interpretación literal...»
—El Profeta ordena misericordia —añado—, especialmente de un marido hacia su esposa.
El Comandante adopta una posición firme.
—Maryam es una mujer. Las artes de la medicina están reservadas sólo para un hombre.
—Está prohibido que un hombre sin parentesco toque a una mujer —le recuerdo—. Ningún médico se arriesgaría a eso. El castigo es la muerte, tanto para el médico como para el paciente.
Su voz se hace más gruesa.
—¿Así que ambos deben morir?
Me muerdo el labio, rezando por una respuesta que no sea: «Sí. Eso es lo que su cuñado ha decretado...».
Toco mi tasbih.
Imploro: «¿Por favor, mi Señor? ¿Dime qué decir?».
La respuesta viene a mí desde la Escritura, pero sacada de contexto. Algo que el Comandante puede decir a su cuñado para justificar su decisión.
—El Profeta dio excepciones —digo.
—¿Qué tipo de excepciones?
—Él dijo: «Ninguna alma es ordenada a ser creada por alguien que no sea el mismo Alá».
Sostengo la respiración. Podría ser azotada por recordarle que tomó a Rasha contra su voluntad, aunque al menos se casó con ella. Por lo general, las mujeres que el Abu al-Ghuraba da a sus hombres como recompensas sólo son violadas.
El Comandante no se da la vuelta.
—Tengo negocios con el general —dice finalmente—. Cuando vuelva, ¿me sorprenderá Alá respecto a si tengo o no un hijo?
—¡Dios es grande! —le digo.
—Alabado sea su nombre.
Espero a que se vaya y luego regreso a la sala médica.
*
Llego a la cocina, tarareando el alegre adhan de nacimiento que suelo cantar en los oídos de los recién nacidos. A diferencia del frente de la casa, la cocina sigue siendo nuestra, a excepción de las lámparas de aceite, añadidas para hacer frente a los frecuentes apagones. Nuestro refrigerador está roto porque las fábricas que hacían los repuestos fueron destruidas hace años, pero nuestra estufa sigue funcionando con gas natural, lo que significa que podemos cocinar, incluso cuando los rebeldes hacen explotar la red eléctrica.
—¿Qué están cocinando? —le pregunto a Nasirah, aunque sé la respuesta, por el olor almidonado.
—Frijoles —me dice, con una amplia sonrisa.
Me deshago de los instrumentos quirúrgicos ensangrentados que acababa de usar para coser el vientre de Rasha y huelo la olla. Frijoles secos rehidratados, ligeramente quemados.
A sus nueve años de edad, Nasirah es una niña de cara dulce, casi tan alta como yo, pero más delgada, como una potrilla de piernas largas. Ambas heredamos pecas de nuestro padre, no tanto como para mostrar nuestra descendencia irlandesa, pero su piel es pálida, a diferencia de la tez oliva que heredé de Mamá. Eso la convierte en un blanco, un objetivo, por eso nunca la dejamos salir de casa.
Es una de las pocas cosas con las que Adnan y yo estamos de acuerdo.
Nuestro hermano, Adnan, es la viva imagen de nuestro padre. Está sentando en la mesa, con los brazos cruzados, con su habitual expresión de amargura. A los trece años posee la desagradable torpeza de un muchacho atrapado en un crecimiento repentino. Es un perfecto Gharib con su camisa larga, gorra de oración blanca y un parloteo perpetuo del Corán.
—¿Por qué no me hiciste de comer? —exige.
Sostengo mis manos, todavía cubiertas de sangre.
—¡Sabes que estaba ayudando a Mamá a dar a luz a un bebé!
—¿Querrás decir a realizar una cirugía? —me dice, refunfuñando—. Los Ghuraba dicen que eso es herejía.
Enjuago mis manos, y luego las seco en una toalla limpia antes de responder.
—El comandante nos dio una dispensa especial.
Paso muy cerca de él, y voy al vestidor donde guardamos nuestros burkas colgados en perchas para abrigos. Envuelvo un paño negro encima de mi hijab, un poco más alto que un cuadrado de gasa, y luego saco mis guantes para esconder mis manos, las cuales se pegan a mi tasbih, dejando expuesta mi muñeca. Sé que debería quitarmelo, especialmente con Taqiyah sedienta de sangre, pero necesito sentirlo contra mi piel. Es difícil de explicar, la forma en que me hace sentir invencible. Como si Alá estuviera cuidando de mí. Como si susurrara qué parte de cada escritura es la verdad, y qué partes los Ghuraba las han retorcido con sus mentiras.
Lo dejo así. Son sólo unos pocos centímetros de piel.
—¿A dónde vas? —pregunta Adnan.
—Mamá necesita medicina para el bebé.
—Sabes que está prohibido ir sin acompañante.
Tomo su abrigo de invierno y se lo arrojo.
—Entonces, date prisa, porque si muere el hijo del comandante, tú asumirás las consecuencias.
Adnan se levanta de su silla, furioso, como si quisiera golpearme.
—¡No puedes hablarme así! —su voz da un grito pubescente—. Soy el hombre de esta casa.
—No hasta dentro de dos semanas más —replico—. Todavía tienes doce años.
Halo la gasa negra hacia abajo para cubrir mi cara, y luego tomo la burka negra del gancho. Cubro mi cuerpo con ella.
—¿Vienes? —pregunto—. ¿O preferirías que sea azotada de nuevo?
Adnan cruza los brazos y me hace saber su descontento de una forma algo infantil.
—Debería obligarte.
Sólo para enfurecerlo más, le revuelvo el cabello como lo hacía cuando todavía era un niño pequeño. Golpea mi mano. Abro los cerrojos y salgo a nuestro minúsculo patio trasero. Adnan corre detrás de mí, todavía colocándose su abrigo.
—Uno de estos días, ¡recibirás lo que te has buscado! —dice él.
—Pero te tengo a ti para protegerme —digo con mi más dulce voz.
Eso le molesta a este tirano en formación. Aunque no siempre fue así. Mamá tiene fe que recuerde lo suficiente de nuestro padre para convertirse en un buen hombre.
Abrimos la puerta trasera y abandonamos la seguridad de la valla. La nieve cae suavemente desde el cielo, ¿tal vez sea ceniza radioactiva? El aire huele sucio, no limpio como debería oler la nieve, y a veces está así en medio del verano. Los Ghuraba juran que las armas nucleares sólo hicieron un daño mínimo, pero hemos visto demasiados abortos como para que esa afirmación sea enteramente veraz.
—Debes envolver tu shemagh alrededor de tu cara— le digo a Adnan—, para cubrirte de la ceniza.
—¡Es sólo nieve!
Me lleva fuera del callejón, sobre los restos de una casa destruida por una granada de mortero. Es difícil saber si fue nuestra granada o los rebeldes quienes lo hicieron. Durante los primeros años, éramos nosotros contra ellos, pero los rebeldes se quedaron sin armas, así que ahora somos sólo nosotros. Todo aquel que no perteneciese a nosotros fue asesinado en las purgas.
En la calle, nuestros comportamientos cambian. Adnan se adelanta en un arrogante caminar, mientras yo sigo detrás, con mi cabeza inclinada, lo suficientemente lejos para dejar claro que él está a cargo, pero no tan lejos como para dar la impresión de que no tengo escolta.
Las calles están vacías, excepto por las patrullas habituales: hombres a pie con armas automáticas y un Hummer que rodea el barrio con una ametralladora. Un hombre se detiene en la parte de atrás, al lado del artillero con un megáfono, gritando: «Si alguien ve a un extraño, denúncielo a la policía secreta». Una bandera negra ondea montada en el parachoques con letras árabes blancas, un misil balístico intercontinental y una guadaña, la bandera de los Ghuraba.
—¡Saludos, hermanos! —Adnan saluda.
Los hombres Ghuraba lo miran con aburrido desdén. Uno de ellos me mira fijamente. Puedo sentir sus ojos hambrientos, analizando lo que está escondido debajo de mi burka.
Toco mi tasbih.
Susurro: «Señor, mantenme a salvo de miradas indiscretas».
El vehículo patrulla sigue en movimiento. Sólo entonces me atrevo a respirar.
Adnan me guía por las calles que solían ser escaparates. Antiguos anuncios descascarados proclaman que solía haber zapatos, ropa o equipo deportivo para la venta. Todo huele a decadencia. La mayoría de los edificios tienen madera contrachapada clavada a través de las ventanas, lo que sirve como base para pegar los carteles de propaganda publicados en árabe e inglés.
—¡No hay Dios más que Alá! —leo en un póster que representa a un Gharib sobre un misil balístico intercontinental como si estuviera montando un toro.
—¡Alabado sea nuestro glorioso Mahdi!
Estos carteles muestran al general Muhammad bin-Rasulullah en una variedad de poses heroicas. Su barba roja fluye de su cara como si fuera un río de fuego, mientras que, detrás de él, los misiles ICBM despegan al cielo.
El último cartel representa a un hombre usando un uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con cinco estrellas de oro en su pecho dándole una llave al Abu al-Ghuraba. Una penumbra de luz irradia de la llave. Encima del cartel, se proclama “Alabado sea el Guardián por su conversión”.
Detrás de él puede verse un lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales.
Beso mis dedos enguantados y los presiono contra el hombre, como acariciandolo.
—Te extraño Papá.
Adnan hace señas. Me conduce hacia el bombardeado edificio del Capitolio de los Estados Unidos.
Capítulo 3
Mientras nos acercamos a las tiendas administradas por el gobierno, empiezo a ver a otras mujeres, siempre guiadas por una escolta. Es difícil identificar quién es quién. Nos prohíben socializar, y los burkas cubren todo, incluyendo nuestros ojos, lo que dificulta la visión. No podemos usar colores ni joyas que nos identifiquen, así que tenemos que depender de otros sentidos.
—¡Assalamu Alaikum! —susurro suavemente mientras pasa un trío de mujeres.
—Inshallah —una de ellas susurra de vuelta.
Esa debe ser Sarah, a juzgar por su escolta, un hombre de aspecto enfadado con una barba negra y espesa. La tratamos hace seis meses por lesiones internas. Se apresura. No la pongo en riesgo de otra paliza extendiendo el diálogo.
Pasamos por varios grupos más de mujeres, todas ellas cargadas de provisiones. Sus acompañantes caminan delante de ellas, con las manos vacías, saludando a los otros hombres Ghuraba. Están paradas como mulas de carga, esperando que los hombres las lleven a casa.
Adnan saluda a los hombres, ansioso de atención. Dos Ghuraba tocando sus armas le revuelven el cabello y le preguntan acerca de sus lecciones del Corán. Estoy detrás de él, haciendo todo lo posible por no ser descubierta, mientras él charla emocionadamente sobre amigos suyos que se convirtieron en los últimos mártires. No me atrevo a recordarle sobre la medicina. Si es percibido como débil, sería malo para él, y mucho peor para mí.
Por fin se separa de ellos.
—Por este camino —dice.
Se dirige hacia la plaza, rebautizada como Parque Medina. Me apresuro tras él, aterrada de quedarme sin escolta.
Construido sobre los restos del viejo Lincoln Memorial se encuentra el escenario donde los Ghuraba celebran sus ejecuciones y mítines pre-batalla. Cada día, gente es ejecutada aquí: herejes y apóstatas, simpatizantes rebeldes, feministas y maricas. Siempre hay personas reunidas, pero hoy parece haber una multitud extra grande.
—¿Probando? ¿Probando?
Un técnico de sonido toca el micrófono mientras los camarógrafos ajustan el micrófono boom.
—¡Un poco más a la izquierda!
Otros dos Ghuraba caminan por el escenario, marcando cuidadosamente cada lugar con un punto naranja brillante. Los camarógrafos los rastrean y muestran las imágenes en las dos enormes pantallas de video que rodean el escenario, mientras que una tercera pantalla detrás de ellos muestra efectos especiales.
—¡Adnan! —le digo susurrando—. Tenemos que conseguir la medicina.
—¡Pero las ejecuciones de rebeldes son hoy!
Agarro su brazo para tirar de él de vuelta a la calle.
—¡Dije que veremos…! —me dice con un grito.
Los hombres con las ametralladoras miran en nuestra dirección. Uno de ellos comienza a caminar. ¡Oh dios! ¡Oh dios! Escondo mi cabeza y fingo obsequiosidad, bajando los hombros para no parecer más grande que un niño.
—¿Hay algún problema? —dice el Gharib que camina alrededor de mí, midiendo mi burka.
Adnan espera hasta verme temblar antes de librarme de culpa.
—No, está bien.
El Gharib se aleja, cargando su M16 tranquilamente en sus brazos. Mantengo la boca cerrada, en lugar de reprender a mi hermano. Cuando era más joven él escuchaba la voz de la razón. Pero ahora, piensa que todo es un juego.
Un Imán sube al escenario y comienza a cantar un Dua de venganza. Es una canción que todos conocemos bien. Los altavoces amplifican el himno mientras los espectadores cantan. Miles de sanguinarios hombres presionan contra mí. Me aferro a Adnan, rezando para que no nos separemos.
El Dua se hace más fuerte cuando once prisioneros son traídos al escenario, vestidos de naranja, cada uno escoltado por un Gharib que lleva un shemagh negro que cubre su cara, excepto sus ojos. A diferencia de los Ghuraba, todos los prisioneros están completamente afeitados. Es extraño ver hombres adultos sin barba. Los verdugos obligan a los prisioneros a arrodillarse sobre los puntos naranjas.
Estos son nuestros enemigos...
Enemigos de Alá...
La multitud aplaude cuando un hombre de barba roja, el general Muhammad bin-Rasulullah, camina hacia el escenario, llevando una bolsa de basura de plástico verde. Viste un antiguo uniforme militar de los Estados Unidos, realzado con broches y armas adicionales. En su pecho resplandecen cinco estrellas torcidas que lo destacan como el Mahdi. La multitud aplaude en un alegre zhagareet mientras flexiona sus hombros, y luego levanta sus brazos en una victoriosa 'V'.
—Esta mañana desbaratamos una conspiración para liberar a estos prisioneros —dice, mientras se inclina hacia adelante—. No querría privarlos del juicio de Alá, ¿verdad?
—¡No! —grita la multitud.
—Si quieren que algo se haga bien, siempre deben hacerlo ustedes mismos —busca algo en la bolsa—. Tienen mi palabra de que no habrá más intentos de escape.
Sostiene una cabeza cortada.
Las cámaras se acercan, capturando la expresión del hombre muerto. La proyectan en las dos pantallas de video, mientras también la transmiten en directo a las estaciones de propaganda de todo el mundo.
La multitud aplaude.
—¡Allahu-Akhbar!
Me aferro a Adnan, diciéndole con un balbuceo: «¡Por favor! ¿Salgamos de aquí?»
Él aplaude con ellos.
Rasulullah lanza la cabeza hacia la multitud. Los hombres la patean. La pasan de un lado a otro como un balón de fútbol.
Adnan la persigue. La cabeza se posa en mis pies.
¡Mi Señor! ¡Mi Señor!
Mi estómago se aprieta. Cierro mi mano sobre mi boca para evitar vomitar. El hombre muerto me mira fijamente, con su boca congelada en un grito silencioso.
—¡Eisa, pásamela! —dice Adnan, mientras se ríe.
Un Gharib lo intercepta y le da una patada hacia él.
En el escenario, el General Rasulullah sacude su puño para las cámaras; cada una de sus acciones se ve de manera imponente en las pantallas de video que rodean el escenario.
—¿De verdad creía que podría vencerme, Coronel Everhart? —grita, mientras señala sus cinco estrellas torcidas—. ¡Olvida que aprendí las tácticas militares del Guardián!
En el borde del escenario, un hombre alto aparece rodeado de guardaespaldas. La multitud se calla. Las tres cámaras de televisión hacen una panorámica para filmar al hombre que sube los peldaños.
El Abu al-Ghuraba es un hombre alto, incluso más alto que su hermana que debe estar en sus 60, y viste una túnica negra para ocultar su pesada figura. Sobre su cabeza lleva un enorme turbante negro, el que usa en todos los carteles de propaganda. Tiene rasgos faciales duros, una gruesa barba gris y ojos negros intensos que parecieran poder robar mi alma.
Incluso el general Rasulullah se inclina ante el Abu al-Ghuraba. Inclina la cabeza con reverencia.
—La paz sea con vosotros, Padre de los Extraños.
El Abu al-Ghuraba pone su mano en la cabeza de Rasulullah.
—Que Alá te bendiga por traer a Sus enemigos a la justicia.
—Yo soy el siervo más leal de Alá —murmura Rasulullah.
La multitud calla mientras el Abu al-Ghuraba se dirige a nosotros. Mira desde una fila de caras a otra, y luego hacia las cámaras.
—Hoy es un día de alegría en el paraíso, ¡porque el Mahdi de Alá encontró el lugar donde los infieles se refugiaron!
Gesticula a los prisioneros, casi olvidados.
—Les hemos traído a sus líderes de más alto rango para que puedan ser testigos de su juicio por sus crímenes.
—¡No has atrapado al Coronel! —grita un prisionero.
La multitud murmura cuando el Abu al-Ghuraba se mueve para pararse frente al hombre. Es alto, rubio y luce afeitado. El tipo de hombre que solía adornar las páginas de los cómics de superhéroes antes de que los Ghuraba los quemaran. Pone su dedo debajo de la barbilla del prisionero.
—Pero tengo a su hijo, ¿pensaste que no descubriríamos quién eras, Lionel Everhart?
Agarra al prisionero por el pelo y lo lanza hacia las cámaras.
—¡Ahora él te verá morir!
Siento un escalofrío familiar mientras el Abu al-Ghuraba le hace señas a los hombres encapuchados de negro que están detrás de cada preso. Con una coordinación bien ensayada, todos los once sacan sus curvos cuchillos janyar de sus cinturones y los sujetan ante las cámaras.
—Allahu-Akhbar! —gritan.
La multitud aplaude cuando el general Rasulullah se pone detrás del atrevido prisionero y toma el cuchillo del verdugo que lo vigila.
—¡Ahora me vengaré del último hombre vivo en traicionarme!
Presiona el cuchillo contra la garganta del prisionero, quien hace contacto visual conmigo, la única mujer en la multitud.
—Aunque camine por valles sombríos —sus palabras vibran a través de mí—. No temeré mal alguno…
Sus compañeros prisioneros retoman la oración cristiana mientras el Abu al-Ghuraba sostiene su brazo.
—...porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos…
Agarro mi tasbih.
Imploro: «No. No. No. No. No.»
—¡Que sus almas ardan para siempre en el infierno!
El Abu al-Ghuraba baja su brazo.
Los verdugos comienzan a aserruchar los cuellos de los prisioneros.
Con firmeza, pongo mis manos sobre mis oídos, sollozando, mientras los prisioneros gritan.
Sigue y sigue sin parar. Tal como afuera de la ventana esta mañana, la cabeza cortada de aquel hombre yace en alguna parte, olvidada, ahora como un balón de fútbol. Sus lágrimas de agonía inundan mis entrañas mientras sus gritos se convierten en agónicos balbuceos.
Me doy la vuelta.
—¡Hermana! —Adnan me agarra el brazo—. ¡No me avergüences!
—¡No puedo ver! —grito.
—¡Sólo los infieles desvían la mirada!
Las cámaras se acercan mientras los verdugos prolongan la agonía de los prisioneros durante tanto tiempo como pueden. La muchedumbre se vuelve salvaje gritando “zhagareet” como si fueran banshees. Puedo sentir su sed de sangre. Olerla. Probarla. Vibra a través de mi alma como un animal salvaje y hambriento. Puedo sentir el poder que los Ghuraba devoran cada vez que matan.
Finalmente, los gritos se detienen. Me obligo a mirar a hacia los once cuerpos decapitados.
Toco mi tasbih y recito un dua por sus espíritus. Me encuentro con la mirada del general Rasulullah. Digo las palabras abierta, pero suavemente.
—Que Alá tenga misericordia de sus almas.
Tomo el brazo de Adnan.
—Vamos, Mamá se enojará porque no conseguimos la medicina.
—Pero…
Me separo de él y empujando abro mi camino a través de la multitud.
—¡Eisa, Eisa! —me llama.
¡Tengo que alejarme de él! Mi hermano, que disfruta viendo a los hombres cometer el mal.
La multitud comienza a disminuir. Emprendo una carrera hacia la calle en el borde de la plaza. Una figura alta y negra se materializa delante de mí y agarra mi brazo.
—Puedo ver tus ojos.
El temor se aprieta en mi estómago mientras Taqiyah al-Ghuraba y su brigada al-Khansaa bloquean mi escape. Corren en grupos de seis, igual que las hienas. Seis mujeres que llevan pantalones usando batas de combate y látigos bajo sus niqabs y chadores.
Inmediatamente bajo la mirada.
—Llevo dos velos negros debajo de mi burka, Sayidati —digo en voz alta.
Taqiyah despliega su látigo.
—¿Me estás llamando mentirosa?
—No, Señora, tal vez sea un truco de la luz del sol.
Todo mi cuerpo se estremece cuando Taqiyah agarra mi muñeca y empuja la manga de mi burka.
Puedo ver tu piel —dice mientras agarra las cuentas envueltas alrededor de mi muñeca—. ¿Y llevas joyas?
Se siente como si algo sagrado estuviera siendo violado mientras toca mi tasbih, ligeramente desgastado por el toque de innumerables oraciones.
Me gustaría decirle: «¡No los toques, perra!», pero tengo que luchar contra el impulso de decirlo y atacarla.
En vez de eso, digo mansamente: «Es mi tasbih, señora».
La multitud se dispersa y dirige su mirada hacia mí. El general Rasulullah camina hacia nosotros, todavía empuñando su cuchillo de decapitación.
—¿Cuál es el problema, Sayidati Taqiyah? —dice sonriendo.
—¡Esta mujer se atreve a venir a la ejecución awrah!
Tiemblo sin control mientras Rasulullah me agarra la muñeca.
—Los rosarios de oración están prohibidos, ¿cierto?
Toca las sencillas cuentas negras, de la misma manera que lo hizo Taqiyah, sólo que sus dedos permanecen en mi piel desnuda, y sus ojos verdes clavados en mi velo.
—M-m-mi padre dijo que tales cuentas fueron usadas por la bendita Khadija. Que la paz sea con ella —digo mientras tartamudeo.
Rasulullah me da una cruel sonrisa mientras desliza mi guante hacia abajo para exponer toda mi muñeca. Una multitud comienza a reunirse. Hombres. Curiosos de cualquier mujer que desobedezca las normas de pureza de la al-Khansaa. Ellos disfrutan viéndonos ser azotadas. Especialmente cuando Taqiyah rasga la ropa de nuestras espaldas para exponer nuestra piel, dejándonos desnudas, excepto por nuestras caras anónimas.
—¿Sabes qué le pasa a una mujer que expone su piel? —dice Rasulullah, mientras desliza una mano para tocar mi pecho.
—¡Hey! ¡Suelte a mi hermana!
Como una bendición, mi hermano finalmente aparece.
Rasulullah se voltea hacia Taqiyah.
—Déjanos. Yo mismo exigiré el castigo.
—¡Usted no hará tal cosa! —dice Adnan, mientras quita mi muñeca de la mano del general Rasulullah. — Soy el hombre de la familia. Es mi trabajo golpearla. ¡No el suyo!
—No serás un hombre hasta dentro de dos semanas más —la voz de Rasulullah adquiere un tono peligroso—. Sólo tienes doce años.
Adnan levanta la barbilla, con la misma expresión altanera que usaba en el almuerzo.
—Ella es la hija del Guardián —dice—. Si la quiere, puede pagar el excrex y casarse con ella. Pero la mataré antes de dejar que se la lleve como esclava sexual.
Por un momento, parece que Rasulullah lo matará, pero luego se ríe. Suelta mi muñeca y revuelve el cabello de Adnan con sus dedos ensangrentados.
—Ahh, esta es tu hermana, ¿eh? —su sonrisa parece la de un lobo que descubre sus colmillos—. No debería esperar nada menos del hijo del Guardián, ¿no?
Él y Taqiyah se ríen, como si se tratara de una broma interna.
—Muy bien, entonces —dice—. Golpéala tú mismo. Pero ven a verme más tarde esta noche, ¿podríamos hablar de cuánto costaría hacerte mi cuñado?
Adnan sonríe como un idiota.
—¡Señor! Sería un honor.
Agarra mi brazo y me arrastra lejos de la brigada al-Khansaa antes de que pueda hacer algo estúpido, como decirle a Rasulullah que preferiría estar muerta.
—¡No me casarás con ese carnicero! —reclamo.
—¡Puedo y lo haré! —dice Adnan—. ¡Has superado la edad en que deberías haber conseguido un marido!
—Mamá me necesita, me está enseñando a ser médico.
Adnan gira para mirarme, con una expresión de odio.
—Estoy cansado de sentir vergüenza por la herejía de Mamá. ¡Todos mis amigos dicen que ella es una djinn!
Cruzamos la calle para evitar caminar delante del enorme edificio de bloques de hormigón que incluso a él le hace temblar. La Ciudadela. Hogar de la policía secreta de los Ghuraba. Al otro lado del dintel, el nombre, Edificio J. Edgar Hoover, todavía da testimonio de que alguna vez fue un salón de justicia. Ahora, las pocas personas que entran nunca salen vivas.
Llegamos a la farmacia. Entramos a comprar la medicina.
Capítulo 4
El olor de la carne tostada se desliza debajo de la puerta de mi dormitorio donde estoy orando ostensiblemente. Lo que siempre le decimos a Adnan es que lo que realmente estoy haciendo es estudiar. Los Ghuraba quemaron todos los libros, pero Mamá ocultó algunos para que tuviéramos algo que leer además del Corán.
El olor se hace más fuerte cuando entro en nuestra cocina. Es salado y carnoso, con un toque de romero y algo más. ¿Tal vez ajo?
La electricidad está funcionando, según lo que dice Adnan, quien está pegado a la pequeña televisión que tenemos en el mostrador. Nasirah pone un plato de guisantes mientras Mamá tararea una vieja melodía folklórica siria, revolviendo una olla llena de arroz.
—¿Cordero? —huelo—. ¿De dónde vino?
—El comandante lo envió —dice Mamá.
—¿Por salvar al bebé de Rasha? —pregunto.
—Preferiría que no golpeara a sus esposas —Mamá responde y frunce el ceño—.
Ambas miramos a Adnan y cambiamos de tema. Necesito hablar con ella, pero no con Nasirah en la sala para defenderlo y llorar cuando lo llamo cruel. Ella nunca ha estado allí afuera; nunca ha visto el mundo, excepto por nuestras mentiras cuidadosamente construidas y las imágenes del paraíso transmitidas por la televisión.
El espectáculo cambia. Es hora de las noticias de la tarde.
—¡Mira! —Adnan señala la televisión—. ¡Eisa, mira tu cara!
A lo que se refiere con “mi cara” son en realidad mis manos, sostenidas sobre mi boca cubierta con un velo negro para evitar vomitar mientras la cabeza cortada rueda para reposarse en mis pies. Un hombre le da una patada y la aleja de mí. En el tumulto, Adnan persigue la cabeza.
Mamá y yo nos miramos preocupadas.
—¿Adnan? —Mamá señala un libro de texto de matemáticas que dejó para él, tendido sobre la mesa, sin abrir—. ¿Estudiaste?
—Los Ghuraba dicen que aprender no es importante —cruza sus brazos—. Sólo memorizar el Corán lo es.
—¿Cuándo se me permitirá ir a la madrasa? —Nasirah pregunta inocentemente.
Adnan le da una mirada condescendiente.
—Las chicas son demasiado estúpidas para leer.
—Yo también puedo le...
Mamá la interrumpe.
—¡Adnan! ¡Es suficiente!
Adnan se levanta.
—¡El general Rasulullah dice que soy el hombre de esta casa!
Mamá lleva esa misma expresión de ojos color ámbar que tuvo esta tarde cuando tuvo un altercado con Taqiyah. Es como un ave rapaz feroz, metida en una jaula con las alas cortadas, pero Mamá todavía recuerda lo que es volar.
—Todavía no tienes trece —dice ella—. ¡Hasta que los cumplas, esta es mi casa y mis reglas!
La voz de Adnan adopta un tono escalofriante.
—Tendré trece en dos semanas más, y luego no tendrás otra opción, me obedecerás, ¡o ya verás!
Tira su servilleta y sale de la cocina.
—¡Adnan, Adnan! —Mamá llama—. ¡Vuelve aquí!
La puerta principal se cierra. Nasirah comienza a llorar.
Mamá se sienta en la mesa y pone sus manos en su frente.
—Apaga esa cosa —dice gesticulando hacia la televisión.
Nasirah obedece.
Me siento al lado de Mamá.
—¿Por qué lo dejas hablarte así?
Toca la cicatriz que corre por un lado de su cara. Nunca habla de cómo se originó, pero unos días después de que papá desapareció, los Ghuraba vinieron a la casa y nos llevaron a La Ciudadela. Durante tres días estuvimos en una habitación y no la vimos. Los guardias nos dijeron que estaba muerta, pero luego regresó y anunció que papá era un mártir.
—Es la voluntad de Dios —dice, mientras su voz se quiebra.
Me acerco a la mesa para tomar su mano.
—Alá no tolera que un hijo sea irrespetuoso con sus padres.
Mamá suspira.
—Alá no aprueba muchas cosas. Todo lo que puedes hacer es mantener la cabeza baja, el corazón abierto y la boca cerrada si quieres permanecer viva.
Comemos el cordero en silencio, sus jugos decadentes tienen un sabor ácido mientras nos obligamos a masticar y tragar. Adnan no vuelve. Considero contarle a Mamá sobre el comportamiento de esta tarde pero, ya que luce tan desanimada, decido que ahora no es precisamente el mejor momento.
Lavamos los platos rápidamente antes de que la electricidad parpadee. Los Ghuraba culpan a los rebeldes de los apagones programados, pero ocurren con mucha regularidad como para no ser algo deliberado.
Las luces se apagan a las 7:10 p.m., diez minutos después de que las estaciones de televisión pasen a estática. Ya tenemos una lámpara encendida, por si acaso. Aunque “por si acaso” es casi todas las noches.
—Vamos, Nasirah —dice Mamá—. Es hora de ir a la cama.
Estamos juntas en el estrecho pasillo entre las camas; yo, Nasirah y Mamá, frente a La Meca, que también resulta ser la ventana. Desato mi tasbih. Todas alabamos a Alá y nos arrodillamos para darle alabanzas. Éstas me calman, las adulaciones a nuestro dios. Me hacen sentir como si Alá me vigila, segura mientras me arrodillo y presiono mi frente al suelo.
Terminamos la oración juntas, y luego nos levantamos y guardamos nuestros rosarios de oración.
—¡Ven aquí, tú! —mamá toca el hombro de Nasirah—. A la cama.
La arropa. Es la única cosa en que Mamá insiste, incluso en su trabajo. Que alguien se quede con sus pacientes mientras ella sube las escaleras para meter a sus tres hijos en la cama.
—¿Me lees una historia? —Nasirah pregunta.
Mamá le besa la frente.
—Sabes que está prohibido leer para las chicas.
—Por favor, Mamá, ¿vamos a leer la historia que papá dejó?
Me estiro entre el colchón para sacar el libro que ocultó esta mañana. Lozen: Una Princesa de las Llanuras. No es un libro particularmente grueso, es delgado y rojo, pero tampoco es un libro para niños. El Prefacio afirma que fue una tesis doctoral de alguien, pero el texto que está dentro, las ilustraciones cuidadosamente entintadas, todo parece indicar que el narrador quería contar la historia a su propia hija.
Entrego el libro a Nasirah. El último regalo que papá le dio. Ella lo abraza contra su pecho. Incluso ella, con toda su ingenuidad, entiende que el libro es algo que debemos esconder de Adnan.
Me río.
—Lo has leído tantas veces, creo que lo hemos memorizado.
Ella abre el libro y lee su capítulo favorito sobre cuando Lozen, una doncella Apache, se arriesgó a luchar junto a su hermano contra el Ejército de los Estados Unidos.
“Y el jefe Victorio dijo: Lozen es mi mano derecha, fuerte como un hombre, más valiente que la mayoría, y astuta en la estrategia. Lozen es un escudo para su pueblo”.
Ella le da a Mamá una mirada pensativa.
—¿Era realmente tan fuerte como un hombre?
—No lo sé —dice Mamá, con una expresión cautelosa—. No creo que Lozen tuviera hijos que proteger.
—Me gustaría ser como Lozen —dice Nasirah—. Lo suficientemente fuerte para defenderte a ti y a Eisa.
Lágrimas emergen de los ojos de Mamá mientras besa la frente de Nasirah. Su voz se hace más gruesa.
—Sabes que hablar de cosas así está prohibido, palomita.
Arropa a mi hermana, y luego me encuentra en la puerta con la lámpara de aceite.
—Ahora, es hora de tus lecciones, tabib McCarthy.
Con una sonrisa ansiosa, la sigo hasta la habitación del hospital. Una de las razones por las que Mamá ha podido prevenir mi compromiso es que insiste en que sólo una mujer virgen puede ayudarla a hacer diagnósticos. Los Ghuraba adultos no lo creen. Pero los conversos más jóvenes, los que se criaron sin educación, creerán cualquier cosa. Incluso en supersticiones.
Mamá va al gabinete médico y lo abre con la llave que mantiene en una cadena alrededor de su cuello. El olor ligero del vinagre se desvía, lo que usamos para esterilizar cada vez que nos quedamos sin alcohol.
—Esta mañana diagnosticaste al bebé de Rasha como placenta previa —dice Mamá—. ¿Qué te llevó a hacer ese diagnóstico?
—Intuición —digo.
Mamá pone su libro de texto, Procedimientos Quirúrgicos, en la mesa de examen y lo abre.
—Tienes buenos instintos, pero tienes que confiar en el conocimiento aprendido, no solo en la oración.
—Fue la escritura la que persuadió al Comandante para dejarte hacer la cirugía —le digo—. No un diagnóstico médico.
Mamá ríe.
—¡No era precisamente la primera vez que recibía mi ayuda! Sus hijos están todos martirizados, así que ahora está desesperado por que uno continúe llevando su legado.
—¿Has salvado a sus otras esposas?
—¡He salvado al mismísimo Comandante! —apunta a uno de sus ojos—. Aunque en aquel entonces, él era sólo un aviador.
Me inclino hacia delante.
—¿Conoció el Comandante a papá?
Mamá me interrumpe.
—No tenemos mucho tiempo antes de que Adnan llegue a casa para darnos una charla sobre la herejía de leer —dice ella, señalando el libro de texto médico—. Repasemos el procedimiento postoperatorio de nuevo.
Repetimos los pasos por los que me guió esta tarde. Ella