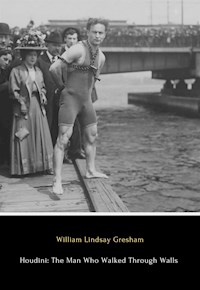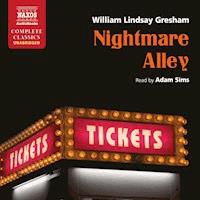Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El callejón de las almas perdidas nos adentra en el mundo del espectáculo, y las sombras que se amparan en él. Stanton Carlisle es un joven listo y ambicioso que trabaja en una feria ambulante. Junto con otros personajes, como una adivina, un forzudo o un fenómeno humano llamado «el monstruo», la feria viaja de pueblo en pueblo. Pero Stan quiere medrar en el negocio. Y poco a poco, aprenderá a engatusar, engañar y seducir para conseguirlo. Una novela macabra y absorbente que arrastrará al lector hasta las profundidades del mundo del espectáculo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Lindsay Gresham
El callejón de las almas perdidas
Traducción de Damià Alou
Saga
El callejón de las almas perdidas
Original title: Nightmare Alley
Original language: English
Copyright © 1946, 2022 William Lindsay Gresham and SAGA Egmont
NIGHTMARE ALLEY by William Lindsay Gresham. Copyright © 1946 by William Lindsay Gresham. Copyright renewed © 1974 by Renee Gresham. By arrangement with the Proprietor. All rights reserved.
This edition is published by arrangement with Brandt & Hochman Literary Agents, Inc. through Yañez, part of International Editors’ Co. All rights reserved
ISBN: 9788728425381
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Introducción
De Nick Tosches
Muchos de vosotros habréis leído El callejón de las almas perdidas. Pero es de esperar que otros se acerquen por primera vez a esta obra singular. Envidio a estos últimos, y no quiero interferir en la experiencia que les aguarda aportando algún detalle que revele su trama, que se va haciendo más poderosa y estrambótica a medida que avanza el libro. Pero, parafraseando a Ezra Pound, un poco de conocimiento no nos hará daño.
Este libro, publicado por primera vez en 1946, nació en el invierno de finales de 1938 y principios de 1939 en un pueblo cerca de Valencia, donde William Lindsay Gresham, uno de los voluntarios internacionales que habían acudido a defender la República en la causa perdida de la Guerra Civil Española, aguardaba a que lo repatriaran. Esperaba y bebía en compañía de un hombre, Joseph Daniel Halliday, que le contó algo que le estremeció: una atracción de feria llamada «El monstruo», un borracho que había caído tan bajo que arrancaba a mordiscos cabezas de pollo y de serpiente solo para conseguir el alcohol que necesitaba. Por aquel entonces Bill Gresham tenía veintinueve años. Como relataría posteriormente: «La historia del monstruo me obsesionó. Al final, para librarme de ella, tuve que escribirla. La novela, de la cual fue la base, pareció horrorizar a los lectores tanto como me horrorizó a mí la historia original».
A su regreso de España, según cuenta el mismo Gresham, no se encontraba demasiado bien. Estuvo muy metido en el psicoanálisis, uno de los múltiples caminos que siguió a lo largo de su vida para combatir sus demonios interiores.
Mientras escribía El callejón de las almas perdidas, Gresham se apartó del psicoanálisis y quedó fascinado por el tarot, que descubrió mientras cambiaba a Freud por el místico ruso P. D. Ouspensky (1878-1947) durante sus investigaciones para escribir la novela.
Ojalá hubiera estado al corriente de la ponencia leída por Freud en el Congreso del Comité Central de la Asociación Psicoanalítica Internacional en septiembre de 1921. En esa ponencia, Freud declaró: «Ya no parece posible obviar el estudio del así llamado ocultismo; de todo lo que parece sustentar la existencia de fuerzas psíquicas distintas de las fuerzas conocidas de la psique humana y animal, o que revela facultades mentales en las que hasta ahora no habíamos creído». Quizá entonces Freud y Ouspensky habrían caminado aún más de la mano por el callejón de las almas perdidas de nuestro autor.
Gresham utilizó el tarot para estructurar su libro. La baraja del tarot consta de veintidós triunfos con figuras, de los cuales veintiuno están numerados, y cincuenta y seis cartas divididas en cuatro palos: bastos, copas, espadas y oros. La baraja se ha utilizado durante siglos tanto para jugar como para adivinar la fortuna. A la hora de leer el futuro, son los triunfos, también conocidos como arcanos mayores, los que se utilizan principalmente, y son estas las cartas que dan título a los capítulos de la novela. El primero de estos arcanos es El Loco, que es la carta que no lleva número, y la última es El Mundo. Gresham comienza su libro con El Loco, pero luego baraja los naipes. Su mazo acaba con El Ahorcado.
A pesar de lo penetrantes que son las exploraciones psicológicas del libro, el tarot, curiosamente, se utiliza solo a veces con un cierto crédito y ominosa gravedad entre los demás timadores espiritualistas de la novela, que para Gresham y sus personajes no son nada más que un fraude para mentecatos.
También es interesante observar que, mientras seguía sometiéndose a psicoterapia, Gresham introdujo en su novela, en el personaje que lleva el nombre un tanto aparatoso de doctora Lilith Ritter, a la psicóloga más cruelmente perversa de la historia de la literatura.
Posteriormente, de ese periodo de seis años de terapia que lo salvó y le falló a la vez, afirmaría: «Ni siquiera entonces me encontraba bien, pues la neurosis había dejado una secuela. Durante los años de análisis, trabajo editorial, y la tensión de tener niños pequeños en habitaciones pequeñas, había controlado mis angustias amortiguándolas con alcohol». Y añadió: «Descubrí que no podía dejar de beber; físicamente me había vuelto un alcohólico. Y cuando el alcoholismo alcanza esa fase, Freud no tiene la cura».
Nadie ha escrito nada estando borracho que valga la pena leer. Sin embargo, El callejón de las almas perdidas muestra todas las trazas de haber sido escrito bajo la influencia del alcohol, pues este es un elemento tan poderoso en la novela que casi se puede decir que es un personaje más, una presencia esencial, como los Hados en la antigua tragedia griega. En este libro el delirium tremens se retuerce y ataca como una serpiente. La máxima de William Wordsworth según la cual la poesía era «emoción evocada con tranquilidad», encuentra aquí su contrapartida en la evocación que hace Gresham en sobriedad de lo que en su novela llama «la tiritona» (the horrors).
Seguramente the horrors, en este sentido, formaban parte del habla coloquial, al menos entre borrachos y adictos al opio, antes de que Robert Louis Stevenson utilizara la expresión en La isla del tesoro, y su uso es todavía muy corriente hoy en día.
La cuestión del lenguaje resulta aquí fundamental. La prosa fría y acerada de Gresham es magistral, al igual que su uso del argot en el diálogo y en el monólogo interior. Nunca afectado, y siempre natural y eficaz.
Tal como se observaba en un breve perfil que se publicó de él en The New York Times Review of Books poco después de la publicación de la novela: «Entre los intereses de Gresham están los timadores, sus artimañas y su argot, que esparce con tal facilidad que, como decía el otro día un ejecutivo de la editorial Rinehart, es suficiente como para asustar a un ciudadano corriente y respetuoso con la ley».
La palabra geek1 (que deriva de geck, que significa bobo, simple o inocentón, utilizada al menos desde principios del siglo XVI hasta el XIX) era generalmente desconocida en el sentido que le daban en las ferias ambulantes —donde designaba a un «salvaje» que mordía cabezas de serpientes o pollos vivos— hasta que Gresham la introdujo entre el público con su novela. En noviembre de 1947, el popular Nat «King» Cole Trio grabó un disco titulado The Geek.
Parece ser que parte del fascinante argot que Gresham utilizaba apareció por primera vez impreso en El callejón de las almas perdidas. Es posible que geek, en su sentido de monstruo o fenómeno, fuera una de esas palabras. Hasta ahora, el primer ejemplo lo encontramos en la sección de ferias ambulantes de la revista Billboard, en un anuncio clasificado aparecido el 31 de agosto de 1946, después de que la novela estuviera a punto para la venta. «No se aceptan espectáculos de monstruos ni de chicas», afirmaba el anuncio mediante el cual Howard Bros. Shows buscaba números y concesiones. (Los anuncios que solicitaban monstruos en la sección de ferias ambulantes de Billboard aparecieron al menos hasta 1960. Un anuncio pagado por Johnny’s United Shows en el número del 17 de junio de 1957, lo dejaba bien claro: «Se busca monstruo prodigioso para un espectáculo de monstruos. Debe conocer las serpientes».)
La expresión cold reading («lectura improvisada») aparece impresa en este libro por primera vez casi con toda seguridad. (Nos damos cuenta del significado de estos términos a medida que nos los encontramos. Gresham nunca se rebaja a explicarlos a través de un diálogo forzado.)
La expresión aparece posteriormente en el libro de 1946 de Julien J. Proskauer The Dead Do Not Talk, que fue recibido en la Biblioteca del Congreso casi cuatro meses después de la novela de Gresham, y al que se asignó un número de control posterior. A partir de ahí, cold reading aparece al año siguiete en la guía del espiritualismo de C. L. Boarde Mainly Mental —un librillo delgado, autoeditado y encuadernado en espiral—, y luego comienza a extenderse.
El pasaje en el que cold reading aparece por primera vez, en el capítulo cuatro, titulado «El Mundo», también contiene uno de los momentos decisivos de la novela, cuando el personaje central, Stan, mientras lee el viejo cuaderno de Pete, el mentalista alcohólico, se encuentra con las frases: «Se puede controlar a cualquiera averiguando de qué tiene miedo» y «El miedo es la clave de la naturaleza humana».
Stan «apartó la mirada de las páginas y la dirigió al chillón papel pintado, y a través de este al mundo. El monstruo estaba hecho de miedo. Tenía miedo de estar sobrio y de que le entrara la tiritona. Pero ¿qué lo había convertido en un borracho? El miedo. Averigua de qué tienen miedo y haz que paguen por ello. Esa es la clave».
Y también en el capítulo «El Mundo» nos encontramos con la descripción de Stan, y de Gresham, del lenguaje que tanto le cautivó. Cuando Stan se adentra en el Sur profundo, donde el adivino ganaba más con la Raíz de Juan el Conquistador que con las tarjetas de horóscopo que vendía al final del espectáculo, leemos:
Su manera de hablar le fascinaba. Su oído captaba el ritmo de aquellas palabras y se fijaba en sus expresiones, e introducía algunas de ellas en su perorata. Descubrió por qué los viejos feriantes arrastraban las palabras de aquel modo: era una combinación de todas las regiones del país. Un idioma que sonaba sureño a los sureños, del Oeste a los del Oeste. Era el habla de la tierra, y su deje arrastrado disimulaba la agilidad mental del que lo pronunciaba. Era un lenguaje relajante, iletrado, terrenal.
Este es el lenguaje de El callejón de las almas perdidas, un lenguaje que muchos críticos finos de la época encontraron también escandaloso y brutal. El perverso lirismo de Gresham es único: un lenguaje de alcantarilla que hurga en las estrellas, a veces un lenguaje celestial que hurga en las alcantarillas.
El callejón al que nos conduce William Lindsay Gresham no es de depravación moral, pues las sutilezas de la moralidad nada tienen que ver con él.
La novela de Gresham es un relato de muchas cosas: la locura de la fe y la astucia de aquellos que comercian con ella; el alcoholismo y el terror destructivo del delirium tremens; la baraja de la fatalidad, que reparte sus destinos abocados a la muerte sin ton ni son. No es, sin embargo, una historia de crimen y castigo, de pecado y expiación. Entenderla así es malinterpretarla. Lo que nosotros consideramos crimen y pecado impregna ese callejón, pero el castigo y la expiación parecen más bien la recompensa de la vida misma.
«Era el callejón oscuro, una y otra vez», se dice Stan en la novela. «Desde que era niño, Stan había tenido ese sueño. Corría por un callejón oscuro, a cada lado había edificios vacíos, negros y amenazantes. Muy a lo lejos se veía la luz; pero había algo detrás de él, justo detrás de él, cada vez más cerca, hasta que se despertaba temblando y nunca alcanzaba la luz.» Stan reflexiona acerca de los paletos a los que tima: «Ellos también lo tenían: un callejón de pesadilla». 2 Sí, como Stan —es decir, Gresham— observa en la novela, el miedo es la clave de la naturaleza humana.
Y es que Stan y Gresham son de hecho una sola persona. Existe una extrañísima carta, rota y arrugada, que se conserva en la colección del Wade Center del Wheaton College, escrita por Gresham en 1959, cuando su muerte estaba ya próxima. En ella escribió: «Stan es el autor».
Tras su publicación, en septiembre de 1946, El callejón de las almas perdidas se convirtió en una novela aclamada y de éxito, y también fue prohibida y condenada. Treinta años después de la primera edición de 1946, todas las ediciones estaban censuradas. Por poner un ejemplo, en lugar de «señoras de la buena sociedad con gonorrea, banqueros a los que les dan por culo», los lectores se encontraban con: «señoras de la buena sociedad con una enfermedad venérea, banqueros de mirada turbia».
Poco más de una década después, todo estaba olvidado. Dieciséis otoños más tarde, en septiembre de 1962, se encontró el cadáver de Gresham. Se había suicidado en la habitación de un hotel de Times Square. Había cumplido los cincuenta y tres unas semanas antes. Se le encontró la siguiente tarjeta:
sin dirección
sin teléfono
retirado
sin empleo
sin dinero
Y así fue como llegó a su fin el callejón, y la carrera, y la luz que no se podía alcanzar… para el hombre que escribió acerca de ese callejón, y quizá también para los que nos disponemos a leer su libro.
A Joy Davidman
Madame Sosostris, famosa clarividente,
estaba muy resfriada, sin embargo
se la considera la mujer más sabia de Europa,
con su funesto mazo de cartas. Aquí, dijo,
está su carta, el Marinero Fenicio ahogado,
(Ahora son perlas lo que fueron sus ojos. ¡Mira!)
Aquí está Belladona, la Dama de las Rocas,
la dama de las situaciones.
Aquí está el hombre de los tres bastos, y aquí la Rueda,
y hay un mercader tuerto, y este naipe,
que está en blanco, es algo que lleva a la espalda,
y que a mí se me prohíbe ver. No veo
al Ahorcado. Teme la muerte por agua…
La tierra baldía
Pues en Cumas vi a la Sibila con mis propios ojos dentro de
una botella. Y cuando los chavales le preguntaban: «¿Qué
quieres, Sibila?», ella contestaba: «Quiero morir».
El Satiricón
NAIPE I
Stan Carlisle se mantenía un tanto apartado de la entrada de la carpa, bajo el resplandor de una bombilla desnuda, y contemplaba al monstruo.
Dicho monstruo era un sujeto delgado que iba vestido con unos calzoncillos largos teñidos de color marrón chocolate. La peluca era negra y parecía una fregona, y el maquillaje marrón que le cubría la cara demacrada estaba corrido a rayas y borrones a causa del calor, y frotado en torno a la boca.
En aquel momento el monstruo se apoyaba en la pared del vallado, mientras a su alrededor unas pocas —patéticamente pocas— serpientes yacían enroscadas, sintiendo el calor de la noche de verano, hurañas e inquietas por el crudo resplandor. Una serpiente real delgada y menuda intentó trepar por la pared del vallado para acabar cayendo hacia atrás.
A Stan le gustaban las serpientes; lo que le indignaba era que tuvieran que estar encerradas con semejante espécimen de hombre. Fuera, el presentador estaba llegando al clímax. Stan volvió la cabeza rubia hacia la entrada.
—… ¿de dónde viene? Solo Dios lo sabe. Lo encontraron en una isla deshabitada, a quinientas millas de la costa de Florida. Amigos míos, en esta carpa verán uno de los misterios sin explicar del universo. ¿Es un hombre o un animal? Lo verán en su hábitat natural, entre los reptiles más venenosos que el mundo ha dado. Pero él acaricia estas serpientes igual que una madre acariciaría a sus bebés. Ni come ni bebe, sino que vive completamente del aire. ¡Y vamos a alimentarlo una vez más! Habrá un suplemento adicional por esta atracción, pero no es ni un dólar, ni siquiera veinticinco centavos… no son más que diez miserables centavos de nada, dos monedas de cinco, la décima parte de un dólar. ¡Corran, corran, corran!
Stan se dirigió a la parte de atrás de la carpa.
El monstruo escarbó bajo la bolsa de yute y encontró algo. Se oyó el ruido de un corcho abandonando una botella, cómo alguien tragaba y un grito ahogado.
Aparecieron los «panolis»: jóvenes con sombrero de paja que llevaban el abrigo al brazo, de vez en cuando una mujer gruesa con los ojillos redondos y brillantes. Stan se preguntó por qué esa gente siempre tenía los ojillos redondos y brillantes. La mujer demacrada con la muchacha anémica a la que le habían prometido que vería todo el espectáculo. El borracho. Era como un caleidoscopio: el dibujo siempre cambia, las partículas son siempre las mismas.
Clem Hoately, el propietario y presentador del espectáculo del Diez-en-Uno, se abrió paso a través de la gente. Sacó una petaca de agua del bolsillo, echó un trago para aclararse la garganta y lo escupió al suelo. A continuación se subió al escalón. De repente su voz adquirió un tono más bajo, como si charlara con alguien, y eso pareció tranquilizar al público.
—Amigos, debo recordarles que esta exhibición se presenta tan solo en interés de la ciencia y la educación. Esta criatura que verán ante ustedes…
Una mujer bajó la mirada y por primera vez divisó la pequeña serpiente real, que seguía intentando frenéticamente salir del foso. Aspiró, y el aire pasó estridente entre sus dientes.
—… esta criatura ha sido examinada por los principales científicos de Europa y Estados Unidos, y han declarado que es un hombre. Es decir: tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza y un cuerpo, igual que un hombre. Pero debajo de esa mata de pelo reside el cerebro de un animal. Vean cómo se siente más cómodo con los reptiles de la selva que con la humanidad.
El monstruo había cogido una serpiente negra, y la sujetaba con fuerza por detrás de la cabeza para que no pudiera atacarle al tiempo que la mecía en sus brazos como un bebé, farfullando algo ininteligible.
El presentador esperó mientras la multitud curioseaba.
—A lo mejor ustedes se preguntan cómo es que se relaciona con serpientes venenosas sin sufrir ningún daño. Bien, amigos míos, el veneno no tiene ningún efecto sobre él. Pero si este hombre hundiera sus dientes en mi mano, nada en este planeta de Dios podría salvarme.
El monstruo emitió un gruñido y parpadeó estúpidamente en dirección a la luz que caía de la bombilla desnuda. Stan observó que por una comisura de los labios le asomaba el brillo de un diente de oro.
—Pero, damas y caballeros, cuando les he dicho que esta criatura era más animal que humana no les pedía que me creyeran. Stan… —Se volvió hacia el joven, cuyos ojos azules y brillantes no revelaban nada—. Stan, vamos a darle de comer una vez más solo para que lo vea este público. Pásame el cesto.
Stanton Carlisle bajó un brazo, agarró por el asa un pequeño cesto de la compra cubierto y lo levantó por encima de las cabezas del público, que retrocedió, apretujándose y empujando. Clem Hoately, el presentador, se rio con un toque de hastío.
—No pasa nada, amigos; no es nada que no hayan visto antes. No, imagino que todos saben lo que es. —Del cesto extrajo un polluelo a medio crecer, que se quejó. A continuación lo levantó para que todos pudieran verlo. Pidió silencio con un gesto de la mano.
Todo el mundo alargó el cuello.
El monstruo se había inclinado hacia delante a cuatro patas, la boca le colgaba abierta con una expresión ausente. De repente, el presentador arrojó el polluelo al foso en medio de un remolino de plumas.
El monstruo avanzó hacia él sacudiendo su peluca negra de algodón. Intentó agarrar el polluelo, pero este extendió sus cortas alas en un frenesí para conservar la vida y lo esquivó. El monstruo reptó tras él.
Por primera vez aquella cara manchada de pintura mostró algún signo de vida. Sus ojos inyectados en sangre estaban casi cerrados. Stan vio cómo sus labios formaban las palabras sin pronunciarlas. Las palabras fueron: «Hijo de puta».
Lentamente, el joven se separó de la multitud, que se apiñaba y miraba hacia abajo. Caminando con rigidez, se dirigió hacia la entrada, las manos en los bolsillos.
Del foso le llegó un cloqueo y un cacareo que sonaron a pánico, y el público contuvo el aliento. El borracho golpeó la barandilla con su mugriento sombrero de paja.
—¡Cómete ese pollo, muchacho! ¡Cómete ese pollo!
A continuación una mujer soltó un chillido y comenzó a saltar de una manera espasmódica; la multitud gimió con el lenguaje de siempre, apretándose aún más contra las paredes de tablones del foso y estirando el cuello. El cacareo se había interrumpido en seco, y se oyó el chasquido de unos dientes y el gruñido de alguien que empeñaba todo su esfuerzo.
Stan hundió aún más las manos en los bolsillos. Cruzó la puerta de la carpa, atravesó el perímetro exterior del espectáculo Diez-en-Uno, se plantó en la entrada y se quedó mirando la avenida central de la feria ambulante. Cuando sacó las manos de los bolsillos, una de ellas contenía una brillante moneda de medio dólar. La cogió con la otra mano y la hizo desaparecer. Acto seguido, con una sonrisa secreta e íntima de triunfo y desprecio, se palpó el borde de sus pantalones de franela blancos y sacó la moneda.
Las luces de la noria salpicaban la noche de verano y parpadeaban con la alegría de una gema de bisutería, y el tronar del calíope sonaba como si los mismísimos tubos de vapor estuvieran cansados.
—Dios todopoderoso, hace calor, ¿verdad, chico?
Clem Hoately, el presentador, estaba al lado de Stan, y secaba el sudor de la cinta de su panamá con un pañuelo.
—Por favor, Stan, ve a buscarme una limonada al puesto de refrescos. Aquí tienes diez centavos. Tráete también una para ti.
Cuando Stan regresó con las botellas frías, Hoately inclinó la suya agradecido.
—Jesús, tengo la garganta más áspera que el culo de una vaca cuando llegan las moscas.
Stan se bebió lentamente el refresco.
—Señor Hoately.
—Sí, dime.
—¿Cómo consiguió que ese tipo llegara a hacer eso? ¿O es el único que hay? Lo que quiero decir es si ese tipo nació así, si siempre le gustó arrancar cabezas de pollo.
Clem cerró un ojo poco a poco.
—Deja que te diga algo, chaval. En una feria ambulante no tienes que preguntar nada, así nadie te contará ninguna mentira.
—Muy bien. Pero ¿acaso se encontró a ese tipo haciendo… haciendo eso detrás de un granero, y se le ocurrió ese número?
Clem se echó el sombrero hacia atrás.
—Me caes bien, chaval. Me caes muy bien. Y solo por eso te voy a hacer un favor. No te voy a dar una patada en el culo, ¿lo pillas? Ese es el favor que te voy a hacer.
Stan sonrió, y sus fríos ojos de un azul luminoso se quedaron clavados en la cara del anciano. De repente, Hoately bajó la voz.
—Solo porque soy tu amigo no te voy a mandar a la mierda. Quieres saber de dónde salen los monstruos. Muy bien, escucha: no los encuentras, los creas.
Dejó que el otro asimilara sus palabras, pero Stanton Carlisle no movió un músculo.
—Muy bien. Pero ¿cómo?
Hoately agarró al joven por la pechera de la camisa y lo atrajo hacia sí.
—Escucha, chaval. ¿Tengo que dibujarte un maldito esquema? Eliges a un tipo y ese tipo no es un monstruo, es un borracho. Uno de esos imbéciles que se beben una botella al día. Y entonces vas y le dices: «Tengo un trabajito para ti. Es temporal. Necesitamos un nuevo monstruo. Así que, hasta que lo consigamos, te pondrás el traje del monstruo y fingirás». Le dices: «No tienes que hacer nada. Llevarás una hoja de afeitar en la mano y cuando cojas al polluelo le haces un corte con la hoja y luego finges que te bebes la sangre. Lo mismo con las ratas. Esos panolis no verán la diferencia».
Hoately recorrió la avenida central con la mirada, estudiando al público. Se volvió hacia Stan.
—Bueno, pues el tipo lo hace durante una semana y tú te aseguras de que tenga su botella de manera regular y un lugar en el que dormir. Le encanta. Para él esto es el cielo. Así que al cabo de una semana le dices algo así, le dices: «Bueno, tengo que conseguir un monstruo de verdad. Ya has terminado». Se asusta, porque nada asusta tanto a un alcohólico de verdad como la posibilidad de quedarse en el dique seco y que le dé la tiritona. Así que te dice: «¿Qué ocurre? ¿Es que no lo estoy haciendo bien?». Y tú le contestas: «Lo que haces es una mierda. Con un monstruo de pega no viene público. Entrega tu vestuario. Has acabado». Entonces te alejas. Él te viene detrás implorando que le des otra oportunidad, y le dices: «De acuerdo. Pero después de esta noche tienes que irte». Y le das la botella.
»Esa noche alargas el rollo que le sueltas al público y exageras aún más. Y todo el rato que pases hablando, el tipo estará pensando en que no podrá beber y le entrará la tiritona. Le das tiempo para pensar, mientras estás hablando. Entonces tiras el polluelo. Ya lo has convertido en un monstruo.
En aquel momento la multitud salía del espectáculo del monstruo, triste, apática y silenciosa a excepción del borracho. Stan los observó con una sonrisa extraña, dulce y distante. Era la sonrisa de un prisionero que acaba de encontrar una lima en la tarta.
NAIPE II
—Si vienen por aquí, amigos, quiero dirigir su atención hacia la atracción que aparece ahora en la primera plataforma. Damas y caballeros, están a punto de presenciar uno de los números más espectaculares de fuerza física que el mundo ha visto. Advierto que algunos de ustedes, miembros del público, son bastante grandotes, pero quiero decirles, caballeros, que el hombre que van a ver a continuación hace que un herrero o un atleta parezca un niño de pecho. La fuerza de un gorila africano en el cuerpo de un dios griego. Señoras y caballeros, Hérculo, el hombre más perfecto del mundo.
Bruno Hertz: Si alguna vez ella mirara hacia aquí mientras estoy sin el albornoz, no me importaría morir al instante. Um Gotteswillen, me arrancaría el corazón y se lo entregaría en una bandeja. ¿Es que no se da cuenta? No consigo armarme de valor para cogerle la mano en el cine. ¿Por qué un hombre siempre ha de enamorarse de una mujer así? Ni siquiera puedo decirle a Zeena lo loco que estoy por ella, porque entonces Zeena intentaría juntarnos, y me sentiría como un dummkopf por no saber qué decirle. Molly… un hermoso nombre Amerikanische. Nunca me amará. Lo sé en lo más profundo de mi ser. Pero soy capaz de hacer pedazos a cualquiera de los lobos del espectáculo si intentan hacerle daño. Solo con que uno de ellos intentara hacerle daño, entonces a lo mejor Molly se daría cuenta. Quizá vería lo que siento y me diría una palabra para que la recordara siempre. Para que la recordara, cuando vuelva a Viena.
—… por aquí, amigos. ¿Les importa acercarse un poco más? En cuanto a esta criatura, no va a ser lo más grande que hayan visto nunca; ¿qué me dice, Comandante? Damas y caballeros, ahora les quiero presentar, para su edificación y diversión, al Comandante Mosquito, el ser humano más diminuto del que se tiene noticia. Cincuenta centímetros, diez kilos y veinte años. Y para su edad, es un hombre lleno de grandes ideas. Si cualquiera de vosotras, chicas, quiere salir con él después del espectáculo, tiene que verme primero y yo se lo arreglaré. Ahora el Comandante les entretendrá con un numerito especial de su invención, cantará y bailará al sonido de esa preciosa canción: «Sweet Rosie O’Grady». Adelante, Comandante.
Kenneth Horsefield: Si enciendo una cerilla y la mantengo muy cerca de la nariz de ese gran mono, me pregunto si podré ver cómo se le encienden los pelos. ¡Cristo, menudo mono! Me gustaría tenerlo atado con la boca bien abierta, entonces me acomodaría con mi cigarro y le arrancaría los dientes uno por uno. Monos. Son todos monos. Sobre todo las mujeres con su gran cara redonda. Me gustaría darles con un martillo y ver cómo se chafan como si fueran una calabaza. Con sus bocas grandes, rojas y grasientas abiertas como túneles. Grasa y mugre, todas ellas.
Cristo, ahí va. Ese mismo comentario. El que una mujer le hace a otra tapándose la cara con la mano. Si veo levantarse esa misma mano y ese mismo gesto una vez más, chillaré hasta que este maldito lugar se venga abajo. Un millón de mujeres y siempre el mismo maldito comentario detrás de la misma maldita mano y la otra siempre masticando chicle. Algún día les pegaré un tiro. No llevo esa pistola en el maletero para jugar a los Boy Scouts. Y a esa es a la que me voy a cargar. Tendría que haberlo hecho antes. A ver si se ríen cuando me vean sujetar la culata con una mano y mover el gatillo con la otra.
Joe Plasky: Gracias, profesor. Damas y caballeros, se me conoce como el Medio-hombre Acróbata. Como pueden ver, dispongo de dos piernas, pero desde que era pequeño no me sirven de gran cosa. Tuve parálisis infantil y mis piernas simplemente no crecieron. Así que tomé la decisión de hacerles un nudo como este y olvidarme de ellas y seguir con mi vida. Miren cómo subo las escaleras. Con las manos. Ojo. Allá vamos con un saltito, un brinco, y un bote. Me doy la vuelta y hacia abajo, pan comido. Gracias, amigos.
»Y aquí tienen otro número que he ideado yo mismo. A veces, cuando el tranvía va abarrotado, no tengo espacio suficiente para estar sobre las dos manos. Así pues, arriba. Ojo. ¡Me pongo sobre una! Muchas gracias.
»Y ahora, en mi siguiente número, voy a hacer algo que ningún otro acróbata del mundo ha intentado jamás. Me pondré boca abajo sobre las manos, daré la voltereta y volveré a caer sobre las manos. ¿Estamos todos preparados? Adelante. Es un buen truco… si lo consigo. Quizá sería mejor que los que están en la primera fila retrocedieran un par de pasos. No se preocupen. Solo estoy bromeando. De momento no he fallado nunca, como pueden ver, pues aún me encuentro en la tierra de los vivos. Muy bien, allá vamos… arriba… ¡y ya está! Muchísimas gracias, amigos.
»Y ahora, si tienen la amabilidad de acercarse, voy a darles unos pocos souvenirs. Naturalmente, no me hago rico regalando la mercancía, pero hago lo que puedo. Tengo aquí un librillo lleno de antiguas canciones, recitados, chistes, latiguillos y juegos de salón. No voy a cobrarles un dólar por él, ni siquiera medio, sino tan solo una moneda de diez centavos. Es todo lo que cuesta, amigos, diez centavos por toda una velada de diversión y fantasía. Y con este librillo les voy a regalar, como incentivo especial solo para esta actuación, esta pequeña bailarina de papel. Si ponen una cerilla detrás del papel, verán su sombra, y así es como la harán moverse.
»¿Quiere uno? Gracias, compañero. Aquí tienen, amigos, un librillo repleto de poemas, lecturas dramáticas y dichos inteligentes pronunciados por los hombres más sabios del mundo. Y solo por una moneda de diez centavos…
Sis escribió para decirme que los niños tienen una tos muy mala. Les mandaré una caja de pinturas para que se estén callados. A los niños les encantan las pinturas. También les mandaré unos cuantos lápices de colores.
—El Marinero Martin, un museo de pintura viviente. Damas y caballeros, este joven que tienen ante ustedes se hizo a la mar a una edad muy temprana. Naufragó en una isla tropical en la que solo había otro habitante, un anciano marino que llevaba allí casi toda su vida, otro náufrago. Lo único que había conseguido salvar del naufragio era el instrumental para hacer tatuajes. Para pasar el tiempo le enseñó al Marinero Martin el arte que había practicado en su cuerpo. Casi todos los dibujos que pueden ver son obra suya. Dese la vuelta, Marinero. En su espalda hay una réplica de ese cuadro mundialmente famoso, la Cruz Eterna. En el pecho —dese la vuelta, Marinero—, el navío de guerra Maine, explotando en el puerto de La Habana. Y ahora, si a alguno de los más jóvenes de entre el público le gustaría tener un ancla, una bandera americana, o las iniciales de su enamorada grabadas en el brazo en tres hermosos colores, que se acerque a la plataforma y vea al Marinero. Los mariquitas mejor que se mantengan a distancia.
Francis Xavier Martin: Chico, esa morena que trabaja en el número de la silla eléctrica es un bombón. ¡Yo sí que tengo lo que la haría feliz y gemir pidiendo más! Solo que Bruno se me echaría encima como una tonelada de gatos. Me pregunto si tendré noticias de esa pelirroja de Waterville. Dios, todavía me pone pensar en ella. Menuda figura… y también sabía perfectamente dónde ponerla. Pero esta morena, Molly, es la bomba. ¡Menudo par de domingas! Altas y puntiagudas… y eso no es el sujetador, hermano; eso es Dios.
Le pido a Jesús que a ese teutón de Bruno le dé un ataque algún día, mientras dobla herraduras. Maldita sea, esa Molly tiene las piernas como las de un caballo de carreras. A lo mejor me la podría tirar y largarme de la feria. Jesús, valdría la pena cepillársela.
—Por aquí, amigos, por aquí. En esta plataforma pueden ver a una de las mujeres más asombrosas que ha conocido el mundo. Y junto a ella tenemos una réplica exacta de la silla eléctrica de la cárcel de Sing Sing…
Mary Margaret Cahill: No te olvides de sonreír; papá siempre lo decía. Caramba, ojalá papá estuviera aquí. Si pudiera levantar la mirada y verlo sonreír, todo iría a las mil maravillas. Ha llegado el momento de quitarse el albornoz y regalarles la vista. Papá, querido, protégeme siempre…
Papá le enseñó a Molly todo tipo de cosas maravillosas cuando era niña, cosas que también eran divertidas. Por ejemplo, cómo salir de un hotel con aire digno y dos de tus mejores vestidos debajo del que llevabas encima. Tuvieron que hacerlo una vez en Los Ángeles y Molly consiguió sacar toda la ropa que tenía. Solo que casi cogieron a papá y tuvo que improvisar un rollo. Papá era maravilloso a la hora de improvisar cualquier rollo, y siempre que estaba en un apuro Molly se retorcía por dentro de emoción y risa porque sabía que su papá siempre podía escaparse cuando los demás pensaban que estaba acorralado. Papá era maravilloso.
Papá siempre conocía a gente simpática. Los hombres a veces estaban un poco borrachos, pero las mujeres que papá conocía eran siempre hermosas y generalmente pelirrojas. Siempre se portaban maravillosamente con Molly y le enseñaron a pintarse los labios cuando tenía once años. La primera vez que se los pintó sola se le fue la mano y papá se puso a reír como un loco y dijo que parecía que acababa de salir de un burdel… y que encima era menor.
La mujer con la que papá estaba en aquella época —se llamaba Alyse— hizo callar a papá y dijo: «Ven aquí, cariño. Alyse te enseñará. Quítate ese carmín y empezaremos otra vez. La idea es que la gente no sepa que te has maquillado… sobre todo a tu edad. Y ahora fíjate». Miró atentamente la cara de Molly y dijo: «Tienes que empezar por aquí. Y no dejes que nadie te convenza para que te pongas colorete en ninguna otra parte. Tienes la cara cuadrada y la idea es suavizarla y hacer que parezca más redondeada». Le enseñó a Molly cómo tenía que hacerlo y a continuación le quitó el maquillaje e hizo que se lo aplicara ella misma.
Molly quería que papá la ayudara, pero él dijo que no era cosa suya; lo suyo era más bien quitarlo, sobre todo de los cuellos de las camisas. Molly se sintió fatal por tener que hacerlo sola, pues le daba miedo hacerlo mal y finalmente lloró un poco y entonces papá la sentó sobre su regazo y Alyse volvió a enseñarle cómo se hacía y después de eso todo fue bien. Molly siempre utilizaba maquillaje, solo que la gente no se daba cuenta. «Vaya, señor Cahill. ¡Qué niña más guapa! ¡Pero si es la viva imagen de la salud! ¡Y qué mejillas tan sonrosadas tiene!» Entonces papá decía: «Ya lo creo, señora, es cuestión de tomar mucha leche e irse a la cama temprano». Acto seguido le guiñaba un ojo a Molly porque a ella no le gustaba la leche. Papá decía que la cerveza era igual de buena, pero aunque a ella no le gustaba mucho, siempre era agradable y estaba fresca, y además te daban galletitas y otras cosas. Papá decía también que era una pena irse a la cama temprano y perderse todo lo bueno cuando podías dormir hasta tarde al día siguiente y recuperar el sueño… a no ser que tuvieras que estar en la pista para un entreno matinal, para cronometrar un caballo, porque entonces era mejor quedarse despierto e irse a la cama luego.
Solo que cuando papá ganaba una fortuna en las carreras siempre se emborrachaba, y cuando se emborrachaba intentaba mandarla a la cama justo cuando las cosas comenzaban a animarse porque los demás siempre intentaban hacerla beber, pero a Molly nunca le gustó el licor. Una vez, en un hotel en el que habían parado, una muchacha terriblemente ebria comenzó a quitarse la ropa y tuvieron que meterla en la cama en la habitación que estaba junto a la de Molly. Toda la noche estuvieron entrando y saliendo hombres, y al día siguiente vino la poli y arrestó a la chica, y Molly oyó que la gente lo comentaba y alguien dijo después que habían soltado a la chica para que pudiera ir a un hospital porque la habían dañado por dentro. Después de eso Molly no soportaba la idea de emborracharse, pues podía pasarte cualquier cosa, y no debías permitir que te pasara cualquier cosa con un hombre a no ser que estuvieras enamorada de él. Eso era lo que decía todo el mundo, y a las mujeres que hacían el amor pero no estaban enamoradas se las llamaba golfas. Molly conocía a varias mujeres que eran golfas, y una vez le preguntó a papá por qué eran golfas, y esto es lo que le dijo: que dejaban que todo el mundo las abrazara y las besara, ya fuera por regalos o por dinero. No debes permitir que te hagan eso a no ser que el muchacho sea un tipo estupendo y no vaya a engañarte o a poner pies en polvorosa si acabas esperando un bebé. Papá dijo que no deberías permitir que nadie te hiciera el amor si no podías utilizar su cepillo de dientes. Dijo que era una regla segura, y que si la seguías no te podía pasar nada.
Molly podía utilizar el cepillo de dientes de papá y a menudo lo hacía, porque siempre se dejaba los cepillos en el hotel, o a veces papá necesitaba limpiarse los zapatos blancos con él.
Molly solía despertarse antes que papá y a veces entraba corriendo y se metía de un salto en su cama y entonces él soltaba un gruñido y unos graciosos ronquidos —solo que sonaban tan graciosos como horribles—, y entonces él fingía que había una marmota en la cama, y que pediría responsabilidades al hotel por permitir que las marmotas corrieran por su establecimiento, y entonces averiguaba que era Molly y no una marmota y le daba un beso y le decía que se diera prisa y se vistiese y entonces bajaban y compraban un impreso de apuestas para las carreras en el estanco.
Una mañana Molly entró corriendo y se encontró a una mujer en la cama con papá. Era una mujer muy guapa, no llevaba camisón y papá tampoco. Molly sabía lo que había pasado: papá se había emborrachado la noche anterior y se le había olvidado ponerse el pijama, y la chica se había emborrachado y él la había subido a sus habitaciones para dormir, pues ella estaba demasiado bebida para irse a casa, y la intención de papá había sido que la mujer durmiera con Molly, pero no les había dado tiempo porque se habían dormido. Molly levantó la sábana con mucho, mucho cuidado, y entonces descubrió cómo sería cuando fuera mayor.
A continuación Molly se vistió y bajó y compró el impreso de apuestas para las carreras al fiado, y cuando regresó todavía dormían, solo que la mujer se había apretado aún más contra papá. Molly se quedó callada en un rincón un buen rato, y no dijo nada con la esperanza de que se despertaran y la encontraran, y entonces correría hacia ellos y gritaría «¡Uuu!» y los asustaría. Solo que la mujer emitió un ruidito que pareció un gemido y papá abrió un ojo y la rodeó con los brazos. La mujer abrió los ojos y dijo: «Hola, encanto», lentamente, con sueño, y entonces papá comenzó a besarla y ella se despertó al cabo de unos momentos y se puso a besarlo a él. Al final papá se colocó encima de la mujer y comenzó a rebotar arriba y abajo en la cama y a Molly le pareció tan divertido que soltó una carcajada y la mujer pegó un chillido y dijo: «Saca a esa cría de aquí».
Papá era maravilloso. Volvió la cabeza con ese aire tan divertido que tenía y dijo: «Molly, ¿qué te parecería quedarte sentada en el vestíbulo una media hora y elegir un par de ganadores para este impreso? Tengo que ayudar a Queenie a hacer sus ejercicios. No querrás asustarla y que se haga un esguince en un tendón». Papá se quedó callado hasta que Molly se hubo marchado, y cuando ella salió volvió a oír cómo se movía la cama y se preguntó si aquella mujer podría utilizar el cepillo de dientes de papá, y esperó que no fuera así porque Molly quería utilizarlo luego. Y si la otra lo usaba antes, le daría asco.
Cuando Molly tenía quince años, uno de los mozos del establo le pidió que se acercara al pajar, y cuando ella lo obedeció, la agarró y comenzó a besarla, pero a ella no le gustaba lo bastante como para besarlo a él, y además fue todo muy repentino, así que comenzó a forcejear con el mozo y a gritar: «¡Papá! ¡Papá!», porque el mozo estaba tocándola y papá apareció corriendo en el pajar y le dio un puñetazo tan fuerte que cayó sobre la paja y quedó como muerto, solo que no lo estaba. Papá rodeo con los brazos a Molly y le dijo: «¿Estás bien, cariño?». Y papá la besó y la apretó con fuerza durante un minuto y a continuación le dijo: «Tienes que andarte con cuidado, pequeña. Este es un mundo de lobos. Este gamberro no volverá a molestarte. Pero tienes que andarte con ojo». Y Molly sonrió y dijo: «De todos modos, no habría podido utilizar su cepillo de dientes». Entonces papá sonrió y le dio unos golpecitos suaves con el puño bajo la barbilla. Molly ya no estaba asustada, solo que a partir de entonces nunca se separó mucho de papá ni de las demás chicas. Lo que había ocurrido era horrible, pues ahora ya no se sentía cómoda cuando rondaba por los establos, y ya no podía hablar con los mozos ni con los jinetes como hacía antes, y cuando lo hacía siempre le miraban los pechos, y entonces se sentía indefensa y asustada, incluso cuando se portaban amablemente con ella.
De todos modos, le alegraba comenzar a tener pechos, y se acostumbró a que los chicos se los miraran. Solía bajarse el cuello del camisón y hacía como las mujeres que llevaban vestido de noche, y una vez papá le compró un vestido de noche. Era precioso, y según desde dónde lo miraras era rosa pálido o dorado, y le dejaba los hombros al aire y tenía un escote profundo y era maravilloso. Solo que fue el año en que Centerboard se quedó sin dinero y papá tuvo que hacerse cargo de los gastos y tuvieron que venderlo todo para volver a empezar. Eso fue cuando regresaron a Louisville. Eso fue el año pasado.
Papá consiguió un trabajo con un viejo amigo que llevaba un sitio de apuestas junto al río, y papá era el encargado y siempre vestía de esmoquin.
Las cosas comenzaron a ir bien al cabo de una temporada, y en cuanto papá hubo saldado algunas deudas inscribió a Molly en una escuela de baile y ella comenzó a aprender baile acrobático y claqué. Se lo pasaba de maravilla, y le enseñaba a papá los pasos que aprendía. Papá sabía bailar mucho, y nunca había ido a clase. Decía que tenía pies de irlandés. También quería que Molly fuera a clases de música y canto, solo que ella nunca supo cantar… en eso se parecía a su madre. Cuando la escuela de música dio un recital, Molly hizo un número hawaiano con una auténtica falda de hula-hula que alguien le había enviado a papá de Honolulu. El pelo le caía sobre los hombros como una nube negra y llevaba flores en el pelo y un maquillaje oscuro y todo el mundo la aplaudió y algunos de los muchachos silbaron y eso enfureció a papá porque creyó que se estaban pasando, pero a Molly le encantó porque papá estaba allí, y siempre y cuando él estuviera con ella, tanto le daba lo que ocurriera.
Tenía dieciséis años y ya era una mujer cuando las cosas se torcieron. Habían aparecido unos tipos de Chicago y se armó jaleo en el lugar donde papá trabajaba. Molly nunca averiguó lo ocurrido, solo que una noche dos hombres grandes aparecieron en su casa a eso de las dos de la mañana, y Molly supo que eran policías y le entró la llorera, pensando que papá había hecho algo y lo buscaban, pero él siempre le había dicho que a los policías había que ponerles una sonrisa, hacerse el tonto y darles un nombre irlandés.
Uno de ellos dijo: «¿Eres la hija de Denny Cahill?». Molly dijo que sí. El policía dijo: «Tengo malas noticias, muchacha. Es acerca de tu padre». Entonces a Molly le pareció que los pies le resbalaban sobre un cristal, como si el mundo de repente se hubiera inclinado y por un cristal resbaladizo cayera hacia la oscuridad y cayera y cayera para siempre porque aquel lugar que caía no tenía final.
Molly simplemente se quedó allí y dijo: «¿Qué ha pasado?».
El policía dijo: «Han herido de gravedad a tu padre, chica». Ahora ya no era uno de la pasma, sino alguien que a lo mejor también tenía una hija. Ella se acercó a él como si le diera miedo caer.
«¿Papá está muerto?», dijo, y el policía asintió y la rodeó con el brazo, y no recordaba nada de lo que ocurrió después, solo que estaba en el hospital cuando recobró el conocimiento y que se sentía aturdida y soñolienta, y que creía que se había hecho daño y no dejaba de preguntar por papá y una enfermera enfadada le dijo que más valía que se callara y entonces Molly se acordó de que papá estaba muerto y comenzó a chillar y era como si riera a carcajadas, solo que se sentía muy mal y no podía parar, y entonces vino más gente y le clavaron una pistola hipodérmica en el brazo y entonces volvió a perder el sentido y lo mismo ocurrió un par de veces, y finalmente dejó de llorar y le dijeron que tenía que marcharse porque había otras personas que necesitaban la cama.
El abuelo de Molly, el «juez» Kincaid, dijo que podía quedarse a vivir con él y su tía si seguía un curso de comercio y conseguía trabajo en un año, y Molly lo intentó, pero aunque era capaz de recordar perfectamente resultados de carreras anteriores no había manera de retener lo que le enseñaban. El Juez la miraba de una manera extraña, y varias veces pareció a punto de propasarse con ella pero acabó controlándose. Molly procuró ser simpática con él y lo llamaba abuelo, pero a él eso no le gustaba, y en una ocasión, solo para ver qué ocurría, cuando él volvió a casa Molly fue corriendo a recibirlo y le echó los brazos al cuello. El Juez se enfadó muchísimo y le dijo a su tía que la echara de casa, que no soportaba tenerla por allí.
Era terrible no tener a papá para que le dijera lo que tenía que hacer y no poder hablar con él nunca más, y Molly se dijo que ojalá hubiera muerto al mismo tiempo que papá. Al final consiguió una beca para la escuela de baile y trabajo allí a tiempo parcial con las alumnas más jóvenes, y la señorita La Verne, que era directora de la escuela, la dejó vivir con ella. La señorita La Verne al principio fue muy simpática, y también su novio, Charlie, que era un tipo de aspecto divertido, más bien gordo, que casi siempre estaba sentado y miraba a Molly, y a ella le recordaba a una rana por la manera que tenía de colocar los dedos extendidos sobre las rodillas, las puntas hacia fuera, y por cómo ponía los ojos saltones.
Pero un día la señorita La Verne se enfadó y le dijo a Molly que más le valía buscarse un empleo, pero Molly no sabía muy bien por dónde empezar, y al final la señorita La Verne le dijo: «Si te consigo un empleo, ¿lo aceptarás?». Molly se lo prometió.
Era para trabajar en una feria ambulante. Había un espectáculo de baile hawaiano, lo que se denominaba un número de variedades: dos chicas más y Molly. El tipo que llevaba el cotarro y hacía de presentador se llamaba Doc Abernathy. A Molly no le gustaba nada; siempre intentaba acostarse con las chicas. Solo Jeannette, una de las bailarinas, y Doc mantenían una relación estable, y Jeannette estaba muerta de celos por las otras dos. Doc corría detrás de las otras solo para molestarla.
A Molly siempre le cayó bien Zeena, que se encargaba del número de mentalismo en el espectáculo Diez-en-Uno que había al otro lado de la avenida central. Zeena era simpatiquísima y sabía más de la vida y de la gente que cualquiera que Molly hubiera conocido, a excepción de su padre. Zeena siempre compartía habitación con Molly cuando se alojaban en un hotel para tener compañía, pues el marido de Zeena dormía en la carpa para vigilar el attrezzo. Pero la verdadera razón es que era un borracho, y ya no podía hacer el amor con Zeena. Zeena y Molly se hicieron muy buenas amigas, y Molly ya no deseaba estar muerta.
Pero Jeannette se fue poniendo cada vez más desagradable por el hecho de que Doc le prestara cada vez más atención a Molly, y no se creía que esta no se le insinuara. La otra chica le decía: «Con una carrocería como la que tiene esa Cahill no hace falta insinuarse». Pero Jeannette creía que Molly era una lagarta. Un día Doc le susurró algo acerca de Molly, y Jeannette comenzó a buscarla como un animal salvaje con los labios entreabiertos y los dientes apretados. Le soltó una bofetada en la cara, y antes de que Molly supiera qué estaba ocurriendo se había quitado un zapato y, utilizándolo a modo de maza, le golpeaba la cara con él. Doc apareció corriendo y él y Jeannette tuvieron una trifulca terrible. Jeannette chillaba e insultaba y Doc le dijo que se callara o le daría un puñetazo en las tetas. Molly se alejó corriendo y se dirigió al Diez-en-Uno, y el jefe echó a Doc de la feria ambulante y el espectáculo de variedades regresó a Nueva York.
—Quince mil voltios de electricidad pasan a través de su cuerpo sin dañar un pelo de la cabeza de esta muchachita. Damas y caballeros, Mamuasel Electra, la chica que, como el Ayax de las Sagradas Escrituras, desafía al trueno…
Alabado sea Dios, espero que no ocurra nada con esos cables. Quiero ver a papá. Dios mío, quiero tenerlo aquí. He de acordarme de sonreír…
—Quédate aquí, Teddy, y dale la mano a mamá, así no te pisarán y podrás ver. Aquello de ahí es una silla eléctrica, igual que la que tienen en la penitenciaría. No, no le va a pasar nada a la señora, o al menos espero que no. ¿Lo ves? La atan a la silla… solo que en su cuerpo hay algo que no deja pasar la electricidad. Igual que cuando la lluvia resbalaba por la espalda del ganso. No te asustes, Teddy. No le va a pasar nada. ¿Ves cómo la electricidad hace que se le pongan los pelos de punta? Y he oído decir que un relámpago hace lo mismo. Mira. ¿Lo ves? Lleva una bombilla en una mano y agarra el cable con la otra. ¿Ves la luz de la bombilla? Eso significa que la electricidad pasa a través de ella sin hacerle daño. Ojalá la electricidad le hiciera lo mismo a tu papá. El invierno pasado sufrió unas quemaduras horrorosas cuando cayeron los cables y estaba ayudando a Jim Harness a despejar la carretera. Vamos, Teddy. Aquí no hay nada más que ver.
Ahora puedo levantarme. El Marinero Martin me está mirando otra vez. No puedo seguir diciéndole que no cada vez que me pide que salga con él. Pero él siempre piensa más rápido que yo. Solo que no debo permitírselo, nunca. No debo ser una golfa; no quiero que la primera vez sea así. Papá…
Stanton Carlisle: El gran Stanton se puso en pie y sonrió, y con la mirada recorrió el campo de caras vueltas hacia arriba. Aspiró profundamente. «Muy bien, amigos, en primer lugar les voy a enseñar a hacer dinero. ¿Hay alguien de entre ustedes que esté dispuesto a confiarme un billete de un dólar? Lo devolveré… si son capaces de correr deprisa. Gracias, compañero. Y ahora… nada en las manos, nada en las mangas.»
Stan enseñó las manos vacías, a excepción del billete prestado, y se subió las mangas. En los pliegues de la manga izquierda había un fajo de billetes que cogió con destreza.
—Y ahora, un dólar… Un momento, compañero. ¿Está seguro de que solo me ha dado uno? Está seguro. A lo mejor es todo lo que tiene, ¿no? Pero aquí hay dos… uno y dos. Cuéntelos. Es un buen truco, sobre todo cuando llega el fin de semana.
¿Quién va a sonreír con el chiste más viejo del mundo? Uno de cada cinco. No lo olvides. Uno de cada cinco es memo de nacimiento.
Sacó los billetes uno tras otro, hasta que tuvo un fajo verde en la mano. Le devolvió el billete al tipo. Al hacerlo, escondió su lado izquierdo al público y de pronto tenía una taza de metal en la mano que mantenía sujeta a la cadera izquierda por un elástico.
—Ya ven, salen de la nada. Vamos a ver qué les ocurre cuando los enrollamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya los hemos contado todos. Aquí están en un fajo. —Colocó los billetes en la mano izquierda, deslizándolos dentro del desaparecedor—. Soplamos en la mano. —Al soltar el desaparecedor, este le golpeó suavemente la cadera por debajo de la chaqueta—. ¡Y quién lo iba a decir! ¡Han desaparecido!
Se oyeron unos cuantos aplausos, como si estuvieran un poco avergonzados de lo que habían visto. Menudos panolis.
—¿Dónde han ido? Saben, un día tras otro aquí estoy… ¡preguntándome adónde han ido! —Ese es el chiste de Thurston. Por Dios, voy a utilizarlo hasta que vea una cara, solo una, en esta pandilla de mentecatos que lo pille. Nunca lo pillan. Este número del billete de dólar siempre funciona. A todos estos desgraciados miserables les encantaría poder hacerlo. Crear dinero de la nada. Solo que no es así como yo creo el mío. Pero es mejor que la propiedad inmobiliaria. Mi viejo y sus negocios. Sacristán los domingos, timador el resto de la semana. Que lo jodan a ese cabrón, siempre citando la Biblia.
»Y ahora, si me prestan su atención un momento. Tengo aquí unos cuantos anillos de acero. Todos y cada uno de ellos son un aro sólido y distinto de acero. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Ahora cojo dos. Les doy un golpecito. ¡Y quedan unidos! ¿Le importaría cogerlos, señora, y decirme si encuentra alguna junta o señal de alguna abertura? ¿No? Gracias. Todo sólido. Y de nuevo, dos aros separados. ¡Y ya está! ¡Unidos!
Más vale que te des prisa, se están impacientando. De todos modos, así es la vida. Todo el mundo te está mirando. ¿Cómo lo hace? Caramba. Qué habilidad. Intentan entender cómo lo hago. Para ellos es magia, desde luego. Así es la vida. Mientras te miran y te escuchan les puedes soltar cualquier cosa. Te creen. Eres un mago. Haces que se entrelacen unos aros sólidos. Sacas dólares del aire. Magia. Eres el amo… siempre y cuando no dejes de hablar.
—Y ahora, amigos, ocho aros separados y diferentes; y sin embargo, mediante una palabra mágica se juntarán y quedarán inextricablemente unidos en una masa sólida. ¡Ahí están! Gracias por su amable atención. Y ahora tengo aquí un pequeño librillo que vale su peso en oro. Es una colección de trucos de magia para ustedes: una actuación de una hora que pueden hacer en su club, hotel, reunión de feligreses o en el salón de su casa. Una hora de práctica, y toda una vida de diversión, magia y misterio. Este libro antes se vendía por un dólar, pero yo se lo voy a dejar por veinticinco centavos, ni más ni menos. Apresúrense, amigos, porque sé que todos ustedes quieren ver y oír a Madam Zeena, la vidente, y su actuación no empieza hasta que todo el que quiere uno de estos estupendos libros compre uno. Gracias, señor. Y a usted. ¿Alguien más? Muy bien.
»Y ahora, amigos, no se vayan. El próximo espectáculo completo no empezará hasta dentro de veinte minutos. Quiero dirigir su atención a la siguiente plataforma. Madam Zeena, la mujer milagrosa de todos los tiempos. Ve, sabe, les cuenta los secretos más íntimos de su pasado, su presente y su futuro. ¡Madam Zeena!
De un salto, Stan bajó ágilmente de su propia plataforma y se abrió paso a través de la multitud hasta un escenario en miniatura envuelto en terciopelo granate. Una mujer había aparecido entre las cortinas. El público se acercó y se quedó esperando, mirando, algunas caras masticaban con aire distraído, llevándose palomitas a la boca a manos llenas.
La mujer era alta, y la cubría una túnica blanca con símbolos astrológicos bordados en el borde inferior. Una cascada de pelo dorado le resbalaba por la espalda, y en torno a la frente llevaba una tiara de cuero dorado incrustada con piedras de cristal. Cuando levantó los brazos, las mangas sueltas resbalaron hacia atrás. Tenía los huesos grandes, pero los brazos eran blancos y de aspecto diestro, con un despliegue de pecas. Sus ojos eran azules, la cara redondeada, y la boca un tanto pequeña, de manera que casi parecía una muñeca realista. Tenía la voz grave con un deje cordial.
—Acérquense, amigos, y no sean tímidos. Si alguien quiere hacerme una pregunta, el señor Stanton ahora está pasando entre ustedes con unas tarjetitas y unos sobres. Escriban su pregunta en la tarjeta; procuren que nadie más vea lo que escriben, porque solo les importa a ustedes. No quiero que nadie pregunte nada sobre los demás. Ocupémonos solo de lo nuestro y no nos metamos en líos. Cuando hayan escrito su pregunta, firmen con sus iniciales en el sobre o escriban su nombre como signo de buena fe. A continuación entréguenle el sobre sellado al señor Stanton. Ya verán lo que voy a hacer ahora.
»Mientras esperamos a que escriban sus preguntas, me voy a poner manos a la obra. En realidad no hace falta que escriban nada, pero eso ayuda a fijarlo en la mente y evita que su mente lo olvide, igual que cuando quieren recordar el nombre de alguien al que acaban de conocer, anotarlo sirve de ayuda. ¿No es así?
Una de cada cinco cabezas asintió, embelesada, y el resto simplemente se quedaron mirando, algunos con una mirada lerda, pero casi todos con una pregunta escrita en la cara.
¿Preguntas? Todos tienen preguntas, se dijo Stan mientras pasaba las tarjetas y los sobres. ¿Quién no tiene preguntas? Responde a sus preguntas y serán tuyos, en cuerpo y alma. O casi.
—Sí, señora, puede preguntar lo que quiera. Las preguntas son estrictamente confidenciales. Nadie sabrá cuál es la suya excepto usted misma.
—En primer lugar —comenzó Zeena—, hay una señora preocupada por su madre. Me está preguntando mentalmente: «¿Va a mejorar mamá?». ¿No es así? ¿Dónde está esa señora?
Alguien levantó tímidamente la mano. Zeena se abalanzó sobre su presa.
—Bueno, señora, yo diría que su madre se enfrenta a muchas dificultades en la vida y tiene muchos problemas, sobre todo de dinero. Pero hay otra cosa que todavía no puedo ver con claridad. —Stan contempló a la mujer que había levantado la mano. La mujer de un granjero. Con su vestido de domingo, a la moda de hacía diez años. Zeena podía ensañarse con ella, un blanco perfecto.