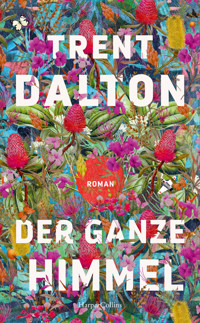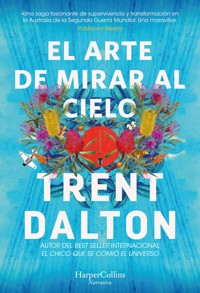7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
El chico que se comió el universo, además de ser elegido libro del año en Australia, ha sido destacado en Amazon Estados Unidos como debut destacado y seleccionado como uno de los 10 mejores libros del mes de abril. Ambientado en un empobrecido suburbio de la ciudad de Brisbane (Australia), El chico que se comió el universo es la inolvidable historia de Eli, un chico de doce años (y de su sabio y mudo hermano mayor August) que está intentando averiguar qué significa ser un buen hombre a partir de las figuras paternas que tiene: el septuagenario Slim Halliday, el prisionero huido de la justicia más famoso de Australia y babysitter de los hermanos; su padrastro de gran corazón y traficante de drogas Lyle; su padre, un alcohólico abrumado por la ansiedad; y su madre a la que reverencia. También es la historia de un chico joven que se enfrenta a un enemigo real y genuinamente terrible: Tytus Broz, un empresario local del que se rumorea reutiliza partes de los cadáveres de sus enemigos asesinados en su compañía de extremidades artificiales, y además es un capo de la heroína. Su vida es una divertida y desgarradora mezcla de lo cotidiano y lo vulgar, convertido en algo fascinante por el pragmatismo y la falta de cinismo de Eli.(…) Conmovedora, hilarante y con una imaginación sin fin, esta novela es una carta de amor a la ternura masculina ambientada entre una serie de sangrientas amputaciones y chutes provenientes del Triángulo de Oro. "Gozoso. Sencillamente gozoso. Me abrazaba a mí mismo mientras lo leía. Mi corazón se aceleraba, crecía y llegaba a estallar; mis ojos derramaron lágrimas; el estómago me daba punzadas. El chico que se comió el universo es —y no puedo pensar en otra palabra más adecuada— mágico. Es un debut vibrante, vitalista, además de milagroso sobre la llegada de la madurez contado por un exquisito y dotado narrador… y, lo que, es más, es transformadora: después de leer el libro de Trent Dalton no volverás a ser el que eras antes". A.J. Finn autor de La mujer en la ventana. "Recomendada para cualquiera que aprecie reírse y llorar a la vez". Katy Ball, Amazon. "Un logro excepcional. Es el Cloudstreet de los bajos fondos criminales de los suburbios australianos". Herald Sun
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El chico que se comió el universo
Título original: Boy Swallows Universe
© 2018, Trent Dalton
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado originalmente por Australia por Fourth Estate, una división de HarperCollins Publishers.
© Traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Darren Holt, HarperCollins Design Studio
Imágenes de cubierta: Getty Images/Shutterstock.com
ISBN: 978-84-9139-380-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
El chico escribe palabras
El chico hace un arcoíris
El chico sigue los pasos
El chico recibe una carta
El chico mata al toro
El chico pierde la suerte
El chico se fuga
Chico conoce chica
El chico despierta al monstruo
El chico pierde el equilibrio
El chico busca ayuda
El chico separa los mares
El chico roba el océano
El chico domina el tiempo
El chico tiene una visión
El chico muerde a la araña
El chico aprieta el nudo
El chico cava profundo
El chico echa a volar
El chico vence al mar
El chico llega a la luna
El chico que se comió el universo
Chica salva a chico
Agradecimientos
Dedicatoria
A mi madre y a mi padre
A Joel, Ben y Jesse
El chico escribe palabras
Tu final es un pájaro azul muerto.
—¿Has visto eso, Slim?
—¿Ver qué?
—Nada.
Tu final es un pájaro azul muerto. No hay duda. Tu. Final. No hay duda. Es. Un. Pájaro. Azul. Muerto.
La grieta del parabrisas de Slim parece un monigote alto y sin brazos haciendo una reverencia ante la realeza. La grieta del parabrisas de Slim se parece a Slim. Sus limpiaparabrisas han dejado un arcoíris de suciedad sobre el cristal que llega hasta mi lado, en el asiento del copiloto. Slim dice que una buena manera para que recuerde los pequeños detalles de mi vida es asociar momentos y visiones a cosas que llevo sobre mi persona o cosas de mi vida diaria que veo, huelo y toco con frecuencia. Cosas del cuerpo, cosas del dormitorio, cosas de la cocina. De ese modo, tendré dos recordatorios de cualquier detalle por el precio de uno.
Fue así como Slim venció a Black Peter. Fue así como Slim sobrevivió al agujero. Todo tenía dos significados; uno para aquí, y por «aquí» me refiero al lugar en el que él se encontraba entonces, en la celda D9, División 2, Prisión de Boggo Road; y otro para allí, ese universo sin barreras ni límites que se expandía en su cabeza y en su corazón. Aquí no hay nada salvo cuatro paredes de hormigón verde y oscuridad, mucha oscuridad, y su cuerpo solitario e inmóvil. Un camastro metálico de hierro y acero soldado a la pared. Un cepillo de dientes y un par de zapatillas de tela de la prisión. Pero la taza de leche agria que un guardia deslizaba por el hueco de la puerta de la celda le trasladaba allí, a Ferny Grove en los años 30, a las delgaduchas vacas lecheras de las afueras de Brisbane. Una cicatriz en el antebrazo se convertía en el pasaporte a un viaje en bicicleta durante la infancia. Una mancha solar en el hombro era un agujero de gusano a las playas de Sunshine Coast. Se frotaba y se iba. Un prisionero fugado de la D9. Con libertad fingida, pero nunca a la fuga, lo cual era igual de bueno que antes de que lo metieran en el agujero, cuando su libertad era real, pero siempre estaba a la fuga.
Se acariciaba con el pulgar los contornos de los nudillos y eso le trasladaba allí, a las colinas del interior de Gold Coast, hasta las cataratas de Springbrook, y la cama de acero de la celda D9 se convertía en una roca caliza desgastada por el agua, y el suelo de hormigón frío del agujero de la prisión bajo sus pies descalzos se transformaba en un agua cálida de verano donde sumergir los dedos, y se tocaba los labios cuarteados y recordaba lo que sentía cuando algo tan suave y perfecto como los labios de Irene rozaban los suyos, recordaba cómo ella aliviaba su dolor y sus pecados con sus besos, cómo le limpiaba, igual que le limpiaban las cataratas de Springbrook con aquel agua blanca que le caía a chorros en la cabeza.
Me preocupa bastante que las fantasías carcelarias de Slim se conviertan en las mías. Irene sentada sobre aquella piedra húmeda y musgosa, desnuda y rubia, riéndose como Marilyn Monroe, con la cabeza hacia atrás, relajada, poderosa, la dueña del universo de cualquier hombre, guardiana de los sueños, una visión del allí que permanece en el aquí, para permitir que la hoja afilada de una navaja de contrabando pueda esperar un día más.
«Yo tenía una mente de adulto», dice siempre Slim. Fue así como venció a Black Peter, la celda subterránea de aislamiento de Boggo Road. Lo metieron en ese agujero medieval durante catorce días durante una ola de calor veraniego en Queensland. Le dieron media barra de pan para comer en dos semanas. Le dieron cuatro, tal vez cinco vasos de agua.
Slim dice que la mitad de sus compañeros de prisión en Boggo Road habrían muerto pasada una semana en Black Peter, porque la mitad de las cárceles, y la mayoría de las grandes ciudades del mundo, están llenas de hombres adultos con mentes de niño. Pero una mente adulta puede llevar a un hombre adulto a cualquier lugar al que desee ir.
En Black Peter tenía un rugoso colchón de fibra de coco en el que dormía, del tamaño de un felpudo, tan largo como una de las tibias de Slim. Cada día, dice Slim, se tumbaba de costado sobre el colchón de fibra de coco, apretaba esas largas tibias contra su pecho, cerraba los ojos y abría la puerta del dormitorio de Irene. Allí, se metía bajo las sábanas blancas de Irene, pegaba su cuerpo suavemente al de ella, pasaba el brazo derecho por encima del vientre desnudo de porcelana de Irene y se quedaba allí durante catorce días. «Hecho un ovillo como un oso hibernando», dice. «Llegué a sentirme tan cómodo en el infierno que luego no tenía ganas de volver a salir».
Slim dice que tengo una mente de adulto en el cuerpo de un niño. Solo tengo doce años, pero Slim opina que puedo asimilar las historias más duras. Slim opina que debería oír todas las historias carcelarias de violaciones a hombres, de hombres que se rompían el cuello con sábanas anudadas y se tragaban trozos afilados de metal diseñados para rasgarles los intestinos y garantizarles una semana de vacaciones en el soleado Royal Brisbane Hospital. Creo que a veces va demasiado lejos con los detalles, con la sangre que salía de los culos violados y cosas así. «Luces y sombras, chico», dice Slim. «No se puede escapar de la luz ni de la sombra». Tengo que oír historias sobre enfermedad y muerte para poder entender el impacto de aquellos recuerdos sobre Irene. Slim dice que puedo asimilar las historias más duras porque la edad de mi cuerpo no importa nada comparada con la edad de mi alma, que él ha ido acotando hasta situarla entre los setenta y pocos y la demencia. Hace unos meses, sentado en este mismo coche, Slim dijo que no le importaría compartir conmigo una celda en la cárcel porque sé escuchar y me acuerdo de lo que escucho. Una lágrima solitaria resbaló por mi cara cuando me hizo aquel inmenso cumplido.
—Las lágrimas no sientan muy bien ahí dentro —me dijo.
Yo no sabía si se refería a dentro de una celda o dentro del cuerpo. Lloré un poco por orgullo y un poco por vergüenza, porque no lo merezco, si acaso «merecer» es una palabra que un tipo pueda compartir con un preso.
—Lo siento —le dije, disculpándome por la lágrima. Él se encogió de hombros.
—Hay más en el lugar de donde ha salido esa —respondió.
Tu final es un pájaro azul muerto. Tu final es un pájaro azul muerto.
Recordaré el arcoíris de suciedad sobre el parabrisas de Slim a través de la lúnula blanquecina de la uña de mi pulgar izquierdo y, cuando contemple esa lúnula blanquecina, recordaré para siempre aquel día en que Arthur «Slim» Halliday, el fugitivo más famoso de todos los tiempos, el maravilloso «Houdini de Boggo Road», me enseñó a mí —Eli Bell, el chico del alma vieja y la mente de adulto, principal candidato a compartir celda con él, el chico con las lágrimas por fuera— a conducir su oxidado Toyota LandCruiser azul oscuro.
Hace treinta y dos años, en febrero de 1953, tras un juicio de seis días en el Tribunal Supremo de Brisbane, un juez llamado Edwin James Droughton Stanley sentenció a Slim a cadena perpetua por matar a un taxista llamado Athol McCowan con una pistola Colt del 45. Los periódicos siempre se han referido a él como Slim «el asesino de los taxistas».
Yo me refiero a él como mi canguro.
—Embrague —dice Slim.
El muslo izquierdo de Slim se tensa cuando, con su vieja pierna bronceada, surcada por setecientas cincuenta arrugas porque podría tener setecientos cincuenta años, pisa el embrague. La vieja y bronceada mano izquierda de Slim mueve la palanca de cambios. Lleva un cigarrillo liado a mano encendido, consumiéndose y colgando de mala manera de la comisura de su labio inferior.
—Punto muerto.
Veo a mi hermano, August, a través de la grieta del parabrisas. Está sentado en nuestra verja de ladrillo marrón, escribiendo la historia de su vida en letras cursivas con el dedo índice derecho, dibujando palabras en el aire.
El chico escribe en el aire.
El chico escribe en el aire del mismo modo en que mi viejo vecino Gene Crimmins dice que Mozart tocaba el piano, como si cada palabra estuviese destinada a llegar a su destino, envuelta en un paquete, enviada desde un lugar más allá de su propia mente atareada. Ni con papel ni con una máquina de escribir, sino en el aire, palabras invisibles, esas cosas que suponen un acto de fe y que tal vez no sabrías ni que existían, de no ser porque a veces se convertían en viento y te golpeaban en la cara. Notas, reflexiones, diarios, todo ello escrito en el aire, con el dedo índice de la mano derecha estirado, escribiendo letras y frases en la nada, como si tuviera que sacárselo todo de la cabeza, pero, al mismo tiempo, necesitara que su historia se esfumase en el aire también, sumergiendo para siempre su dedo en un tintero eterno e invisible. Las palabras no sientan bien dentro. Siempre es mejor fuera que dentro.
Tiene a la princesa Leia en la mano izquierda. El chico no la suelta nunca. Hace seis semanas Slim nos llevó a August y a mí a ver las tres películas de La guerra de las galaxias al autocine Yatala. Absorbimos aquella galaxia lejana desde el asiento trasero de su LandCruiser, con la cabeza apoyada en bolsas llenas de vino que a su vez estaban apoyadas en una cangrejera que apestaba a pescado muerto y que Slim guardaba allí junto a una caja de aparejos de pesca y una vieja lámpara de queroseno. Había tantas estrellas aquella noche sobre el sureste de Queensland que, cuando el Halcón Milenario se dirigió volando hacia un lado de la pantalla, creí por un momento que iba a salir despedido hacia nuestras propias estrellas y alcanzaría la velocidad de la luz para llegar hasta Sídney.
—¿Me estás escuchando? —me pregunta Slim.
—Sí.
No. Nunca escucho como debería. Siempre estoy pensando demasiado en August. En mamá. En Lyle. En las gafas de Buddy Holly que lleva Slim. En las arrugas de su frente. En su manera rara de andar, desde que se disparó en la pierna en 1952. En el hecho de que tiene una peca de la suerte, como yo. En que me creyó cuando le conté que mi peca de la suerte tenía poderes, que significaba algo para mí, que cuando estoy nervioso o asustado o perdido, mi primer instinto es mirar esa peca marrón que tengo en el nudillo central de mi índice derecho. Entonces me siento mejor. Suena absurdo, Slim, le dije. Suena idiota, Slim, le dije. Pero él me mostró su propia peca de la suerte, casi un lunar, en realidad, en la muñeca derecha. Me dijo que pensaba que podría ser cancerígeno, pero que es su peca de la suerte y no podía quitársela. En la D9, me dijo, aquella peca se convirtió en algo sagrado porque le recordaba a una peca que tenía Irene en la cara interna del muslo izquierdo, no lejos de su lugar sagrado, y me aseguró que algún día yo también conocería ese lugar sagrado entre los muslos de una mujer, y sabría entonces lo que sintió Marco Polo la primera vez que sus dedos tocaron la seda.
Me gustó esa idea, así que le conté a Slim que mi memoria comienza cuando descubrí aquella peca en el dedo índice a los cuatro años, sentado con una camisa amarilla de mangas marrones sobre un butacón de vinilo marrón. En ese recuerdo hay una tele encendida. Me miro el dedo, veo la peca, levanto la mirada, giro la cabeza hacia la derecha y veo una cara que creo que es la de Lyle, pero podría ser la de mi padre, aunque en realidad no recuerdo la cara de mi padre.
Así que esa peca siempre representa la consciencia. Mi big bang particular. El butacón. La camisa amarilla y marrón. Y entonces llego. Estoy aquí. Le dije a Slim que creía que el resto estaba en duda, que los cuatro años anteriores a ese momento podrían no haber sucedido nunca. Slim sonrió cuando le dije aquello. Me dijo que la peca en el nudillo del índice derecho representa mi hogar.
Arranque.
—Por el amor de Dios, Sócrates, ¿qué te acabo de decir? —grita Slim.
—¿Que me asegure de bajar el pie?
—Estabas mirándome. Parecía que estabas escuchando, pero no escuchabas una mierda. Me mirabas la cara, mirabas esto, lo otro, pero no oías una sola palabra.
Es culpa de August. El chico no habla. Puede hablar, pero no quiere. No ha dicho una sola palabra desde que recuerdo. Ni a mí, ni a mi madre, ni a Lyle, ni siquiera a Slim. Se comunica bien, transmite conversaciones tocándote el brazo, o con una carcajada o un movimiento de cabeza. Puede decirte cómo se siente por su manera de abrir el bote de la mermelada. Puede decirte lo contento que está por su manera de extender la mantequilla en el pan, o lo triste que está por su manera de atarse los cordones.
A veces me siento con él en el sofá y jugamos al Super Breakout con la Atari, y lo pasamos tan bien que le miro en un momento concreto y juraría que va a decir algo. «Dilo», le ordeno. «Sé que quieres. Dilo». Él me sonríe, ladea la cabeza hacia la izquierda, levanta la ceja izquierda y arquea la mano derecha, como si estuviera frotando una bola de nieve invisible, y esa es su manera de decirme que lo siente. «Algún día, Eli, sabrás por qué no hablo. Pero ese día no ha llegado, Eli. Ahora te toca jugar a ti».
Mi madre dice que August dejó de hablar cuando ella huyó de mi padre. August tenía seis años. Ella dice que el universo le robó las palabras a su niño cuando no miraba, cuando estaba demasiado absorbida por esas cosas que me contará cuando sea mayor, toda esa historia de que el universo le robó a su niño y lo sustituyó por el enigmático chiflado superdotado con el que he tenido que compartir litera los últimos ocho años.
De vez en cuando, algún desafortunado chico de la clase de August se ríe de él y de su negativa a hablar. Su reacción es siempre la misma: se acerca al abusón malhablado en cuestión, que es ajeno a la vena psicopática oculta de August, y, bendecido por su incapacidad para explicar sus actos, se limita a golpear al otro en la nariz, la boca y las costillas con una de las combinaciones de puñetazos de boxeo que nos ha enseñado Lyle, el novio de mi madre de toda la vida, en los interminables fines de semana invernales con un viejo saco de boxeo de cuero que hay en el cobertizo de atrás. Lyle no cree en casi nada, pero sí cree en la capacidad de una nariz rota para cambiar las circunstancias.
Los profesores generalmente se ponen de parte de August porque es un estudiante brillante, de los que ya no quedan. Cuando llegan los psicólogos infantiles, mi madre improvisa otro halagador testimonio de uno de los profesores, diciendo que August sería una incorporación estupenda para cualquier clase y que el sistema educativo de Queensland se beneficiaría teniendo más niños como él, completamente mudos.
Mi madre dice que, cuando tenía cinco o seis años, August se quedaba durante horas mirando las superficies reflectantes. Mientras yo jugaba con mis camiones y mis construcciones en el suelo de la cocina y mi madre preparaba tarta de zanahoria, él se quedaba mirando un espejo de maquillaje de ella. Permanecía durante horas sentado entre los charcos, contemplando su reflejo en el agua, no al estilo de Narciso, sino más bien en lo que a mi madre le parecía una forma de explorar, como si buscara algo. Yo pasaba por delante de nuestro dormitorio y lo veía poniendo caras en el espejo que teníamos sobre la cómoda de madera. «¿Lo has encontrado ya?», le pregunté una vez cuando yo tenía nueve años. Él se apartó del espejo y me miró con una expresión perdida, mordiéndose el extremo izquierdo del labio superior, como queriendo decirme que, más allá de las cuatro paredes beis de nuestro dormitorio, existía un mundo que yo no necesitaba y para el que no estaba preparado. Pero seguí preguntándole lo mismo siempre que lo pillaba mirándose al espejo. «¿Lo has encontrado ya?».
Siempre se quedaba mirando la luna y seguía su recorrido por el cielo desde la ventana de nuestro dormitorio. Conocía los ángulos de la luz de la luna. A veces, en mitad de la noche, salía por la ventana de nuestro cuarto, sacaba la manguera y, en pijama, la arrastraba hasta el bordillo, donde se quedaba sentado durante horas, llenando en silencio la calle de agua. Cuando obtenía el ángulo correcto, el inmenso charco se llenaba con el reflejo plateado de la luna llena. «La piscina lunar», declaré yo una noche fría. Y August se puso contento, me pasó el brazo derecho por los hombros y asintió con la cabeza, como podría haber asentido Mozart al final de la ópera favorita de Gene Grimmins, Don Giovanni. Se arrodilló y, con el dedo índice derecho, escribió seis palabras en una cursiva perfecta sobre la piscina lunar.
El chico se come el universo, escribió.
Fue August quien me enseñó a fijarme en los detalles, a interpretar una cara, a obtener toda la información posible del lenguaje no verbal, a extraer expresiones, conversaciones e historias de cualquier objeto mudo que tenemos ante nuestros ojos, de las cosas que nos hablan sin hablarnos. Fue August quien me enseñó que no siempre había que escuchar. A veces solo había que mirar.
El LandCruiser se pone en marcha haciendo ruidos metálicos y doy un respingo sobre el asiento de vinilo. Se me caen del bolsillo de los pantalones cortos dos gominolas que llevaba ahí desde hace siete horas y se cuelan entre la espuma del asiento que Pat, el difunto y leal chucho de Slim, se dedicó a mordisquear regularmente durante los frecuentes viajes que hacían los dos desde Brisbane hasta el pueblo de Jimna, al norte de Kilcoy, en los años posteriores al encarcelamiento de Slim.
El nombre completo de Pat era Patch, pero eso era demasiado para Slim. El perro y él iban con regularidad a buscar oro en el cauce de un arroyo perdido en Jimna, donde Slim sigue creyendo a día de hoy que hay depósitos de oro suficientes para dejar pasmado al rey Salomón. Sigue yendo allí con su vieja cacerola el primer domingo de cada mes. Pero dice que la búsqueda de oro no es lo mismo sin Pat. Era Pat el que sabía buscar oro. El perro tenía olfato. Slim asegura que Pat tenía auténtica sed de oro, el primer perro del mundo que sufrió la fiebre del oro. «La enfermedad dorada», dice. «Eso fue lo que mató a Pat».
Slim mueve la palanca de cambios.
—Cuidado al pisar el embrague. Primera. Suelta el embrague.
Pisa el acelerador.
—Cuidadito con el pedalito.
El enorme LandCruiser avanza tres metros junto al bordillo lleno de hierba y Slim frena; el coche queda paralelo a August, que sigue escribiendo en el aire con el índice derecho. Slim y yo giramos la cabeza hacia la izquierda para ver su aparente explosión de creatividad. Cuando termina de escribir una frase completa, clava un dedo en el aire, como si quisiera poner un punto y aparte. Lleva su camiseta verde favorita con las palabras Aún no has visto nada escritas en letras de colores. Tiene el pelo castaño cortado como un beatle. Lleva puestos unos viejos pantalones cortos de Lyle de los Parramatta Eels, azules y amarillos, pese a que, a sus trece años, cinco de los cuales los ha pasado viendo partidos de los Parramatta Eels en el sofá con Lyle y conmigo, no tiene el más mínimo interés en la liga de rugby. Nuestro querido chico misterioso. Nuestro Mozart. August es un año mayor que yo, aunque en realidad es un año mayor que todo el mundo. August es un año mayor que el universo.
Cuando termina de escribir cinco frases completas, humedece la punta del dedo con la lengua, como si estuviera mojando la pluma en el tintero, y entonces vuelve a conectarse con esa fuerza mística que impulsa aquel bolígrafo invisible que escribe palabras invisibles. Slim apoya los brazos en el volante y da una larga calada al cigarrillo sin apartar los ojos de August.
—¿Qué está escribiendo ahora? —pregunta.
August es ajeno a nuestras miradas, sus ojos solo siguen las letras que escribe en su personal cielo azul. Tal vez para él sea una hoja de papel cuadriculado interminable en la que escribe en su cabeza, o tal vez vea los párrafos negros sobre el cielo. Para mí es una escritura de espejo. Puedo leer lo que escribe si lo miro desde el ángulo correcto, si puedo ver las letras con claridad y darles la vuelta en mi cabeza.
—La misma frase una y otra vez.
—¿Qué dice?
El sol por encima del hombro de August, como un dios blanco y luminoso. Yo me llevo la mano a la frente. No hay duda.
—Tu final es un pájaro azul muerto.
August se queda quieto y me mira. Se parece a mí, pero en una versión mejorada, más fuerte, más guapo, todo en su cara parece suave, suave como la cara que ve cuando se mira en la piscina lunar.
—Tu final es un pájaro azul muerto —repito.
August me dirige una media sonrisa y niega con la cabeza, mirándome como si fuera yo el que se ha vuelto loco. Como si fuera yo quien se imagina cosas. «Siempre estás imaginándote cosas, Eli».
—Sí, te he visto. Llevo mirándote cinco minutos.
Él sonríe otra vez y borra las palabras del cielo con la palma de la mano. Slim también sonríe y niega con la cabeza.
—Ese chico tiene las respuestas —comenta.
—Las respuestas ¿a qué? —pregunto.
—A todas las preguntas —responde Slim.
Mete la marcha atrás en el LandCruiser, retrocede tres metros y frena.
—Ahora te toca a ti.
Slim tose y escupe el tabaco por la ventanilla del conductor sobre el asfalto achicharrado y lleno de baches de nuestra calle, que cuenta con catorce casas bajas de amianto, todas ellas, incluida la nuestra, en tonos crema, aguamarina y azul cielo. Sandakan Street, Darra, mi pequeño suburbio de refugiados polacos y vietnamitas, y refugiados de los malos tiempos como mamá, August y yo, exiliados aquí desde hace ocho años, escondidos del resto del mundo, supervivientes abandonados de ese gran barco que transporta a los australianos de clase baja, separados de América, de Europa y de Jane Seymour por océanos y una preciosa barrera de coral, y otros siete mil kilómetros de costa de Queensland, y después un paso elevado que lleva los coches hasta la ciudad de Brisbane, y separados un poco más por la cercana fábrica de cemento y cal, que en los días de viento esparce polvo de cemento por todo Darra y cubre las paredes azules de nuestra ruinosa casa con polvo que August y yo nos apresuramos a sacudirnos antes de que llegue la lluvia y convierta el polvo en cemento, dejando venas grises de tristeza por la fachada de casa y el enorme ventanal por el que Lyle tira las colillas de los cigarros, y por el que yo tiro los corazones de las manzanas, siempre imitando a Lyle porque, y tal vez sea demasiado joven para entenderlo bien, siempre merece la pena imitar a Lyle.
Darra es un sueño, una peste, un cubo de basura desbordado, un espejo roto, un paraíso, un cuenco de sopa de fideos vietnamitas lleno de gambas, carne de cangrejo, orejas de cerdo, manitas de cerdo y tripas de cerdo. Darra es una chica tragada por un desagüe, es un chico con mocos enormes colgándole de la nariz, es una adolescente tumbada en mitad de la vía del tren esperando a que pase el expreso, es un sudafricano que fuma hierba sudanesa, es un filipino que se inyecta cocaína afgana en la casa contigua a la de una chica camboyana que bebe leche de Darling Downs. Darra es mi suspiro de paz, mi reflexión sobre la guerra, mi absurdo deseo preadolescente, mi hogar.
—¿Cuándo calculas que volverán? —pregunto.
—Pronto.
—¿Qué han ido a ver?
Slim lleva una camisa de algodón de color bronce metida por dentro de sus pantalones cortos azul oscuro. Lleva esos pantalones todo el tiempo y dice que tiene tres pares distintos del mismo modelo, pero cada día veo el mismo agujero en la esquina del bolsillo trasero derecho. Sus chanclas azules de goma se han adaptado a la forma de sus pies viejos y callosos, cubiertos de porquería y con olor a sudor, pero la chancla izquierda se le sale y se queda enganchada en el embrague cuando sale del coche. Houdini ya no es el mismo. Houdini está atrapado en la cámara de agua en las afueras de Brisbane. Ni siquiera Houdini puede escapar del tiempo. Slim no puede huir de la MTV. Slim no puede huir de Michael Jackson. Slim no puede escapar de los años 80.
—La fuerza del cariño —responde mientras abre la puerta del copiloto.
Quiero mucho a Slim porque él nos quiere mucho a August y a mí. Slim era frío y duro en su juventud. Se ha suavizado con la edad. Siempre se preocupa por August y por mí, y se preocupa por cómo creceremos. Lo quiero mucho por intentar convencerme de que, cuando mi madre y Lyle están fuera tanto tiempo, como ahora, es porque han ido al cine y en realidad no están traficando con heroína que han comprado a algún restaurador vietnamita.
—¿Lyle ha elegido esa película?
Yo sospechaba que mi madre y Lyle eran traficantes de droga desde que, hace cinco días, encontré un paquete de medio kilo de heroína Golden Triangle escondido en el cortacésped del cobertizo del jardín. Ahora estoy convencido de que mi madre y Lyle son traficantes de droga cuando Slim me dice que han ido al cine a ver La fuerza del cariño.
Slim me mira con severidad.
—Muévete, listillo —murmura entre dientes.
Piso el embrague. Meto primera. Cuidadito con el pedalito. El coche da una sacudida y empezamos a movernos.
—Pisa un poco el acelerador —dice Slim. Yo piso el pedal con el pie descalzo y la pierna totalmente extendida, y atravesamos nuestro jardín hasta el rosal de la señora Duzinski, en el bordillo de al lado—. Métete en la carretera —dice Slim riéndose.
Giro el volante hacia la derecha y vuelvo al asfalto de Sandakan Street.
—Embrague, segunda —gruñe Slim.
Más deprisa ahora. Pasamos por delante de casa de Freddy Pollard, por delante de la hermana de Freddy Pollard, Evie, que empuja una Barbie sin cabeza por la calle, montada en un cochecito de juguete.
—¿Paro? —le pregunto a Slim.
Slim mira por el espejo retrovisor y después gira la cabeza hacia el espejo del copiloto.
—No, a la mierda. Da una vuelta a la manzana.
Meto tercera y avanzamos a cuarenta kilómetros por hora. Somos libres. Es una huida. Houdini y yo, huyendo. Dos escapistas fugitivos.
—¡Estoy conducieeeendo! —grito.
Slim se ríe y le suena el pecho.
Giro a la izquierda en Swanavelder Street, pasamos por delante del centro de inmigrantes polacos de la Segunda Guerra Mundial, donde los padres de Lyle pasaron sus primeros días en Australia. Giro a la izquierda en Butcher Street, donde los Freeman tienen su colección de aves exóticas: un pavo real, un ganso común, un pato criollo. Sigo conduciendo. Giro a la izquierda en Hardy, y después otra vez en Sandakan.
—Ve reduciendo —dice Slim.
Yo piso el freno, quito el pie del embrague y el coche se detiene otra vez junto a August, que sigue escribiendo palabras en el aire, absorto en su obra.
—¿Me has visto, Gus? —le grito—. ¿Me has visto conducir, Gus?
Él no aparta la mirada de sus palabras. El chico ni siquiera nos ha visto alejarnos.
—¿Qué está garabateando ahora? —pregunta Slim.
Las mismas dos palabras una y otra vez. Una luna creciente en forma de «C» mayúscula. Una «a» minúscula y rechoncha. Una «i» escuálida, coronada con una cereza. August está sentado en el mismo sitio de siempre, junto al ladrillo que falta, a dos ladrillos de distancia del buzón rojo de hierro forjado.
August es el ladrillo que falta. La piscina lunar es mi hermano. August es la piscina lunar.
—Dos palabras —le digo a Slim—. Un nombre que empieza por «C».
Asociaré su nombre con el día que aprendí a conducir y, sobre todo, el ladrillo que falta, la piscina lunar, el Toyota LandCruiser de Slim, la grieta en el parabrisas, mi peca de la suerte, mi hermano August, todo aquello me recordará siempre a ella.
—¿Qué nombre? —pregunta Slim.
—Caitlyn.
Caitlyn. No cabe duda. Caitlyn. Ese dedo índice derecho y una hoja interminable de papel azul cielo con ese nombre escrito encima.
—¿Conoces a alguien que se llame Caitlyn? —pregunta Slim.
—No.
—¿Cuál es la otra palabra?
Yo sigo con la mirada el dedo de August, que gira por el cielo.
—Es Spies —respondo.
—Caitlyn Spies —repite Slim—. Caitlyn Spies. —Da una calada a su cigarrillo mientras reflexiona—. ¿Qué coño significa eso?
Caitlyn Spies. No hay duda.
Tu final es un pájaro azul muerto. El chico se come el universo. Caitlyn Spies.
No hay duda.
Esas son las respuestas.
Las respuestas a las preguntas.
El chico hace un arcoíris
Esta habitación de amor verdadero. Esta habitación de sangre. Paredes de amianto azul cielo. Trozos de pintura desconchada donde Lyle ha rellenado los agujeros con masilla. Una cama doble hecha, con la sábana blanca bien remetida por los lados y una vieja manta gris que no habría desentonado en uno de esos campos de muerte de los que huyeron los padres de Lyle. Todo el mundo huyendo de algo, sobre todo de las ideas.
Un retrato enmarcado de Jesús sobre la cama. El hijo y su corona de espinas, bastante tranquilo pese a toda la sangre que le gotea de la frente, un tipo que se mantiene sereno bajo presión, pero que, como siempre, frunce el ceño porque August y yo no deberíamos estar aquí. Esta habitación azul y silenciosa es el lugar más tranquilo de la Tierra. Una habitación de auténtico compañerismo.
Slim dice que el error de todos esos viejos escritores ingleses y esas películas en sesión matutina es sugerir que el amor verdadero surge con facilidad, que está esperando en las estrellas y en los planetas, girando alrededor del sol. Espera al destino. Un amor verdadero y latente, para todo el mundo, a la espera de que lo encuentren; explota cuando el hilo de la existencia choca con la casualidad y los ojos de dos amantes se encuentran. Boom. Por lo que yo he visto, el amor verdadero es duro. El auténtico romance implica muerte. Tiene temblores a medianoche y salpicaduras de mierda sobre la sábana. El amor verdadero como este se muere si tiene que esperar al destino. El amor verdadero como este pide a los amantes que se olviden de lo que debería ser y que trabajen con lo que tienen.
August me guía, el chico quiere enseñarme algo.
—Nos matará si nos encuentra aquí.
La habitación de Lena es terreno prohibido. La habitación de Lena es sagrada. Solo Lyle entra en la habitación de Lena. August se encoge de hombros. En la mano derecha lleva una linterna y pasa por delante de la cama de Lena.
—Esta cama me pone triste.
August asiente con la cabeza. «A mí me pone más triste, Eli. Todo me pone más triste. Mis emociones son más profundas que las tuyas, Eli, no lo olvides».
La cama está hundida por un lado, vencida por el peso de los ocho años que Lena Orlik durmió sola allí sin el contrapeso de su marido, Aureli Orlik, que murió de cáncer de próstata en esa misma cama en 1968.
Aureli murió tranquilo. Murió tan tranquilo como esta habitación.
—¿Crees que Lena está mirándonos ahora mismo?
August sonríe y se encoge de hombros. Lena creía en Dios, pero no creía en el amor, o al menos no en el que está escrito en las estrellas. Lena no creía en el destino porque, si su amor por Aureli estaba predestinado, entonces el nacimiento y la trastornada vida adulta de Adolf Hitler también estaban predestinados, porque ese monstruo, ese «bastardo potwor», fue la única razón por la que se conocieron en 1945, en un campo de detención norteamericano para personas desplazadas en Alemania, donde permanecieron cuatro años, el tiempo suficiente para que Aureli reuniera la plata que formaba el anillo de bodas de Lena. Lyle nació en el campo en 1949, pasó su primera noche en la Tierra durmiendo en un enorme cubo de hierro para lavar, envuelto en una manta gris como la que ahora cubre esta cama. Norteamérica no aceptaba a Lyle, Gran Bretaña no aceptaba a Lyle, pero Australia sí lo aceptó, y Lyle nunca olvidó ese hecho, razón por la cual, durante su salvaje y malgastada juventud, jamás quemó o vandalizó ninguna propiedad con la etiqueta Fabricado en Australia.
En 1951, los Orlik llegaron al campo de refugiados de Wacol este para personas desplazadas, a sesenta segundos en bici de nuestra casa. Durante cuatro años vivieron entre dos mil personas, compartiendo chozas de madera con un total de trescientas cuarenta habitaciones, con retretes y baños comunales. Aureli consiguió trabajo colocando traviesas en la nueva vía ferroviaria que iba de Darra a los suburbios vecinos, Oxley y Corinda. Lena trabajaba en una fábrica de madera en Yeerongpilly, al suroeste, cortando láminas de contrachapado entre hombres con el doble de su tamaño y la mitad de su coraje.
El propio Aureli construyó esta habitación, construyó la casa entera durante los fines de semana, con ayuda de los amigos polacos de la vía férrea. Los dos primeros años no tuvieron electricidad. Lena y Aureli aprendieron inglés a la luz de una lámpara de queroseno. La casa fue creciendo, una habitación tras otra, tablón a tablón, hasta que el aroma de la sopa de champiñones de Lena, de su pierogi de queso y patatas, de su repollo golabki y de su cordero asado baranina inundó tres dormitorios, una cocina, un salón, una sala de estar, un lavadero junto a la cocina y un cuarto de baño con un inodoro independiente sobre el que colgaba un tapiz de la Iglesia del Santo Salvador de Varsovia.
August se detiene y se vuelve hacia el armario empotrado de la habitación. Lyle construyó este armario utilizando los conocimientos de carpintería que adquirió viendo cómo su padre y sus amigos polacos construían la casa.
—¿Qué pasa, Gus?
August señala con la cabeza hacia la derecha. «Deberías abrir la puerta del armario».
Aureli Orlik llevó una vida tranquila y estaba decidido a morir tranquilo, con dignidad, sin el ruido de los monitores cardíacos y el personal de enfermería corriendo de un lado a otro. No montaría una escena. Cada vez que Lena regresaba a esta habitación de la muerte con un orinal vacío o una toalla limpia para limpiarle a su marido el vómito del pecho, Aureli se disculpaba por causarle molestias. Las últimas palabras que le dijo a Lena fueron «Lo siento», pero no vivió lo suficiente para aclarar qué era exactamente lo que sentía, aunque Lena estaba segura de que no se refería a su amor, porque sabía que había habido dificultades en aquel amor verdadero, y paciencia y recompensas y fracasos y nuevos comienzos y, al final, la muerte, pero nunca arrepentimiento.
Abro el armario y me encuentro una vieja tabla de planchar. En el suelo hay una bolsa con antigua ropa de Lena. De la barra cuelgan sus vestidos, todos lisos, sin estampados: oliva, crema, negro, azul.
Lena murió con ruido, una violenta cacofonía de acero al chocar y notas agudas de Frankie Valli, mientras regresaba de la Feria de las Flores de Toowoomba, en Warrego Highway, al caer el sol, a ochenta minutos de Brisbane, cuando su Ford Cortina se chocó con un camión que transportaba piñas. Lyle estaba en el sur, en un centro de rehabilitación de Kings Cross con su antigua novia, Astrid, en el segundo de tres intentos por dejar atrás una adicción a la heroína que duraba ya una década. Estaba con el mono mientras hablaba con los agentes de policía del pueblo de Gatton que habían acudido al lugar del accidente. «No sufrió nada», le dijo el superior, y Lyle imaginó que sería una manera delicada de decirle: «El camión era jodidamente enorme». El agente le entregó las pocas pertenencias de Lena que habían podido sacar del amasijo de hierros del Cortina: el bolso de Lena, un rosario, un pequeño cojín redondo en el que se sentaba para ver mejor por encima del volante y, milagrosamente, una cinta de casete expulsada del modesto equipo de música del coche. Lookin’ Back, de Frankie Valli y The Four Seasons.
—Joder —dijo Lyle sujetando la cinta mientras negaba con la cabeza.
—¿Qué? —preguntó el agente.
—Nada —respondió él al darse cuenta de que una explicación retrasaría más aún el chute que dominaba sus pensamientos, la necesidad física de drogarse, y aquella maravillosa ensoñación (así fue como un día oí a mi madre referirse a «la siesta») que crearía un dique emocional que se rompería al cabo de una semana, ahogándole con la idea de que ya no quedaba una sola persona en la Tierra que le quisiera. Aquella noche, en Darra, en el pequeño sofá cama del sótano de su mejor amigo de la infancia, Tadeusz «Teddy» Kallas, se pinchó en el brazo izquierdo pensando en lo romántica que era su madre, en lo mucho que amaba a su marido y en que las notas agudas de Frankie Valli hacían sonreír a todo el mundo menos a su madre. Frankie Valli hacía llorar a Lena Orlik. En pleno colocón de heroína, Lyle puso el casete de The Four Seasons en el equipo de música de Teddy. Pulsó el play porque quería oír la canción que sonaba cuando su madre se estrelló contra un camión lleno de piñas. Era Big Girls Don’t Cry, y en ese momento recordó, con la misma claridad que la primera nota aguda de Frankie Valli, que Lena Orlik nunca tenía accidentes.
El amor verdadero es duro.
—¿Qué pasa, Gus?
Él se lleva el dedo índice a los labios. Aparta con cuidado la bolsa de ropa de Lena y desliza sus vestidos por la barra del armario. Empuja la pared del fondo del armario y una lámina de madera blanca, de un metro por un metro, hace clic contra un mecanismo de compresión que hay detrás de la pared y cae suavemente en manos de August.
—¿Qué estás haciendo, Gus?
Él desliza la lámina de madera junto a los vestidos de Lena.
Se abre detrás del armario un vacío negro, un abismo, un espacio de distancia desconocida. August tiene los ojos muy abiertos, emocionado por la esperanza y la posibilidad que ofrece el vacío.
—¿Qué es eso?
Conocimos a Lyle a través de Astrid, y mi madre conoció a Astrid en el refugio para mujeres de las Hermanas de la Misericordia que hay en Nundah, al norte de Brisbane. Estábamos los tres mojando rollitos de pan en el guiso de ternera —mi madre, August y yo—, en el comedor del refugio. Mi madre dice que Astrid estaba en un extremo de nuestra mesa. Yo tenía cinco años. August tenía seis y no paraba de señalar el cristal morado tatuado bajo el ojo izquierdo de Astrid, que hacía que pareciera como si estuviera llorando cristales. Astrid era marroquí, hermosa, siempre joven, siempre tan enjoyada y tan mística que llegué a considerarla, con su vientre color café siempre al descubierto, un personaje de Las mil y una noches, guardiana de lámparas mágicas, dagas, alfombras voladoras y significados ocultos. Sentada a la mesa del refugio, Astrid se volvió y se quedó mirando a August a los ojos; August le devolvió la mirada y le sonrió durante tanto tiempo que Astrid se dirigió a mi madre.
—Debes de sentirte especial —le dijo.
—¿Por qué? —preguntó mi madre.
—El Espíritu te ha elegido para cuidar de él —explicó Astrid señalando a August con la cabeza.
El Espíritu, como después descubriríamos, era un término universal para referirse al creador de todas las cosas, que visitaba a Astrid ocasionalmente manifestándose de tres maneras diferentes: una diosa mística vestida de blanco, Sharna; un faraón egipcio llamado Om Ra; y Errol, la representación pedorra y malhablada de todos los males del universo, que hablaba como un pequeño irlandés borracho. Por suerte para nosotros, al Espíritu le cayó bien August y en seguida se comunicó con Astrid y le explicó que el camino hacia la iluminación incluía permitir que nos quedásemos tres meses en el solárium de casa de su abuela Zohra, en Manly, en los suburbios orientales de Brisbane. Yo tenía cinco años, pero aun así me pareció mentira, aunque Manly es un lugar donde un chico puede correr descalzo por las marismas de Moreton Bay durante tanto tiempo que llega a convencerse de que alcanzará la Atlántida, donde quizá viva para siempre, o hasta que el olor del bacalao desmigado y las patatas fritas le hagan volver a casa, de modo que, al igual que August, mantuve la boca cerrada.
Lyle venía a casa de Zohra a ver a Astrid. Pronto empezó a venir a casa de Zohra para jugar al Scrabble con mi madre. Lyle no tiene mucha cultura, pero ha vivido mucho y lee sin parar libros de bolsillo, así que conoce un montón de palabras, igual que mi madre. Lyle dice que se enamoró de mi madre cuando colocó la palabra «quijotesco» en una casilla con triple puntuación.
El amor de mi madre era difícil, conllevaba dolor, conllevaba sangre, gritos y puñetazos contra las paredes de amianto, porque lo peor que hizo Lyle fue presentarle a mi madre las drogas. Supongo que lo mejor que hizo fue lograr que dejara las drogas, aunque él sabe que yo sé que lo segundo jamás podría compensar lo primero. Consiguió que dejara las drogas en esta habitación. Esta habitación de amor verdadero. Esta habitación de sangre.
August enciende la linterna y la apunta hacia el vacío oscuro que hay detrás del armario. La luz blanca ilumina una pequeña habitación casi tan grande como nuestro cuarto de baño. El haz de luz recorre tres paredes de ladrillo marrón, una cavidad lo suficientemente profunda para un hombre adulto de pie, como una especie de refugio nuclear, pero vacío y sin aprovisionar. El suelo está hecho con la tierra en la que se excavó esta habitación. La linterna de August ilumina el espacio vacío hasta que encuentra los únicos objetos allí presentes. Un taburete de madera con un cojín redondo encima. Y, sobre el taburete, un teléfono de botones. El teléfono es rojo.
La peor clase de yonqui es aquel que cree que no es la peor clase de yonqui. Mi madre y Lyle fueron lamentables durante un tiempo, hace unos cuatro años. No era tanto su aspecto como su manera de comportarse. No es que se olvidaran de mi octavo cumpleaños como tal, más bien se pasaron el día durmiendo, esa clase de cosas. Jeringuillas y cosas así. Entrabas en su dormitorio para despertarlos y decirles que era Pascua, te subías a su cama como el alegre conejito de Pascua y acababas con una aguja en la rodilla.
August me preparó tortitas por mi octavo cumpleaños, me las sirvió con sirope de arce y una vela de cumpleaños que en realidad era una vela normal de color blanco. Cuando terminamos las tortitas, August hizo un gesto con el que quería decir que, como era mi cumpleaños, podríamos hacer cualquier cosa que yo quisiera. Le pregunté si podríamos quemar algunas cosas con mi vela de cumpleaños, empezando por el pan de molde cubierto de moho que llevaba en el frigorífico cuarenta y tres días, según nuestros cálculos.
August lo era todo por aquel entonces. Madre, padre, tío, abuela, cura, pastor, cocinero. Nos preparaba el desayuno, nos planchaba el uniforme del colegio, me cepillaba el pelo, me ayudaba con los deberes. Empezó a limpiar todo lo que ensuciaban Lyle y mi madre mientras ellos dormían, escondía sus bolsas de droga y las cucharas, tiraba las jeringuillas usadas, y yo siempre iba detrás de él diciendo: «Manda todo eso a la mierda y vamos a jugar al fútbol».
Pero August cuidaba de nuestra madre como si fuese un cervatillo perdido que estaba aprendiendo a caminar, porque August parecía saber un secreto al respecto, que no era más que una fase, parte de la historia de nuestra madre que simplemente acabaría por pasar. Creo que August creía que ella necesitaba esa fase, se merecía aquel descanso que le proporcionaban las drogas, ese ensimismamiento, esa época de olvidarse de su cerebro, de no pensar en el pasado; sus treinta años de violencia, abandono y residencias para chicas de Sídney caprichosas con malos padres. August la peinaba mientras dormía, la tapaba con una manta, le limpiaba la baba con pañuelos de papel. August era su protector y la emprendía a empujones y puñetazos conmigo si alguna vez me mostraba asqueado o crítico. Porque yo no lo sabía. Porque nadie salvo August conocía a nuestra madre.
Aquellos fueron sus años de Debbie Harry en Heart of Glass. La gente dice que la droga te da un aspecto horrible, que demasiada heroína hace que se te caiga el pelo, te deja costras en la cara y en las muñecas provocadas por las uñas ansiosas, que no dejan de llenarse de sangre y de piel muerta. La gente dice que la droga te chupa el calcio de los dientes y de los huesos, que te deja tirado en el sofá como un cuerpo en descomposición. Y yo había visto todo eso. Pero también pensaba que la droga volvía guapa a mi madre. Estaba delgada, pálida y rubia, no tan rubia como Debbie Harry, pero sí igual de guapa. Pensaba que la droga hacía que mi madre pareciese un ángel. Tenía siempre esa mirada confusa, como si estuviera allí y al mismo tiempo no estuviera, como Harry en el vídeo de Heart of Glass, como algo sacado de un sueño, moviéndose por el espacio entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, pero siempre deslumbrante, como si tuviera una bola de espejos girando permanentemente en las pupilas de sus ojos de zafiro. Y recuerdo que pensaba que ese sería el aspecto de un ángel si acabara viviendo en Darra, al sureste de Queensland, tan lejos del cielo. Un ángel así estaría siempre aturdido, confuso, vidrioso, agitando sus alas mientras contemplaba la pila de platos del fregadero, o los coches que pasaban junto a la casa a través de las rendijas de las cortinas.
Hay una enorme araña de seda de oro que construye su tela frente a la ventana de mi dormitorio, tan intricada y perfecta que parece un copo de nieve ampliado mil veces. La araña se encuentra en el centro de su tela, como si estuviera haciendo paracaidismo de lado, suspendida en su objetivo, queriendo terminar sin saber por qué, sacudida, pero no vencida por el viento, la lluvia y las tormentas de verano que tiran los postes de la luz. Mi madre fue la araña en esos años. Y fue también la tela y la mariposa azul devorada viva por la araña.
—Tenemos que salir de aquí, Gus.
August me entrega la linterna para que se la sujete. Se da la vuelta, se arrodilla en el suelo y pasa las piernas por el agujero del armario para meterse en la habitación. Cae en el interior de la estancia y sus pies encuentran el suelo. Se vuelve hacia mí y, colocándose de puntillas para llegar más arriba, señala con la cabeza la puerta corredera del armario. Yo la cierro a nuestras espaldas y nos quedamos totalmente a oscuras, salvo por la luz de la linterna. August me hace un gesto para que entre, extiende el brazo para quitarme la linterna y niego con la cabeza.
—Esto es una locura.
Él vuelve a hacerme el gesto.
—Eres imbécil.
Él sonríe. August sabe que soy igual que él. August sabe que, si alguien me dijera que hay un tigre de Bengala hambriento suelto tras una puerta, yo la abriría para asegurarme de que no es mentira. Me cuelo en la habitación y mis pies descalzos aterrizan en la tierra húmeda del suelo. Paso una mano por las paredes de ladrillo llenas de suciedad.
—¿Qué sitio es este?
August se queda mirando el teléfono rojo.
—¿Qué miras?
Sigue mirando el teléfono, emocionado y distante.
—Gus, Gus…
Levanta el índice izquierdo. «Espera un segundo».
Y el teléfono suena. Un timbrazo rápido que inunda la habitación. Ring, ring. Ring, ring.
August se vuelve hacia mí con sus ojos azules muy abiertos.
—No respondas, Gus.
Deja que suene tres veces más y entonces su mano alcanza el auricular.
—¡Gus, no descuelgues ese puto teléfono!
Lo descuelga y se lo lleva a la oreja. Ya está sonriendo, aparentemente entretenido por lo que dice alguien al otro lado de la línea.
—¿Oyes algo?
August sonríe.
—¿Qué es? Déjame escuchar.
Trato de agarrar el teléfono, pero August me aparta el brazo y sujeta el teléfono entre la oreja y el hombro izquierdo. Empieza a reírse.
—¿Alguien te está hablando?
Él asiente.
—Tienes que colgar, Gus.
Me da la espalda, escuchando con atención, mientras el cable rojo retorcido del teléfono se le enreda en el hombro. Se queda de espaldas a mí durante un minuto entero, después vuelve a darse la vuelta con una mirada vacía. Me señala. «Quieren hablar contigo, Eli».
—No.
Asiente con la cabeza y me pasa el teléfono.
—No quiero —insisto mientras aparto el teléfono.
August gruñe con las cejas arqueadas. «No seas crío, Eli». Me lanza el teléfono e, instintivamente, lo atrapo. Tomo aire.
—¿Diga?
Es la voz de un hombre.
—Hola.
Un hombre muy hombre, con la voz muy profunda. Un hombre de cincuenta y tantos años quizá, incluso sesenta.
—¿Quién es? —pregunto.
—¿Quién crees que soy? —responde el hombre.
—No lo sé.
—Claro que lo sabes.
—No, no lo sé.
—Sí lo sabes. Siempre lo has sabido.
August sonríe y asiente con la cabeza. «Creo que sé quién es».
—¿Eres Tytus Broz?
—No, no soy Tytus Broz.
—¿Eres amigo de Lyle?
—Sí.
—¿Eres el hombre que le dio a Lyle la heroína Golden Triangle que descubrí en el cortacésped?
—¿Cómo sabes que era heroína Golden Triangle?
—Mi amigo Slim lee el Courier-Mail todos los días. Cuando termina me lo pasa. En la sección de sucesos han estado escribiendo artículos sobre cómo la heroína está extendiéndose por Brisbane desde Darra. Dicen que procede de la zona de producción de opio del sureste asiático que ocupan Burma, Laos y Tailandia. Es el Triángulo Dorado.
—Sabes de lo que hablas, niño. ¿Lees mucho?
—Lo leo todo. Slim dice que leer es la mejor vía de escape, y él se ha escapado muchas veces.
—Slim es un hombre muy sabio.
—¿Conoces a Slim?
—Todo el mundo conoce al Houdini de Boggo Road.
—Es mi mejor amigo.
—¿Tu mejor amigo es un asesino convicto?
—Lyle dice que Slim no mató a ese taxista.
—¿Es cierto?
—Sí, es cierto. Dice que Slim fue acusado injustamente. Le tendieron una trampa porque tenía antecedentes. Los polis hacen eso.
—¿Y el propio Slim te ha dicho que él no lo hizo?
—En realidad no, pero Lyle dice que es imposible que pudiera hacerlo él.
—¿Y tú crees a Lyle?
—Lyle no miente.
—Todo el mundo miente, niño.
—Lyle no. Es físicamente incapaz de mentir. Al menos eso fue lo que le dijo a mi madre.
—No te creerás eso, ¿verdad?
—Dijo que era una enfermedad en estado avanzado. «Trastorno de relación social desinhibida». Significa que no puede ocultar la verdad. No puede mentir.
—No creo que signifique que no puede mentir. Creo que significa que no puede ser discreto.
—Es lo mismo.
—Tal vez, niño.
—Estoy harto de que los adultos sean discretos. Nadie te cuenta nunca la historia completa.
—¿Eli?
—¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?
—¿Eli?
—Sí.
—¿Estás seguro de querer oír la historia completa?
Se oye la puerta corredera del armario. Entonces August toma una bocanada de aire y percibo a Lyle mirando a través del agujero antes incluso de oírlo.
—¿Qué coño estáis haciendo ahí? —exclama.
August se deja caer al suelo y, en la oscuridad, solo veo destellos de su linterna, que proyecta relámpagos frenéticos por las paredes de esta pequeña habitación subterránea mientras, con las manos, busca desesperadamente algo, hasta que lo encuentra.
—Ni te atrevas —le dice Lyle con los dientes apretados.
Pero August sí se atreve. Encuentra la hoja metálica de una puerta marrón en la parte inferior de la pared derecha, del tamaño de la base de cartón de una caja grande de plátanos. Hay un cerrojo de bronce que mantiene la hoja de la puerta sujeta a una tabla de madera situada en el suelo. August quita el cerrojo, levanta la hoja de la puerta y, arrastrándose boca abajo, utiliza los codos para colarse por un túnel que sale de la habitación.
Yo me vuelvo hacia Lyle, perplejo.
—¿Qué lugar es este?
Pero no espero una respuesta y dejo caer el teléfono.
—¡Eli! —grita Lyle.
Me tumbo boca abajo y sigo a August a través del túnel. Noto el barro contra mi estómago. Tierra húmeda y muros de porquería contra mis hombros, y oscuridad, salvo por la linterna temblorosa que arroja luz blanca en la mano de August. Tengo un amigo del colegio, Duc Quang, que fue a visitar a sus abuelos a Vietnam y, cuando estaba allí, su familia visitó una red de túneles construida por el Viet Cong. Me habló del miedo que le dio arrastrarse por esos túneles, de la claustrofobia y la suciedad que te cae en la cara y en los ojos. De eso se trata, maldita sea, de la locura del ejército de Vietnam del norte. Duc Quang me contó que tuvo que pararse a mitad del túnel, paralizado por el miedo, y dos turistas que iban detrás tuvieron que sacarlo a rastras. No puedo volver atrás. En esa habitación está Lyle y, sobre todo, la palma abierta de su mano derecha, que sin duda estará ejercitándose flexionando los dedos y los músculos, preparado para darme una paliza. El miedo detuvo a Duc en mitad del túnel, pero el miedo a Lyle me hace seguir arrastrándome con los codos como un experto en explosivos del Viet Cong; seis, siete, ocho metros hacia la oscuridad. El túnel gira ligeramente a la izquierda. Nueve metros, diez metros, once metros. Hace calor aquí, el esfuerzo, el sudor y la tierra se convierten en barro sobre mi frente. El aire es denso.
—Joder, August, no puedo respirar.
Y August se detiene. Su linterna ilumina otra trampilla metálica de color marrón. La abre y sale una desagradable peste a azufre que inunda el túnel y me provoca arcadas.
—¿Qué es ese olor? ¿Es mierda? Creo que es mierda, August.
August atraviesa a rastras la salida del túnel y lo sigo a toda velocidad; tomo aire cuando llego a otra estancia cuadrada, de menor tamaño que la anterior, pero lo suficientemente grande para que podamos estar los dos de pie. Está a oscuras. El suelo es también de tierra, pero hay algo que la cubre y amortigua mis pisadas. Serrín. Ese olor es más fuerte ahora.
—Sin duda es mierda, August. ¿Dónde coño estamos?
August mira hacia arriba, sigo su mirada y veo un círculo perfecto de luz sobre nuestras cabezas, del tamaño de un plato de cena. Entonces en el círculo de luz aparece la cara de Lyle, que nos mira desde arriba. Pelirrojo y con pecas, Lyle es como Ginger Meggs de mayor, siempre con una camiseta de algodón de Jackie Howe y chanclas de goma, con unos brazos delgados pero musculosos, cubiertos de tatuajes baratos y mal hechos: en el hombro derecho, un águila con un bebé en las garras; un viejo mago con un bastón en el hombro izquierdo que se parece a mi profesor de séptimo, el señor Humphreys; y un Elvis Presley anterior a Hawaii que agita las rodillas en su antebrazo izquierdo. Mi madre tiene un libro de fotografías en color sobre los Beatles, y siempre he pensado que Lyle se parece un poco a John Lennon en los años locos de Please Please Me. Recordaré a Lyle gracias a Twist and Shout.Lyle es Love Me Do. Lyle es Do You Want to Know a Secret?
—Estáis hasta arriba de mierda —nos dice Lyle desde el agujero.
—¿Por qué? —pregunto con aire desafiante, y mi confusión se convierte en rabia.
—No. Quiero decir que literalmente estáis hasta arriba de mierda —repite—. Os habéis metido en el cagadero.
Joder. El cagadero. El cubículo metálico oxidado y abandonado que hay en un extremo del jardín de Lena, hogar de arañas venenosas y serpientes tan hambrientas que son capaces de morderte el culo en tus sueños. La perspectiva es algo gracioso. El mundo parece muy diferente cuando lo miras desde abajo, a dos metros bajo tierra. La vida desde el fondo de un pozo de mierda. Desde aquí, August y Eli Bell solo pueden ir hacia arriba.
Lyle retira la tabla de madera con el agujero que cubre el retrete y hace las veces de asiento que antaño acomodó las nalgas de Lena y de Aureli, y de todos los compañeros de Aureli que ayudaron a construir la casa de la que hemos escapado milagrosamente a través de un túnel subterráneo secreto.
Lyle extiende el brazo derecho por dentro del agujero, con la mano abierta para agarrarnos.
—Vamos —dice.
Yo me aparto de su mano.
—No, nos vas a dar una paliza —le digo.
—Bueno, no puedo mentir —responde.
—Una puta mierda.
—No digas putos tacos, Eli —me dice.
—No voy a ninguna parte hasta que nos des algunas respuestas —le aseguro.
—No me pongas a prueba, Eli.
—Mamá y tú estáis consumiendo otra vez.
Lo pillé. Deja caer la cabeza y la sacude. Ahora se muestra tierno, compasivo y arrepentido.
—No estamos consumiendo, chico —me dice—. Os lo prometí a los dos. Yo no rompo mis promesas.
—¿Quién era el tipo del teléfono rojo? —grito.