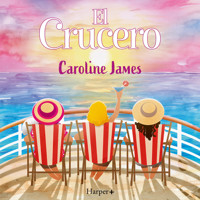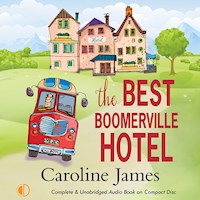5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¡Poder femenino para mayores de sesenta años! Tres mujeres. Una viuda. Una soltera. Una casi divorciada. ¡Todas tienen 63 años y no están dispuestas a renunciar a la vida! Dejando atrás la pena, la culpa y la decepción de sus vidas reales, tres amigas deciden que, ahora que ya están en los sesenta, ¡por fin es hora de hacer algo para ellas! Anne, Jane y Kath cambian los pavos de Navidad y las reposiciones de la BBC por las aguas cristalinas, las playas de arena blanca y el suave ron dorado, y abandonan la precaución (y la tradición) para embarcarse en un lujoso crucero navideño de dos semanas por el Caribe. ¿Encontrarán las tres amigas el consuelo y la alegría que buscan a bordo del Diamond Star?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
El crucero
Título original: The Cruise
© 2023 Caroline James
© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por One More Chapter, una división de HarperCollins Publishers Limited, UK.
© De la traducción del inglés, Rosana Jiménez Arribas
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
ISBN: 9788410021693
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Agradecimientos
Para Vicky, que me enseñó que la creatividad viene de dentro y a escribir desde el corazón.
Gracias, hermanita. Con todo mi cariño.
1
En una húmeda tarde de diciembre, la reunión de la promoción del 74 de la escuela secundaria de chicas de Garstang estaba en el Oso Bailarín, una elegante posada del siglo XVI situada en el corazón de la ciudad de Lancashire. Mujeres que no se habían visto en muchos años abarrotaban el salón del pub, donde crepitaba el fuego de una estufa de leña y corría el vino. Fuera, una lluvia torrencial golpeaba los cristales empañados, pero el ambiente en el interior era alegre. Los recuerdos de la escuela hacían rememorar a las amigas aquellos días más alegres, cuando la juventud se daba por sentada y el futuro de la generación del baby boom de la posguerra parecía prometedor.
—¿No es esa Sylvia Adams? —Jane Bellwood dio un codazo a sus dos compañeras.
Las tres mujeres se volvieron para mirar a su alrededor, por la abarrotada sala, donde había una mujer en la mesa contigua. Alta y musculada, se sacudía el pelo perfectamente peinado, con mechones rubios que caían sobre sus bien formados hombros. Tenía una copa de chardonay en una mano, mientras con la otra hacía movimientos exagerados para enfatizar la broma que estaba gastando.
—Sí, lo es —contestó Anne Amberley, y se puso en pie para ver mejor—. ¿No recuerdas que en el colegio la llamábamos Sylvia la Estirada?
—Recuerdo el apodo que le pusimos. Siempre fue una arrogante y me miraba por encima del hombro. —Jane se sirvió vino de una botella que compartía con Anne y se la quedó mirando.
—¿Cómo puede alguien de nuestra edad tener tan buen aspecto? Me encantaría conocer su secreto.
—Un marido rico y la cirugía estética —dijo Anne y jugueteó con el cuello de su vestido mientras observaba a su antigua compañera de colegio.
No ajena a los efectos potenciadores de los tratamientos antienvejecimiento, Anne se pasó las manos por los costados de su esbelto cuerpo y frunció los labios de color rosa nacarado.
—Ahora tiene un apellido compuesto —dijo Kath Taylor, que se sentó en un rincón del bar y frunció el ceño, con sus gafas de montura gruesa, mientras la multitud que rodeaba a Sylvia soltaba estridentes carcajadas.
—Más de una vez ha adquirido un apellido compuesto —añadió Anne—; tantas veces que he perdido la cuenta.
Kath se ajustó las gafas, cogió una lista de la mesa y comprobó los nombres de los asistentes a la reunión.
—Actualmente es la señora Adams-Anstruther. —Levantó la vista y contempló la versión madura de la Sylvia Adams que había conocido en el colegio.
—Doble A en su apellido. Debe de haber elegido a su marido a propósito. —Jane se tomó la bebida de un trago y se pasó los dedos por el pelo, que llevaba muy corto—. Siempre sacaba sobresalientes en el colegio, y yo la detestaba.
—Todavía la odias, por el ceño fruncido que tienes. —Anne soltó una risita.
—¿Recuerdas las clases de educación física? —preguntó Jane—. Sylvia solía colocarse un lápiz debajo de las tetas y luego lo dejaba caer al suelo, solo para demostrar que tenía las tetas firmes y erguidas.
—Lo recuerdo. —Kath negó con la cabeza—. Era una tortura, y siempre se me atascaba el lápiz.
—Tuviste suerte. Sylvia me hizo poner un estuche abultado debajo de las mías. —Jane tiró de los tirantes del sujetador para levantar su amplio pecho—. Se me cayeron tanto las tetas que el estuche no se movió, y Sylvia pregonó que yo estaba oficialmente flácida a los dieciséis años.
—He oído que está celebrando su último divorcio —dijo Anne.
—¿Celebrando? —Jane negó con la cabeza—. ¿Cómo lo hace? Yo no tengo ni un anillo de boda en el dedo, a diferencia de la joyería de la que ella hace alarde.
Jane tiró del brazo, vestido con una rebeca, de Kath y señaló los diamantes que brillaban en los dedos de Sylvia. De sus orejas colgaban gotas brillantes, que hacían juego con un gran colgante en forma de corazón.
—¿Por qué no le preguntas? —dijo Kath. Se agarró las rodillas y sujetó con las manos un incómodo bolso de mano—. Mira, se va a acercar…
Vieron cómo Sylvia se escabullía de su grupo y, fijando sus felinos ojos verdes en las tres amigas, se dirigía hacia ellas. Kath retrocedió y Jane arrastró su pesado cuerpo. En cambio, Anne se irguió todo lo que le permitían sus sesenta y tres centímetros y extendió la mano. Agarró el brazo de Sylvia y se puso de puntillas para darle un beso al aire en las mejillas.
—¡Sylvia Adams, estábamos diciendo lo maravillosa que estás! —exclamó Anne—. ¡Qué vestido tan precioso!
—Harvey Nicks, Diane von Furstenberg.
—Pero has añadido a Adams otro apellido más. —Anne echó un vistazo a la lista de la mesa—. Ahora eres la señora Adams-Anstruther.
—Doble A, para abreviar, queridas —dijo Sylvia mientras se elevaba sobre Anne—. Dios mío, casi no os reconozco. Sois Kath y Jane, ¿verdad? —Inclinó la cabeza y agitó sus pestañas postizas—. Y pensar que fuimos juntas al colegio…
Sylvia estudió la túnica sin forma y los pantalones anchos y holgados de Jane antes de dirigir a Kath la misma mirada crítica.
—No en la misma clase —dijo Anne—, pero tú eras una chica de sobresalientes, como yo.
—Sí, lo recuerdo. —Sylvia miró a Anne—. Nosotras, las chicas A, sí que nos hemos cuidado. —Sus brillantes labios rojos se curvaron en una sonrisa y asintió con la cabeza con aprobación mientras estudiaba a Anne desde la parte superior de su peinado recogido hacia un lado hasta la punta de sus tacones de aguja con estampado animal. Se volvió hacia Kath—. Estabas en el grupo B y siempre ganabas un premio en el día de los deportes, en hockey. Eras portera, si no recuerdo mal.
Kath agarró su bolso. Escuchaba a Sylvia con los labios fruncidos.
—Recuerdo tu poco favorecedora camisa acolchada, los pantalones con cinturón y las botas con puntera de acero. No era un atuendo glamuroso. —Sylvia sonrió—. No como Anne y yo, que dábamos vueltas por el campo vestidas de corto, con faldas plisadas y pulcras bragas azul marino. —Sylvia se volvió entonces hacia Jane, con una expresión de perplejidad que apenas dibujaba una línea en su tersa frente—. Jane —empezó a decir—, nunca pasaste de la categoría D, rara vez jugabas al hockey y siempre te quedabas la última en la carrera de sacos.
Kath sintió que Jane se movía hacia delante. Tenía las piernas abiertas y la silla crujió. Tirando de la túnica de Jane, Kath consiguió impedir que su amiga se pusiera en pie. Si Jane tuviera un palo de hockey en la mano, Sylvia recibiría un golpe en el antebrazo.
—Díganme, señoras, ¿qué hacen después de tantos años?
Sylvia miró de una a otra.
—He hecho carrera en la aviación —dijo Anne— y he viajado por todo el mundo.
—Ah, sí, había oído que eras azafata. —Sylvia se mostró desdeñosa—. Y ¿recientemente divorciada?
—Barry y yo decidimos separarnos tras un largo matrimonio.
Anne no admitió que el marido descarriado al que había soportado durante muchos años se había marchado recientemente con la capitana del club de golf de Garstang. El adúltero cabrón de su exmarido apuntalaba ahora el bar del hoyo diecinueve de La Manga Club, en la Costa Cálida.
—Barry Amberley —reflexionó en voz alta Sylvia—, muy guapo. —Le guiñó un ojo—. Me acuerdo bien de él. ¿Era algo de la cubierta de vuelo?
—Capitán de aerolínea.
—Que por fin ha volado. —Sylvia se rio.
Anne se tensó y se preguntó si a lo mejor Sylvia tuvo una aventura con Barry. Él se había acostado con muchas mujeres a sus espaldas y con la mayoría del personal de cabina de la aerolínea.
—Kath, por supuesto, ha tenido una carrera de gran éxito en la banca —añadió Anne—, y Jane es la niña mimada del mundo culinario de los famosos, ya que ha trabajado con algunos de los mejores chefs del país.
Kath se quedó boquiabierta, y Jane, que se había terminado el vino, abrió los ojos como platos. Aun así, Anne continuó:
—Pero, Sylvia, ¿qué has hecho en todos estos años, quemar el mundo? —preguntó, observando que Sylvia había dado un paso atrás cuando tres pares de ojos se giraron hacia ella. Antes de que Sylvia tuviera tiempo de responder, Anne, con expresión inocente, sugirió—: ¿No hiciste de la caza de maridos tu misión en la vida?
—Bueno, puede que me haya casado un par de veces.
—En el último recuento eran cuatro y he oído que estás en el mercado a por el número cinco. —Anne acarició el brazo de Sylvia—. Qué pena que nunca hayas tenido un trabajo de verdad. Con sesenta y seis años, debes de necesitar una nueva fuente de financiación para pagar todos los arreglitos que te han hecho.
—Bueno, ¡en serio! —Sylvia siseó y se volvió para asegurarse de que nadie la había oído—. No estoy ni cerca de los sesenta y seis años…
—Oh, querida, tu memoria también está fallando. —Anne frunció el ceño—. Recuerdo que mi madre me dijo que habías estado en el extranjero con tus padres. Cuando te matriculaste en la escuela secundaria de Garstang, llevabas tres años de retraso escolar. —Anne se examinó la manicura francesa—. Mamá me dijo que no dijera nada de tu falta de educación, sino que hiciera lo posible para que te sintieras acogida, mientras ibas a clases extras para ponerte al día.
Jane se cruzó de brazos.
—Al menos, ya cobrarás la pensión. —Sonrió—. Nosotras todavía estamos esperando la nuestra, porque aún no hemos alcanzado la edad de jubilación.
A pesar de sentir cada día sus sesenta y tres años, Jane se puso muy contenta de ser más joven que Sylvia.
—Espero que hayas solicitado tu bonobús —añadió Kath—. Probablemente no conduzcas durante mucho más tiempo.
Sin palabras y girando sobre sus talones, Sylvia murmuró que debía regresar con sus amigos.
—No se ha quedado mucho tiempo. —Jane vio alejarse a la abusona del colegio—. La esnob de Sylvia siempre fue una bruja conmigo, pero no tenía ni idea de que fuera mayor que nosotras.
Kath dio un sorbo a su zumo de naranja y entrecerró los ojos.
—Me encantaría saber dónde encuentra a sus maridos.
—En cruceros —dijo Anne.
—¿Eh?
—Siempre está de crucero con su amiga Beverly Barnett, la que tenía una tienda de ropa. —Anne se encogió de hombros—. Sylvia zarpa hasta que clava sus garras en un viudo rico con una esperanza de vida limitada y ¡bingo! —Chasqueó los dedos—. La señora de los apellidos compuestos, o lo que sea en lo que se convierta, se compromete de nuevo y pronto navega hacia el altar, apoyando a otro geriátrico, antes de añadir un nuevo apellido a su certificado de matrimonio.
—Y, poco después de la boda, cuando el marido número cinco estire la pata, ¿ella recibirá una gran herencia? —adivinó Jane.
—Exacto —afirmó Anne.
—Todo me parece sórdido. —Kath suspiró y se apartó un mechón de flequillo que le había caído sobre la frente. Su cabello seguía siendo tan fosco y rebelde como cuando era niña, solo que el color había cambiado de un glorioso castaño a un envejecido entrecano.
—Al contrario, míranos. —Anne hizo un gesto con la mano—. Nos hemos dejado la piel toda la vida, y ninguna de nosotras está rejuveneciendo. Jane está soltera y hace poco la despidieron de un trabajo que le encantaba, Kath se ha quedado viuda y está preocupada por su futuro, y yo estoy divorciada. ¿No es hora de que nos permitamos el lujo de dejar a un lado nuestras preocupaciones y nos divirtamos un poco?
Jane se erizó ante las palabras de Anne. La verdad dolía. Pero se quedó pensativa y contestó:
—Un crucero podría ser divertido, con bufés repletos de comida exótica que no he preparado. —Pasó de mirar a Anne a mirar a Kath—. He oído que hay restaurantes donde se sirve comida deliciosa las veinticuatro horas del día y que hay un equipo de limpieza a tu disposición para limpiar todo lo que ensucies.
—Pero los cruceros cuestan mucho dinero. —Kath negó con la cabeza y se acomodó el bolso sobre las rodillas—. Jim ni se lo planteaba, y nunca fuimos más allá de Bournemouth.
—Bueno, ¡no se puede decir que no tengas dinero! —Se rio Anne—. Apuesto a que ese bolso está lleno.
Kath puso los ojos en blanco.
—Que te crees tú que voy a llevar dinero encima. —Palmeó su bolso—. Aquí guardo todo lo que hace falta para una emergencia.
—Pero nunca vamos a ningún sitio donde pueda haber una emergencia. —Anne levantó las manos—. Jim debe de haberte dejado un buen montón de dinero, pues su repentina muerte provocó el pago del seguro. No tienes hipoteca de la casa y recibes una pensión de la sociedad de crédito hipotecario. —Se volvió hacia Jane—. Tú también habrás ahorrado una buena suma a lo largo de los años —dedujo—, y, al heredar las propiedades de tus padres, nunca te verás apurada.
Mientras Kath y Jane asimilaban estas palabras, Anne levantó la cabeza y miró a Sylvia, que volvía a ser el centro de atención. El brazo de esta se enlazó con el de Beverly Barnett y se echaron a reír a carcajadas con una historia de caza de maridos en alta mar. El grupo de su alrededor escuchaba atónito.
—Estás a kilómetros de aquí —dijo Kath—. ¿En qué piensas?
Anne suspiró.
—Ver a Sylvia me recuerda que probablemente estuviera en la lista de visitas a domicilio de Barry. Se acostaba con tantas mujeres que perdí la cuenta. —Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas.
—No te enfades. —Jane, alta y ancha, se agarró a los brazos de la silla y se levantó. Rodeó los hombros de Anne con el brazo y le tendió un pañuelo—. Se supone que estamos pasando una velada agradable, poniéndonos al día con los amigos del colegio.
—Siempre pensé que teníamos un matrimonio razonable; sin embargo, ya sabéis que me ha dejado tirada —resopló Anne. Todavía tenía los ojos húmedos cuando miró a sus amigas.
Kath y Jane eran conscientes de que había poco que mostrar del matrimonio de Anne. La casa que compartía con Barry, muy hipotecada, estaba a punto de venderse, por lo que le quedaba poco de la vida llena de comodidades que llevaba. Aunque su pensión de la compañía aérea era una ayuda, no era suficiente para comprar una propiedad.
—Te he dicho muchas veces que puedes venirte a vivir conmigo. —Jane sonrió—. Yo estoy a mi bola en la casa de campo.
—Gracias —dijo Anne y dio unas palmaditas en el brazo de Jane.
Anne aún podía oler el costoso perfume que Sylvia usaba y pensó en el bolso de diseño y los tacones que hacían juego con su exquisito atuendo. Anne sabía que le esperaban días difíciles, pues la vida que había conocido se disolvía, y sintió una opresión en el pecho al contemplar la despreocupada actitud de Sylvia.
Pero, de repente, a Anne se le iluminó la bombilla. La solución a su problema estaba clara. Cuando la voz de Sylvia sonó en el pub, Anne sintió un vértigo en el estómago.
—Se acercan las Navidades —anunció—. En lugar de quedarnos en casa mirando los tejados grises y la llovizna, ¿por qué no nos damos un capricho y reservamos un crucero al sol?
—¿Qué has dicho? —Jane cogió el vino, pero la botella estaba vacía.
—¿Hablas en serio? —Kath se quedó boquiabierta.
—Hablo muy en serio. —Anne enderezó la espalda y se apartó de Sylvia—. Voy a pedir una ronda, mientras, vosotras vais sacando los teléfonos y buscáis en Google cruceros de Navidad.
Kath y Jane se quedaron mirando mientras Anne cruzaba el local.
De repente se animó y se detuvo a charlar con antiguas compañeras de colegio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando en dirección a sus amigas.
—¡Maldita sea! —protestó Kath—. Le está contando a todo el mundo que nos vamos de crucero. —Miró al suelo para ocultarse el rostro—. Aún no he superado que le dijera a Sylvia que he tenido una exitosa carrera en la banca.
—Bueno, la tuviste.
—Estar sentada detrás de la caja de la sociedad de préstamo inmobiliario de Garstang durante cuarenta y tantos años no es suficiente en el mundo de las finanzas globales.
—Y yo he estado a la sombra de todos los personajes importantes para los que he cocinado. Era invisible para todo el mundo siempre que la preparación de mi comida fuera perfecta —repuso Jane.
—Quiere ir a buscar marido, como Sylvia. —Kath se asomó por debajo del flequillo para ver a Anne pedir más bebidas en la barra.
—No la culpo —dijo Jane—. No tiene muchas perspectivas de futuro. —Luego, ladeó la cabeza—. Pero apostaría a que Anne sería el alma de un crucero y atraería a un hombre antes de llegar al primer puerto.
—Bueno, yo no quiero buscar marido —dijo Kath—. Jim ha sido el único hombre que he conocido de verdad, y he estado casada con él toda la vida. No quiero otro marido.
—No podría buscar pareja a mi edad. No la encontré cuando era joven, así que ¿quién me va a encontrar atractiva ahora? —Jane se sacudió su blanco pelo.
—No tenemos que cazar maridos, ¿verdad? —Kath se quedó pensativa—. Puedo entender lo que ha dicho Anne de tratarnos bien a nosotras mismas.
—No recuerdo la última vez que me fui de vacaciones, y sería un descanso maravilloso —dijo Jane pensativa.
Kath miró al otro lado de la sala y vio a Anne encandilando al joven camarero.
—Anne quiere encontrar una nueva pareja —dijo Kath con cuidado, sopesando sus palabras—, y necesita nuestro apoyo. No está muy bien sola.
Kath pensó en la angustia de Anne cuando su matrimonio se había roto. Junto con Jane, había pasado muchas horas consolando a su atribulada amiga.
Jane tenía una mirada lejana.
—No recuerdo la última vez que he ido a un sitio que no estuviera relacionado con el trabajo —dijo y empezó a imaginar playas tropicales y un mar turquesa.
—Quizá podríamos acompañarla —opinó Kath. Se recolocó en la silla y, soltando el bolso, se alisó la rebeca y se subió las mangas—. Después de todo, sería nuestro deber censurar a los pretendientes inadecuados.
—Y asegurarnos que no vuelva a caer en la autocompasión. —A Jane empezó a gustarle la idea. Puede que fuera el efecto del vino que había bebido, pero de repente se sintió temeraria—. ¿Sabes buscar en Google?
—Sí, por supuesto.
—Bueno, ¡manos a la obra!
Un rato más tarde, Anne apareció con un cubo de hielo.
—Le he dicho al encantador muchacho de detrás de la barra que estábamos celebrando la soltería a los sesenta años, y me ha contestado que ojalá su madre se pareciera a mí. —Descorchó hábilmente una botella de prosecco y empezó a servir.
—Qué oportuno. —Kath cogió una copa rebosante y la levantó—. Estas burbujas son como pequeños diamantes —dijo—, y Jane acaba de encontrar un maravilloso crucero en un barco llamado Diamond Star.
—¡¿Qué?! —Anne abrió sus ojos azules de par en par—. ¿Estáis las dos dispuestas? —Miró fijamente a sus amigas—. Esperaba que os resistierais.
—¡Nos unimos! —Kath levantó su copa.
Jane sostenía su bebida en una mano y el teléfono en la otra. Entrecerró los ojos ante la pantalla mientras empezaba a narrar su búsqueda en Google:
—El Diamond Star es un barco pequeño que se enorgullece de ofrecer cruceros de lujo para mayores de cincuenta años.
—Perfecto —dijo Anne—, pero ¿hay plazas?
—Sí, lo he comprobado en el sistema de reservas on-line y he reservado camarotes interiores. Es lo único que les queda, además solo tenemos veinticuatro horas para confirmar y pagar el total.
—Vamos —le ordenó Kath.
—Una vez a bordo del Diamond Star —continuó Jane, leyendo lo que aparecía en su teléfono—, comienza su crucero de Navidad y podrá relajarse sabiendo que se ocuparán de todas sus tradiciones favoritas. —Bebió otro sorbo de prosecco—. Con toques de lujo y brillo, disfrutará de deliciosa comida, efervescencia festiva y experiencias que le harán sentir bien.
—Guau —dijo Anne—, lo quiero ya.
—Y no tendré que pelar ni una sola col. —Kath pensó en todos los años que había estado encerrada en la cocina, trabajando sobre un fogón caliente, preparando la gran comida familiar.
Jane bajó el teléfono.
—He guardado los detalles —comentó—, pero, como solo falta una semana, ¿puedo sugerir que quedemos mañana en mi casa para tomar café y hacer planes para zarpar?
—Brindo por ello. —Anne sonrió.
—Yo también —aceptó Kath, y brindaron.
—Por el Diamond Star. —Jane sonrió.
—Y por todos los hombres encantadores que navegan en él. —Anne sonrió.
Los ojos le brillaban de expectación cuando se unió a sus amigas al brindis por la emocionante aventura que les aguardaba.
2
Selwyn Alleyne estaba sentado en el salón de su casa de Carlington Crescent, en Lambeth, y golpeaba con sus uñas pulcramente cuidadas la superficie lustrosa de una mesa de nogal mientras de un equipo de música que había cerca sonaba una de sus canciones favoritas. Era un ritmo reggae tocado y cantado por su héroe, Bob Marley. Asintió con la cabeza cuando Bob cantaba con el sol naciente, mientras tres pajarillos se posaban en la puerta de su casa cantando dulces melodías. Cuando Bob llegó al estribillo, Selwyn se levantó de la silla y empezó a bailar.
—Don’t worry, ’bout a thing —cantaba Selwyn con los brazos en alto y los ojos cerrados—, every little thing gonna be all right.
La canción siguió sonando y Selwyn se perdió en el momento, con la cara levantada y el cuerpo balanceándose.
Cuando terminó la canción, extendió la mano por la mesa hasta que sus dedos alcanzaron un folleto brillante. La portada representaba un reluciente crucero que navegaba a través de un profundo océano azul.
—Voy a disfrutar del sol.
Sonrió y acarició las letras doradas en relieve: «Crucero en el Diamond Star». Apoyándolo contra un jarrón de flores artificiales descoloridas, Selwyn se acercó a un espejo biselado que colgaba de una cadena sobre la repisa de la chimenea. Con su metro ochenta de estatura, dobló las rodillas para contemplar su reflejo mientras sus dedos jugueteaban con el nudo de una pajarita que asomaba por el cuello de una camisa de algodón, recién comprada y pulcramente planchada. Luego, se llevó una mano a los tirantes que cruzaban por su pecho y dio un tirón al elástico escarlata. Se llevó la otra mano a la abundante cabellera, canosa en las sienes, y se sacudió un grueso nudo de rastas entre los omóplatos; después giró la cara para acariciarse la piel oscura, que se arrugaba en líneas de risa en las comisuras de los ojos.
En un estante había un marco de plata. Mostraba una fotografía de una pareja vestidos de novios, jóvenes y sonrientes, con los brazos entrelazados. Sus expresiones rezumaban felicidad, y Selwyn estudió la imagen sepia. Se llevó un dedo a los labios, lo besó y, a continuación, lo acercó al rostro de la mujer.
—Dulces sueños, Florence —susurró.
Fuera, sonó una bocina, y Selwyn se apresuró a asomarse a la ventana. Levantó el visillo y vio un taxi. Tras saludar al conductor con la mano, Selwyn cerró las gruesas cortinas de terciopelo y echó un vistazo a la habitación para cerciorarse de que todo estaba en orden. Cogió una chaqueta y se colocó un sombrero de fieltro rojo en la cabeza mientras salía al vestíbulo, donde las maletas descansaban sobre el suelo de parqué pulido. Se palpó los bolsillos y se aseguró de que llevaba el pasaporte, el dinero y los billetes. Activó la alarma y le dijo a la casa:
—Cuídate mientras estoy fuera.
Traqueteó la manilla de la puerta para comprobar que estaba cerrada y, levantando las maletas, le entregó la más grande al conductor, que la colocó en el maletero.
—¿Heathrow? —preguntó el conductor y empezó a arrancar.
—Sí, por favor —respondió Selwyn.
—¿Va a algún sitio interesante?
—Al Caribe, amigo mío; las hermosas islas.
—¿La primera vez? —preguntó el taxista, que se incorporó a un carril de tráfico denso.
—Mi primera vez en un crucero —contestó Selwyn.
Sentado en el taxi, dejando atrás Lambeth, Selwyn miraba por la ventanilla las casas y apartamentos suburbanos que se extendían por Battersea y Putney. La carretera se dirigía hacia el oeste y serpenteaba por pasos elevados y cruces en forma de espagueti, lejos de las calles de Londres donde Selwyn había pasado la mayor parte de su vida. Mientras viajaban por la A-4 a través de Hounslow y aparecían las señales del aeropuerto, pensó en sus hijas. Gloria estaba contenta de que su padre se fuera de vacaciones, pero la mayor, Susan, se había quedado atónita cuando se había enterado de que su padre se iba de vacaciones con un grupo de desconocidos. No podía aceptar que Selwyn viajara al extranjero tan poco tiempo después de la muerte de su madre.
—No está bien —había argumentado ella—. Deberías mostrar algo de respeto. ¿Qué pensará la comunidad de nuestra iglesia? No estaría tan mal si llevaras a mamá a casa.
Por «casa», Susan entendía Jamaica, la isla donde habían crecido los padres de Selwyn y Florence antes de establecerse en Inglaterra.
Selwyn pensó en la comunidad de la Iglesia baptista de Lambeth, donde había acudido cada domingo durante toda su vida de casado. Los amables hermanos y hermanas se habían reunido en torno al recién viudo. Tan generosas eran las señoras, llevándole comida y otros productos, que Selwyn notaba cómo la cinturilla de los pantalones bien cortados le apretaban cada día más. No le había contado a la congregación lo de sus vacaciones. En cambio, sí se lo había mencionado al pastor Gregory después del servicio del domingo anterior. El pastor pareció ansioso cuando se enteró de que Selwyn pretendía superar su pena yéndose de crucero.
—Puede que sea demasiado pronto para que sigas este camino —dijo el pastor Gregory, frunciendo el ceño—. Te recomendaría un retiro más religioso.
A pesar de ello, Selwyn no tenía intención de cambiar de opinión. Sabía que Florence, o Flo, como a él le gustaba llamarla, estaría frunciendo el ceño desde arriba, con su voluminoso cuerpo erguido, los brazos cruzados, los labios fruncidos y las cejas levantadas bajo su sombrero de gala. Parca en palabras, pero mortal en significado.
—Que el Señor te acompañe —añadió el pastor Gregory cuando se dio cuenta de que Selwyn estaba decidido—, y, mientras confías en Jesús en tus horas de necesidad, que el recuerdo de tu esposa nunca se oscurezca, a través de tus pensamientos y acciones, oraciones y meditación.
Sentado en la parte trasera del taxi mientras el conductor salía de la autopista y se dirigía al aeropuerto, Selwyn golpeaba con los dedos el lateral de su equipaje de mano. El pastor Gregory no tenía por qué preocuparse de que el recuerdo de Flo se apagara. Ocultas en una vieja lata de té Typhoo, las cenizas de Flo estaban bien guardada en la maleta de Selwyn y le acompañarían en su viaje.
Sonaba música por la radio del taxi y Selwyn se inclinó hacia delante para mirar por la ventanilla y observar los vuelos.
Every little thing gonna be all right, cantaba la alegre voz de Bob Marley.
—¿A que sí? —Selwyn sonrió y empezó a cantar también.
Dicky Delaney llegaba tarde. El tren de Doncaster se había retrasado y tenía que atravesar Londres a toda prisa para coger el vuelo. De estatura media y complexión delgada, se subió al metro que se dirigía al aeropuerto de Heathrow y se agarró a una correa de la barra que había por encima de su cabeza, aguantando el amontonamiento de cuerpos que se aplastaban en el vagón. Dicky evitaba el contacto visual con los rostros anónimos de los viajeros, cargados de mochilas, maletas y equipaje de mano. El éxodo masivo por Navidad había comenzado.
No podía faltar este bolo. Su futuro dependía del dinero que ganara en el crucero de dos semanas, y le pagarían muy bien por entretener a los pasajeros. Además, Dicky tenía varios trucos en la manga para complementar sus ingresos. Se había ganado el apodo de Dicky el Ruin entre sus colegas cómicos del circuito, y sus estancias en complejos turísticos, hoteles y clubes nocturnos habían provocado rumores sobre sus travesuras fuera de horario. Sin embargo, existía un código tácito entre los cómicos y el público: lo que ocurría en el crucero se quedaba en el crucero, en lo que a Dicky el Ruin se refería.
A Dicky le ardían las mejillas y sentía que la cara se le enrojecía de calor. El día anterior se había pasado con el tiempo de la sesión en la antigua cama bronceadora de su mujer. Para Dicky Delaney lo más importante era estar guapo y, a sus cincuenta y tantos años, sabía que seguía siendo atractivo, con su piel bronceada, su pelo rizado y sus dientes blancos y rectos. Se mantenía en forma y se sentía seguro cuando llegaba el momento de desnudarse y relajarse en la piscina. Para eliminar todos los signos de encanecimiento del cabello, un tinte oscuro, en opinión de Dicky, le quitaba años de encima. Cuando el metro llegó a la última parada, Dicky vio su reflejo en el cristal de la puerta y se sintió satisfecho de haberse tomado algunas molestias con su aspecto.
—La siguiente estación es el aeropuerto de Heathrow, terminal tres —dijo una voz automática, y Dicky se agachó para coger sus maletas.
Caminando lentamente entre la multitud, se unió al grupo que se dirigía a la terminal. En el mostrador de facturación de su vuelo, por muchas galanterías que hizo, no consiguió un ascenso de clase y, con un suspiro, Dicky cogió su tarjeta de embarque y buscó el bar más cercano. En el pasado, un par de billetes en el pasaporte y una sonrisa simpática le habían llevado sin problemas a la clase preferente, pero esos días ya eran historia, y él tendría que conformarse con la clase de turista durante las próximas nueve horas. Al menos, estaría cómodo en el barco, pensó mientras pedía un whisky con soda. La naviera de cruceros Diamond Star era muy generosa a la hora de acomodar a sus artistas, y Dicky sabía que su cabina sería una litera exterior con un ojo de buey, por lo menos.
Sonó su teléfono y se llevó la mano al bolsillo.
—¡¿Todo en orden y listo para embarcar?! —gritó Clive, el agente de Dicky.
—Sí, he hecho el check-in —contestó Dicky con una mueca y apartándose el teléfono de la oreja.
—Ni se te ocurra fastidiarlo; he puesto en juego mi reputación para conseguirte esta actuación —atronó Clive.
Dicky visualizó a su agente en su oscuro despacho, junto a Wardour Street, en el Soho. Con el pelo repeinado y los pies apoyados en el escritorio para aliviar la dolorosa gota; el humo del puro empañaba la habitación sin aire.
Tomando un trago de su bebida, Dicky respondió:
—Sé que lo has hecho, Clive, y te lo agradezco. Me aseguraré de que mi espectáculo reciba un informe elogioso del director de entretenimiento.
—A la mierda el director de entretenimiento. Quiero una llamada del capitán, el capitán Kennedy, por lo menos —rugió Clive—. ¡Mantén las manos en los bolsillos y los ojos en el trabajo, y aléjate de las mujeres!
Clive colgó el teléfono de golpe.
Dicky suspiró e hizo un gesto con la cabeza al personal del bar para que le rellenaran el vaso. Había trabajado con Clive desde que tenía memoria y, en sus mejores tiempos, siempre se había asegurado de que Dicky obtuviera el mejor cartel en cualquier concierto al que le enviara. Sin duda, Clive se había ganado el diez por ciento como agente y nunca había defraudado a Dicky. Pero un incidente con la mujer del director de un teatro había provocado un escándalo cuando saltó a los titulares en el pueblo costero donde Dicky tenía una residencia de verano. El periódico local se explayó:
¡Pareja cómica pillada con las manos en la masa!
El titular resaltaba encima de una fotografía comprometedora y el contrato de Dicky se vio interrumpido bruscamente. Su matrimonio había sobrevivido a duras penas, y Dicky se encontraba en una época de vacas flacas, luchando por pagar las facturas. Cuando le llegaron rumores de que un actor de comedia había caído enfermo y no podía hacer un crucero por el Caribe, Dicky corrió a Londres e irrumpió en el despacho de Clive.
Solicitó que le dieran el trabajo.
—Me debes una —le amenazó Clive tras su llamada a la compañía de cruceros—. Peter, el director de entretenimiento, es un amigo íntimo, así que no lo fastidies.
Dicky se terminó la bebida y oyó que anunciaban su vuelo por megafonía. No tenía intención de estropear este trabajo y se encaminó deprisa hacia la puerta de embarque. Pero aprovecharía cualquier oportunidad. Después de todo, se había salido con la suya en el pasado y, con miles de kilómetros de distancia entre él y Clive, confiaba en poder salirse con la suya en el futuro.
—Buenos días. —La encantadora sonrisa de Dicky era amplia cuando saludó a la azafata que le dio la bienvenida a bordo del vuelo—. ¿Hay hueco para uno más en business?
3
Anne, Kath y Jane, sentadas en una cafetería del aeropuerto de Manchester, contemplaban a través del ventanal las luces de los aviones moviéndose por la pista. La lluvia helada rebotaba contra el cristal mientras el cielo del amanecer cambiaba del gris marengo al gris suave.
—Cuando volaba, siempre pensaba que el amanecer era como una invitación a un día diferente —recordó Anne mientras se toma un capuchino y mira hacia fuera—. Un regalo sin abrir. Nunca sabía lo que había dentro hasta que las capas de luz se retiraban y el avión volaba hacia una nueva zona horaria, llena de posibilidades y esperanza.
—Dios mío, ¿cómo puedes ser tan poética a estas horas tan intempestivas? —murmuró Kath desde detrás de su latte. Una capa de espuma lechosa le formaba un bigote en el labio superior—. Estoy tan cansada que apenas puedo hilvanar una frase. —Se quitó las gafas y empezó a sacarles brillo.
—Hacía mucho tiempo que no nos levantábamos tan temprano. —Jane miró el reloj. No había pegado ojo y estaba vestida y preparada mucho antes de que llegara el taxi que las llevaría al aeropuerto.
—Echo de menos volar. —Suspiró Anne—. Mi vida de entonces era maravillosa.
—Antes de que te cayeras al suelo y te hicieras un chichón, y Barry y un bebé lo estropearan todo. —Jane bostezó.
Kath levantó un sombrero trilby y le dio la vuelta mientras estudiaba su tela negra.
—¿Creéis que hemos sido impulsivas al comprarlo? —preguntó—. ¿Deberíamos haber optado por algo más sutil? —Puso cara de duda mientras giraba el sombrero en la mano.
—No, son divertidos. —Anne llevaba el suyo colocado en un ángulo alegre—. Nos hace destacar.
Kath puso mala cara.
—Solteras de sesenta y tantos de crucero —murmuró—. Debería haber un eslogan que dijera «Bésame pronto». Me siento como si estuviéramos en una despedida de soltera en Blackpool.
—Casi. —Anne rio—. Barbados y las maravillosas islas del Caribe nos llaman. —Cogió su equipaje de mano y se levantó—. Vamos, acaban de anunciar nuestro número de puerta.
Con Jane y Kath a la zaga, Anne cruzó corriendo la terminal, en medio de la marea de turistas. Pero, con las prisas, tropezó y chocó accidentalmente con un hombre que se abría paso entre la multitud.
El capitán Mike Allen extendió una mano para sujetar a la persona que casi le había arrancado la bolsa de vuelo de la mano.
—No puede ser —dijo Mike mientras miraba a la rubia que le agarraba la manga del uniforme—. ¿Anne? —preguntó mientras fruncía el ceño, con surcos en su curtida frente, y los ojos se le iluminaron en señal de reconocimiento.
—¡Mike! —exclamó Anne—. Creía que te habías jubilado hace años.
—Ahora estoy en la formación para capitanes. Solo me faltan unos meses para colgar las alas —respondió Mike—, pero ¿y tú?
Anne le explicó que había volado todo el tiempo que le había permitido la empresa y luego había cobrado la indemnización por despido. Se dirigía a Barbados con unas amigas para viajar en un crucero.
Casualmente, Mike estaba en la cabina de mando. Para asombro de las tres amigas, las recolocó en business y embarcaron poco después.
Anne, Jane y Kath apenas podían creer la suerte que habían tenido.
—Oh, Dios —susurró Kath mientras se acomodaba—, no tenía ni idea de que los aviones fueran tan bonitos como este. —Miró alrededor de la cabina—. Es mejor que un viaje a Bournemouth y una estancia en el Hotel Sunnyside.
—No es primera clase, pero es una gran mejora con respecto a nuestros asientos en turista. —Anne sonrió—. Y todas las bebidas y comidas son gratis.
Jane llevaba puesto un poncho de lana gruesa, cosa que lamentó mientras metía trozos de tela en los laterales de su asiento. «Por favor, por favor, que no me obligue a llevar un alargador del cinturón de seguridad», suplicó en voz baja cuando se acercó un inmaculado auxiliar de vuelo vestido con un impecable traje a medida.
—Tal vez le resulte más cómodo esto. —Sonrió el auxiliar y le entregó a Jane el alargador.
—Quítate el poncho —susurró Anne.
Humillada, Jane no quería quitarse el poncho. Sabiendo que en Barbados haría calor, había elegido una camiseta fina de manga corta para ponerse debajo y prefería dejar para el último momento la visión de sus brazos de murciélago y su pecho amplio. Con un suspiro, encajó el alargador en su sitio y se acomodó los michelines del vientre a su alrededor.
El asistente les tendió una bandeja y las amigas tomaron ansiosas una copa de champán.
—¿Así que esto es lo que hacías para ganarte la vida? —Kath miró a Anne—. Pasabas todo el tiempo en un atuendo elegante volando por todo el mundo. —Estaba asombrada mientras veía a la tripulación prepararse para el despegue.
—No es tan glamuroso como crees —respondió Anne—, aunque en mis primeros tiempos el trabajo era más fácil y llevábamos unos uniformes preciosos, con faldas escocesas y chaquetas a juego con blusas blancas almidonadas. —Sonrió, con ojos soñadores—. Solíamos disfrutar de largas estancias con generosos gastos pagados.
—Y acogedoras noches con el capitán Mike —añadió Kath—. No se ha olvidado de ti, a pesar de los años que han pasado.
El avión estaba listo para despegar y rodó por la pista antes de surcar el cielo. Kath se agarró a su asiento y empezó a rezar; por su parte, Jane, retorciéndose incómoda, se ajustó el cinturón de seguridad. Anne sonrió y recordó tiempos pasados en los que su época de azafata era envidiable. Sus horas de trabajo consistían en estar en un lugar exótico tras otro con locas fiestas para la tripulación que duraban toda la noche. Una estancia de diez días en Río de Janeiro con Mike había sido memorable, llena de días soleados y noches apasionadas.
Pero la burbuja había estallado cuando su vuelo de regreso le llevó a Mike de vuelta con su mujer.
El papel de Anne como número uno le daba la posición privilegiada de trabajar en primera clase, atendiendo las necesidades de los pasajeros adinerados. Sin embargo, cuando la compañía cambió de dueño, nada fue igual. Las escalas eran mínimas, los gastos pagados, inexistentes, e incluso su nuevo uniforme parecía de mala calidad. Como muchos tripulantes de cabina, Anne ambicionaba casarse con un piloto. Cuando una noche en Ibiza se llevó a la cama al capitán Barry Amberley, este opuso poca resistencia. A las pocas semanas se enteró de que estaba embarazada y dio un puñetazo al aire de felicidad. «Asunto resuelto», se dijo Anne antes de darle la noticia a Barry.
—Un penique por tus pensamientos —quiso saber Jane cuando el avión volaba a gran altitud y Kath dejó de rezar.
—Estaba recordando cuando Barry y yo nos casamos —dijo Anne.
—Fue una boda preciosa —susurró Kath—. Fue la sensación del pueblo, Garstang nunca había visto nada igual —rememoró—. Jane y yo íbamos guapísimas como damas de honor.
Jane hizo una mueca de dolor. El vestido a juego que Anne había insistido en que llevaran estaba enterrado en lo más profundo de una caja etiquetada como «El peor día de mi vida». Se había sentido como un merengue gigante avanzando por el pasillo, sin aliento en un corsé donde el satén rosa y los lazos de encaje rebotaban en cada bulto. Anne, mientras tanto, navegaba por delante, deslumbrante, con un sedoso vestido de diseño. Kath había cogido el ramo, y, como Jim, padrino de boda, le guiñó el ojo, el resto, como suele decirse, fue historia para Kath.
—¿Te acuerdas de tu tarta de boda? —preguntó Jane—. Insististe en que fuera de seis pisos y yo hice cada uno de ellos. —Negó con la cabeza—. Me llevó semanas de trabajo, pero pudiste usar el piso superior para el bautizo de Belinda poco después.
—¿Cómo está Belinda? —Kath ojeaba las páginas de una revista de a bordo.
—Es muy feliz —respondió Anne, y pensó en su hija, que vivía en Australia con un surfista y sus cuatro hijos. Su hija se había enamorado durante un año sabático en Australia y nunca había regresado—. Nuestro crucero le parece estupendo. —Sonrió ella al recordar su reciente llamada telefónica.
—Ojalá los dos míos estuvieran en la otra punta del mundo —refunfuñó Kath—. Siguen queriendo que les ceda la casa, y los dos están convencidos de que he perdido la cabeza desde que murió Jim.
—El dolor muestra su forma de diferentes maneras. No es de extrañar que olvides cosas; la muerte de Jim fue tan inesperada. —Jane extendió la mano y acarició el brazo de Kath.
—Quizá, pero no estoy preparada para ir a una residencia de ancianos con un sillón reclinable y un babero de plástico.
—¡Menuda estupidez! —resopló Jane—. Ni pensarlo.
—Hugh y Harry pueden ser chicos muy persuasivos.
—No son niños —insistió Jane—, son hombres, con familia y capaces de abrirse camino en la vida, sin apoderarse de tu dinero mientras aún tienes tiempo de gastarlo y disfrutarlo.
Jane recordaba a Hugh y Harry de muchas reuniones a lo largo de los años. A ella no le caía bien ninguno de los dos, y pensaba que se parecían a su padre, que trataban a Kath como a una criada y esperaban que los atendiera con esmero. Incluso ahora, Jane sabía que las tardes de Kath estaban ocupadas con tareas de niñera. Se pasaba el día limpiando y cocinando para sus nueras, que nunca le correspondían con palabras amables o un ramo de flores.
La señal del cinturón de seguridad se había apagado, y Anne se levantó y estiró los brazos.
—Puedo sugerir que dejemos atrás nuestras vidas actuales —dijo y se dirigió al pasillo—. Durante las próximas dos semanas vamos a disfrutar de las vacaciones de nuestra vida y, para empezar, tomemos champán en el bar.
Comenzó a caminar hasta llegar a una escalera.
—No puedes subir —susurró Jane—. Es para pasajeros de primera clase. —Junto con Kath, observó, con los ojos muy abiertos, cómo las sandalias enjoyadas de Anne desaparecían escaleras arriba—. Maldita sea, solo nos queda que nos echen —dijo, y se desabrochó el cinturón.
Kath le dio un codazo y animó a su amiga a levantarse. Como dos colegialas furtivas que salían a hurtadillas de un dormitorio por la noche, esperaron a que no hubiera auxiliares y siguieron a toda prisa a Anne.
—Me siento como uno de los Blues Brothers —dijo Jane mientras se sujetaba a los brazos de Kath y Anne y colocaba un pie inseguro delante del otro.
Con sus nuevos trilbies, sus gafas de sol y sus sonrisas, el trío bajó tambaleándose la escalerilla del avión y se dirigió a la sala de aduanas del Aeropuerto Internacional Grantley Adams. El asfalto ardía bajo sus pies mientras un sol radiante golpeaba a las recién llegadas.
—¿Pueden encerrarnos por llegar borrachas a Barbados? —Kath tropezó con la correa de su voluminoso bolso.
—Shh, shh —dijo Anne—. Aparenta que estás sobria y ponte derecha.
Jane se tapó los ojos con el sombrero.
—Bueno, hemos pasado la mayor parte del vuelo en el bar —dijo.
—Tonterías —replicó Anne—, las dos almorzasteis y luego merendasteis, y entre medias estabais durmiendo y roncando.
—¡Caramba, qué calor! —exclamó Kath y se abanicó la cara con la mano.
—Me siento como si nos hubiéramos metido en un horno —se quejó Jane mientras se ajustaba el poncho y se secaba la frente.
—¡Pasajeros del Diamond Star! —gritó una voz, y cuando las mujeres se giraron vieron a un hombre, por encima de la multitud, con un portapapeles en la mano—. Por aquí. —Sonreía mientras comprobaba los nombres y reunía a los viajeros—. Pasen por la salida de aduanas y vayan directamente al autobús A. Su equipaje va delante.
Kath entrecerró los ojos para leer la placa, con su nombre, que llevaba prendida en el uniforme, pero Jane tiró de la rebeca de Kath y la hizo retroceder.
—Peter Hammond, director de entretenimiento de la naviera Diamond Star —dijo—. Encantado de conocerlos.
En un abrir y cerrar de ojos, las amigas pasaron la aduana y se encontraron sentadas en los asientos delanteros de un lujoso autobús con aire acondicionado. Tras reunir a todos sus pasajeros, Peter subió también.
—Buenas tardes a todos —dijo por megafonía—, y bienvenidos a lo que es el comienzo de unas vacaciones memorables.
Varios viajeros aplaudieron.
—La hora ha cambiado y han ganado cuatro horas, así que ajusten sus relojes. —Se señaló la muñeca—. Somos una empresa pequeña y nos enorgullecemos de ofrecer un servicio personalizado. Yo mismo o alguien de mi equipo estamos a su disposición, y ahora son oficialmente miembros de la familia Diamond Star, así que no duden en venir a hablar con nosotros si tienen cualquier duda.
Mientras los clientes contemplaban el paisaje, Peter comentaba las vistas que iban apareciendo.
—La ciudad de Bridgetown es la capital de Barbados —explicó Peter—. Además de estar declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es conocida por su arquitectura colonial británica y los famosos edificios del Parlamento.
Las tres amigas estaban fascinadas mientras el autobús recorría la concurrida autopista adyacente a la costa sur de la isla. Kath dio un codazo a Jane mientras vislumbraban el mar, más allá de los tejados de las casas y las coloridas chabolas que bordeaban la carretera.
—¡Mira! —exclamó Kath, y señaló a un hombre junto a un puesto lleno de cocos verdes.
Llevaba unos vaqueros que le colgaban del cinturón y el torso desnudo. El sudor brillaba en un cuerpo musculoso que sostenía un machete en una mano. Agitó el cuchillo, decapitó un coco y se lo entregó a una mujer con gorro y vestido de vivos estampados, que bebió el contenido con sed.
El autobús aminoró la marcha mientras un grupo de niños esperaba para cruzar la calle, y Jane sonrió al ver la hilera de pequeños vestidos con ropas de aspecto inmaculado, pulcramente arreglados con camisetas y pantalones cortos. Las niñas llevaban calcetines blancos de encaje con cuentas y cintas de colores en el pelo y saludaban a los pasajeros del autobús. Mientras el conductor sorteaba las concurridas calles de Bridgetown, Peter explicó que estaban pasando por una zona conocida como Garrison Savanna. Los pasajeros contemplaron un conjunto de edificios militares. Se enteraron de que se construyeron en 1790 como barracones para los soldados cuando Barbados se utilizaba como base para el Regimiento británico. Peter señaló que la Garrison Savanna era un entorno natural para las carreras de caballos desde la época colonial y sede de la famosa Copa de Oro de Barbados.
—Como se puede ver —dijo—, en la zona se pueden hacer otras actividades, como volar cometas, hacer footing o simplemente sentarse a ver pasar la vida.
Kath contempló las palmeras que se balanceaban a lo largo de la ruta y se tapó los ojos mientras una bruma de calor resplandecía sobre el mar turquesa.
—Daría lo que fuera por zambullirme ahí —murmuró—. Nunca he visto un mar tan tentador.
Jane miró con anhelo el agua seductora y deseó refrescarse el cuerpo. Pero se estremeció al pensar en desnudarse y exponer su carne. Rezó para que hubiera un lugar privado en el barco donde tomar el sol, lejos de las miradas tóxicas. Jane pensó en su encantadora madre, que no se había dado cuenta de que había provocado una adicción en Jane al darle comida a su hija como capricho. A diferencia de las adicciones invisibles, la de Jane era demasiado obvia para pasarla por alto.
El conductor tomó un desvío de la autopista que llevaba al puerto y apareció a la vista la terminal de cruceros de Bridgetown. Anne señaló con el dedo.
—Mirad —dijo—, ahí está nuestro barco.
El Diamond Star surgió de las aguas color verde azulado con la proa pintada de azul marino y una regia franja dorada. Un magnífico santuario flotante con cubiertas amplias y relucientes. Todo el mundo bajó del autobús y se dirigió al barco, donde una banda de tambores metálicos tocaba música calipso navideña mientras llegaban más vehículos, y los pasajeros se agolpaban en la explanada. Bailarines con coloridos trajes de carnaval, muchos de ellos con gorros de Papá Noel, se movían entre la multitud en señal de bienvenida. Los bailarines retozaban junto a personas disfrazadas, algunas con zancos, ataviadas con trajes tradicionales del siglo XVII, mientras una sonriente tripulación uniformada ofrecía vasos de ponche de ron y refrescos.