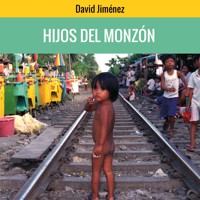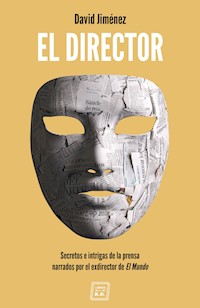
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
David Jiménez, director del diario El Mundo, te cuenta la verdad sobre la prensa en una biografía.
David Jiménez se curtió cubriendo guerras, desastres y revoluciones durante casi dos décadas antes de ser nombrado director de El Mundo. Lo que parecía un reto ilusionante —dirigir el diario en el que entró como becario a los 23 años— se transformó en una batalla por la defensa de la independencia del periódico frente a un establishment político y económico decidido a controlarlo.
Jiménez ofrece un relato único sobre cómo respira la vida en una redacción —sus personajes, rivalidades, traumas y éxitos—, cómo funciona el juego de favores entre los medios y el poder y qué precio pagan quienes se niegan a participar en él. Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y periodistas protagonizan esta crónica sobre los secretos inconfesables del periodismo y los hilos que gobiernan España.
El Director es, además, un retrato íntimo de las encrucijadas éticas, las relaciones personales, las amistades y que se viven cuando se ocupa el despacho de uno de los grandes diarios del país. La prensa prometió contarte la verdad. David Jiménez te cuenta la verdad sobre la prensa.
Descubre el relato de una batalla por la defensa de la independencia del periódico frente a un establishment político y económico decidido a controlarlo.
FRAGMENTO
Si Cesar Alierta, el empresario más poderoso del país, te pedía que sacaras el nombre de su sobrino de un artículo, y su empresa era uno de tus mayores anunciantes, Los Acuerdos no escritos estipulaban que debías concedérselo (…). Me advirtieron de que en adelante debía vigilar mis espaldas. No solo había publicado algo negativo de uno de Los Intocables del IBEX, sino que había roto el pacto que gobernaba las relaciones del triunvirato económico, político y mediático que movía los hilos del poder.
LO QUE PIENSA LA CRÍTICA
"En 295 páginas, Jiménez describe la atmósfera viscosa de una élite política y empresarial con sede en Madrid peleando por mantener sus privilegios en un país que amenazaba cambio, donde ya nada parecía sólido y que hasta había visto abdicar al rey tras décadas de sobreprotección de la prensa." - José Precedo - El Diario
"Lo mejor del libro es que sientes que vives en primera persona -David es un gran reportero- cosas que sucedieron, llamadas entre el director y ministros, Rajoy o el propio rey Felipe, y noticias que conociste solo como lector." Pablo Herreros
"David Jiménez no es alguien con quien comparta ideología ni es objeto de mis simpatías, pero no cabe duda que su testimonio es, además de valiosísimo, valiente y brillante." - La_Elo_lee, Babelio
EL AUTOR
Tras dos décadas como corresponsal en Asia y un año como director de El Mundo, David Jiménez (Barcelona, 1971) ha llegado a la siguiente certeza: Afganistán, Cachemira, Corea del Norte o Fukushima son lugares más seguros que el despacho de un gran diario. Sus crónicas se han publicado en los principales periódicos internacionales y sus libros (Hijos del monzón, El lugar más feliz del mundo, El botones de Kabul) han sido traducidos a media docena de idiomas. En la actualidad es columnista en la edición en español de The New York Times, sigue haciendo reporterismo para revistas como Vanity Fair y enseña el oficio en facultades de Periodismo. Es, además, Nieman Fellow por la Universidad de Harvard.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David JiménezEl DirectorSecretos e intrigas de la prensa
narrados por el exdirector de El Mundo
primera edición: abril de 2019
© David Jiménez García, 2019
© Libros del K.O., S.L.L., 2019
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-17678-09-8
código ibic: DNJ, BMS
diseño de portada: Xavier Comas (Cover Kitchen)
maquetación y artes finales: María OʼShea
corrección: Antonio Rómar
Para los futuros periodistas
I El Despacho
El guardia levantó la mirada y preguntó el motivo de mi visita. Había pasado los últimos 18 años lejos de la redacción como corresponsal y el hombre no me reconocía como uno de los periodistas del diario. Me pidió la identificación y, al llevarme la mano al bolsillo, me di cuenta de que no la llevaba conmigo.
—Vaya —dije—, olvidé la cartera en casa.
—Si no tiene identificación, no puede entrar. ¿Tiene una cita?
—Verá… Yo en realidad venía a…
Chismes, nuestro redactor jefe de crónica rosa, apareció en ese momento haciendo aspavientos:
—¡Es el nuevo director! ¡Es el nuevo director!
Una de las secretarias corría hacia nosotros para aclarar el malentendido, mientras el vigilante quería que se lo tragara la tierra y yo me preguntaba si aquello no sería una señal de que todo iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Después de todo, el tipo al que habían parado en la entrada era el más improbable de los directores de periódico que hubiera tenido el país.
A director de un diario nacional se llegaba tras construirse un perfil político en los pasillos del poder o escalando puestos durante toda una vida de intrigas y rivalidades en la redacción. Yo había enviado crónicas desde lugares remotos, cubierto guerras olvidadas y viajado a revoluciones que nunca terminaban de serlo, acompañado por un bloc de notas y mi vieja Nikon. Nunca había gestionado un equipo y no tenía el número de teléfono de ningún político o empresario del país. Siempre había mostrado desdén por los despachos, convencido de que se podía pasar por la vida con relativo éxito sin mandar a nadie y sin que nadie te mandara a ti.
Pero ahí estaba, a punto de ocupar no ya un despacho, sino El Despacho.
Entre las cuatro paredes del rincón más noble del diario se habían tomado decisiones que habían tumbado gobiernos y hundido carreras políticas —resucitado otras—, desvelado secretos de Estado y urdido las exclusivas más importantes de las últimas tres décadas. El despacho del director de El Mundo había sido en todo ese tiempo uno de los mayores centros de influencia del país, cortejado por reyes y jueces, ministros y celebridades, escritores y cantantes, caciques y conseguidores. Aunque había perdido peso en los últimos años, seguía siendo uno de los pocos lugares temidos por el poder.
Mi llegada coincidía con el peor momento de la prensa. Nuestra circulación impresa había caído más de un 60 % en los siete años anteriores, ingresábamos la mitad en publicidad y vivíamos bajo una economía de guerra en la que se dejaban de cubrir noticias para no tener que pagar el taxi a los reporteros.
El País nos había arrebatado el liderazgo en internet, a pesar de haber sido los pioneros digitales de la prensa nacional. La redacción, desmoralizada, había sufrido años de reducciones de sueldos y despidos, ninguno más traumático que el del fundador del diario y director durante su primer cuarto de siglo de historia, Pedro Jota Ramírez. Casimiro García-Abadillo, durante años apodado el Príncipe Carlos porque nunca terminaba de suceder a Jota, había durado 15 meses en el puesto cuando finalmente ocupó El Despacho. El país vivía, además, el momento de mayor tensión política desde la transición a la democracia, con una economía herida, una elite que se aferraba atemorizada a sus privilegios, nuevos partidos que amenazaban el orden establecido y unos medios de comunicación en su mayoría arrodillados ante el poder, que había aprovechado nuestra fragilidad para organizar el mayor y más coordinado ataque contra la libertad de prensa desde el final de la dictadura del general Franco.
¿Qué podía salir mal?
Mientras caminaba hacia la redacción, una vez superado el malentendido con el guardia de seguridad, sentí el mismo hormigueo en el estómago que había precedido a las más estúpidas y algunas de las mejores decisiones que había tomado en el oficio: al ser enviado a mi primera noticia —«Jiménez, manifestación en Carabanchel. Vete para allá»—, al aterrizar en Hong Kong para inaugurar la corresponsalía en Asia, o cuando marché, con fantasías sacadas de El año que vivimos peligrosamente, chaleco multibolsillo incluido, a mis primeras revueltas, desastres naturales y guerras. No tardé en descubrir que había escogido un trabajo que podía cambiarme y que, si me descuidaba, no podría elegir de qué forma. Si volvía de una masacre en Borneo, me asaltaba la duda: ¿me horrorizaría de la misma forma la siguiente? Si había vivido rodeado de cadáveres tras el Gran Tsunami del Índico y, pasados unos días, su hedor se me hacía soportable, ¿acaso me estaba importando menos la gente cuya tragedia había ido a contar? Si pasaba demasiado tiempo en lugares tomados por la hijoputez, donde vecinos que antes se pedían la sal ahora se degollaban, ¿cuánta de aquella oscuridad me llevaría conmigo de regreso a casa?
Y, sin embargo, en contra de lo que pensaba entonces, no sería en aldeas de Afganistán, revueltas en Birmania o entre las ruinas de Sumatra donde más a prueba se iba a poner mi idea de lo que debía ser un periodista, sino en ese despacho desde donde me disponía a disfrutar de inmejorables vistas al poder y lo que este hace a las personas. ¿Conspiraría y traicionaría como había visto hacer a otros por conservar mi pequeña parcela? ¿Confundiría mis intereses con el proyecto noble y necesario que era un periódico? ¿Me convertiría, también yo, en uno de ellos?
En mi discurso de presentación ante la redacción recordé mis dificultades para acceder al periódico y dije que no me parecía mala idea que los guardias de seguridad me pararan todos los días antes de entrar, preguntándome quién era y a qué venía. Quizá me ayudaría a recordar que solo era un periodista, no un gerente o un político, y que si mi trasero se acomodaba excesivamente en mi nuevo sillón me convertiría en uno de los segundos. Admití las inconveniencias de mi elección como director —no conocía a muchos de mis compañeros, no tenía contactos en España y sin duda había candidatos con más experiencia—, pero me comprometí a aprender rápido y dejé caer la ventaja que quizá compensaba aquellas carencias. Había llegado al puesto sin deberle un favor a nadie. Y sin que nadie me lo debiera a mí.
—El día que salga por esa puerta —dije—, mi mochila estará igual de ligera que hoy.
Terminé mi discurso prometiendo que mi lealtad estaría siempre con mis periodistas y con los lectores y, sin haberlo preparado, me giré hacia los directivos que me flanqueaban diciendo que ese compromiso estaba también por encima de ellos. El Cardenal cambió el gesto y lo recompuso rápidamente con una sonrisa forzada. Aquella misma tarde, en nuestra primera reunión en su despacho de La Segunda, se mostró amable y condescendiente al censurar mi intervención:
—Créeme que entiendo todo lo que has dicho y me parece inteligente, porque ahora es importante que te ganes a la gente y era lo que tenías que decir.
—En realidad —dije—, creo todo lo que les he dicho.
—Bien, bien… Todo eso está muy bien, pero pronto entenderás que, en el mundo real, las cosas no son tan fáciles. Yo te voy a ayudar en todo.
—¿Sabes? —dije aparcando una discusión que me parecía prematura—. Nunca pensé que fueras a tener los huevos.
—¿Los huevos?
—Sí, para traerme. Para hacer la revolución en un diario de la prensa tradicional. Nadie en este país se ha atrevido a hacer nada parecido.
El Cardenal sonrió, sin ocultar que le había agradado el comentario:
—Eso es porque no me conoces todavía. Estamos juntos en esto, no lo olvides. Si lo piensas bien, yo estoy más en tus manos que tú en las mías. Eres mi última bala.
Lo que El Cardenal trataba de decirme era que, si las cosas tampoco le salían bien conmigo, los propietarios italianos pedirían su cabeza, no la mía. Había despedido a los dos anteriores directores en menos de dos años, pagando una fortuna en indemnizaciones y desestabilizando el periódico. No sería fácil culpar a un tercero de que las cosas siguieran marchando mal. En realidad, nadie que conociera la historia de la empresa podía aspirar a sobrevivir al nuncio de Milán. Había salido airoso de todas las crisis, ganado todas las batallas internas y eliminado a todos sus rivales, reales e imaginarios, para mantenerse al frente entre olas de despidos, amenazas de bancarrota y asedios políticos. Y todo lo había hecho sin arrugarse el traje, sin una salida de tono o un mal gesto con nadie, operando y deshaciéndose de sus adversarios con la discreta opacidad de un cardenal, encontrando siempre una salida al laberinto de intrigas en el que los demás se perdían. La broma que circulaba por la redacción era que, en caso de apocalipsis nuclear, al día siguiente abriríamos con un titular a cinco columnas: «Sobrevivieron las cucarachas y El Cardenal».
El Cardenal y yo solo nos habíamos visto tres veces en los últimos 18 años. La tercera me ofreció dirigir El Mundo. Tomó un avión y vino a buscarme a Estados Unidos, donde me encontraba en excedencia tras recibir una beca Nieman de la Universidad de Harvard. Le acompañaba el joven ejecutivo que acababa de fichar en California con el encargo de modernizar la empresa y que enseguida recibió el mote de Silicon Valley. En el encuentro donde se fraguó todo, en el Marriott East Side de Nueva York, me hablaron de las graves dificultades por las que pasaba el diario, la supuesta pérdida de rumbo y la necesidad de llevar a cabo una transformación radical. Me dijeron que yo era un hombre de la casa, pero que estaba al margen de las luchas de poder internas; que me había ganado la admiración de la redacción con mis coberturas por el mundo, por lo que tenía su respeto; y que reunía la formación internacional y digital que requerían los tiempos. Les conté cuáles serían mis planes para el diario, las dificultades que creía encontraríamos en el camino y mis dudas de que estuvieran dispuestos a apostar por un plan de transformación que llevaría al menos tres años, encontraría fuertes resistencias y supondría poner patas arriba la forma en la que se había trabajado durante décadas. El Cardenal miró a Silicon Valley:
—¡Te dije que era nuestro hombre!
—Tienes mi palabra de honor —dijo—. La empresa te dará el apoyo, los medios y el tiempo necesarios para sacar adelante tu proyecto.
No iba a recibir ninguna de esas tres cosas, pero supongo que habría aceptado incluso si lo hubiera sabido, porque se trataba de dirigir el proyecto al que había dedicado mi carrera desde becario. Y porque uno no haría nada interesante en la vida si no creyera, de vez en cuando, en las falsas promesas de otros hombres.
—Vamos a hacer la revolución —dijo El Cardenal, mientras paseábamos por Manhattan.
—Vamos a hacer la revolución —repitió Silicon Valley.
—¡Hagámosla! —dije yo.
Y así quedó sellada, bajo una leve llovizna neoyorquina, la imprudencia de convertir a un reportero en director de periódico.
El Despacho ocupaba una habitación amplia en una esquina del edificio, con cristaleras tintadas dando a la calle. Nadie podía ver al director desde fuera, pero el director podía ver quién llegaba, a los redactores haciendo recesos para salir a fumar o a El Cardenal marchándose para verse con algún ministro. Salvo la colorida moqueta y un cuadro sin gracia, no quedaban recuerdos de ninguno de los dos directores que me habían precedido. Del último de ellos, Casimiro García-Abadillo, había heredado algo mucho mejor: Amelia, mi nueva secretaria.
Amelia era parte de Las Secres que desde la fundación del diario se habían encargado de poner algo de orden en el caos de la redacción. Atendían las llamadas, organizaban los viajes, distribuían la lotería de Navidad, manejaban la mejor agenda de contactos del país y enviaban flores a los funerales de los difuntos importantes, incluidos aquellos que se habían llevado mal con el periódico. Aunque había alguna incorporación nueva, la mayoría me conocían desde que «eras un niño» y durante mis años de corresponsal habían sido más madres que secretarias para mí. Amelia había llamado a casa para decirle a mi familia que estaba bien tras días sin dar señales de vida, me había encontrado un sitio donde pasar la noche en lugares donde nadie habría querido pasar la noche, me había enviado dinero cuando se me terminaba, sin preguntar si lo había gastado sobornando a guardias de puestos fronterizos o en bares de reporteros, y había tomado al dictado mis crónicas cuando no tenía otra manera de enviarlas. Al verla sentada en la mesa del recibidor de mi despacho sentí el alivio de quien encuentra un rostro familiar en una fiesta a la que ha acudido solo.
—No sabes lo que me alegra verte —dije.
—Por fin te tenemos con nosotros —dijo ella, antes de enfriar mi entusiasmo—. Ya sabes que me encantaría ayudarte en todo, pero solo me puedo quedar contigo hasta que estés instalado. Necesito las tardes libres por asuntos personales y tú necesitarás a alguien con dedicación plena. Podrás trabajar con otra de las chicas. Ya sabes que son todas estupendas.
—Claro…
Amelia dijo que teníamos que decorar El Despacho.
—Así, vacío, está triste y da sensación de provisionalidad. Y tú has venido para quedarte, ¿eh?
—Puedo poner una foto de la familia con los niños sonrientes, ¿no es así como adornan los jefes sus despachos?
En ese momento apareció por allí nuestro redactor jefe de Ciencia, Pablo Jáuregui. Me traía un regalo de bienvenida: una pegatina con el lema Failure is not an option del director de vuelo de las misiones Apollo, Gene Kranz.
—Failure is not an option, Failure is not an option! —repetí mientras la pegaba en el armario frente a mi escritorio, en un lugar donde estuviera siempre a la vista—. ¡Despacho decorado!
Amelia me lanzó una mirada de reprobación.
—Vale, vale. Te prometo que lo decoraremos en cuanto tenga tiempo.
Vinieron compañeros a darme la enhorabuena, empezando por los veteranos con los que había coincidido antes de marcharme de corresponsal. Mi nombramiento había supuesto para ellos un súbito desorden jerárquico. Me había convertido en el jefe de mis jefes, de amigos con los que había empezado en el oficio y de un buen puñado de aspirantes a ocupar El Despacho que sentían que había saltado inmerecidamente sobre sus ambiciones, trabajadas durante décadas en la sala de máquinas. Daba lo mismo que yo creyera ser el mismo, o que estuviera lejos de interiorizar que era el director, enseguida noté que se había abierto una distancia jerárquica entre nosotros que solo desapareció cuando apareció por allí El Reportero, uno de nuestros mejores cronistas. Entró observándolo todo, mirando arriba y abajo, a izquierda y derecha, como si fuera la primera vez que pisaba aquel despacho. Sonrió y dijo:
—Joder.
—Sí —dije—. Joder.
Éramos amigos desde nuestros tiempos de novatos, cuando nos presentábamos madrugadores en la redacción con la esperanza de que algún veterano se hubiera quedado dormido y nos enviaran a cubrir algún crimen de la España profunda, un incendio en la sierra o la última redada antidroga. Al marcharme a Asia, mientras yo empezaba a cubrir la pobreza de las barriadas de Manila, él iba a buscar historias al Madrid marginal del Pozo del Tío Raimundo; mientras yo informaba de los muyahidines tullidos de Rawalpindi, él lo hacía de las nuevas víctimas del caballo; y mientras yo cubría el boom económico de China, él contaba la historia de los desahuciados por la crisis económica en España. Cada vez que regresaba a Madrid por vacaciones nos juntábamos en la Churrería Siglo xix con Irene Hernández Velasco, la corresponsal en Roma, y hablábamos de las heridas del periódico al que habíamos dedicado nuestros mejores años. La última vez que nos habíamos visto terminamos cogiendo una servilleta de papel y redactamos sobre ella el documento fundacional de nuestro diario imaginado. Sería como sueñan los periodistas jóvenes. Independiente y abierto. Insobornable. Tolerante con todas las ideas. Contaría las cosas que le importaban a la gente. Apostaría por las grandes historias. Lo llamaríamos El Normal.
—¿Todavía tienes la servilleta? —me preguntó El Reportero.
—La tengo —dije.
—Mira, señor director —dijo él, como si siguiéramos sentados en la churrería—, ya sé que debería tenerte respeto y te lo tengo todo. Pero con tu permiso, si me lo concedes, voy a seguir diciéndote las cosas como las pienso. Creo que seré más útil si no te hago la pelota, que es lo que va a hacer la mayoría.
—Bien —dije—, pero que sepas que en adelante yo también voy a decirte lo que pienso de tus historias.
—Hecho.
—Y te las voy a tumbar cuando sean una mierda.
—Qué cabrón.
—Y no esperes del director privilegios ni aumentos de sueldo.
El Reportero no aspiraba a ocupar ningún otro cargo que el de contador de historias y sabía que yo jamás le ofrecería otra cosa.
—¿Sabes lo que me preocupa? —dijo poniéndose serio—. Te conozco y me temo que no sabes dónde te has metido. Llevas muchos años fuera. No conoces esto. Puede que no seas lo suficiente hijo de puta para este puesto. Y no digo que lo tengas que ser, ¿eh?
—¿Sabes? —dije—. Vamos a hacer El Normal.
—No tengo ninguna duda, señor director —dijo él mientras se marchaba—. ¿Te dejo la puerta abierta o cerrada?
—Abierta, gracias.
II Los Nobles
Llegaron técnicos para poner al día mi ordenador y mi correo electrónico. Me dieron un teléfono móvil, una tableta y una tarjeta de crédito. Fui informado de que el chófer esperaba indicaciones en caso de que tuviera que salir.
—¿Chófer? —pregunté—. ¿Tengo chófer?
Llamé a Recursos Humanos para preguntar si podía cambiarlo por un reportero. Me pareció escuchar una risa contenida al otro lado del teléfono, adelanto del mal trato que acababa de hacer: por supuesto la austeridad era política de la empresa en tiempos de crisis y agradecían que quisiera prescindir del conductor, pero en estos momentos no se contemplaba un aumento de la plantilla.
Me quedé sin chófer y sin reportero.
Mientras los operarios terminaban de poner a punto El Despacho, me di una primera vuelta por mi nuevo lugar de trabajo. Tuve que pedir indicaciones para encontrar los baños. Todo me resultaba extraño en nuestra sede de la Avenida de San Luis, a la que nos habíamos trasladado cuando vivía en Hong Kong. Mis recuerdos estaban vinculados a las antiguas oficinas de la calle Pradillo, que había visitado por primera vez cuando todavía era un estudiante de periodismo. Una nube de humo envolvía el ambiente —entonces se permitía fumar—, periodistas y fotógrafos iban de un lado a otro, las paredes estaban adornadas con reproducciones de portadas con grandes exclusivas y los jefes discutían acaloradamente en La Pecera, la sala acristalada donde se decidían los temas de portada. Podías entrar en aquel lugar con los ojos cerrados y saber que estabas en una redacción solo por el ruido: el tac tac de las máquinas de teletipos escupiendo noticias, el bullicio de los corrillos junto a las fotocopiadoras, las carreras del cierre, los transistores de radio sobre las mesas de los redactores jefes y los gritos del director maldiciendo al gilipollas que había descrito como inóspito el lugar desde donde enviaba la crónica de sucesos:
—Que lo pongan a escribir el jodido horóscopo.
Tenía 22 años y no podía imaginar un lugar mejor para empezar en el oficio.
El Mundo era entonces el diario rebelde y contestatario que los estudiantes de periodismo llevábamos bajo el brazo con orgullo. Había sido fundado en 1989, cuando un grupo de periodistas siguieron a Pedro Jota Ramírez tras su despido de Diario 16. La nueva cabecera se forjó rápidamente una marca alrededor del periodismo de investigación y la denuncia de los abusos del poder, a menudo publicando lo que otros no querían o no se atrevían. Su desparpajo iba de la mano de un diseño moderno para su tiempo y un equipo joven donde era difícil encontrar reporteros que hubieran cumplido los 30. La emergente clase media urbana y una generación de lectores jóvenes nacidos en el boom de los 60 y 70 vieron en El Mundo un soplo de aire fresco. Publicaba a columnistas de izquierda y de derecha, no defendía a ningún partido —los problemas comenzarían cuando empezó a hacerlo—, buscaba ocupar el espacio del centro y defendía un liberalismo reformista que rompía con el periodismo ideológico que dominaba la prensa del país. Pero sobre todo era un diario personalista, identificado con un director que reunía similares dosis de ego, ambición y talento. Jota era por entonces más gurú que jefe: si en lugar de ejercer el periodismo hubiera decidido arrastrar a la redacción a un suicidio colectivo en la sierra de Guadarrama, no habría tenido problema en encontrar voluntarios. Ejercía su autoridad gracias a una mezcla de admiración reverencial y el terror que provocaban sus broncas legendarias. Sus aproximaciones a las secciones, anunciadas con repetidas toses secas, sumían a los periodistas más ruidosos en un silencio sepulcral y había redactores jefe que temblaban físicamente ante su presencia. Tenía una influencia sobre la política que habría sido impensable para cualquier otro director, sobre todo después de que las investigaciones del periódico fueran determinantes en la caída del Gobierno socialista de Felipe González y la llegada al poder del líder conservador José María Aznar en 1996. El nuevo presidente, agradecido, repetía en el parlamento frases textuales que el director le había sugerido la víspera por teléfono y sus ministros cortejaban El Despacho en busca de protección como peticionarios en la escena inicial de El Padrino. Yo acababa de ser contratado como reportero raso cuando apareció por allí visiblemente alterado el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, que había abandonado a su esposa por una joven estudiante cordobesa de 22 años y temía caer en desgracia con el ala más puritana de su partido.
—Si pudieras hablar con el presi e interceder por mí —pidió al director.
—Veré qué puedo hacer…
La prensa se encontraba en mitad del boom de los 90, cuando parecía que nada podía salir mal. Nuestra circulación impresa llegó a los 330.000 ejemplares diarios, doblándose en los días de grandes exclusivas. La publicidad no dejaba de crecer y los anunciantes pagaban fortunas por las páginas impares de los domingos. Los aumentos de sueldo —se cobraban 16 pagas al año—, las nuevas contrataciones y las promociones se sucedían. Podías proponer un viaje a Siberia para escribir sobre los nómadas del hielo, gastos de caviar y champaña incluidos, sin que nadie se escandalizara.
Empecé en el diario haciendo de todo: cubrí protestas vecinales y sorteos de Lotería de Navidad, indagué sobre difuntos en el tanatorio y policías corruptos en los barrios marginales, me disfracé de médico para entrevistar a supervivientes de un atentado de ETA y vi mi primer cadáver en una riada en Badajoz. El barro lo cubría completamente y atenuó el impacto. En una ocasión fui escogido para la «delicada misión» de seguir durante días a Bárbara Rey, la examante del rey Juan Carlos I que supuestamente le chantajeaba con un vídeo sexual. Pero aquellas eran aventuras ocasionales en mitad del tedio. Podían pasar semanas sin que hiciera nada parecido a reporterismo, editando crónicas de corresponsales a los que envidiaba una vida de acción, mientras yo escribía soporíferas crónicas sobre temporales y atascos vacacionales. La redacción era ya por entonces un lugar duro y competitivo donde mostrar excesiva iniciativa era visto con recelo por los veteranos, pisar el terreno de uno de ellos se pagaba caro y el entusiasmo de los jóvenes se contenía enviándonos a las ruedas de prensa que no daban para una nota breve. Me costaba seguir las reglas, cumplir horarios rígidos y respetar las jerarquías. Quería que me enviaran a cubrir cosas importantes y mis jefes me mandaban a ver si había algo que rascar al cuarto olvidado donde Pi 3,14 —el mote hacía referencia a su sueldo de 314.000 pesetas, que las malas lenguas atribuían a su affaire con un director adjunto— ordenaba las noticias que escupían las máquinas de teletipos, antes de repartirlas en montones por las secciones. Las paredes de aquella habitación estaban adornadas por portadas con las crónicas de enviados especiales y un gran mapa del mundo. Un día me encontré observando aquel atlas y buscando lugares donde no tuviéramos corresponsales. Solo quedaba libre Extremo Oriente. Mari Carmen, la secretaria de redacción y madrina de los recién llegados, me animó a dar el paso:
—David, tú no vales para la redacción. Vete lo más lejos que puedas.
Entré en el despacho de Jota y me ofrecí voluntario para abrir nuestra primera delegación en Asia.
—¿Has estado alguna vez por allí? —preguntó el director.
—No.
—¿Tienes un plan de gastos e ingresos para la oficina?
—No.
—¿Conoces o sabes algo de la región?
—No.
—Vete —dijo—. Podemos probar seis meses.
Había regresado 18 años más tarde… para ocupar su puesto.
Pero la redacción a la que había vuelto ya no era el lugar joven, exultante y lleno de energía que recordaba. Ahora podías entrar con los ojos cerrados y no saber si estabas en un diario o en una oficina de seguros. Los jefes decían que la falta de ruido se debía a la moqueta de San Luis, que lo absorbía. Pero había algo más: el espíritu de Pradillo se había desvanecido entre las ambiciones no satisfechas de unos y las enemistades sin resolver de otros; las decisiones empresariales absurdas y las promociones de quienes las habían tomado; los daños colaterales de las guerras de poder internas, con sus lealtades exigidas y deslealtades consumadas; la erosión de la ilusión, hasta transformarse en desencanto; y los efectos de una crisis que había hundido nuestra difusión, ingresos y moral. Las ambiciones habían dejado de estar gobernadas por los ascensos para hacerlo por la supervivencia en mitad de continuas olas de despidos. Cada vez que la cicatriz de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) parecía estar a punto de cerrarse, la empresa anunciaba el siguiente. El compañerismo había sido puesto a prueba como nunca antes, porque el despido del colega que se sentaba a tu lado aumentaba las posibilidades de salvación propias y de seguir pagando la casa y el colegio de los niños.
Porque los redactores, ahora, tenían hipotecas e hijos.
La imagen de compañeros recogiendo sus cosas para marcharse se había hecho dolorosamente cotidiana, más aún por la forma en la que se producían las salidas. Los despidos se decidían a menudo sin tener en cuenta los méritos, en reuniones donde los jefes sentenciaban el destino de reporteros, maquetistas o fotógrafos en función de manías personales y amistades de conveniencia. Los sacrificados terminaban siendo buenos profesionales que no habían dedicado suficiente tiempo a labrarse una red de protección en los despachos. Las bajas voluntarias incentivadas, cuando se ofrecían, habían sido aprovechadas por los más brillantes para ganar un buen dinero y buscar nuevos retos, reduciendo poco a poco nuestro talento. El Mundo seguía teniendo grandes reporteros, y en su ADN estaba grabada la búsqueda incansable de la primicia, pero nos habíamos dejado mucho en el camino. Lejos quedaban los días en los que, entre rencillas y envidias, rivalidades por ocupar un hueco en la portada o un despacho en la esquina, se imponía el sentimiento de pertenencia a un proyecto que creíamos por encima de nuestras vanidades periodísticas.
La empresa había dejado de convocar la tradicional cena de Navidad.
Me fui deteniendo en cada sección, saludando a viejos conocidos y presentándome a los desconocidos, que en mi ausencia se habían convertido en mayoría. La sala de reuniones, La Pecera, partía la planta en dos: a un lado se situaban las secciones duras: España, Internacional, Economía, Sociedad, Ciencia, Madrid o el equipo de Últimas Noticias de la web, que al poco de llegar trasladé al centro. En el otro lado quedaban Cultura, Suplementos y el equipo de Diseño, que incluía a los ilustradores, los maquetadores y los miembros del departamento de infografía. En el lugar más incómodo y escondido, tras una columna, quedaban las secretarias. Habían sido las más perjudicadas por el traslado a San Luis, pero su rincón no había perdido su función como diván del periódico. Los periodistas acudían allí a liberar frustraciones y buscar comprensión, pedir consejo sobre disputas domésticas o enseñar las fotografías de la comunión de un hijo. El suyo era un espacio neutral y ajeno a las disputas: nadie presumía en Las Secres de ambiciones que rivalizaran con las suyas. No había mejor lugar para conocer el estado anímico de la redacción.
—En menudo agujero os han metido —dije al entrar.
—Nos quieren ocultar —bromeó una de ellas.
—Todo se torció cuando nos vinimos a San Luis —dijo otra—. Creo que este lugar está maldito. Nada ha vuelto a ser como antes. Ojalá puedas arreglar todo esto, David.
Había bastado un primer tour para darme cuenta no solo de lo mucho que había cambiado todo en mi ausencia, sino de lo ajeno que había permanecido a esos cambios desde la confortable distancia de mi embajada periodística en el Extremo Oriente. Lo único inalterable al paso del tiempo, las crisis y los despidos era el orden jerárquico que gobernaba el lugar y que tenía en lo más alto a la sección de España, donde con mayor escepticismo se había recibido mi llegada. A los ojos de la vieja guardia, mi currículo tenía un gran déficit en la política nacional. ¿Acaso no eran las páginas de Nacional las que nos habían dado los mayores días de gloria, publicando los grandes escándalos que habían tumbado gobiernos y desnudado corruptelas? ¿No era en la redacción donde se curtía el liderazgo y se ganaba la legitimidad entre los colegas? ¿Cómo podía dirigir el periódico alguien que no había mamado la política como ellos?
Los periodistas de Nacional ocupaban el espacio más cercano a El Despacho y tenían interlocución directa con el director y sus adjuntos. Manuel Sánchez, que trabajó muchos años en la sección, la describió en su libro Las noticias están en los bares como un «poder fáctico en el periódico». El número de periodistas que la formaban cuadriplicaba al de otros departamentos, como Internacional o Cultura, el reparto de páginas de la edición impresa se hacía en función de su agenda y sus periodistas eran los únicos a los que se consultaba a la hora de escribir los editoriales o decidir nuevas contrataciones. También eran los mejor pagados: ocho de ellos, incluida su rama de Investigación, ostentaban jefaturas. La Digna, nuestra corresponsal política estrella, se erigía sobre todos ellos, sin competencia en estatus o influencia.
—Tienes que ganártela —había sido el consejo que más veces había recibido antes incluso de poner los pies en Madrid.
La Digna y yo llevábamos dos décadas trabajando para la misma empresa, pero nunca habíamos cruzado una palabra. En mis inicios la observaba desde la distancia reverencial que se concedía a quienes tenían acceso al director y alzaban la voz en las reuniones de portada. Había sido una de las pocas mujeres que había prosperado en un diario donde los jefes las enviaban a las galeras de Documentación cuando se quedaban embarazadas o pretendían una jornada que les permitiera conciliar su vida familiar. Por eso sorprendió tanto el día que, habiendo subido a lo más alto, anunció que se marchaba a trabajar al gabinete de comunicación del presidente José María Aznar. Aquello provocó una conmoción, porque eran los tiempos en los que todavía se creía que el viaje de un periodista a la política debía ser solo de ida. Quienes trataban de regresar lo hacían con la sombra de la duda: si no seguían trabajando para el partido que les había tenido en nómina, se pasaban la vida tratando de demostrar que ya no lo hacían. La Digna volvió al diario al poco tiempo y, lejos de perder estatura moral, se autoproclamó su conciencia crítica y guardiana de sus esencias. Ejercía su influencia sin sutilezas, a gritos en mitad de la redacción, casi siempre con tono abrasivo y sin atender a jerarquías. Su voz era la primera que se escuchaba ante los grandes acontecimientos y mi nombramiento no había sido una excepción. En la asamblea donde se anunció mi llegada había sido la encargada de expresar el malestar de Los Nobles, iniciando un conato de rebeldía.
—¿Quién es ese muchacho para dirigir El Mundo? —preguntó.
Pensé que sería una buena idea invitarla a un café y explicárselo.
Quedamos en el VAIT del Arturo Soria Plaza y nada más sentarnos tomé carrerilla, repitiendo un discurso idealista sobre el periodismo y mis intenciones con El Mundo que mis interlocutores recibían con una mezcla de cinismo e incredulidad. La mayoría atribuían mi visión del oficio a una afección romántica adquirida en mi etapa de corresponsal y mi paso por Harvard: vaticinaban una pronta vuelta a la realidad, en cuanto descubriera el ambiente político, empresarial y periodístico al que regresaba. Pero La Digna, para mi sorpresa, acogió mi discurso con entusiasmo.
Estaba convencido de que, con nuestros excesos y errores, nuestros intereses y ataduras, que las teníamos, habíamos sido el diario más valiente de la democracia. Y, sin embargo, cada vez era más difícil reconocer en lo que hacíamos el periódico sin compromisos ideológicos, tolerante y reformista de los 90.
—¿Y tienes el apoyo de la empresa para hacer todo eso que dices? —preguntó cuando le conté mis planes.
—Me vinieron a buscar con la promesa de hacer una revolución y es lo que vamos a hacer. Entienden que si no cambiamos moriremos lentamente.
—Suena demasiado bonito. La redacción está herida, David. Los ERES, los recortes, la salida de Pedro Jota… Han sido años muy duros. Tú no los has vivido. No sabes lo que hemos pasado.
—Volvamos a ser lo que fuimos —dije—. ¿Puedo contar contigo?
—Sí: te voy a ayudar en todo lo que pueda.
III Palacio
Cuando llegó el momento de mi puesta de largo ante la clase política del país, en la tradicional recepción en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, La Digna se ofreció a ser mi acompañante.
—¿Es una cita? —bromeé.
—Quiero que conozcas la España que se acaba —dijo.
Quedamos en la Plaza de Oriente y, tras caminar unos metros, entramos en el Palacio Real, retrocediendo varias décadas en el tiempo.
La jornada que todos los años reúne a la clase política, judicial, social y empresarial española empieza con el besamanos. Los Reyes reciben uno a uno a los 1.700 invitados en el Salón del Trono, decorado con paredes tapizadas en terciopelo rojo de Génova, leones de bronce dorado y una bóveda pintada por Tiépolo en 1764 para representar «La Grandeza de la Monarquía Española». Los invitados, excesivamente vestidos para la hora del aperitivo, aguardan su turno para estrechar la mano de los monarcas mientras el perfume embriaga el ambiente y la espera se aprovecha para compartir confidencias. ¿Has oído lo del ministro con su secretaria? La Reina está muy delgada, ¿no? Dicen que tiene anorexia. La remodelación del Gobierno es inminente. Ya sabes, mis fuentes nunca fallan…
Tras el saludo a los monarcas se pasa a la sala contigua, donde comienza el baile de corrillos y hay codazos para formar parte de los que se organizan alrededor de los Reyes o los personajes del momento. Me costó un rato comprender que yo era uno de ellos, el nuevo director de El Mundo con galones de reportero de guerra que llegaba con la promesa de renovar el periodismo. Ministros, congresistas y políticos se acercaban con las frentes sudorosas, dejando sus tarjetas de visita y esperando que me dejara invitar a comer. No importaba hacia dónde mirara, tenía la sensación de estar rodeado de caras que habían estado ahí antes de que me marchara del país. Me saludó como si nos conociéramos Celia Villalobos, que llevaba casi tres décadas como diputada del Partido Popular y estaba tan aburrida de lo que hacía, desde hacía tanto tiempo, que meses antes había sido pillada jugando a videojuegos en mitad del debate sobre el estado de la nación, el más importante del calendario político.
—Los directores cada vez sois más jóvenes —dijo al verme, con un tono que sonó a reproche generacional.
La diputada había sido el verso suelto del partido, dispuesta a enfrentarse a las órdenes de los suyos por defender aquello en lo que creía, pero hoy era una caricatura de su pasado, aferrada al cargo, al sueldo y a la notoriedad. Tenía el discurso descreído y previsible de quienes han empujado el cambio, para terminar aceptando que su fin último debía ser que todo siguiera igual. Aunque guardaba dosis de veneno político, y gracia andaluza para repartirlo, simbolizaba la decadencia de una clase política necesitada de sangre nueva. La Digna parecía disfrutar de su papel de acompañante y, cada vez que veía a un representante de lo que ella consideraba la «vieja política», le echaba en cara su falta de espíritu renovador y hacía una comparación con mi nombramiento.
—Os presento al Adolfo Suárez del periodismo —decía.
Ana Romero, que me había ofrecido mi primer contrato en El Mundo siendo redactora jefe de Sociedad, y que había abandonado el diario poco antes de mi llegada, escuchó la frase y empezó a hacer aspavientos para que saliera del corrillo, me cogió del brazo y me llevó a un aparte como si el reloj se hubiera retrasado 20 años y yo volviera a ser el reportero novato a sus órdenes:
—¡Adolfo Suárez del periodismo! ¡Adolfo Suárez del periodismo! Ay, mi niño —dijo con su acento gaditano—, no olvides a los amigos y cuídate de los pelotas. Un día se volverán contra ti.
En ese momento alguien se acercó por la espalda y me susurró al oído:
—David, los Reyes te quieren conocer.
Los corrillos se fueron estrechando y hubo un movimiento por parte de quienes tenían más experiencia en manejarlos para que me encontrara con Felipe VI y la reina Letizia, pero aquello era como abrirse paso en una jungla birmana. Cada vez que parecíamos estar cerca del objetivo, algún caballero forzaba su presencia a empujones, una dama se hacia un hueco a codazos o un grupo de cortesanos atacaba de forma coordinada, interponiéndose en el camino.
—Teníamos ganas de conocerte –dijo el Rey con tono informal cuando finalmente se logró el encuentro.
El monarca se interesó por mis viajes y coberturas en el extranjero. La Reina me preguntó por el traslado, mi mujer y la adaptación de los niños a España. Quedamos en vernos en una ocasión más discreta y dejé mi sitio a los impacientes cuyo aliento sentía a mis espaldas, en lo que parecía una indirecta: «Oiga, que es mi turno». Busqué el ambiente más cercano de los periodistas que habían ido a cubrir el acto. Unos me ofrecían palabras de ánimo y otros me pedían trabajo, ilusionados con la idea de que «uno de los nuestros» ocupara al fin un despacho. David Gistau, parte de una nueva generación de columnistas que habían adquirido estatus de estrellas de rock, se acercó para decirme que quería unirse a mi proyecto.
—¿Has visto la portada de mi periódico? No lo aguanto más.
La había visto: ABC conmemoraba el Día Nacional con una primera página con dibujos de mujeres vestidas con trajes regionales. El texto decía: «ABC demuestra que nuestro país es singular y plural».
Gistau quedó en traerme su contrato a la tertulia que compartíamos en el programa Espejo Público de Antena 3, aunque le insinué que no sería fácil igualarlo. El columnismo español llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades, aferrado a la época en la que los grandes maestros, con Francisco Umbral a la cabeza, escribían genialidades literarias que no decían mucho, pero arrastraban a los lectores al quiosco. El testigo había sido recogido por una generación de imitadores que seguían sin decir gran cosa, pero ya sin el talento de los clásicos o aportar un lector de más. Los Inspirados se iniciaban en la columna muy jóvenes, antes de haber viajado o vivido suficiente, se aplaudían las ocurrencias entre ellos y se paseaban por las facultades de periodismo esperando ser agasajados por groupies, que lo mismo caía un número de teléfono. Los mejor pagados ganaban por lo que Umbral llamaba «el puto folio» —400 palabras escritas en bata desde casa— más que un reportero freelance jugándosela durante un mes en el frente sirio. Su influencia en las redacciones era grande y contaban con la protección de los directivos de las empresas, que los mimaban a cambio de que entretuvieran sus cenas y pretendieran escuchar sus opiniones.
Entre los pocos que se salvaban estaban David Gistau, que escribía valiente hasta contradecir a los directores de los diarios donde trabajaba, y Manuel Jabois, un gallego bohemio que manejaba con talento crónica o columna y resistía mejor que sus contemporáneos las vanidades que afligían a Los Inspirados. Los dos se habían consagrado en El Mundo antes de marcharse a ABC y El País, en una continuación de la sangría que veníamos arrastrando desde hacía años. El periódico había escogido como sustituto de Jabois a un columnista joven y conservador que gustaba mucho a El Cardenal y al presidente Mariano Rajoy. No estaba destinado a darnos días de gloria. La marcha de Gistau se había intentado suplir reforzando a Salvador Sostres, fichado por Jota en los baños del restaurante El Bulli dentro de su estrategia de derechizar nuestra línea editorial y tratar de quitarle lectores a ABC. Sostres era un buen analista de la política catalana, pero el resto de sus artículos habían manchado nuestra hemeroteca como nadie en la historia del diario. Recordaba especialmente el que escribió tras la muerte de 200.000 personas en el terremoto de Haití de 2010:
«No me alegro de la tragedia de Haití, pero estas cosas pasan y equilibran el planeta. La mayor parte de los que pueden estar en desacuerdo con este tipo de comentarios son pobres muertos de hambre que suerte tienen que éstos que están más muertos de hambre que ellos, de vez en cuando, un mal viento se los lleva […] Lo de Haití es una manera un poco aparatosa —pero una manera, al final— de limpiar el planeta […]».
Despedí a Sostres en mi primera semana como director y se marchó a ABC. Un intercambio con Gistau me parecía un buen negocio, siempre que el precio fuera razonable. Pero el día acordado para que me enseñara su contrato me dijeron que había abandonado la tertulia de Espejo Público y cuando le emplacé a una nueva cita no dio señales de vida. Me respondió con una columna en la que criticaba con dureza una de mis portadas —quizá había superado aquella tan folclórica de su diario— y despachándose a gusto contra el director en cuyos brazos se había arrojado tan solo unos días antes durante la Fiesta Nacional. Pensé que se le habría pasado el capricho o que había utilizado el acercamiento para mejorar su contrato, cosas ambas, el capricho y las (casi) deserciones para subirse la paga, muy de los columnistas. Lo miré desde el lado positivo: utilicé el dinero para ofrecer mejores condiciones a seis corresponsales freelance que reporteaban desde zonas complicadas y que, juntos, ganaban menos que el menos inspirado entre Los Inspirados.
Llevaba apenas una hora en palacio y sentía el insoportable sopor de las formalidades y las poses. Empecé a planear la escapada. Pero aquel era un mundo pegadizo del que no era fácil zafarse y, cada vez que me disponía a buscar la salida, alguien me cogía del brazo y me llevaba a otro corrillo con gente interesantísima que «no podía perderme». Estaba atrapado en una charla donde exministros y secretarios de muchas e importantes cosas discutían sobre el cambio que no terminaba de llegar, en política o periodismo, cuando vi mi oportunidad. Pregunté por los baños y me perdí por un pasillo, aceleré el paso mientras me deshacía de la corbata y, cuando finalmente encontré la calle, respiré aliviado el aire fresco del presente. Aquella mañana solo competí en atención con unos reyes recién llegados al trono que se suponía que venían a renovar la monarquía; el nuevo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que se suponía que venía a renovar un partido socialista centenario y en decadencia; y el joven político estrella del momento, Albert Rivera, que se suponía que venía a renovar la manera de hacer política. Rodeado de aquel ambiente donde lo nuevo parecía dispuesto a arrollar a lo viejo, en un salón del siglo xviii que reunía a la España impasible, resultaba difícil no dejarse contagiar por el ansia de cambio e incluso creer que era posible. Y, sin embargo, quienes como La Digna daban por muerta a la elite que dirigía los destinos del país, desde los medios, la política y la economía, subestimaban la determinación con la que sus notables iban a defender una época que temían que se les estuviera escapando entre los dedos.
También nosotros teníamos un establishment que se resistía al cambio. Sus despachos rodeaban la redacción, literalmente. Los había grandes y pequeños. Algunos diminutos, con espacio para una mesa y un par de sillas. Otros vacíos: sus inquilinos apenas aparecían por allí. Las promociones durante los años de bonanza habían aumentado el número de jefaturas hasta dotarnos de un buró que habría sido la envidia del Partido Comunista Chino (PCCh) y que en su apogeo incluía los cargos de director, vicedirectores, adjuntos al director, directores adjuntos —nunca entendí la diferencia—, subdirectores, redactores jefe y jefes de sección. Más que un periódico, parecíamos un ministerio.
—Tenemos un jefe por cada tres empleados —me dijo El Sindicalista al presentarme sus respetos.
Conocía al presidente del Comité de Empresa de mis comienzos en el diario y tenía una buena relación con él. Me contó lo duro que había sido representar a los empleados en tiempos de recortes y su negativa a aceptar más despidos.
—¿Quién ha hablado de despedir a nadie? —pregunté.
—Hay rumores y la gente está nerviosa.
—Nadie me ha dicho nada de despidos. Me han prometido medios y tiempo para sacar esto adelante, no recortes.
—Mejor, mejor. Tú eres de los nuestros, creciste en esta redacción y no en los despachos. Si nos ayudas, te ayudaremos. No nos puedes fallar.
La inflación de jefes era motivo de tensión y nos había vuelto ineficientes. Los capos habían creado pequeños cortijos a su alrededor, desde donde defendían su territorio, pagaban lealtades y conspiraban contra potenciales rivales. Los mediocres buscaban su protección, conscientes de que en la carrera interna solía ser más rentable trabajarse el despacho que la exclusiva. El mejor talento quedaba taponado en aquella maraña de intereses, hasta el punto de que teníamos especialistas en disimular su buen criterio, para evitar ser identificados como una amenaza.
La llegada de un nuevo director era vista como una oportunidad en el baile de despachos y no tardaron en presentarse en el mío peticionarios de todo tipo. La redacción esperaba expectante que anunciara mi nuevo staff y los rumores se sucedían, casi siempre con intención de aupar a unos candidatos o dañar las posibilidades de otros. La Digna creía estar en la carrera: me había repetido el suficiente número de veces lo poco que deseaba un cargo como para hacerme entender que eso era precisamente lo que anhelaba. Si yo era el Adolfo Suárez del periodismo, bien podría ella ocupar una vicepresidencia. Le dije que me alegraba de que no albergara esa ambición, porque estábamos en año electoral y no podía prescindir de sus crónicas políticas. Aunque llevaba años sin hacer información, centrada en el menos expuesto periodismo de análisis, tenía buenas fuentes, escribía bien y conocía como nadie la psicología de los políticos, sus motivaciones, aprehensiones e intrigas.
—Tienes que escribir las grandes historias del cambio que viene.
El Cardenal y Silicon Valley presionaban para que tomara una decisión cuanto antes, en contra de mi idea inicial de esperar seis meses, conocer mejor a la gente y entonces escoger a mi equipo. Me comunicaron que no había presupuesto para traer un staff de fuera, aunque estaba convencido de que lo necesitábamos. Cedí a las presiones y, en el error que marcaría mi etapa como director, escogí a mis lugartenientes entre la vieja guardia del diario. Pensaba que quienes habían ambicionado mi puesto aceptarían su posición si les implicaba en el proyecto, que los resistentes al cambio serían seducidos por las ventajas de un futuro prometedor y que las rivalidades quedarían aparcadas ante la urgencia de nuestra delicada situación. Nada de ello iba a ocurrir. Mantuve al frente de Diseño a El Artista, quizá el mejor diseñador de periódicos impresos del mundo y uno de los jefes más opuestos a cualquier renovación. Richard Gere, el veterano director adjunto al que algunas chicas atribuían un parecido lejano con el actor estadounidense, se mantendría al frente del fin de semana y los suplementos. Rescaté como jefe de Opinión a Pedro Cuartango, nuestro gran intelectual y el hombre que había escrito la mayor parte de nuestros editoriales. Conté para diferentes cometidos con dos subdirectores que tenían la ventaja de no mostrar ningún interés en la intriga. Reforcé nuestro equipo digital con el único fichaje que pude traer de fuera: Virginia Pérez Alonso, que había llevado a cabo la transformación digital de 20 Minutos