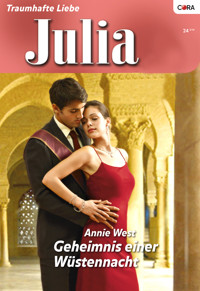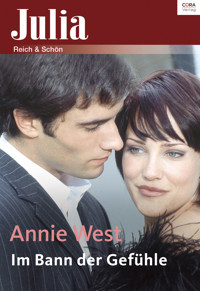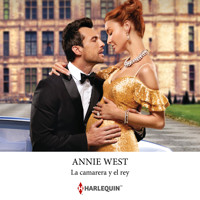2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Aquella aventura llevó a… un futuro inesperado. Imogen Holgate había perdido a su madre y estaba convencida de estar viviendo un tiempo prestado, ya que padecía su misma enfermedad. Fue por eso por lo que decidió olvidarse de la cautela que siempre la había caracterizado e invertir sus ahorros en uno de aquellos viajes por medio mundo que se hacen solo una vez en la vida. Fue en ese periplo cuando conoció al parisino Thierry Girard. Pero dos semanas de pasión tuvieron consecuencias permanentes… Y teniendo a alguien más en quien pensar aparte de en sí misma, se aventuró a pedirle ayuda a Thierry. Lo que nunca se habría imaginado era que él iba a acabar poniéndole una alianza en el dedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Annie West
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El futuro en una promesa, n.º 2551 - junio 2017
Título original: A Vow to Secure His Legacy
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9724-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Imogen! ¡Qué sorpresa! –exclamó la recepcionista–. No esperaba volver a verte.
Su sonrisa se desdibujó.
–Siento mucho lo de tu madre –añadió tras un instante.
Habían pasado ya cuatro meses, pero, aun así, sus palabras despertaron el dolor como si hubiera presionado sobre una herida que aún no se había curado.
–Gracias, Krissy.
El personal de la clínica se había portado maravillosamente bien con ella y con su madre.
Miró a su alrededor, a aquella sala tan familiar para ella, con sus paredes verdemar y sus brillantes gerberas en el jarrón, llena de gente que parecía estar centrada en la lectura, pero cuya aparente inmovilidad solo ocultaba un estado de alerta, un intento desesperado de fingir que todo iba a salir bien, que las noticias que recibirían del médico iban a ser buenas a pesar de que el profesional que pasaba consulta allí se ocupaba de los casos más desesperados.
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y una sensación de náusea subirle desde el estómago.
–¿Qué te trae por aquí? –preguntó Krissy–. ¿Tanto te gusta nuestra compañía que no puedes dejar de venir?
Imogen fue a contestar, pero no salieron palabras de su garganta.
–¡Krissy! –era Ruby, la recepcionista de más edad, que salía de una sala contigua. Su expresión era de serenidad. Solo la mirada compasiva de sus ojos oscuros revelaba algo–. La señora Holgate tiene cita.
Oyó que Krissy contenía el aliento y, a continuación, el ruido de la grapadora al escapársele de las manos y caer sobre la mesa.
–Siéntese, por favor, señora Holgate. El doctor lleva hoy un poco de retraso. Una intervención ha durado más de lo que estaba previsto, pero no tardará en verla.
–Gracias.
Imogen se dio la vuelta tras dedicarle a Krissy una mínima sonrisa. No podía mirarla a los ojos. No podía enfrentarse al horror que había visto en ellos. Quizás fuera el reflejo de lo que había en los suyos propios.
Llevaba semanas diciéndose que era cosa de su imaginación, que los síntomas desaparecerían, pero solo pudo mantener la farsa hasta el día en que su médico de familia, mirándola fijamente a los ojos, le dijo que iba a pedir unas pruebas. Después la había derivado al mismo especialista que había intentado salvar a su madre cuando precisamente aquellos mismos síntomas comenzaron a aparecer.
Se había pasado toda la semana esperando recibir un mensaje de su médico de familia en el que le dijera que los resultados de las pruebas habían sido buenos, pero no había recibido nada. Ni mensaje. Ni explicación. Ni las tan ansiadas buenas noticias.
Tragó saliva y cruzó la sala para sentarse en una silla desde la que poder ver el brillante sol de la mañana de Sídney, en lugar del mostrador de recepción.
El orgullo la empujó a jugar a aquel juego y a ocultar su miedo tras una fachada de normalidad. Tomó una revista sin mirar la portada. Daba igual, porque no se iba a enterar de lo que leyera. Estaba demasiado ocupada mentalmente catalogando las razones por las que aquello no podía terminar bien.
Un año antes habría sido capaz de creer que todo iba a salir bien.
Pero habían pasado demasiadas cosas en el año de su veinticinco cumpleaños para dejarse llevar por la complacencia. El mundo había girado sobre su eje, demostrándole una vez más y, como ya había hecho en su infancia, que nada era seguro, que no se podía dar nada por sentado.
Hacía nueve meses que había recibido la noticia de que su hermana gemela, la vivaracha y vital Isabelle, había muerto. Su hermana, que había saltado en paracaídas, descendido en aguas bravas y viajado de mochilera por África, había sido atropellada en una calle de París mientras iba de camino al trabajo. Su hermana, que siempre la acusaba de ser demasiado conservadora, habiendo todo un mundo ahí fuera por explorar y disfrutar.
Poco después había llegado el diagnóstico de su madre: tumor cerebral. El riesgo de intervenir, elevadísimo. Letal.
Pasó una página de la revista.
Cuando le llegó la noticia de París, se convenció de que era un error, de que Isabelle no podía estar muerta. Había necesitado semanas para aceptar la verdad. Y poco después, cuando los dolores de cabeza de su madre se habían intensificado y su visión se había vuelto más borrosa, se había convencido de que habría una cura. Que los tumores cerebrales que se llevaban por delante la vida de una persona no existían en el mundo. Que ese diagnóstico era imposible.
Hasta que lo imposible había acabado con la vida de su madre, dejándola sin las dos únicas personas en el mundo a las que quería.
Los últimos nueve meses le habían demostrado que lo imposible era posible.
Y en aquellos momentos, su propia enfermedad, que no podía confundirse con ninguna otra: era la misma que había acabado con su madre. Había permanecido a su lado mientas la enfermedad avanzaba, de modo que conocía cada estadio, cada síntoma.
¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Siete meses? ¿Nueve? ¿O sería más agresivo el tumor en una mujer joven?
Pasó otra página. ¿Sería ese su destino? ¿Acudir regularmente a aquella consulta hasta que le dijeran que no podían hacer nada por ella? ¿Ser una estadística más del sistema de salud?
La voz de Isabelle resonó en su cabeza: «Tienes que salir y vivir, Imogen. Prueba algo nuevo. Corre algún riesgo. Disfruta. ¡La vida es para vivirla!».
¿Qué posibilidades de vivir iba a tener ahora?
Recordó los planes tan cuidadosamente trazados que había tenido: hacer su carrera, buscarse un trabajo, construir su reputación como profesional, ahorrar para un piso, encontrar a un hombre bueno y digno de confianza dispuesto a pasar toda la vida junto a ella, y no como había hecho su padre. Recorrería cuanto su hermana había visto: las luces del mar del Norte de Islandia. El Gran Canal de Venecia. Y París. París, con el hombre al que amaba.
Bajó la mirada. En la revista que tenía sobre las rodillas había una foto a doble página de París al atardecer. Sintió un estremecimiento. El panorama era tan espectacular como Isabelle le había contado.
Le ardió la garganta al recordar que había rechazado la invitación de su hermana, diciendo que ya iría cuando hubiera terminado de ahorrar para el piso y para ayudar a su madre con la tan deseada renovación de la cocina. Isabelle la había regañado por su necesidad de tener la vida planeada al milímetro, pero es que ella siempre había necesitado sentirse segura. No podía dejarlo todo y salir corriendo para París.
«Pues mira de lo que te va a servir ahora tanto ahorrar. ¿Piensas comprarte un ataúd de lujo?».
Ya no iba a tener un futuro en el que hacer todo eso que había estado posponiendo. Solo tenía el presente.
Apenas fue consciente de que se había levantado de la silla, pero sí de que atravesó la sala y de que salió al sol. Alguien la llamó, pero no se dio la vuelta.
No le quedaba mucho tiempo, y no iba a pasárselo en hospitales y salas de espera hasta que no le quedase otro remedio.
Por una vez, iba a olvidarse de ser razonable. De ser cauta. Estaba decidida a vivir.
Capítulo 1
Dime, mon chére, ¿piensas estar en el resort cuando vayamos nosotros? Sería mucho mejor tener al dueño allí cuando hagamos la sesión de fotos para la promoción.
Su voz había adquirido una tonalidad íntima, y sus palabras le llegaban con absoluta claridad a pesar del ruido que había en el vestíbulo del hotel.
Thierry miró la cara de la publicista y leyó perfectamente la invitación que había en sus ojos. Era guapa, sofisticada y parecía dispuesta a ser accesible, muy accesible. Pero no sintió excitación alguna.
¡Excitación! Hacía cuatro años ya que no había vuelto a sentirla. ¿Sería capaz de reconocerla cuando volviera a presentarse, después de tanto tiempo?
Se le llenó la boca de un sabor amargo. Estaba viviendo una especie de pseudovida, encerrado en salas de reuniones, rodeado de compromisos, obligándose a atender minucias que no tenían interés intrínseco alguno. Pero esos detalles habían supuesto la diferencia entre salvar la cartera de clientes de la familia o perderla.
–Aún no lo he decidido. Me quedan cosas que hacer en París.
Pero pronto iba a cambiar todo. Unos meses más y dejaría el negocio en manos de su primo Henri, y lo que era más importante aún, en manos de los directores que él personalmente había elegido, y que guiarían a Henri para que pudieran mantener todo cuanto él había logrado, asegurando con ello la fortuna de la familia Girard y dejándole libre a él por fin.
–Piénsatelo, Thierry –sugirió ella, acercándose más con un mohín en los labios–. Sería muy… agradable.
–Por supuesto. La idea es tentadora.
Pero no lo bastante para alejarlo de París. Aquellas reuniones lo acercarían más al día de la liberación, y eso le atraía más que la perspectiva de tener sexo con una rubia esbelta.
Demonios… se estaba transformando en un tiburón de sangre fría. ¿Desde cuándo su libido iba por detrás de los negocios?
Aunque, en realidad, la libido no tenía nada que ver en aquello. Esa era la cuestión. Con treinta y cuatro años, estaba en su plenitud, y disfrutaba del sexo y de su éxito con las mujeres con facilidad, lo que demostraba que tenía talento e incluso buena reputación. Pero no había sentido absolutamente nada cuando aquella hermosa mujer lo había invitado a compartir su lecho.
¿Acaso no sabía que el negocio familiar iba a destruirle? Le estaba quitando la vida. Le estaba dejando…
Una figura al otro lado de la sala llamó su atención, nublándole el pensamiento. Se le aceleró el pulso y respiró hondo.
Su acompañante dijo algo y se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla, al que él respondió automáticamente.
Su mirada volvió de inmediato al otro extremo de la habitación. La mujer que había llamado su atención seguía allí de pie, aunque parecía querer irse.
Ya se estaba abriendo camino entre la gente cuando la vio enderezarse y echar los hombros hacia atrás, unos hombros de piel marfileña completamente desnudos, ya que su vestido no tenía hombreras. Era un tejido que brillaba ligeramente a la luz de la lámpara de araña, y que ceñía su figura a la perfección, delineando sus pechos y su estrecha cintura como lo haría un guante antes de caer en un vuelo ultrafemenino hasta rozar el suelo.
Tragó saliva. Sentía la garganta seca a pesar del champán que había bebido. Y una tensión conocida se le apoderó del vientre, confirmándole que su libido seguía vivita y coleando.
En una estancia llena de vestidos cortos y negros y atuendos brillantes, aquella mujer llamaba la atención como si fuera un grand cru en una mesa barata.
La vio volverse y hablar con alguien, lo que le hizo detener el paso que había acelerado sin darse cuenta.
La acompañaba una mujer con cara de pilluelo, y que señalaba a los demás presentes en la sala a la mujer de blanco. Bueno, blanco y escarlata, se corrigió, al ver una cascada de flores rojas en la falda del vestido y en los brazos. Llevaba unos guantes que le llegaban hasta el codo y que le recordaron a algunas fotos que había visto de su abuela cuando asistía a un baile. ¿Quién se iba a imaginar que los guantes pudieran resultar sexys? Se imaginó quitándoselos centímetro a centímetro, besando la piel que fuera dejando al descubierto, antes de quitarle el vestido y seguir con el resto de su cuerpo.
La vio llevarse la mano al cuello en un gesto que revelaba nerviosismo. ¿Cómo podía estar nerviosa una mujer que se atrevía con una combinación tan gloriosa y declaradamente sexy?
Sintió calor y reparó en su brillante pelo oscuro recogido en la cabeza. Tenía una boca de labios carnosos, la nariz algo respingona y el rostro en forma de corazón. No solo era guapa, sino sexy también, hasta un punto al que no podía resistirse.
El viejo Thierry Girard no estaba muerto.
–¿Seguro que no te importa?
Saskia parecía dudar.
Imogen sonrió.
–Claro que no. Te agradezco mucho lo que has hecho estos días, pero estoy bien. Beberé champán, conoceré a gente interesante y lo pasaré bien –a lo mejor si se lo repetía con insistencia acababa creyéndoselo–. Anda, vete –hizo un gesto señalando el grupo de compradores de moda que Saskia había señalado antes–. Aprovecha la oportunidad.
–Solo media hora. Luego te busco.
Imogen parpadeó varias veces, anonadada por la amabilidad de la mejor amiga de su hermana Isabelle. Saskia no solo le había enseñado dónde trabajaba y vivía Izzy, sino que había compartido con ella historias del tiempo que habían pasado juntas, lo que le había hecho sonreír por primera vez desde hacía meses.
Incluso le había llevado algunos vestidos que Izzy se había hecho, atuendos sorprendentes que ella nunca habría considerado ponerse. Pero allí, en París, le parecía bien rendir homenaje al talento de su hermana.
–No seas tonta. Ve y relaciónate. Esta noche no hace falta que vuelvas a ocuparte de mí –hizo una mueca parecida a las que hacía su hermana–. Ya que me has conseguido esta invitación, pienso sacarle el máximo partido a mi único acto social, y no quiero que me estropees el estilismo.
–Isabelle me dijo que no se te daba bien estar con grupos de gente desconocida, pero obviamente has cambiado –Saskia sonrió–. Está bien, pero, si me necesitas, búscame. Estaré por aquí.
Imogen mantuvo la sonrisa mientras Saskia se alejaba, haciendo caso omiso del miedo que le daba verse sola en aquel mar de beautiful people.
«Qué tonta eres. Esto no es estar sola. Estar sola es saber que vas a morir y que no queda nadie en el mundo que te quiera lo bastante para sentir algo más que compasión».
Apartó el pensamiento. Estaba en París y no iba a dejarse llevar por la autocompasión, ni allí ni en Venecia, ni en Londres, ni siquiera en Reikiavik. Iba a exprimir hasta la última gota de aquella experiencia antes de volver a casa y enfrentarse a lo inevitable.
Miró a su alrededor y la falda larga le rozó las piernas, pero se negó a sentirse fuera de lugar porque el resto de las mujeres llevasen vestidos de cóctel. Aquel modelo de Isabelle era demasiado bonito como para no ponérselo.
–Puis-je vous ouffrir du champagne?
Una voz honda e hipnótica que se dirigía a ella le provocó un calor que le subía directamente del estómago, casi como si se hubiera tomado un whisky.
El francés era un idioma delicioso, y debería haber sido creado para una voz como aquella.
Se volvió y alzó la mirada, y algo que no podría identificar le golpeó. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Atracción?
¿Cómo no le había visto antes? No solo por su estatura, sino por su singular presencia. La piel se le había erizado como si acabase de entrar en un campo de fuerza.
Se encontró con unos ojos oscuros como el café y el corazón se le subió a la garganta como si quisiera escapar. Era moreno de piel… ¿un hombre más de aire libre que de fiestas como aquella, quizás? Pelo oscuro y lo bastante largo para verse algo revuelto, barbilla firme y pómulos marcados que le hicieron pensar en príncipes, bailes y tonterías por el estilo.
Carraspeó.
–Je suis desolée. Je ne parle pas français.
Era una de las pocas frases que se había aprendido.
–¿Probamos con el inglés, entonces?
Su voz sonaba igualmente atractiva hablando en inglés que en otra lengua.
–¿Cómo se lo ha imaginado? ¿Soy tan obvia?
–En absoluto –respondió él, haciendo un gesto que la abarcaba de los pies a la cabeza y que la incendió por dentro–. Es deliciosamente femenina, pero nada obvia.
Imogen sintió que sonreía. Flirteando con un francés. Ya podía tacharlo de su lista de tareas pendientes. Nunca se le había dado bien hacerlo, pero al parecer el truco era, precisamente, no hacer nada.
–¿Quién eres?
Era curioso cómo ir a morirse podía ayudar a vencer la timidez de toda una vida. Antes un hombre tan atractivo la habría dejado tan aturdida que no habría sabido qué decir. Era uno de los más atractivos que había conocido y, a pesar de su aura de poder latente, era también el más suave. Hasta la nariz prominente que tenía le quedaba bien en un rostro de facciones orgullosas.
–Perdona –inclinó la cabeza en un gesto muy europeo y totalmente encantador–. Me llamo Thierry Girard.
–Thierry –repitió. No sonaba igual que cuando él lo decía.
–¿Y tú? –preguntó él, acercándose, con lo que ella percibió un aroma que le hizo pensar en montañas, en aire limpio y en pinos.
–Imogen Holgate.
–Imogen –repitió él–. Bonito nombre. Te queda bien.
¿Que era bonita? Hacía años que nadie le decía eso. La última había sido su madre, cuando intentaba convencerla de que se vistiera con colores más alegres porque, según ella, se escondía en los trajes oscuros que llevaba para trabajar.
–Bueno, Imogen, ¿te apetece una copa de champán?
–Puedo ir yo misma a por ella –contestó, volviéndose en busca de un camarero.
–Si la he traído expresamente para ti –contestó él, y solo entonces se dio cuenta de que tenía una copa en cada mano.
¿Aquel desconocido había reparado precisamente en ella en aquel salón repleto de gente y le había llevado una copa de champán? Aquello era muy distinto de su mundo, donde no permitía que nadie pagase por ella, ni tenía que recibir cumplidos que no fueran sobre su trabajo.
–La que prefieras –ofreció, alzando las dos copas.
Imogen se sonrojó. Debía de estar pensando que no confiaba en él, que temía que pudiera haberle echado algo en la copa. Por eso le ofrecía las dos.
Era la clase de ocurrencia que habría tenido tiempo atrás, cuando siempre se mostraba cauta, pero en aquel momento estaba demasiado ocupada intentando asimilar el hecho de que el hombre más encantador y atractivo que había conocido nunca se estaba interesando por ella como para andarse con cosas así.
Tomó la copa mirándolo a los ojos y pasando por alto la sensación al rozarse sus dedos.
–¿Es de la región de Champagne?
–Por supuesto. Es el único vino espumoso que puede utilizar esa denominación. ¿Te gusta?
–No lo he probado nunca.
Él parpadeó sorprendido.
–Vraiment?
–Sí –sonrió–. Soy australiana.
–No, no. Sé que los australianos compran champán igual que exportan sus vinos. El champán se encuentra por todo el mundo.
Ella se encogió de hombros.
–Pero yo no lo he probado.
Miró la copa sonriendo. ¿Qué mejor sitio para probar el champán que París?
–En ese caso, la ocasión merece un brindis. Por los nuevos amigos.
Su sonrisa hacía de su rostro algo totalmente magnético. Agarró la copa con más fuerza. Aquella sonrisa, aquel hombre, le hacían ser tremendamente consciente de sí misma como mujer, experimentar deseos que tenía completamente olvidados.
«¡Ya basta! No es la primera vez que ves sonreír a un hombre».
Pero así, no. Aquella sonrisa era como verse bañada por un rayo de sol, el antídoto perfecto para el peso helador de la desesperación. ¿Cómo regodearse en ella si un hombre la miraba de ese modo?
Alzó la copa.
–Y por las nuevas experiencias.
Tomó un sorbo y las burbujas le hicieron cosquillas en el paladar.
–Me gusta que no esté demasiado dulce. Noto un sabor a… peras, ¿no?
Él tomó un sorbo y ella se quedó hipnotizada por el movimiento que hizo al tragar. Frunció el ceño. No había nada sexy en ver a un hombre tragar, ¿no? Nunca lo había notado, y trabajaba rodeada de hombres. Pero claro, ninguno era Thierry Girard.
–Tienes razón. Hay sabor a peras –respondió, mirándola por encima de la copa–. ¿Por las nuevas experiencias? ¿Es que tienes planeado algo?
–Sí, unas cuantas.
–Cuéntame.
Ella dudó.
–Por favor –insistió él–. Me gustaría saberlo.
–¿Por qué?
La palabra se le escapó sin querer. Típico de ella parecer torpe en lugar de sofisticada. Y es que no estaba acostumbrada a recibir atención masculina. Ella era la hermana seria y reservada, no la gregaria con una legión de admiradores.
–Porque me interesas.
–¿En serio? –apenas había pronunciado las palabras cuando enrojeció–. Dime que no he dicho eso –le pidió con los ojos cerrados
Una risa honda le hizo abrirlos. Si su sonrisa era preciosa, su risa era… no encontraba un término que pudiera explicar aquella especie de torbellino de chocolate derretido que la había rodeado.
–Mejor cuéntame tú lo de esas nuevas experiencias.
Aquello sí que iba a ser una aventura: flirtear con un francés guapísimo mientras bebía champán, así que mejor no estropearlo siendo ella misma. Mejor dejarse llevar. Aquel viaje tenía que ver con salir del caparazón, con saborear la vida.
Y charlar con Thierry Girard era lo más excitante que le había pasado en años.
–Tengo una lista de cosas que quiero hacer.
–¿En París?
–No solo aquí. Voy a estar fuera de casa un mes y medio, pero en París solo unos días –movió la cabeza–. Estoy empezando a darme cuenta de que mis planes son demasiado ambiciosos. No voy a poder hacerlo todo.
–Así tienes una excusa para volver.
Sus ojos eran casi lo bastante cálidos para disipar el frío que la rodeó con aquellas palabras. No iba a haber una segunda visita, ni una segunda oportunidad.
Tenía solo una ocasión de vivir al máximo, e iba a sacarle todo el partido posible, aunque para ello tuviera que salir de su zona de confort. Tomó otro sorbo de champán.
–Está delicioso.
–No está mal. Háblame de esa lista. Siento curiosidad.
–Pues… son sobre todo cosas de turistas. Quiero ver la obra de los Impresionistas en el Musée d’Orsay, visitar Versalles, dar una vuelta en barco por el Sena.
–Tendrás tiempo de hacer todo eso si te quedan dos semanas.
Ella negó con la cabeza.
–Quiero asistir a una clase de cocina gourmet. Siempre he querido saber cómo hacen esas trufas tan deliciosas que se te derriten en la boca.
Las que eran exactamente del color de sus ojos. Se apresuró a continuar.
–Quería comer en el restaurante de la Torre Eiffel, pero no caí en la cuenta de que había que reservar con antelación. También me gustaría ir a comer un día al campo, subir en globo y conducir un descapotable rojo por el Arco del Triunfo, y también… bueno, muchas cosas.
Él alzó las cejas.
–A los turistas suele darles miedo conducir aquí. El tráfico es muy denso y no están marcados los carriles.
Imogen se encogió de hombros. A ella también le daba miedo, pero eso no estaba mal. Así se sentía viva.
–Me gustan los desafíos.
–Ya lo veo.
¿Era aprobación lo que veía en su mirada?
–¿Has montado antes en globo?
–No. Este viaje va a estar lleno de primeras veces.
–¿Como con el champán?
Se le marcaban unas arrugas adorables alrededor de los ojos, que invitaban a pensar que era tan inofensivo como sus compañeros de trabajo. Sin embargo, cada fibra de su ser gritaba que estaba fuera de sí con aquel francés tan sexy. Todo en él, desde el ancho de sus hombros hasta la sombra que le teñía el mentón, afirmaba que era un hombre viril y poderoso.
–¿Imogen?
–Perdona, estaba distraída.
Su voz le había sonado ridículamente íntima, lo mismo que el modo de pronunciar su nombre. Se llevó la mano a la garganta.
El brillo de sus ojos le reveló que había entendido la distracción, pero no iba a avergonzarse. Debía de estar acostumbrado a que las mujeres se rindieran ante él.