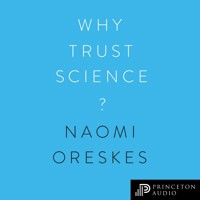Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En 'Mercaderes de la duda', Naomi Oreskes y Erik M. Conway revelaron los orígenes del negacionismo del cambio climático. Ahora, desvelan la verdad sobre otro dogma desastroso: la "magia del mercado". A principios del siglo XX, las élites empresariales, las asociaciones comerciales, los poderosos ricos y los aliados de los medios de comunicación se propusieron construir una nueva ortodoxia estadounidense: abajo el "gran gobierno" y arriba los mercados sin trabas. Con asombrosas pruebas de archivo, Oreskes y Conway documentan las campañas para reescribir los libros de texto, combatir los sindicatos y defender el trabajo infantil. Detallan las estratagemas que convirtieron a los economistas de línea dura Friedrich von Hayek y Milton Friedman en nombres conocidos; relatan las raíces libertarias de los libros de La pequeña casa en la pradera; y sintonizan con el programa de televisión patrocinado por General Electric que transmitió la doctrina del libre mercado a millones de personas y lanzó la carrera política de Ronald Reagan. En la década de 1970, esta propaganda estaba teniendo éxito. La ideología del libre mercado definiría el siguiente medio siglo a través de las administraciones republicanas y demócratas, dándonos una crisis de la vivienda, el azote de los opioides, la destrucción del clima y una nefasta respuesta a la pandemia del Covid-19. Sólo si comprendemos esta historia podremos imaginar un futuro en el que los mercados sirvan a la democracia y no la repriman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1342
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abreviaturas
utilizadas
AEI: American Enterprise Institute («Instituto de la Empresa Americana»)
AT&T: American Telephone and Telegraph («Teléfonos y Telégrafos Americanos»)
CAB: Civil Aeronautics Board («Consejo Aeronáutico Civil»)
CEQ: Council of Environmental Quality («Consejo de Calidad Medioambiental»)
COLA:cost-of-living adjustment («ajuste al coste de la vida»)
EPA: Environmental Protection Agency («Agencia de Protección Medioambiental»)
FBI: Federal Bureau of Investigation («Agencia Federal de Investigación»)
FCC: Federal Communications Commission («Comisión Federal de Comunicaciones»)
FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation («Corporación Federal de Garantía de Depósitos»)
FEE: Foundation for Economic Education («Fundación para la Educación Económica»)
FHLBB: Federal Home Loan Bank Board («Consejo Federal del Banco de Préstamos Inmobiliarios»)
FMI: Fondo Monetario Internacional (en inglés, IMF: International Monetary Fund)
FSLIC: Federal Savings and Loan Insurance Corporation («Corporación Federal de Seguros de Ahorros y Préstamos»)
FTC: Federal Trade Commission («Comisión Federal de Comercio»)
GAO: General Accounting Office («Oficina General de Cuentas»; posteriormente se llamó Oficina Gubernamental de Cuentas)
GE: General Electric Company («Compañía Nacional de Electricidad»)
GM: General Motors Company
HUAC: House Un-American Activities Committee («Comité del Congreso de Actividades Antiamericanas»)
ICC: Interstate Commerce Commision («Comisión de Comercio Interestatal»)
IDH: índice de desarrollo humano (en inglés, HDI: Human Development Index)
MCA: Music Corporation of America («Corporación Musical de América»)
NAM: National Association of Manufacturers («Asociación Nacional de Fabricantes»)
NASA: National Aeronautics and Space Administration («Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio»)
NEA: National Education Association («Asociación Nacional de Educación»)
NELA: National Electric Light Association («Asociación Nacional de la Luz Eléctrica»)
NIIC: National Industrial Information Council («Consejo Nacional de Información Industrial»)
NIRA: National Industrial Recovery Act («Ley Nacional de Reindustrialización»)
NLRB: National Labor Relations Board («Consejo Nacional de Relaciones Laborales»)
OMB: Office of Management and Budget («Oficina de Administración y Presupuesto»)
OPA: Office of Price Administration («Oficina de Administración de Precios»)
OWI: Office of War Information («Oficina de Información de Guerra»)
PBGC: Pension Benefit Guaranty Corporation («Corporación de Garantía de Pensiones»)
PIB: producto interior bruto (en inglés, GDP: Gross Domestic Product)
PUHCA: Public Utilities Holding Company Act («Ley de Holdings de Servicios Públicos»)
REA: Rural Electrification Administration («Administración de Electrificación Rural»)
SAG: Screen Actors Guild («Sindicato de Actores de Cine»)
SEC: Securities and Exchange Commission («Comisión de Bolsa y Valores»)
TEPCO: Tennessee Electric Power Company («Compañía Eléctrica de Tennessee»)
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés, NAFTA: North American Free Trade Agreement)
TVA: Tennessee Valley Authority («Autoridad del Valle de Tennessee»)
Esta es la historia de cómo la empresa americana creó un mito que, durante décadas y a nuestra costa, nos ha atrapado entre sus garras. Es la historia real de una idea falsa: la de la «magia del mercado».
Algunos lo denominan absolutismo de mercado o esencialismo de mercado. En la década de 1990, George Soros popularizó el nombre que consideramos más apropiado: fundamentalismo de mercado.[1] Es una creencia cuasirreligiosa según la cual la mejor forma de cubrir nuestras necesidades —económicas o de cualquier tipo— es dejar que el mercado ejerza su magia, en lugar de recurrir al gobierno. El fundamentalismo de mercado trata «el Mercado» como un nombre propio: un ente único y autorreferencial que tiene voluntad e incluso inteligencia, que funciona mejor cuando no está constreñido ni se le molesta o perturba. Según el mito, el gobierno no puede mejorar el funcionamiento del mercado, solo puede interferir. Por tanto, los Gobiernos deben dejar el camino libre al mercado para no «distorsionarlo», lo que impediría que haga su «magia». A finales del siglo XX, el fundamentalismo de mercado estaba revestido con los ropajes aparentemente venerables de una sabiduría heredada. En realidad, se había inventado prácticamente ese mismo siglo.
Los economistas liberales clásicos —Adam Smith incluido— reconocían que el gobierno desempeñaba funciones esenciales, como la construcción de infraestructuras para el beneficio de todos y también la regulación de los bancos, que, si se dejasen a su libre albedrío, podrían destruir la economía. Además, reconocían que necesitaba impuestos para desarrollar esas funciones. Pero a comienzos del siglo XX un grupo de autodenominados «neoliberales» cambiaron radicalmente el pensamiento político y económico. Argumentaron que cualquier intervención del gobierno en el mercado, aunque fuese bienintencionada, ponía en entredicho la libertad de los individuos de hacer lo que les plazca y, por tanto, nos pondría en el camino del totalitarismo. Insistían en que las libertades política y económica eran «indivisibles»: cualquier limitación de esta era una amenaza para aquella —literalmente cualquier limitación, incluso abordar males tan evidentes como el trabajo infantil o los accidentes laborales—. ¿Cómo hemos llegado a aceptar una idea del mundo tan inmune a los hechos? Una idea que el propio Smith, normalmente considerado el padre del capitalismo del libre mercado, habría rechazado. Este libro cuenta esa historia.
En nuestro primer libro, Mercaderes de la duda,[2] queríamos explicar por qué personas inteligentes y educadas pueden negar la realidad del cambio climático provocado por el ser humano. En ese momento, la mayoría de los científicos pensaban que se enfrentaban a un problema de analfabetismo científico —que, simplemente, la población no entendía la ciencia del clima—. Pero, accidentalmente, nos tropezamos con la historia de cuatro físicos que establecieron los fundamentos del negacionismo del cambio climático a finales de la década de 1980. Estos hombres eran prominentes científicos —uno de ellos había sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y otro dirigía un gran laboratorio de la NASA—, por lo que no era ni remotamenteverosímil que no entendiesen los datos. Descubrimos que no solamente rechazaban la ciencia del clima, sino que habían combatido la evidencia científica establecida en torno a una serie de temas relacionados con la salud y el medio ambiente, empezando por cuestionar los perjuicios del tabaquismo. Dos de esos cuatro científicos habían trabajado con empresas de la industria del tabaco. La explicación aparentemente obvia de que eran cómplices de la industria tabacalera por motivos pecuniarios resultó errónea. El verdadero motivo era la ideología: el fundamentalismo de mercado.
Estos hombres temían que la regulación pública del mercado —ya fuese como respuesta al cambio climático o para proteger a los consumidores de productos letales— sería el primer paso en una pendiente resbaladiza hacia el socialismo, el comunismo o algo peor. Este temor se enraizaba en sus biografías personales, dedicadas al diseño de armamento durante la Guerra Fría. Habían trabajado para el Gobierno estadounidense en la construcción de la bomba atómica y la de hidrógeno o en los cohetes y submarinos que las portarían. Se tomaban muy en serio la amenaza soviética, una amenaza que habían ayudado a «contener». Cuando finalizó la Guerra Fría, no pudieron dejar de combatir. En vez de ello, encontraron un nuevo enemigo, el movimiento ecologista, que consideraban una puerta trasera hacia el socialismo, si no al comunismo. Como dijo uno de ellos: «Si no delineamos cuidadosamente el papel regulador del gobierno […] literalmente no habrá límites al control del gobierno sobre nuestras vidas».[3] Hoy el control sobre el tabaco y mañana adiós a la declaración de derechos fundamentales. Desde su punto de vista, los ecologistas eran «sandías»: verdes por fuera y rojos por dentro. El estilo de vida norteamericano estaba en juego. Por ese motivo, estos hombres harían lo que fuera necesario para impedir la regulación pública del mercado, aunque ello significase negar los hechos, desafiar el conocimiento establecido y traicionar a la ciencia que habían ayudado a construir.
Mercaderes de la duda nos dejó con una nueva pregunta: ¿de dónde provenía esa ideología? Al fin y al cabo, Estados Unidos había implementado todo tipo de regulaciones medioambientales, laborales y de salud pública tanto antes como durante la Guerra Fría y no habíamos sucumbido al comunismo. Muchos países europeos incluso establecían mayores regulaciones —especialmente respecto a los bienes de consumo— y también seguían siendo democracias.
Entre los dos hemos estado en los cincuenta estados y hemos vivido en doce de ellos, incluidas la salvaje Alaska y una ciudad industrial moribunda en Nuevo Hampshire. En nuestros viajes hemos descubierto que el fundamentalismo de mercado está de lo más extendido tanto en estados con mayoría republicana como demócrata, y que alguna versión de ese fundamentalismo se encuentra detrás de la mayoría del escepticismo hacia el cambio climático. Muchos parecen adoptar la idea de Ronald Reagan de que «el gobierno» es el problema, siempre dispuesto a robarles su dinero y su libertad. Cuando se les pregunta por qué opinan eso —por qué dudan de la realidad del cambio climático o de que el gobierno pueda hacer algo al respecto—, normalmente citan artículos que han leído en Fortune, Forbes o el Wall Street Journal.
Incluso en enclaves supuestamente progresistas como Cambridge (Massachusetts) muchos piensan que la mejor forma de enfrentarse al cambio climático es mediante la innovación tecnológica generada por el mercado. Sin embargo, es un hecho que ya en 2010 —el año en que se publicó nuestro libro—el CO2estaba aumentando en la atmósfera, la Tierra se estaba calentando y el mercado no había dado ninguna respuesta proporcional a esa amenaza. Como señaló uno de nuestros estudiantes, la respuesta más común, tanto en Massachusetts como en Montana, era: «Mercado, mercado, mercado».
De todo esto surge la pregunta que impulsa este libro y que hemos estado estudiando la pasada década: ¿cómo es que tantos norteamericanos han llegado a confiar tanto en el mercado y tan poco en el gobierno?
El fundamentalismo de mercado no es solo la creencia de que el libre mercado es la mejor manera de gestionar un sistema económico, sino también la convicción de que constituye la única vía que no amenaza con destruir el resto de nuestras libertades. Además, es la creencia de que el mercado existe fuera de la política y de la cultura, de tal manera que puede resultar lógico hablar de dejarlo «tranquilo».
Estamos familiarizados con la idea de que, como ha resumido George Soros, «la doctrina del capitalismo del laissez faire sostiene que la mejor manera de lograr el bien común es la persecución desinhibida del autointerés».[4] Ese es el argumento central que formuló Adam Smith en 1776 y los capitalistas satisfechos lo han aceptado desde entonces. Los fundamentalistas del mercado, sin embargo, se apartan de Smith al insistir en que no existe el «bien común», sino meramente la suma de todos los bienes privados de los individuos. Por esta razón, rechazan las pretensiones del gobierno de representar «al pueblo»: solo hay personas —individuos— que se representan a sí mismas, y la mejor manera de hacerlo no es a través de sus gobiernos, aunque hayan sido elegidos democráticamente, sino a través de sus decisiones libres en el libre mercado.
Milton Friedman, el más famoso de los fundamentalistas norteamericanos del mercado, llegó incluso a afirmar que el voto no era democrático, porque podía ser distorsionado fácilmente por intereses especiales y porque, en cualquier caso, la mayoría de los votantes eran unos ignorantes. Pero, en lugar de pensar cómo se podría mitigar la influencia de esos intereses especiales o cómo los votantes podrían estar mejor informados, sostuvo su idea de que la verdadera libertad no era la que se manifiesta en la urna electoral. «El mercado económico proporciona más libertad que el mercado político», afirmó Friedman en Sudáfrica en 1976, mientras aconsejaba a los ciudadanos de ese país que no armaran escándalo por el apartheid y se centraran más bien en expandir su economía de mercado.[5]
El argumento de Friedman funciona cuando hablamos de la libertad de comprar, digamos, zapatos de cualquier tipo. Pero no funciona cuando pensamos en un contexto más amplio, que incluye la publicidad engañosa, las campañas de relaciones públicas agresivas y falaces, y lo que los economistas denominan «externalidades»: costes que son invisibles o incomprensibles para los que compran los zapatos, o que afectan a personas que ni siquiera los han comprado. La polución es una externalidad. ¿Qué ocurre cuando el productor de zapatos vierte productos químicos tóxicos en la parte trasera de la fábrica y oculta este hecho a sus trabajadores, inversores y clientes? Friedman restó importancia a ese problema y le adjudicó la amable etiqueta de «efectos de vecindad», afirmando después que cualquier remedio casi siempre sería peor que la enfermedad, porque se perderían libertades o el derecho de propiedad quedaría limitado, que es lo que sucede normalmente con las regulaciones públicas. En algunos casos, puede que tuviese razón. Es cierto que las regulaciones limitan la libertad de alguien para proteger la libertad (y el bienestar) de otros. En el caso de la polución, la «libertad» de las fábricas de arrojar residuos tóxicos ha sido eliminada, y con razón. En el caso del cambio climático, la «libertad» de las empresas de vender petróleo, gas y carbón nos pone en peligro a todos los demás. Esto crea un dilema fundamental para los fundamentalistas. Pero, en lugar de repensar sus argumentos, los fundamentalistas del mercado protegen su visión del mundo negando que el cambio climático sea real o afirmando que, de alguna manera, «el Mercado» lo solucionará, a pesar de todas las evidencias en contra.
Friedman sostenía que el capitalismo y la libertad son dos caras indivisibles de la misma moneda, pero esta «tesis de la indivisibilidad» se había formulado décadas antes. A comienzos del siglo XX, fue promovida en Estados Unidos por un grupo de industriales que trabajaban bajo el paraguas de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM). La NAM y sus aliados usaban esa tesis para oponerse a unas reformas políticas que hoy damos por hecho, como las leyes que limitaron el trabajo infantil, establecieron indemnizaciones a los trabajadores y crearon el impuesto federal sobre la renta. En la década de 1930, se alinearon con la industria eléctrica y usaron esa tesis para oponerse a la Administración de Electrificación Rural, la Autoridad del Valle del Tennessee y otras entidades creadas por el New Deal. Perdieron en la mayoría de los casos, en parte porque la tesis tenía un defecto fatal: era falsa. La electricidad es un buen ejemplo de ello. Los mercados habían sido incapaces de llevar la electricidad a millones de estadounidenses que la querían, pero el gobierno lo había conseguido y los estadounidenses de las áreas rurales estaban económicamente mejor y no eran menos libres. De hecho, se podría argumentar que eran más libres que antes, porque ahora tenían aparatos eléctricos que reducían el trabajo manual y luz eléctrica que permitía que el día se pudiese aprovechar más.[6]
Dado que la tesis de la indivisibilidad tenía tan poca fundamentación factual, los líderes empresariales estadounidenses necesitaban otras formas de apuntalarla. Una de ellas fue la propaganda. En la década de 1920, la Asociación Nacional de la Luz Eléctrica (NELA) lanzó una descomunal campaña que incluía, entre otras cosas, la contratación de académicos para que reescribiesen los libros de texto y desarrollasen un programa docente que promoviese ideas promercado y antigobierno en las nacientes escuelas de negocios y las facultades de Economía de todo el país. También reclutó expertos para que «demostrasen» que la electricidad privada era más barata que la pública, aunque los datos disponibles mostrasen lo contrario. En la década de 1930, la NAM retomó el esfuerzo con una campaña de propaganda multimillonaria para convencer a los estadounidenses de que los negocios y la industria funcionaban perfectamente y que las causas reales de la Gran Depresión eran las demandas poco razonables de los sindicatos, unidas a la excesiva interferencia del gobierno en los negocios y a los impuestos federales, que dejaban a la industria privada del dinero que necesitaba para expandir su capacidad productiva. Bien entrada la década de 1940, la NAM produjo libros, folletos, programas de radio, series de conferencias, así como películas y documentales (y más adelante programas de televisión) diseñados para influir en la opinión pública y las noticias de los periódicos sobre la economía y la vida en Estados Unidos, en lo que los maestros enseñaban en sus clases y, sobre todo, en las creencias del pueblo estadounidense.
Una parte clave de la campaña de propaganda de esos industriales era el mito del trípode de la libertad, que afirma que Estados Unidosse fundó sobre tres principios básicos interdependientes: la democracia representativa, la libertad política y la libre empresa. Es una idea fabricada. La libre empresa no aparece ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución, y la economía estadounidense del siglo XIX estaba entrelazada por medio de la intervención del gobierno en el mercado. Pero la NAM gastó millones para convencer al pueblo norteamericano de que el trípode de la libertad era cierto, y para persuadir a los estadounidenses de que el villano en la historia de la Gran Depresión no eran las «grandes empresas», sino el «gran gobierno». Difundieron este mito para debilitar la confianza de los estadounidenses en las instituciones públicas que contuviesen las prácticas abusivas de las empresas y protegiesen a los ciudadanos corrientes.
Otra estrategia consistió en reclutar intelectuales afines que ayudasen a hacer creíble el mito. Para ello, los empresarios recurrieron a las importaciones: los economistas Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, líderes de la escuela austriaca de economía. En la década de 1940, un grupo vinculado a la NAM financió el traslado de Mises y Hayek a Estados Unidos, gestionó su contratación por las universidades de Nueva York y Chicago, respectivamente, y trabajó incansablemente para promover las ideas de ambos economistas tanto en círculos de negocios como, más en general, entre el pueblo norteamericano. Esto incluyó una versión divulgativa del famoso libro de Hayek Camino de servidumbre en Reader’s Digest y una versión en cómic en la revista Look. En la década de 1950, Ronald Reagan leería la versión del Reader’s Digest. Décadas más tarde, Camino de servidumbre sería promovido por los presentadores de radio conservadores Glenn Beck y Rush Limbaugh y pregonado por influyentes políticos republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz y el líder de la Cámara Paul Ryan.[7]
Los empresarios ayudaron a crear el primer centro de pensamiento libertario, la Fundación para la Educación Económica (FEE), creada en 1946 por Leonard Read, director de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, para que defendiera una ideología promercado y antigobierno. También fundaron la Sociedad del Monte Pelerin, alineada con Hayek, un cuadro de economistas, comentaristas culturales y teóricos políticos mayoritariamente europeos que promovían una renovación del compromiso con los principios del libre mercado bajo la égida de lo que se acabaría llamando neoliberalismo.[8] Y ayudarían a Milton Friedman a escribir su libro más influyente, Capitalismo y libertad —esencialmente una reiteración de la tesis de la indivisibilidad—, que reconfiguraría radicalmente el debate cultural estadounidense en las décadas de los setenta y los ochenta. En 1988, Reagan concedería a Friedman la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla Nacional de la Ciencia.
Pocos de los lectores de Friedman sabían que el éxito del libro no fue producto de una competencia abierta en el mercado de las ideas: Capitalismo y libertad había sido financiado y promovido por los empresarios estadounidenses, y era la parte más pública de un proyecto mucho mayor. Lo cierto es que quienes habían traído a Hayek a América se habían dado cuenta rápidamente de que su enfoque, incluso en la versión abreviada del Reader’s Digest, era demasiado intelectual y demasiado europeo para ser del gusto del público general. La mejor manera de obtener el libro que querían —el libro que pensaban que necesitaban sus conciudadanos— era financiarlo a través de una respetable institución estadounidense. Escogieron la Universidad de Chicago; el proyecto se denominaría Proyecto del Libre Mercado, conocido también en ocasiones como el Estudio del Libre Mercado. Friedman era el mascarón de proa del mismo, pero no estaba solo. El economista de Chicago George Stigler se convertiría en un crítico prominente de la regulación pública y obtendría el Premio Nobel de Economía por su trabajo. También produciría una versión editada de La riqueza de las naciones de Adam Smith en la que se expurgaban todas las reservas de este autor acerca de la doctrina del libre mercado, incluidas sus largas discusiones sobre la necesidad de una regulación bancaria, de unos salarios adecuados a los trabajadores y de impuestos para obras públicas, como carreteras y puentes.[9] El economista Aaron Director (cuñado de Friedman) desarrolló el Proyecto Antimonopolio, que debería haberse llamado Proyecto Antiantimonopolio. Los monopolios, argumentaba Director, representaban la selección natural económica en acción: las corporaciones más aptas eran las que sobrevivían. Uno de los estudiantes de Director fue el jurista Robert Bork, quien en la década de 1990 usaría con éxito estos argumentos contra una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estableciendo así los cimientos de la resistencia judicial, que persiste en la actualidad, a una aplicación estricta de la legislación antimonopolio.[10]
No obstante, el fundamentalismo de mercado no se trataba solo de economía. También incluía la religión y la cultura de masas. Los promotores de la Sociedad del Monte Pelerin y la FEE se solapaban con un movimiento llamado Movilización Espiritual, diseñado para convencer al clero cristiano de que el capitalismo no regulado no solo era compatible con los valores cristianos, sino que se fundamentaba en ellos.[11] Movilización Espiritual estaba dirigida por un ministro congregacional llamado James Fifield, pero su mayor donante era el presidente de Sun Oil, J. Howard Pew —miembro prominente de la NAM—, que también apoyaba a Norman y Vincent Peale. (Entre los feligreses de Peale se encontraban Fred y Mary Trump).[12] Pew era también amigo de la periodista Rose Wilder Lane, hija de Laura Ingalls Wilder, la autora de la adorada serie de libros La casa de la pradera. O quizá sea más correcto hablar de la aparente autora, porque, aunque millones de norteamericanos adoraban aquellos libros —que se vendían como si fueran la verdadera historia de la infancia de Wilder en la frontera estadounidense—, las historias realmente habían sido creadas y transformadas por su libertaria hija en parábolas que mostraban la autosuficiencia individual y la superfluidad del gobierno.
Una de las escritoras que trabajaban para el fundador de la FEE, Leonard Read, era la emigrada Ayn Rand, que rompería con Read porque pensaba que su libertarismo no era lo suficientemente estricto; se dedicaría a infundir en sus exitosas novelas, así como en sus guiones adaptados para el cine, mensajes literarios puros y simplistas. Los críticos generalmente fueron inmisericordes con El manantial y La rebelión de Atlas; una crítica dijo de este último libro que estaba «escrito desde el odio».[13] Pero a la gente le encantaban; el odio de Rand evidentemente inspiró a posteriores generaciones de libertarios y generó millones en ventas. Una razón por la cual los libros de Rand se vendieron tan bien era que fueron fuertemente promocionados por organizaciones afines, como la FEE y el Instituto Ayn Rand, cuya misión es «mantener a Rand viva».[14] El New York Times informó en 2007 de que el Instituto Ayn Rand donaba en ese momento cuatrocientas mil copias al año de las novelas de la autora a programas de Ubicación Avanzada en institutos.[15] El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas cita La rebelión de Atlas como una gran influencia en su pensamiento, al igual que el antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, que describió el trabajo de Rand como una «defensa moral del capitalismo».[16]
Los acólitos de Rand la admiraban como una filósofa purista que no cedía en sus convicciones. En realidad, fue una de las artífices de los códigos de censura de Hollywood, que supusieron un serio atentado contra la libertad. Otro antiguo defensor de la libertad que apoyó la censura era ni más ni menos que el actor de Hollywood Ronald Reagan.[17]
La mayoría de los estadounidenses saben que Reagan, antes de ser político, fue actor, pero no tantos conocen que su alicaída carrera en la pantalla revivió gracias a un empleo con la General Electric Corporation (GE). Reagan presentó el popular programa de televisión General Electric Theater, donde cada semana su voz y su rostro llegaban a decenas de millones de hogares para mostrar historias didácticas de individualismo y libre empresa. Al mismo tiempo, viajó por todo el país por cuenta de la GE —visitando fábricas, dando charlas en escuelas y haciendo el circuito de cenas en comunidades donde la GE estaba presente— para promocionar la enérgica visión de la empresa contra los sindicatos y el gobierno.
El mentor de Reagan en estos asuntos era el ejecutivo de la GE Lemuel Ricketts Boulware, cuyas tácticas antisindicales eran tan extremas que recibieron una denominación propia: boulwarismo (también le supusieron a la GE varias denuncias por infracciones de las leyes laborales federales). Mientras Reagan ayudaba a la GE a promover la ideología del libre mercado y la libertad de elección, la compañía conspiraba para amañar los mercados eléctricos (un delito por el que sería juzgada y condenada en la década de 1960). Llegó a la GE siendo un demócrata del New Deal y salió siendo un republicano conservador. La GE también transformaría el destino político de Reagan; en esa época conseguiría poderosos promotores en el Estados Unidos empresarial que le ayudarían a lanzar su carrera política.
A Reagan se le conocía como el Gran Comunicador, y el éxito del fundamentalismo estadounidense del mercado fue en última instancia un triunfo de las relaciones públicas: sus defensores construyeron un mito y convencieron a los estadounidenses de que era verdad. Para la década de 1970, lo que había empezado como una defensa interesada de prerrogativas empresariales —factualmente dudosa y fundamentada normalmente en burdas distorsiones y tergiversaciones de la historia— se había transfigurado en un cuerpo de pensamiento que en apariencia era intelectualmente robusto. Mientras tanto, se había creado una red de centros de pensamiento libertarios fuertemente financiados por industrias que vendían productos peligrosos, como tabaco y combustibles fósiles, para promover estas ideas en los colegios, las universidades y la vida estadounidense en general. Entre otras actividades, estos centros de pensamiento distribuyeron gratis millones de copias de los libros de Hayek y Friedman (y de Rand). Entretanto, las fundaciones progresistas se centraban en la mayoría de los casos en cuestiones específicas —como salvar las ballenas o extender el acceso a la educación— sin darse cuenta de que se estaba librando una batalla ideológica mayor.[18] El mito se difundió y lo adoptarían presidentes como Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton o Barack Obama, y más recientemente Donald Trump.
Los hombres (y unas pocas mujeres) de esta historia se esforzaron para que sus ideas fueran difundidas en la academia, la política, Hollywood y la vida religiosa, con independencia de si sus afirmaciones eran ciertas. Utilizando varios medios a su disposición —desde la propaganda abierta y la desinformación a formas sutiles de persuasión, desde influir en lo que se enseñaba en las escuelas a lo que veían los niños cuando iban al cine—, trabajaron para cambiar las creencias de los estadounidenses.
A comienzos del siglo XX, los norteamericanos sospechaban de la gran empresa y veían al gobierno como su aliado.[19] En las últimas décadas del siglo, todo esto había cambiado: muchos estadounidenses ahora admiraban a los líderes empresariales como «emprendedores» y «creadores de empleo» y creían que tenía más sentido contar con la «magia del mercado» para solucionar problemas que recurrir al gobierno. Muchos estadounidenses veían al gobierno como un lastre y consideraban que los impuestos eran injustos o incluso una forma de robo.[20] El hecho de que aceptasen esas ideas es prueba de la importancia de esta historia: la propaganda y la persuasión habíanfuncionado. Las personas implicadas en este proyecto eran intelectualmente diversas y geográficamente dispersas, pero también estaban interconectadas de manera importante (y a menudo asombrosa). Lo suyo no fue una conspiración, sino una red de personas que se conocían unas a otras, se apoyaban moral y financieramente, y usaban ese apoyo mutuo para promover un mito singular.
Como todos los buenos mitos, este también tenía un fondo de verdad. Como le dirá a usted cualquier economista, los mercados pueden asignar recursos de manera eficiente. Los mercados son buenos para hacer un uso productivo de los insumos que crean riqueza. También son buenos para reunir información. Los mercados pueden revelar mucho sobre lo que quiere la gente, hasta dónde está dispuesta a llegar para obtenerlo y cuánto está dispuesta a pagar por ello. Si la eficiencia fuese el único objetivo, entonces el fundamentalismo de mercado tendría sentido. Pero la eficiencia es una herramienta, no un fin.[21] Cuando se les pregunta sobre sus valores, los estadounidenses no contestan que uno es la «eficiencia». Lo que quiere la mayoría de la gente es una vida mejor. Un lugar agradable en el que vivir, en una comunidad segura, con una buena sanidad, educación para sus hijos y posibilidades de ocio para ellos. Maximizar la riqueza maximizando la eficiencia del mercado nos distrae de muchas de las cosas que importan más en nuestras vidas.
Generaciones anteriores comprendieron que los valores del mercado son diferentes de los valores sociales. En una fecha tan temprana como las primeras décadas del siglo XVIII, ya estaba claro que la actividad económica sin constricciones podía resultar dañina, y a finales del siglo XIX, los americanos y los europeos habían aprobado leyes para mitigar algunos de los peores efectos del capitalismo, especialmente las condiciones terribles en las fábricas que el poeta William Blake llamó «oscuras factorías satánicas». En 1802, el Parlamento británico aprobó la Ley de Salud y Moralidad de los Aprendices, que exigía que las fábricas tuviesen ventanas, que los jóvenes aprendices recibiesen una educación básica y que asistiesen a los servicios religiosos al menos una vez al mes. La ley británica referida a las fábricas de algodón, aprobada en 1819, prohibía emplear niños de menos de nueve años. En Alemania y el Reino Unido se desarrollaron sistemas para compensar a los trabajadores —o en su caso a sus viudas— heridos o muertos por accidente laboral.
En esa época también estaba claro que un capitalismo sin restricciones era malo para los propios capitalistas. En el siglo XIX, ciclos económicos extremos y el pánico provocado por las crisis bancarias a menudo llevaban a la ruina a empresas que, por lo demás, eran sólidas. Cuando los bancos se hundían, todos perdían su dinero. Una competencia implacable se convertía en muchos casos en una carrera hacia el abismo en la cual pocos sobrevivían, y al final el mercado acababa dominado por pocos actores o incluso por uno solo. Las corporaciones más poderosas recurrían a prácticas anticompetitivas y expulsaban a los rivales que podían ofrecer mejores productos a menor precio. Hacia 1890, las actuaciones monopolistas se habían vuelto tan habituales que el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Sherman Antimonopolio, y el republicano Theodore Roosevelt se convertiría en uno de los más icónicos presidentes norteamericanos forjándose una reputación de «cazamonopolios».
En torno a comienzos del siglo XX, la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la idea de que los gobiernos debían asumir la responsabilidad de resolver los problemas creados por el capitalismo no regulado. Estos problemas incluían tanto los fallos del mercado como los colapsos bancarios y los «costes sociales»; por ejemplo, los 146 trabajadores textiles —en su mayoría mujeres y niñas— que perecieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911 y los miles de trabajadores fallecidos cada año en accidentes de carretera, explosiones de calderas y derrumbamientos de minas. A comienzos del siglo XX, el Gobierno estadounidense estableció estándares para la seguridad en el trabajo. En 1913, se creó la Reserva Federal para fomentar la estabilidad económica. En 1914, se estableció la Comisión Federal de Comercio para evitar prácticas injustas y fraudulentas. Cuando los bancos se hundieron durante la Gran Depresión, el Gobierno creó la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) para proteger los ahorros de la gente. Cuando el agua del país estaba tan contaminada que el río Cuyahoga (en Cleveland) se incendió y cuando el aire de Los Ángeles se volvió tan tóxico que la gente literalmente moría al respirarlo, el Gobierno estableció estándares de limpieza del agua y del aire. La Era Progresista, el New Deal y el movimiento ecologista eran, los tres, respuestas a fallos del mercado.
Los reformadores admitían que el gobierno debía cumplir un papel esencial en el sostenimiento de los mercados estableciendo las reglas por las que operaban para asegurar que fueran justos. Reconocían que «el Mercado» no existía fuera de la sociedad, sino que formaba parte de ella y, como todas sus otras partes, debía estar sujeto a la ley y las regulaciones. Estaban demostrando que las quejas sobre la «intervención» pública en el mercado eran incoherentes, porque implicaban falsamente que los mercados, de alguna manera, podían (y quizá debían) quedar fuera del control de la sociedad civil. Los reformistas del mercado de trabajo y los ecologistas de los siglos XIX y XX eran un reflejo del reconocimiento ampliamente compartido de que los mercados no son mágicos, sino que es necesario gestionarlos.
Por ese motivo, los niños ya no acaban lisiados por trabajar en las minas y ha llegado el momento de cerrar las minas de carbón de una vez por todas para que los niños del futuro no se jueguen su supervivencia en un mundo prácticamente inhabitable debido a la contaminación por dióxido de carbono. Tanto si usted define una vida mejor como «una externalidad» —como hacen los economistas— o como un objetivo más allá del análisis económico, acabará concluyendo lo mismo. Los mercados son buenos para muchas cosas, pero no son mágicos. Solamente mire a su alrededor. La desigualdad de renta, la crisis de los opiáceos, la escasez de vivienda asequible, los jubilados que no se pueden permitir la jubilación, la crisis climática: los mercados crean problemas que nuestro sistema de mercado no ha podido resolver. El único remedio probado es el gobierno.
Para aceptar el fundamentalismo de mercado, hay que ignorar más de un siglo de historia. Por desgracia, más o menos eso mismo es lo que han hecho los estadounidenses en las últimas décadas. El resultado es que nos sentimos impotentes cuando necesitamos resolver desafíos serios, desde el cambio climático hasta la covid-19. «Mal va el país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen», escribió Oliver Goldsmith en 1770, solo seis años antes de que Adam Smith publicase La riqueza de las naciones.[22] A finales del siglo XX, la riqueza se acumulaba y nuestra nación decaía, y hoy nos encontramos aparentemente impotentes para hacer algo al respecto.
Consideremos un ejemplo de cómo el fundamentalismo de mercado ha atrapado incluso a muchos moderados y progresistas. Cuando el papa Francisco, en su encíclica de 2015 Laudato si’ (publicada como Encíclica sobre el cambio climático y la desigualdad), cuestionaba que se pudiera responder adecuadamente a los desafíos a los que nos enfrentamos por medio del mecanismo del mercado, fue condenado por la derecha, el centro y la izquierda. En un artículo en el New York Times, al conservador David Brooks solo le faltó llamarle socialista por poner en duda cualquier enfoque basado en el mercado ante el cambio climático e insistió en que aprovecharse de la avaricia y del egoísmo era lo mejor para solucionar el problema.[23] Ese mismo día, también en el New York Times, el periodista económico Eduardo Porter acusó al papa de privar «a la gente de las […] herramientas que la humanidad necesitará para evitar una conmoción climática».[24] En la Harvard Kennedy School of Government, el antiguo funcionario de la administración Clinton y ahora profesor Joseph Aldy dijo que el papa estaba «alejado de la realidad».[25]
Brooks argumentó que «en un mercado regulado, la avaricia puede llevar a emprendimiento e innovación económica». No cabe duda, pero la tendencia dominante del capitalismo global en los últimos cuarenta años ha sido la desregulación. Y a menudo, para que se produzca la innovación, necesitamos que los gobiernos creen mercados, como, por ejemplo, mercados para el control de la contaminación. El papa Francisco argumentó que no era realista pensar que el capitalismo (al menos como se practica actualmente) nos vaya a sacar de esta difícil situación.
Esto nos plantea una cuestión profunda: ¿el capitalismo es culpable del cambio climático, como han afirmado críticos como Naomi Klein y Andreas Malm?[26] ¿Y de la crisis de los opiáceos o la falta de vivienda asequible? Nosotros argumentamos que no: la causa es cómo pensamos sobre el capitalismo y cómo funciona este. La culpable es la ideología del fundamentalismo de mercado, que niega los fallos del capitalismo y rechaza la mejor herramienta que tenemos para responder a esos fallos: el gobierno democrático. Tampoco reconoce el papel de otras herramientas, como la gobernanza corporativa. El fundamentalismo de mercado pregona los beneficios de la desregulación y el valor de la libertad económica, eclipsando casi totalmente cualquier otra consideración.
Necesitamos una visión más realista de lo que los mercados son capaces de hacer y lo que no, de dónde aciertan y dónde fracasan. También necesitamos una concepción informada históricamente del papel del gobierno en crear y gestionar los mercados, protegerlos de prácticas predatorias, proporcionar bienes públicos y enfrentarse a los costes sociales de las empresas. Para ello, lo primero que necesitamos es comprender cómo y por qué hemos acabado confiando tanto en los mercados.
El cambio climático es un fallo del mercado, porque los mercados, actuando legalmente, no proporcionan lo que necesita la gente y han creado un problema que los mercados han demostrado que son incapaces de resolver.[27] La mano invisible ha desaparecido completamente. Como ha escrito un economista, la polución por dióxido de carbono es «gratis de emitir, pero tiene consecuencias costosas».[28] Dado que el precio que pagamos no refleja estos costes, habrá que concluir que el mercado no ha sido capaz de poner un precio preciso a los combustibles fósiles. Y si no poner los precios correctos no es un fallo del mercado, ¿de quién es el fallo? Algunos conservadores dirían que el gobierno tiene la culpa por subsidiar equivocadamente los combustibles fósiles. Esto es en parte verdad: hemos argumentado muchas veces que los Gobiernos deberían eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Pero incluso si esto se produjese, no sería suficiente. Necesitamos dejar de usar estos combustibles y lo sabemos desde hace décadas, pero la respuesta del mercado ha sido totalmente inadecuada. Por tanto, si no es el mercado el que ha fallado, entonces ¿qué nos queda más que el sistema capitalista en su conjunto? Esto es, por supuesto, lo que afirman críticos como Klein.
Nosotros no pensamos que el problema sea el capitalismo per se. Los conservadores, libertarios y fundamentalistas del mercado contemporáneos realmente no están defendiendo el capitalismo, ni siquiera cuando ellos crean que sí. Lo que están defendiendo es una idea determinada del capitalismo, una visión de crecimiento e innovación impulsada por mercados no constreñidos donde el gobierno simplemente se aparta y deja hacer. Ese capitalismo no es ciertamente el que Adam Smith imaginó y defendió. En la medida en que alguna vez existió (aproximadamente), fue un desastre: un mundo con escasa o nula seguridad en el trabajo, sin límites a la polución, a la tala de árboles ni a la venta de productos peligrosos. Si intentásemos regresar a una visión dieciochesca del capitalismo, se venderían cigarrillos a los niños para que se los pudiesen fumar durante los descansos en la fábrica.
Las ideas no surgen ex nihilo. Las desarrollan, sostienen y promueven personas e instituciones, y por ello este libro es al mismo tiempo una historia social, cultural, política y económica. Aunque aparecen algunos economistas, este libro no es una historia del pensamiento económico. Es la historia de la construcción de un mito.
El difunto antropólogo Eric R. Wolf distinguía entre poder táctico —el poder de escoger entre las alternativas existentes y hacer que una de ellas gane— y el poder estructural —el poder de crear las alternativas entre las que hay que escoger—.[29] Toda la política convencional es sobre poder táctico; la nuestra es una historia de poder estructural. Un grupo de individuos e instituciones se esforzaron por hacer creer a la gente que tenía que escoger entre «el Mercado» y «el Estado», entre el capitalismo sin constricciones y la planificación centralizada al estilo soviético. Pero hay todo tipo de alternativas, y una importante consiste en ver los gobiernos y los mercados como complementarios, no como campos opuestos. Adam Smith y otros pensadores fundacionales entendían su área de estudio como una disciplina integrada —economía política—, y sin embargo hoy abordamos (equivocadamente) la política y la economía como esferas separadas.[30]
El fundamentalismo de mercado perpetúa un error con respecto a las categorías mezclando el capitalismo, que es un sistema económico, con la democracia, que es un sistema político. Pensamos que la elección apropiada no hay que plantearla entre capitalismo versus tiranía, sino más bien entre democraciaversus tiranía y entre capitalismo bien regulado versus capitalismo mal regulado.
Ya fuesen sus defensores cínicos o sinceros, lo cierto es que el fundamentalismo de mercado ha lastrado nuestras respuestas a toda una serie de problemas a los que nos enfrentamos hoy, amenazando así nuestro bienestar e incluso la prosperidad que se supone que los mercados deben proporcionar porque han sido diseñados con ese fin. La retórica de la magia del mercado elimina cualquier alternativa factible. Nuestra intención en este libro es recuperar una idea de lo que es posible, empezando por examinar cómo se hicieron desaparecer esas alternativas. Nos preguntamos quién creó el mito de la magia del mercado, por qué fue creado y cómo se consiguió que perdurase.
Somos académicos, pero este no es un ejercicio académico, porque el gran mito en el centro de esta historia nos afecta a todos y muy severamente. Fomenta la enorme brecha entre el 1 por ciento de la población más rica y el resto de nosotros. Se ha empleado para justificar un fuerte declive en la seguridad y estabilidad del trabajo que la mayoría de nosotros realizamos para sobrevivir. Ha bloqueado los esfuerzos que debemos adoptar para revertir el calentamiento de nuestro planeta y proteger la existencia misma del mundo tal como lo conocemos. La fecha de caducidad del gran mito hace tiempo que ha pasado. Nuestro futuro depende de que lo rechacemos.
[1]George Soros, The Crisis of Global: Open Society Endangered, Londres: Public Affairs, 1998; véase también Soros, «The Capitalist Threat», Atlantic, febrero de 1997, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1997/02/the-capitalist-threat/376773/; y Fred Block y Margaret R. Somers, The Power of Market Fundamentalism: Karl Polanyi’s Critique, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014, p. 3.
[2]Publicado por la editorial Capitán Swing en 2018. (N. del E.).
[3]Fred Singer y Kent Jeffreys, The EPA and the Science of Environmental Tobacco Smoke, InstituciónAlexis de Tocqueville, Universidad de Virginia, 1994, número Bates: TICT0002555, Biblioteca de Documentos del Legado del Tabaco, https://www.legacy.library.ucsf.edu, citado en Naomi Oreskes y Erik M. Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Nueva York: Bloomsbury, 2011, p. 249 [trad. cast.: Mercaderes de la duda, Capitán Swing, 2018, trad. de José Manuel Álvarez Flórez].
[4]Soros, «The Capitalist Threat».
[5]Zachary D. Carter, «The End of Friedmanomics», New Republic, 17 de junio de 2021, https://newrepublic.com/article/162623/milton-friedman-legacy-biden-government-spending. El discurso es «The Fragility of Freedom», de Milton Friedman, en Milton Friedman in South Africa, Mayer Feldberg, Kate Jowell y Stephen Mulholland (eds.), Ciudad del Cabo y Johannesburgo: Graduate School of Business of the University of Cape Town, 1976, pp. 3-10.
[6]No obstante, como ha mostrado la historiadora Ruth Schwartz Cowan, los aparatos eléctricos que ahorraban trabajo no ahorraron realmente el trabajo femenino (neto), debido a que se incrementaron las expectativas referidas a la limpieza de la casa (More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, Nueva York: Basic Books, 1983).
[7]Glenn Beck, «Glenn Beck —6/8/2010— The Road to Serfdom», Youtube, 9 de marzo de 2012, https://www.youtube.com/watch?v=CMk5_4pBlfM; Glenn Beck, «The Road to Serfdom», Fox News, 25 de marzo de 2015, https://www.foxnews.com/story/the-road-to-serfdom; Daniel Hannan, The New Road to Serfdom: A Letter of Warning to America, 1.ª ed., Nueva York: Harper, 2010; Bernard Harcourt, «How Paul Ryan Enslaves Friedrich Hayek’s The Road to Serfdom», Guardian, 12 de septiembre de 2012, http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/12/paul-ryan-enslaves-friedrich-hayek-road-serfdom; y Rush Limbaugh, «Rush Limbaugh on Brooks, Hayek & Obama», Taking Hayek Seriously (blog), 25 de febrero de 2009, consultado el 23 de marzo de 2022, http://hayekcenter.org/?p=360.
[8]Sobre la Sociedad del Monte Pelerin, véase Philip Mirowski y Dieter Plehwe (eds.), The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009. Otros libros importantes para nuestro análisis son Wendy L. Wall, Inventing the «American Way»: The Politics of Consensus from the New Deal to the Civil Rights Movement, Oxford: Oxford University Press, 2008; Kim Phillips-Fein, Invisible Hands: The Businessmen’s Crusade Against the New Deal, Nueva York: Monthly Review Press, 2006; Richard A. Posner, A Failure to Capitalism: The Crisis of ’08 and the Descent into Depression, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009; y Mariana Mazzucato, The Entreprenerial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, ed. revisada, Londres: Anthem Press, 2015. Véase también Ngaire Woods, «The Case Against Free-Market Capitalism», Project Syndicate, 12 de octubre de 2017, www.project-syndicate.org/commentary/free-marketcapitalism-neoliberalism-debate-by-ngaire-woods-2017-10?barrier=accessref.
[9]Hobart Rowen, «Free-Market Proponent at University of Chicago», Washington Post, 21 de octubre de 1982, https://www.washingtonpost.com/archive/business/1982/10/21/free-market-proponent-at-university-of-chicago/37c6b377-5d6c-41c4-9ed638a18f2777ee/.
[10]En junio de 2021, por ejemplo, un juez federal rechazó una queja del Departamento de Justicia contra Facebook usando unos argumentos que se semejaban a los de Bork; véase capítulo 9. Cecilia Kang, «Judge Throws Out 2 Antitrust Cases Against Facebook», New York Times, 28 de junio de 2021, https://www.nytimes.com/2021/06/28/technology/facebook-ftc-lawsuit.html.
[11]Kevin M. Kruse, One Nation Under God: How Corporate America Invented Christian America, Nueva York: Basic Books, 2015, pp. 11-34.
[12]Gwenda Blair, «How Norman Vincent Peale Taught Donald Trump to Worship Himself», Politico, 6 de octubre de 2015, www.politico.com/magazine/story/2015/10/donald-trump-2016-norman-vincent-peale-213220/.
[13]Harriet Rubin, «Ayn Rand’s Literature of Capitalism», New York Times, 15 de septiembre de 2007, https://www.nytimes.com/2007/09/15/business/15atlas.html.
[14]«Ayn Rand», FEE, consultado el 12 de mayo de 2022, https://fee.org/people/ayn-rand/.
[15]Rubin, «Ayn Rand’s Literature of Capitalism».
[16]Ibid.
[17]«Everything Wrong with the Reagan Administration», Libertarianism.org (Cato Institute), 9 de abril de 2019, https://www.libertarianism.org/everything-wrongpresidents/everything-wrong-reagan-administration.
[18]Jane Mayer, Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right, 1.ª ed., Nueva York: Anchor, 2016; y Thomas Medvetz, Think Tanks in America, Chicago: University of Chicago Press, 2012. Sobre la filantropía conservadora frente a la liberal, véase Sally Covington, «Moving a Public Policy Agenda: The Strategic Philanthropy of Conservative Foundations», National Committee for Responsive Philanthropy, 23 de julio de 1997, consultado el 12 de julio de 2021, https://www.ncrp.org/publication/moving-public-policy-agenda. Véanse también David Callahan, «$1 Billion for Ideas: Conservative Think Tanks in the 1990s», National Committee for Responsive Philanthropy, 18 de marzo de 1999, consultado el 12 de julio de 2021, https://www.ncrp.org/publication/1-billion-ideas; y Jeff Krehely, Meaghan House y Emily Kernan, «Axis of Ideology: Conservative Foundations and Public Policy», National Committee for Responsive Philanthropy, marzo de 2004, consultado el 12 de julio de 2021, https://www.ncrp.org/wp-content/uploads/2016/11/AxisofIdeology.pdf.
[19]«Survey: What the Factory Worker thinks about Free Enterprise (A Survey)», carpeta «What the Factory Worker thinks about Free Enterprise», caja 847, serie III, Archivos de la Asociación Nacional de Fabricantes, consulta 1411, Museo y Biblioteca Hagley, Wilmington, DE 19807.
[20]Ronald Reagan, «Inaugural address», Washington D. C., 20 de enero de 1981, https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/reagan-quotes-speeches/inauguraladdress-2/.
[21]La excepción es la noción de eficiencia de Pareto en economía, cuyo objetivo es maximizar el bienestar neto. Véanse «Three Normative Models of the Welfare State», Public Reason, 3, n.º 2, 2011, pp. 13-43; y Elizabeth Popp Berman, Thinking Like an Economist: How Efficiency Replaced Equality in US Public Policy, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2022.
[22]Citado en Tony Judt, Ill Fares the Land, Londres: Penguin Books, 2011.
[23]David Brooks, «Fracking and the Franciscans», New York Times, 23 de junio de 2015, www.nytimes.com/2015/06/23/opinion/fracking-and-the-franciscans.html.
[24]Eduardo Porter, «Climate Change Calls for Science, Not Hope», New York Times, 23 de junio de 2015, https://www.nytimes.com/2015/06/24/business/combating-climate-change-with-science-rather-than-hope.html.
[25]Joseph Aldy, citado en «A Blessing to Slow Climate Change», Harvard Gazette, 18 de junio de 2015, https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/06/a-blessing-toslow-climate-change/.
[26]Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, Nueva York: Simon & Schuster, 2014 [trad. cast.: Esto lo cambia todo, Paidós Ibérica, 2015]; Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, Londres: Verso Books, 2016 [trad. cast.: Capital fósil, Capitán Swing, 2020]; y Andreas Malm, How to Blow Up a Pipeline: Learning to Fight in a World of Fire, Londres: Verso Books, 2021 [trad. cast.: Cómo dinamitar un oleoducto, Errata Naturae, 2022].
[27]Tim Worstall, «Nick Stern is Wrong: Climate Change Is Not the Largest Market Failure the World Has Ever Seen», Forbes, 25 de enero de 2015, https://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/01/25/nick-stern-is-wrong-climate-change-is-notthe-largest-market-failure-the-world-has-ever-seen/.
[28]Conny Olovsson, «The CO2 Market Failure: It’s Free to Emit but Has Costly Consequences», LSE Business Review, 15 de octubre de 2020, https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2020/10/15/the-co2-market-failure-its-free-to-emit-but-has-costlyconsequences/.
[29]Eric R. Wolf, Pathways of Power: Building an Anthropology of the Modern World, Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 2001, p. 385. Véase también Wolf, «Distinguished Lecture: Facing Power—Old Insights, New Questions», American Anthropologist, 92, n.º 3, septiembre de 1990, pp. 586-596.
[30]Timothy Mitchell (Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, Londres y Nueva York: Verso Books, 2013) argumenta que la noción de «la Economía» no emergió hasta el siglo XX. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos estableció por primera vez un departamento de economía en 1915 (Berman, Thinking Like an Economist, p. 28). La administración Hoover fue la primera en reunir sistemáticamente el tipo de datos que podían ser empleados para analizar «la economía» como ahora la entendemos.
01
Los costes sociales
del capitalismo
El capitalismo estadounidense de finales del siglo XIX era una empresa de lo más letal. Cada año, miles de personas resultaban heridas, mutiladas o muertas en el curso de su trabajo diario. Morían mineros en explosiones y derrumbamientos. Trabajadores del ferrocarril eran aplastados entre vagones. Trabajadores de fábricas perdían sus extremidades, atrapadas en las máquinas. Una estimación sugiere que a finales del siglo casi la mitad de los trabajadores del ferrocarril sufrían cada año heridas relacionadas con su trabajo.[31] Un hombre joven nacido en Estados Unidosen 1899 habría estado más seguro yendo a luchar en la Primera Guerra Mundial que trabajando en los ferrocarriles.[32] La carnicería era tan grande que los comentaristas contemporáneos la comparaban con una guerra emprendida por un ejército industrial.[33]
La actividad más peligrosa era la minería del carbón. A mediados del siglo XIX, un 6 por ciento de los trabajadores de las minas de antracita de Pensilvania resultaban muertos cada año y el doble resultaban heridos o incapacitados. A lo largo de su carrera, era más probable que un minero en un campo de antracita de Scranton resultase muerto, seriamente herido o incapacitado permanentemente que lo contrario. Si se las apañaba para llegar intacto a su vejez, podía perfectamente morir de una enfermedad pulmonar.[34] En todo el mundo industrial, los accidentes laborales constituían una pandemia. Según una estimación, en 1900, uno de cada mil trabajadores moría en su puesto de trabajo, el equivalente actual de 1,5 millones de personas al año.[35]
Cuando el trabajador resultaba gravemente herido, ni él ni su familia recibían ninguna indemnización. Las viudas y los huérfanos eran abandonados a la generosidad de familia y amigos, si es que los tenían, o de instituciones de caridad. Cuando las madres eran incapaces de cuidar de sus hijos o de encontrar familiares para que los cuidasen, los niños acababan en orfanatos, normalmente lugares de malnutrición y abandono.[36] Había también un componente racial, porque la mayoría de los trabajadores industriales eran inmigrantes con escaso poder político.
Las industrias responsables de este desperdicio de vidas humanas y de potencial no pagaban nada. Tampoco los estadounidenses lo consideraban una responsabilidad colectiva. No existían programas estatales ni federales para ayudar a los trabajadores heridos ni a las familias de los fallecidos. Hacia finales del siglo XX, algunos trabajadores —especialmente los cualificados y los sindicados— estaban asegurados a través de asociaciones cooperativas o de sociedades de ayuda mutua, pero la mayoría no lo estaban. Raramente había seguros privados para los trabajadores, precisamente porque era normal que muriesen de manera prematura; muchas compañías se negaban categóricamente a vender pólizas a trabajadores empleados en actividades peligrosas. Las únicas pólizas que ofrecían la mayoría de las aseguradoras eran las que cubrían los costes del entierro.[37]
En teoría, un trabajador podía demandar a su empleador si podía demostrar negligencia; en la práctica, eso ocurría raramente, y cuando ocurría casi nunca llegaba a buen puerto. Pocos trabajadores tenían los recursos necesarios para presentar una demanda, y menos aún podían demostrar que las prácticas cotidianas del capitalismo industrial supusiesen negligencia.[38] Peor aún, la ley a menudo consideraba responsable a la víctima. En el influyente caso de 1842 Farwell contra Boston y el Ferrocarril Worcester, el juez presidente del Tribunal Supremo de Massachusetts sentenció que los empleadores no eran imputables cuando un trabajador resultaba lesionado por la negligencia de un compañero de trabajo sobre la base de que «estos son peligros que el empleado es probable que conozca, y contra los cuales puede guardarse tan efectivamente como el dueño».[39] Si un trabajador sufría un accidente laboral, era culpa suya por no tener más cuidado. A menos que el trabajador hubiese resultado herido por un ataque intencionado, no recibía ninguna indemnización legal.[40]
La llamada «crisis de los accidentes» fue uno de los primeros problemas que se reconocieron como costes sociales —o «externalidades negativas»— del capitalismo. En 1920, el economista británico Arthur Pigou desarrollaría una influyente teoría de los costes sociales, donde sugería que había que asumirlos mediante un impuesto a la actividad infractora. En cierta medida, esto ya se había llevado a cabo en Europa, donde se diseñaron los primeros sistemas de indemnización a los trabajadores: Alemania puso en marcha un programa de seguros de accidentes para trabajadores en 1884 e Inglaterra lo haría en 1897.[41] Los empresarios aportaban a un fondo de seguros, que compensaba a los trabajadores heridos o fallecidos en el trabajo. El sistema también generaba un incentivo positivo para promover la seguridad en el lugar de trabajo: los empresarios con más tasas de accidentes pagaban mayores primas.
Estados Unidos, sin embargo, no tenía esos programas, por lo que no resultaba sorprendente que las tasas de accidentes laborales fueran mucho mayores. El informe de 1872 de la Oficina de Estadísticas Laborales de Massachusetts, por ejemplo, señalaba que un trabajador de fábrica perdía como media treinta y un días por enfermedad o accidente, muchos más que la media en fábricas similares del Reino Unido, donde se tomaban más precauciones de seguridad.[42]
A comienzos del siglo XX, varios grupos de académicos, reformadores y empresarios habían viajado a Europa para aprender cómo enfrentaban otras naciones este problema.[43] Los comentaristas estadounidenses vinculaban las menores tasas de accidentes en Europa a los programas de seguros laborales.[44] La pregunta obvia era si había que desarrollar un programa de indemnización a los trabajadores en Estados Unidos. En caso afirmativo, ¿quién debería pagarlo? ¿Quién era responsable de los costes sociales de la actividad industrial? ¿El trabajador? ¿El empresario? ¿El gobierno?
Algunos empresarios aceptaron que la seguridad en la fábrica era responsabilidad suya, aunque solo fuera porque la muerte de muchos trabajadores en su puesto de trabajo desmoralizaba al resto de los empleados. El magnate del acero Andrew Carnegie, por ejemplo, donó cuatro millones de dólares para crear un fondo de ayuda a los trabajadores de Carnegie Steel.[45] Con la aparición de la ingeniería industrial como profesión, surgiría el argumento de quelos accidentes eran «un derroche» y resultaban «ineficientes», de modo que el enfoque científico de la gestión industrial intentó reducir su incidencia. De acuerdo con esta línea de pensamiento, no era una cuestión de quién tenía la culpa; simplemente, mejorar la eficiencia beneficiaría a todos. Los ingenieros industriales y los administradores comenzaron a pedir mejores prácticas para aumentar la seguridad en el centro de trabajo y la lealtad del trabajador en aras de la productividad.
Sin embargo, solo unas pocas empresas siguieron el ejemplo de Carnegie y el consejo de los ingenieros industriales. La mayoría de los magnates de la industria y de los observadores aceptaban los accidentes como parte inseparable del capitalismo industrial; eran el precio del negocio. Pero en la mayoría de los casos no era el empresario quien pagaba el precio (ni tampoco los consumidores). Los accidentes los sufrían los trabajadores —en su mayoría hombres, aunque no siempre—, que no tenían más opción que trabajar en condiciones peligrosas; y sus parejas y sus hijos se quedaban abandonados. Este era el precio por el capitalismo del laissez faire. El libre mercado tenía unos costes sustanciales que no se medían en dólares, sino en vidas humanas.
En 1907, las cosas empezaron a cambiar cuando el presidente Theodore Roosevelt propuso un programa que dejaba al margen la culpabilidad: los trabajadores heridos en el desempeño de sus obligaciones recibirían una indemnización con independencia de la existencia de negligencia o intencionalidad. A lo largo de la siguiente década, veintiocho comisiones estatales y federales analizaron esta cuestión y hacia 1920 cuarenta y dos estados habían implementado alguna forma de indemnización a los trabajadores.[46] Misisipi fue el estado que más se resistió, y no adoptó una medida de este tipo hasta 1948. Las leyes aprobadas eran diversas: la mayoría solo pagaban una indemnización por la muerte del cabeza de familia masculino, pero no había ninguna compensación por la muerte en accidente laboral de una mujer o un niño. Pasaría algún tiempo antes de que Estados Unidos tuviese algo remotamente parecido a un programa lógico y completo. Sin embargo, estas leyes tenían en común la idea de la indemnización a los trabajadores hombres como forma de seguro.
El trabajo era peligroso. La gente resultaba herida o moría en el puesto de trabajo a pesar de que tenía cuidado e incluso cuando unos empresarios concienciados intentaban crear unas condiciones laborales más seguras. Además, la presión del capitalismo complicaba que cualquier empresario gastase dinero en seguridad laboral si sus competidores no lo gastaban también, y la presión por ganarse la vida complicaba a su vez que un trabajador dejase un trabajo peligroso. La indemnización a los trabajadores dejó a todos los empresarios en igualdad de condiciones y generó un incentivo para que mejorasen la seguridad y compensasen a las víctimas cuando ocurría lo inevitable. Los accidentes de trabajo no desaparecieron, pero disminuyeron y sus consecuencias se mitigaron. Las «oscuras factorías satánicas» ya no eran tan satánicas.
La indemnización a los trabajadores fue una de las reformas implementadas a finales del siglo XIX y comienzos del XX para enfrentarse a los costes externos de la actividad económica, para hacer al capitalismo más seguro y más justo —y al mismo tiempo más competitivo—. La Era Progresista vio cómo se aprobaban leyes para romper monopolios y evitar prácticas económicas injustificables, reducir los aranceles a las importaciones, limitar el trabajo infantil, mejorar las condiciones laborales, defender el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, expandir el derecho a la educación y asegurar el acceso a alimentos y medicinas. Aunque algunas reformas progresistas fracasaron —la más obvia en este sentido fue la Prohibición—, muchas tuvieron un gran éxito. Muchas cosas que ahora damos por hecho —la jornada laboral de ocho horas, el derecho al pago de las horas extra, la semana laboral de cinco días— fueron producto de esa época, el resultado de las luchas de los trabajadores sindicados y sus aliados en el movimiento progresista.[47]