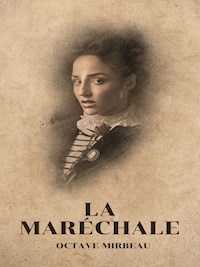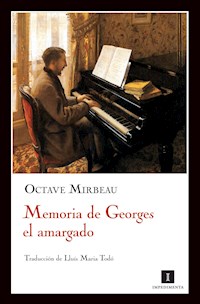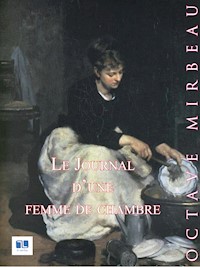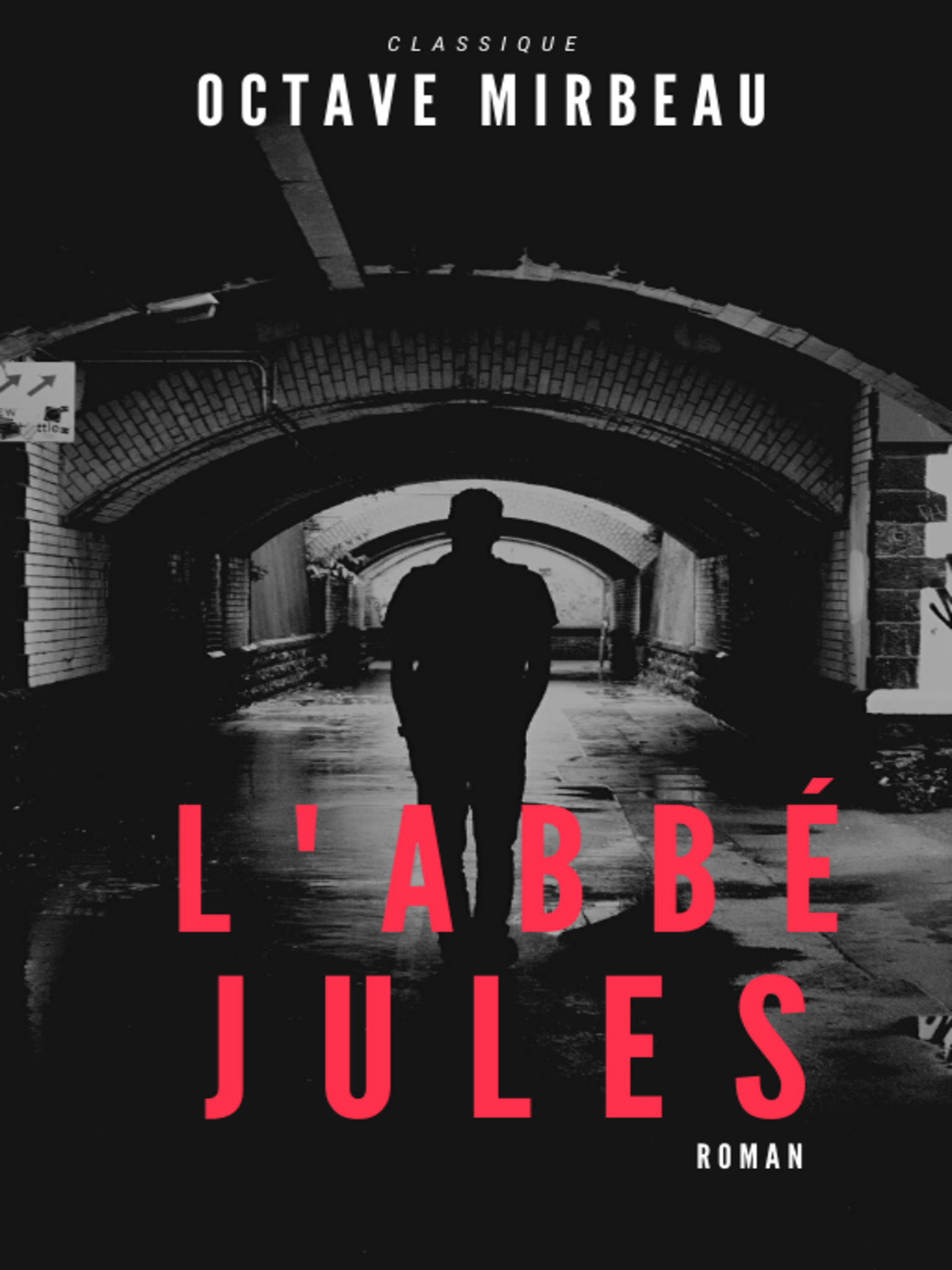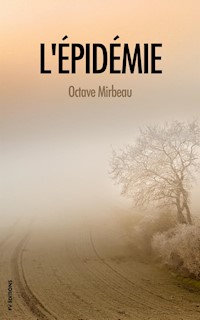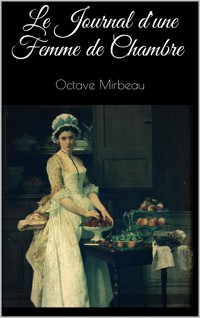Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ambientada en la célebre época del caso Dreyfus, y considerada una de las mejores novelas del decadentismo francés, El Jardín de los Suplicios causó un tremendo escándalo tras su publicación por lo gráfico de sus alusiones y lo depravado de su argumento. Mirbeau dedica "estas páginas de asesinato y sangre a los Sacerdotes, a los Soldados, a los Jueces, a los Hombres que educan, dirigen y gobiernan". La novela, de una alta carga política y erótica, se divide en tres partes: la primera, "Frontispicio", se dedica a glosar el crimen como algo propio del instinto natural humano; la segunda, "En misión", narra la caída política del protagonista, un hombre corrupto que para huir de su propio declive parte como embriologista en expedición "científica" a Ceilán; en la tercera, "El Jardín de los Suplicios", el narrador anónimo y su amante, Clara, una inglesa sádica e histérica, visitan una dantesca prisión china, donde la visión de las torturas que sufren los supliciados llevará a Clara a un delirante éxtasis erótico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Jardín de los Suplicios
Octave Mirbeau
Traducción del francés a cargo
de Lluís Maria Todó
Nota del editor
El Jardín de los Suplicios fue publicado por la editorial francesa Charpentier-Fasquelle el 13 de junio de 1899. Con el tiempo, y gracias a su carácter escandaloso, se convertiría en el texto más famoso, traducido y comentado de Octave Mirbeau. En aquel momento Francia vivía una conmoción sin precedentes, y veía cómo sus instituciones se derrumbaban. Es pertinente, pues, hacer algunas consideraciones que nos ayudarán a entender de un modo más profundo el porqué de la composición y publicación de esta obra, y que tienen mucho que ver no tanto con el espíritu contestatario de Mirbeau, como con el momento de ruptura en que la obra fue publicada.
Por entonces Francia estaba sacudida por el desenlace del célebre caso Dreyfus, que conmocionó al país por una trama de espionaje y antisemitismo que dejó al descubierto la profunda hipocresía en que se basaba el aparato institucional de la Tercera República francesa, en cuyo seno reinaban posiciones de nacionalismo intolerante que amenazaban con fracturar la sociedad civil. En el centro de la polémica estaba la figura del capitán Alfred Dreyfus (1859-1935), un ingeniero politécnico de origen judío-alsaciano, acusado en 1894 de espiar para los alemanes. Juzgado por un tribunal militar, Dreyfus fue condenado a cadena perpetua por alta traición, y enviado a la Isla del Diablo, una de las más espeluznantes prisiones coloniales francesas. Poco después se comprobó que en realidad el verdadero espía era Ferdinand Esterhazy, comandante del ejército francés, pero, a pesar del escándalo que ocasionó este descubrimiento, el Estado Mayor no tomó medidas contra él y se limitó a cambiarlo de destino y enviarlo al Norte de África. La población civil, fuertemente influida por la prensa, se dividió en bandos opuestos, y eran tan numerosos los detractores de Dreyfus como sus partidarios, entre los cuales se contaba el escritor naturalista Émile Zola, que publicó al hilo de este caso el famoso panfletoJ’Accuse, un virulento alegato en favor de Dreyfus que desató una enorme polémica, y que decantó la opinión de numerosos intelectuales a favor del reo injustamente condenado. En 1898 el Tribunal Supremo francés, obligado por las circunstancias, aceptó revisar la sentencia pero, a pesar de las evidencias, solamente la conmutó por diez años de trabajos forzados. No sería hasta 1906 cuando la inocencia de Dreyfus fue reconocida por la Corte de Casación, y Dreyfus rehabilitado.
Es en este contexto de profunda zozobra social y crisis del modelo en que se sustentaba la Tercera República, en el que sale a la luzEl Jardín de los Suplicios, que rápidamente se revelará como una obra profundamente controvertida, tanto por el retrato que en sus páginas se hace de los círculos de poder franceses, en los que la corrupción, el latrocinio, los arreglos secretos y los manejos turbios eran moneda de cambio, como por lo subido del tono de algunos de sus pasajes (durante mucho tiempo se ha considerado que se trataba de una obra erótica, si no incluso abiertamente pornográfica), que tienen como protagonistas a un narrador anónimo, un canalla de la peor especie, y a la bella y cruel Miss Clara, una inglesa depravada y aficionada a los placeres sádicos, medio niña, medio prostituta, libérrima en sus apetitos y contrapunto caricaturesco de la bienpensante e hipócrita sociedad europea, que en su seno, en realidad, cometía crímenes más horrendos que los descritos por Mirbeau en las prisiones chinas. Valga apuntar aquí, por cierto, que Mirbeau hablaba de oídas en todo momento, puesto que no pisó China en su vida, aunque su intención fue pintar ese país como un Edén (a partes iguales paradisíaco e infernal) liberado de toda opresión y de las mentiras propias de las sociedades occidentales; un lugar, en suma, donde el individuo puede desarrollarse sin cortapisas.
Octave Mirbeau, «proletario literario», autor incómodo, anarquista apasionado por la literatura de Tolstói y Dostoievski, era famoso por poner su pluma al servicio de las causas de los desfavorecidos, la justicia y la igualdad entre los hombres. El Jardín de los Suplicios se alimenta, pues, de la profunda insatisfacción de Mirbeau ante las instituciones en que se fundaba la política francesa y, por ende, la europea.
La novela, cuya redacción final data del año 1899, es el resultado de un asombroso collage literario que bebe de varias fuentes, piezas heterogéneas que Mirbeau había ido publicando en diversos periódicos de la época y que a priori no estaban creadas para ser leídas juntas. En la primera parte de la obra, titulada «Frontispicio», en la que un narrador anónimo describe una conversación mundana entre varios miembros de la intelligentsia francesa que versa sobre la suprema pertinencia del asesinato, Mirbeau mezcla textos extraídos de varios artículos publicados previamente, como «L’École de l’assassinat», aparecido en Le Figaro el 23 de junio de 1889, «La Loi du meurtre», publicado en L’Écho de Paris el 24 de mayo de 1892, «Divagations sur la meurtre», aparecido en Le Journal el 31 de mayo de 1896 o «Après dîner», que se publicó en el periódico dreyfusista L’Aurore, el 29 de agosto de 1898. La segunda parte del libro, titulada «En misión», constituye una historia completa e independiente que fue prepublicada con ese mismo título en dos borradores diferentes: el primero, en tres entregas, en septiembre de 1893, en las páginas de L’Écho de Paris, y el segundo, mucho más definitivo y convincente, en nueve entregas, del 11 de julio al 30 de diciembre de 1895 en las páginas del Gaulois. En cuanto a la tercera parte del volumen, la titulada propiamente «El Jardín de los Suplicios», fue prepublicada en Le Journal del 14 de febrero al 4 de abril de 1897, en dos entregas, y del 3 de abril al 19 de junio de 1898, en seis entregas.
Conviene señalar, en este sentido, que el autor no se preocupó lo más mínimo por la armonización del estilo, la verosimilitud de la novela o incluso la propia credibilidad de lo narrado (en palabras de Paul Bourget, «la unidad del libro se descompone para dar paso a la independencia de la página»). Se trata, por tanto, de una novela de iniciación (un descenso a los infiernos de los misterios del inconsciente) cuyo valor reside en su capacidad para convertirse en una vívida metáfora de la terrible condición humana sujeta a las leyes, al arbitrio de las empresas y a los delirios de los políticos corruptos. El Jardín de los Suplicios es, asimismo, una alegoría —trufada de humor negro— del establishment europeo de principios del xx, que explora tabúes como el asesinato ritual y el nulo precio de la vida en el marco de una sociedad, la occidental, en que ésta depende de «valores superiores» intangibles, prefigurando la convulsa ruptura que experimentaría esa sociedad en las décadas siguientes.
La novela, que, como hemos dicho, cosechó un notable éxito en Francia tras su publicación, tuvo una traducción pronta al castellano. Así, en 1900, la editorial Maucci, de Barcelona, publicó una traducción debida a Ramón Semprau y O. Sos Gautreau, conociendo varias reimpresiones. En tiempos más modernos, es de reseñar la edición publicada en 1977 por la madrileña editorial Cupsa, con traducción de Ana Mª Aznar y prólogo de Luis Antonio de Villena.
E. R.
El Jardín de los Suplicios
Frontispicio
Una noche se encontraban reunidos varios amigos en casa de uno de nuestros más famosos escritores. Después de haber cenado copiosamente, estaban discutiendo sobre el asesinato a propósito ya no sé de qué, a propósito de nada, seguramente. Sólo había hombres; moralistas, poetas, filósofos, médicos, todos ellos personas que podían charlar libremente, al dictado de su fantasía, de sus manías, de sus paradojas, sin temor de ver aparecer, de repente, esos aspavientos y esos terrores que la menor idea un poco osada pone en el rostro trastornado de los notarios. Digo notarios como podría decir abogados o porteros, no por desdén, desde luego, sino por precisar un estado medio de la mentalidad francesa.
Con una tranquilidad de ánimo tan perfecta como si se hubiese tratado de expresar una opinión sobre los méritos del puro que se estaba fumando, un miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas dijo:
—Cierto… Yo estoy convencido de que el asesinato es la mayor preocupación humana, y que todos nuestros actos derivan de él.
Todos estaban esperando una larga teoría. El académico se quedó callado.
—¡Evidentemente! —pronunció un sabio darwinista—. Y la que usted ha emitido, amigo mío, es una de esas verdades eternas, como las que descubría cada día el legendario señor Pero Grullo… ya que el asesinato es la base misma de nuestras instituciones sociales, y por consiguiente la necesidad más imperiosa de la vida civilizada. Si cesaran los asesinatos, no habría más gobiernos de ninguna clase, por el hecho admirable de que el crimen en general y el asesinato en particular son, no sólo su excusa, sino su única razón de ser. Entonces viviríamos en plena anarquía, cosa que no se puede concebir. Así, lejos de intentar destruir el asesinato, es indispensable cultivarlo con inteligencia y perseverancia. Y no conozco mejor medio de cultivo que las leyes.
Como alguien protestara, el sabio repuso:
—¡Vamos a ver! ¿No estamos entre amigos y podemos hablar sin hipocresía?
—¡Faltaría más! —asintió el dueño de la casa—. Aprovechemos generosamente la única ocasión en la que se nos permite expresar nuestras ideas más íntimas, puesto que yo en mis libros y usted en sus clases no podemos ofrecerle al público más que mentiras.
El sabio se arrellanó más sobre los cojines de su sillón, estiró las piernas que, de haber estado demasiado tiempo cruzadas una sobre otra, se le habían entumecido, y con la cabeza hacia atrás, los brazos colgando, el vientre acariciado por una digestión feliz, lanzó al techo volutas de humo:
—Por lo demás —prosiguió—, el asesinato se cultiva suficientemente por sí mismo. Hablando propiamente, no es el resultado de tal o cual pasión, ni la forma patológica de la degeneración. Es un instinto vital que está en nosotros, que está en todos los seres organizados y los domina, como el instinto genésico. Ello es tan cierto que, la mayor parte del tiempo, esos dos instintos se combinan tan bien el uno con el otro, se confunden tan totalmente uno en el otro, que en cierto modo no forman más que un solo y único instinto, y no se sabe cuál de los dos nos impulsa a dar la vida y cuál a tomarla, cuál es el asesinato y cuál es el amor. He recibido las confidencias de un honorable asesino que mataba a las mujeres no para robarlas sino para violarlas. Su deporte consistía en que el espasmo de placer del uno concordara exactamente con el espasmo de muerte de la otra: «¡En aquellos momentos, me decía, yo me figuraba que era un Dios creando el mundo!».
—¡Claro! —exclamó el famoso escritor—. ¡Si va a buscar ejemplos entre los profesionales del crimen!
El sabio, lentamente, replicó:
—Es que todos somos, más o menos, unos asesinos. Todos hemos experimentado cerebralmente, a un grado menor, quiero creer, unas sensaciones análogas. La necesidad innata de asesinar, la refrenamos, atenuamos su violencia física, dándole exutorios legales: la industria, el comercio colonial, la guerra, la caza, el antisemitismo, porque es peligroso entregarse a ella sin moderación, al margen de las leyes, y porque las satisfacciones morales que se obtienen no merecen, después de todo, que nos expongamos a las consecuencias habituales de este acto, el encarcelamiento, las entrevistas con los jueces, siempre fatigosas y sin interés científico… y por fin la guillotina.
—Usted exagera —interrumpió el primer interlocutor—. Sólo para los asesinos sin elegancia, sin estilo, los brutos impulsivos y desprovistos de toda especie de psicología, sólo para ellos es peligroso ejercer el asesinato. Un hombre inteligente y razonador puede, con imperturbable serenidad, cometer todos los asesinatos que quiera. Tiene asegurada la impunidad. La superioridad de sus artimañas siempre prevalecerá contra la rutina de las investigaciones policiales y, añadamos, contra la pobreza de las pesquisas criminalistas que tanto gustan a los jueces instructores. En este terreno, como en todos los demás, los pequeños pagan por los grandes. Veamos, amigo mío, admitirá usted que el número de crímenes ignorados…
—Y tolerados…
—Y tolerados… es lo que iba a decir… admitirá usted sin duda que ese número es mil veces mayor al de los crímenes descubiertos y castigados, sobre los que los periódicos discursean con tan extraña prolijidad y una falta de filosofía tan repugnante. Si usted admite eso, reconozca también que el gendarme no es un espantajo para los intelectuales del asesinato.
—Sin duda. Pero no se trata de eso. Usted desplaza la cuestión. Yo decía que el asesinato es una función normal —y para nada excepcional— de la naturaleza y de todo ser viviente. Ahora bien, es exorbitante que, so pretexto de gobernar a los hombres, las sociedades se hayan arrogado el derecho exclusivo de matarlos, en detrimento de las individualidades en las cuales reside únicamente el mencionado derecho.
—¡Muy justo! —corroboró un filósofo amable y locuaz cuyas clases en la Sorbona atraen cada semana a un público escogido—. Nuestro amigo tiene toda la razón. Por mi parte, yo no creo que exista una criatura humana que no sea —al menos virtualmente— un asesino. Mire usted, yo, a veces, me divierto en los salones, en las iglesias, en las estaciones, en las terrazas de los cafés, en el teatro, en cualquier lugar donde las multitudes pasen y circulen, me divierto observando las fisonomías desde un punto de vista estrictamente homicida. En la mirada, la nuca, la forma del cráneo, los maxilares, la protuberancia de las mejillas, todo el mundo, en algún lugar de su persona, lleva visibles los estigmas de esa fatalidad fisiológica que es el asesinato… No se trata de ninguna aberración de mi mente, pero no puedo dar un paso sin codearme con el homicidio, sin verlo arder bajo los párpados, sin sentir su misterioso contacto en las manos que se tienden hacia mí… El domingo pasado estuve en un pueblo que celebraba sus fiestas patronales. En la plaza mayor, decorada con hojas, arcos floridos, mástiles empavesados, se reunían las diversiones de todas clases habituales en estos festejos populares. Y, bajo la mirada paternal de las autoridades, una multitud de buenas gentes se estaba divirtiendo. El tiovivo, las montañas rusas, los columpios atraían a muy poca gente. De nada servía que los organillos repitieran sus melodías más alegres y sus cantinelas más seductoras. Otros eran los placeres que convocaban a aquella multitud en fiestas. Unos tiraban con carabina, otros con pistola, o con la venerable ballesta, apuntando a unas dianas que representaban rostros humanos; otros destrozaban a pelotazos unas marionetas alineadas penosamente en unas barras de madera; estos golpeaban con una maza un resorte que hacía mover patrióticamente a un marinero francés que iba a atravesar con su bayoneta, al extremo de una plancha, a un pobre hova o a un ridículo negro de Dahomey… En todas partes, bajo las lonas en las pequeñas tiendas iluminadas, se exhibían simulacros de muerte, parodias de masacre, representaciones de hecatombes. ¡Y aquella buena gente era feliz!
Todos comprendimos que el filósofo estaba lanzado. Nos instalamos lo mejor posible para sufrir el alud de sus teorías y anécdotas. Prosiguió:
—Incluso me fijé en que estas diversiones pacíficas desde hace unos años están adquiriendo una extensión considerable. La alegría de matar se ha hecho mayor y se ha vulgarizado más a medida que las costumbres se han ido suavizando; pues las costumbres se suavizan, no lo duden ustedes. Antiguamente, cuando todavía éramos unos salvajes, los tiros de feria eran de una pobreza monótona que daba pena. Sólo se disparaba contra pipas y cáscaras de huevo que bailaban en el extremo de unos chorros de agua. En los puestos más lujosos, había pájaros, sí, pero eran de yeso. ¿Qué placer puede procurar eso, díganme? Actualmente, cuando ya nos ha llegado el progreso, cualquier hombre honrado tiene derecho a procurarse por dos perras la emoción delicada y civilizadora del asesinato. Y encima todavía gana platos de colores y conejos. Las pipas, las cáscaras de huevo, los pájaros de yeso que se rompían tontamente, sin sugerirnos nada sangriento, la imaginación ferial los ha substituido por figuras de hombres, mujeres y niños, cuidadosamente articulados y vestidos, como es debido. Después, se ha conseguido que estas figuras gesticulen y anden. Gracias a un ingenioso mecanismo, los muñecos se pasean felices o huyen despavoridos. Se los ve aparecer, solos o en grupos, en paisajes de decorado, trepar por paredes, entrar en fortalezas, descolgarse de ventanas, surgir de trampas. Funcionan como personas reales, tienen movimientos de brazos, de piernas, de cabeza. Algunos parecen llorar, los hay que parecen pobres, los hay que parecen enfermos, los hay que van vestidos de oro como princesas de leyenda. Realmente, podemos imaginar que tienen inteligencia, voluntad, que tienen alma… ¡que están vivos! Incluso algunos adoptan posturas patéticas, suplicantes. Nos parece oírlos diciendo: «¡Piedad! ¡No me mates!». ¡Y así tenemos la sensación exquisita de que vamos a matar unas cosas que se mueven, que andan, que sufren, que imploran! Al dirigir contra ellos la carabina o la pistola, nos viene a la boca como un sabor de sangre caliente. ¡Qué alegría, cuando la bola decapita a esos simulacros de hombre! ¡Qué estremecimiento cuando la flecha destroza los pechos de cartón y tira al suelo los pequeños cuerpos inanimados, en posturas de cadáver! El público se excita, se encarniza, sólo se oyen palabras de destrucción y muerte. «¡Que reviente! ¡Apunta al ojo! ¡Apunta al corazón! ¡Dale su merecido!» Aquella buena gente, indiferente ante los cartones y las pipas, se exalta si la diana representada es una figura humana. Los torpes se irritan, no contra su torpeza, sino contra la marioneta que no han acertado. La tratan de cobarde, la cubren de insultos inmundos cuando desaparece intacta detrás de la puerta del castillo. La insultan: «¡Ven aquí, miserable!». Y vuelven a disparar contra ella hasta que la han matado. Examinad a esa buena gente. En aquel momento, son realmente unos asesinos, unos seres movidos tan sólo por el deseo de matar. La bestia homicida que hasta hace poco dormitaba en ellos se ha despertado al percibir la posibilidad de matar algo que estaba vivo. Pues para ellos, el muñeco de cartón, de trapo o de madera que pasa una y otra vez por el decorado, ya no es un juguete, un pedazo de materia inerte. Al verlo pasar una y otra vez, inconscientemente le prestan un calor en la circulación, una sensibilidad en los nervios, un pensamiento, y es dulce aniquilar todo aquello, es ferozmente delicioso ver cómo se derrama por las heridas que ellos han infligido. Incluso llegarán a gratificar al muñeco con opiniones políticas o religiosas contrarias a las propias, lo acusarán de ser judío, inglés o alemán, a fin de añadir un odio particular a aquel odio general hacia la vida, y así sumar una venganza personal, íntimamente saboreada, al placer instintivo de matar.
Aquí intervino el amo de la casa, que por cortesía hacia sus invitados y con la caritativa intención de dar un respiro a nuestro filósofo y a nosotros mismos, objetó blandamente:
—Usted sólo habla de brutos, de campesinos, y ellos, no se lo negaré, están en permanente estado de asesinato. Pero no es posible que aplique las mismas observaciones a los «espíritus cultivados», a las «naturalezas civilizadas», a las personas de la buena sociedad, por ejemplo, personas para quienes cada hora de su existencia es una victoria sobre el instinto original y sobre las persistencias salvajes del atavismo.
A lo cual, nuestro filósofo replicó vivamente:
—Permítame… ¿Cuáles son las costumbres, los placeres favoritos de eso que usted, querido amigo, llama «espíritus cultivados y naturalezas civilizadas»? La esgrima, los duelos, los deportes violentos, el abominable tiro al pichón, las corridas de toros, los variados ejercicios de patriotismo, la caza… todo lo cual no son en realidad más que regresiones a la época de las antiguas barbaries en las que el hombre —si puede llamarse así— era, en cultura moral, semejante a las grandes fieras que perseguía. Por otra parte, no hay que quejarse de que la caza haya sobrevivido a todo el aparato mal transformado de esas costumbres ancestrales. Es un derivativo poderoso mediante el que «los espíritus cultivados y las naturalezas civilizadas» dan suelta, sin demasiado perjuicio para nosotros, a los restos de energías destructivas y pasiones sangrientas que hay en ellos. Sin eso, en vez de correr el ciervo, cazar el jabalí, masacrar a inocentes seres alados en los campos de alfalfa, pueden estar seguros de que los «espíritus cultivados» azuzarían sus jaurías contra nosotros, y las «naturalezas civilizadas» nos abatirían alegremente a tiros, cosa que no dejan de hacer cuando pueden, de una manera o de otra, con más decisión y —reconozcámoslo sinceramente— con menos hipocresía que los paletos. ¡Ah, ojalá no falte nunca la caza en nuestras llanuras y bosques! ¡Es nuestra salvaguarda y, en cierto modo, el precio de nuestra seguridad! Si algún día desapareciera de repente, no tardaríamos en substituirla nosotros, para el delicado placer de los «espíritus cultivados». ElaffaireDreyfus nos da de ello un ejemplo admirable, y creo que la pasión por el asesinato y la alegría de la caza del hombre jamás se habían exhibido de manera tan completa y cínica. Entre los incidentes extraordinarios y los monstruosos hechos a los que dio lugar diariamente durante un año elaffaire, la persecución por las calles de Nantes de monsieur Grimaux es el más característico, y su protagonismo corresponde a «los espíritus cultivados y las naturalezas civilizadas» que cubrieron de insultos y de amenazas de muerte a ese gran sabio a quien debemos los más bellos trabajos sobre química. Y siempre deberemos recordar que el alcalde de Clisson, «espíritu cultivado», en una carta que se hizo pública, negó la entrada en su ciudad a monsieur Grimaux, y lamentó que las leyes modernas no le permitieran «ahorcarlo bien alto y bien corto» tal como se hacía con los sabios en los bellos tiempos de las antiguas monarquías. Por todo ello, este excelente alcalde fue muy aplaudido por todas «las personas de la buena sociedad» de Francia, tan exquisitas, esas que, según nuestro anfitrión, obtienen cada día clamorosas victorias sobre el instinto original y las persistencias salvajes del atavismo. Fijémonos, por otra parte, en que los oficiales se reclutan casi exclusivamente entre los espíritus cultivados y las naturalezas civilizadas; los oficiales, es decir los hombres que, ni mejores ni peores, ni más ni menos tontos que los demás, escogen libremente un oficio —por lo demás muy honorable— en el que todo el esfuerzo intelectual consiste en efectuar sobre la persona humana las violaciones más diversas, en desarrollar, multiplicar, los más completos, los más amplios, los más seguros sistemas de pillaje, destrucción y muerte. ¿Acaso no existen navíos de guerra a los que se han dado nombres perfectamente leales y verídicos como Devastación, Furor, Terror? ¿Y qué hay de mí mismo? Miren ustedes, yo tengo la certeza de que no soy un monstruo; me considero una persona normal, con mis sentimientos de cariño, mis sentimientos elevados, una cultura superior, refinamientos de civilización y de sociabilidad. Pues bien, ¡cuántas veces he sentido gruñir en mí la voz imperiosa del asesinato! ¡Cuántas veces he sentido cómo subía desde el fondo de mi ser hasta mi cerebro, en un flujo de sangre, el deseo, el áspero, violento y casi invencible deseo de matar! No vayan a creer que ese deseo se haya manifestado en una crisis pasional, acompañado por una cólera súbita e irreflexiva, o combinado con un vil interés económico. En absoluto. Este deseo nace en mí súbitamente, poderoso, injustificado, por nada y a propósito de nada, en la calle, por ejemplo, al ver la espalda de un desconocido… Sí, a veces, por la calle, ves espaldas que reclaman el cuchillo. ¿Por qué?
Después de esta confidencia inesperada, el filósofo se quedó en silencio un instante, nos miró con aire temeroso, y prosiguió:
—No, miren ustedes, por más vueltas que le den los moralistas, la necesidad de matar nace en el hombre con la necesidad de comer, y se confunde con ella. Esta necesidad instintiva, que es el motor de todos los organismos vivos, la educación la desarrolla en vez de refrenarla, las religiones la santifican en vez de maldecirla, todo se alía para convertirla en el eje sobre el que gira nuestra admirable sociedad. En cuanto el hombre despierta a la conciencia, se le insufla el espíritu del asesinato en el cerebro. El asesinato, elevado a deber, popularizado hasta el heroísmo, lo acompañará en todas las etapas de su existencia. Le hará adorar a dioses barrocos, a dioses locos de atar que sólo se complacen en los cataclismos, maníacos de ferocidad que se atracan de vidas humanas, siegan pueblos como si fueran campos de trigo. Sólo le hará respetar a los héroes, esos brutos repugnantes, cargados de crímenes y rojos de sangre humana. Las virtudes mediante las cuales se elevará por encima de los demás y que le valdrán gloria, fortuna y amor, se apoyarán únicamente en el asesinato. Encontrará en la guerra la suprema síntesis de la eterna y universal locura del asesinato, del asesinato regularizado, administrado, obligatorio y convertido en función nacional. Vaya a donde vaya, haga lo que haga, siempre verá esta palabra: «asesinato», inmortalmente inscrita en el frontón de este enorme matadero que es la Humanidad. Entonces, este hombre, a quien se inculca desde la infancia el desprecio hacia la vida humana, que se destina al asesinato legal, ¿por qué iba a retroceder ante el asesinato, cuando halla en él un interés o una distracción? ¿En nombre de qué derecho la sociedad va a condenar a unos asesinos que en realidad no han hecho más que adaptarse a las leyes homicidas que ella dicta, y seguir los ejemplos sangrientos que ella les da? «¿Cómo? —podrían decir los asesinos—. Un día nos obligáis a liquidar a un montón de gente contra la que no sentimos ningún odio, gente que ni siquiera conocemos, y cuantos más liquidamos, más recompensas y honores recibimos. Y otro día, confiando en vuestra lógica, suprimimos a unas personas porque nos molestan y las odiamos, porque deseamos su dinero, a su mujer, su empleo o simplemente porque nos procura alegría suprimirlas: razones todas ellas precisas, plausibles y humanas. ¡Y el resultado es la policía, el juez, el verdugo! Esto es una injusticia indignante, que no tiene el menor sentido común!» ¿Qué podría responder a eso la sociedad, si tuviera el menor deseo de actuar con lógica?
Entonces, un joven que todavía no había pronunciado ni una palabra, dijo:
—¿Es ésa la explicación de la extraña manía de asesinar que usted pretende que nos afecta a todos, originaria o electivamente? Yo no lo sé ni quiero saberlo. Prefiero creer que en nosotros todo es misterio. Eso satisface más la pereza de mi mente a la que horroriza resolver los problemas sociales y humanos, por lo demás irresolubles, y me reafirma en las ideas, en las razones únicamente poéticas, por las que me siento tentado de explicar, o mejor dicho de no explicar todo aquello que no comprendo. Usted, maestro, nos acaba de hacer una confidencia bastante terrible, y nos ha descrito unas impresiones que, si adquirieran una forma activa, podrían llevarle muy lejos, a usted y también a mí, puesto que estas impresiones yo las he experimentado con frecuencia y, últimamente, en las banales circunstancias que paso a explicar… Pero antes, permítame añadir que estos estados de ánimo anormales yo se los debo tal vez al ambiente en que me he criado, y a las influencias cotidianas que me impregnaron sin que yo me diera cuenta. Usted conoce a mi padre, el doctor Trépan. Ya sabe que no existe hombre más sociable, más encantador que él. Tampoco hay otro a quien la profesión haya convertido en un asesino tan deliberado. He asistido muchas veces a esas maravillosas operaciones que le hicieron famoso en el mundo entero. Su desprecio por la vida es algo verdaderamente prodigioso. Una vez acababa de practicar delante de mí una laparotomía muy difícil, cuando de repente, examinando a su enferma todavía dormida por el cloroformo, dijo: «Esta mujer debe de tener alguna afección de píloro… ¿Y si le abro el estómago también? Tengo tiempo». Y lo hizo. La mujer no tenía nada. Entonces mi padre se puso a coser la inútil herida diciendo: «Al menos así ya estamos seguros». Tanto, que la mujer moría aquella misma noche. Otro día, en Italia, estábamos visitando un museo. Yo estaba extasiado. «Ay, poeta, poeta —exclamó mi padre que ni por un momento se había interesado por las obras maestras que a mí me llenaban de entusiasmo…—. ¡El arte! ¡El arte! ¡La belleza! ¿Tú sabes qué es eso? Pues mira, hijo mío, ¡la belleza es un vientre de mujer abierto, sangrando, con unas pinzas dentro!» No estoy filosofando, sólo cuento. Usted sacará del relato que le he prometido todas las consecuencias antropológicas que comporta, si es que realmente comporta alguna.
Aquel joven tenía una seguridad en sus modales, una mordacidad en la voz, que nos hizo estremecer.
—Volvía yo de Lyon —prosiguió— y estaba solo en un compartimento de primera clase. En no recuerdo qué estación subió un viajero. La irritación de ver turbada nuestra soledad puede determinar estados de ánimo de una gran violencia y predisponernos a actos enojosos, no lo niego. Pero yo no experimenté nada de eso. Me estaba aburriendo tanto de estar solo, que la aparición fortuita de aquel compañero, en un primer momento, me resultó agradable. Se acomodó delante de mí, después de haber depositado cuidadosamente en la red su pequeño equipaje. Era un hombre grueso, de maneras vulgares, y cuya fealdad grasienta y brillante no tardó en resultarme antipática. Al cabo de unos minutos, sentía al mirarlo una especie de asco invencible. Estaba repantingado sobre los cojines, pesadamente, con los muslos separados, y su enorme barriga, a cada sacudida del tren, temblaba y se ondulaba como una inmunda masa de gelatina. Como parecía tener calor, se quitó el sombrero y se enjugó suciamente la frente, una frente baja, rugosa, abollada, comida, como si fuera una lepra, por unos cabellos cortos, escasos y pegajosos. Su rostro era un amasijo de pliegues de grasa; su triple papada, floja corbata de carne fofa, flotaba sobre el pecho. Para evitar aquella visión desagradable, opté por mirar el paisaje y esforzarme en abstraerme por completo de la presencia de aquel compañero importuno. Transcurrió una hora. Y cuando la curiosidad, más fuerte que mi voluntad, hizo que volviera la mirada hacia él, vi que se había dormido con un sueño profundo y vil. Dormía doblado sobre sí mismo, con la cabeza colgando y rodando sobre sus hombros, y sus gruesas manos hinchadas se habían posado, muy abiertas, sobre la curva de sus muslos. Observé que sus ojos redondos sobresalían bajo los párpados plisados, en medio de los cuales, en una rasgadura, aparecía un rinconcito de pupilas azules, parecidas a una equimosis sobre un jirón de piel fláccida. ¿Qué locura me atravesó la mente de pronto? A decir verdad, no lo sé. Pues si bien es cierto que muchas veces me he sentido llamado al asesinato, la cosa siempre había quedado en estado embrionario de deseo, y nunca había adquirido la forma precisa de un gesto o un acto. ¿Debo creer que la ignominiosa fealdad de aquel hombre pudo, por sí sola, determinar aquel gesto y aquel acto? No. Hay una causa más profunda que yo ignoro. Me levanté lentamente y me acerqué al durmiente con las manos separadas, crispadas y violentas, como para un estrangulamiento…
Al pronunciar aquella palabra, el joven, como buen narrador que sabe dosificar sus efectos, hizo una pausa. Después, con una evidente satisfacción hacia sí mismo, prosiguió:
—A pesar de mi aspecto, más bien débil, estoy dotado de una fuerza nada común, de una extraordinaria flexibilidad muscular y de un enorme poder de abrazo, y en aquel momento, un extraño calor multiplicaba el dinamismo de mis facultades fisiológicas. Mis manos iban por sí solas hacia el cuello de aquel hombre, por sí solas, se lo aseguro a ustedes, ardientes y terribles. Sentía en mí una ligereza, una elasticidad, un aflujo de ondas nerviosas, algo así como la fuerte embriaguez de una voluptuosidad sexual. Sí, lo que experimentaba sólo puedo compararlo con eso. En el momento en que mis manos iban a cerrarse como unos alicates sobre aquel cuello grasiento, el hombre se despertó. Se despertó con terror en la mirada y balbució: «¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?». ¡Y eso fue todo! Vi que quería decir algo más, pero no pudo. Sus ojos redondos vacilaron, como una velita abatida por el viento. Después, se quedó con los ojos fijos en mí, inmóvil, lleno de espanto. Sin decir una palabra, sin siquiera buscar una excusa o una explicación para tranquilizar a aquel hombre, volví a sentarme delante de él, y con negligencia, con una soltura de gestos que todavía me asombra, desplegué un periódico que, por lo demás, no leí… A cada minuto que pasaba aumentaba el espanto en la mirada de aquel hombre que, poco a poco, se estremeció, y vi cómo su rostro se teñía de rojo, después de violeta, y después se quedó rígido. Hasta París, la mirada de aquel hombre conservó su espantosa fijeza… Cuando el tren se detuvo, el hombre no bajó.
El narrador encendió un cigarrillo con la llama de una vela, y en medio de una bocanada de humo, con su voz flemática, dijo:
—Desde luego que no. ¡Estaba muerto! ¡Lo había matado yo de una congestión cerebral!
Aquel relato había producido un gran malestar entre nosotros… Nos mirábamos con estupor… ¿Aquel extraño joven era sincero? ¿Había querido engañarnos? Esperábamos una explicación, un comentario, alguna rectificación… Pero se quedó callado. Grave, serio, volvía a fumar y ahora parecía estar pensando en otra cosa. A partir de aquel momento, la conversación siguió sin orden, sin energía, rozando mil temas inútiles en un tono desganado.
Entonces un hombre con el rostro marcado, la espalda encorvada, la mirada triste, el cabello y la barba prematuramente grises, se levantó con esfuerzo, y con voz temblorosa dijo:
—Hasta ahora, ustedes han estado hablando de todo excepto de las mujeres, cosa que es realmente inconcebible en una cuestión en la que ellas tienen una importancia capital.
—Pues bien, hablemos de ellas —asintió el ilustre escritor, que se encontraba en su elemento favorito ya que, en cuestiones literarias, pasaba por ser uno de esos curiosos imbéciles que suelen llamarse «maestros feministas»—. En efecto, ya es hora de que un poco de alegría venga a disipar todas esas pesadillas de sangre. Hablemos de la mujer, amigos míos, puesto que en ella y por ella olvidamos nuestros salvajes instintos, y aprendemos a amar, nos elevamos hasta la concepción suprema del ideal y la piedad.
El hombre de la cara grabada soltó una risa en la que la ironía chirrió, como una puerta vieja de goznes oxidados.
—¡La mujer educadora de la piedad! —exclamó—. Sí, ya me sé esa canción. Es muy socorrida en cierta literatura y en los cursos de filosofía de salón. Pero toda su historia, y no sólo su historia, su función en la naturaleza y en la vida desmienten esta proposición, que es puramente novelesca. Entonces, ¿por qué corren las mujeres a los espectáculos sangrientos con el mismo frenesí con que corren al placer? ¿Por qué, en la calle, en el teatro, en los tribunales, en la guillotina, las vemos estirar el cuello, abrir unos ojos ávidos ante las escenas de tortura, experimentar hasta el desvanecimiento el horrible goce de la muerte? ¿Por qué el mero nombre de un gran asesino las hace estremecer hasta el fondo más íntimo de su carne, con una especie de horror delicioso? Todas, o casi todas ellas, adoran a Pranzini.[1]¿Por qué?
—¡Vamos, hombre! —exclamó el ilustre escritor—. Las prostitutas…
—¡Quia! —replicó el hombre de la cara grabada—, las grandes damas y las burguesas. Son lo mismo. Entre las mujeres no hay categorías morales, sólo hay categorías sociales. Son mujeres… Entre el pueblo, en la alta y la pequeña burguesía, incluso en las capas más elevadas de la sociedad, las mujeres se precipitan a leer esas morgues repugnantes, esos abyectos museos del crimen que son los folletines de Le Petit Journal… ¿Por qué? Porque los grandes asesinos han sido siempre enamorados terribles. Su potencia genésica corresponde a su potencia criminal. ¡Aman tal como matan! El asesinato surge del amor, y el amor alcanza su máxima intensidad en el asesinato… Es la misma exaltación psicológica… Son los mismos gestos de ahogo, los mismos mordiscos, y son muy a menudo las mismas palabras, entre unos espasmos idénticos.
Hablaba con esfuerzo, parecía estar sufriendo… Y, a medida que hablaba, sus ojos se hacían más tristes, las arrugas de su rostro se acentuaban.
—La mujer, dispensadora de ideal y piedad… —prosiguió—. Pero si los crímenes más atroces son casi siempre obra de mujeres… Ella los imagina, los urde, los prepara, los dirige… Si no los ejecuta con sus manos, muchas veces demasiado débiles, en el carácter feroz e implacable se detecta su presencia moral, su pensamiento, su sexo… «Cherchez la femme!», como dijo el sabio criminalista.
—¡Usted la está calumniando! —protestó el ilustre escritor, sin poder disimular un gesto de indignación—. Lo que usted quiere hacer pasar por generalidades son en realidad rarísimas excepciones. Degeneración, neurosis, neurastenia… ¡por favor…! La mujer es refractaria, como el hombre, a las enfermedades psíquicas, aunque en su caso dichas enfermedades adquieren una forma encantadora y emocionante, que nos permite comprender mejor la delicadeza de su exquisita sensibilidad. No, señor mío. Comete usted un error lamentable y, me atrevería a decir, criminal. Lo que hay que admirar en la mujer es, al contrario, su sentido común, el gran amor que siente por la vida y que, tal como decía hace un momento, encuentra su expresión definitiva en la piedad.
—¡Literatura, señor mío, literatura! Y de la peor especie de todas.
—¡Pesimismo, señor mío! ¡Blasfemia, necedad!