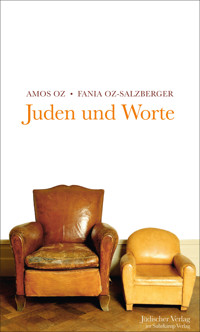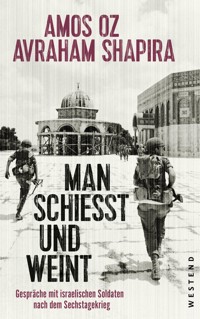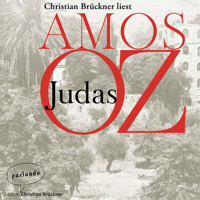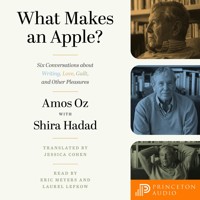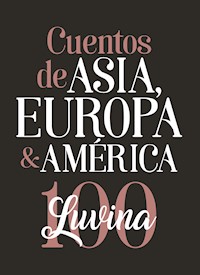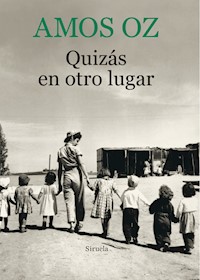Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Amos Oz nos sorprende con una historia contada por diferentes personajes en lugares distintos, pero constantemente interrelacionados, bien por la realidad, bien por los sueños y obsesiones de cada uno de ellos. En El mismo mar todos los personajes se hallan separados de su objeto de amor, a veces por una barrera, una pared, un país, una habitación o la muerte. Publicado en más de veinte países de todo el mundo, El mismo mar representa un singular evento en la literatura actual: aquí, prosa y poesía se entrelazan en la narración en un estilo que consagra a Amos Oz como uno de los grandes escritores de la literatura contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El mismo mar
Un gato
Un pájaro
Datos
Después, en el Tíbet
Cálculos
Un mosquito
Es duro
Solo
Proposición
Nadia
Rico
En la otra cara
De pronto
Aceitunas
Mar
Dedos
Se oye
Una sombra
A través de nosotros
Albert por la noche
Mariposas a una tortuga
La historia sigue así:
El milagro de los panes y los peces
Allí, en Bat Yam, su padre le reprende:
Pero su madre le defiende
Bettine rompe
En el monasterio de El Eco
Bienaventurados
Falta Rico
Ni mariposas ni tortuga
¿Y qué se esconde detrás de esta historia?
Refugio
Envuelto en sombras la luz proclama
En lugar de una oración
María
Una pluma
El amor de Nirit
Salmo de David
David según Dita
Ella se acerca a él y él está ocupado
No se ha perdido y si se ha perdido
Deseo
Como un avaro que ha olido rumores de oro
Vergüenza
Se parece
expresiones del diccionario El narrador copia
Una postal de Thimphu
Gato encerrado
Ella se va y él se queda
Y cuando las sombras le abrumaron
Un harén de sombras
Rico reflexiona sobre la derrota de su padre
Rico vuelve a reflexionar sobre un versículo que le oyó a su padre
La cruz del camino
El pájaro del lecho del mar
Duda, asiente y pone
Externos
Sinopsis
El proceso de paz
El mediodía más caluroso de agosto
El enigma del buen carpintero que tenía una profunda voz de bajo
A dúo
Un perro saciado y un perro desfallecido
Stabat Mater
Consuelo
Fisgón, intrigante
Exilio y reino
Una niña hinchada y fea
Dentro de poco
Rico grita
Una mano
Chandartal
Nunca ha existido y ha desaparecido
Olvídalo
Sólo los solitarios saben
Rico siente
Y la misma tarde también Dita
Se despierta en mí el deseo
Creo
Una red
Rico piensa en el misterioso hombre de las nieves
Una a una
Tu hijo desea
Un mercader ruso que se dirigía a China
No es cuestión de celos
Sólo gracias a mí ha vuelto a ella
Cada mañana sale a su encuentro
Lo que quería y lo que sé
De profundis
Giggy reacciona
Dies Irae
Mi mano en el tirador de la ventana
¿Y tú?
Un ciervo
Al borde del muelle
Viene y va
Después camina un rato sin rumbo y vuelve a la avenida Rothschild
Una ardilla
No pasa nada
Endulza y remueve y endulza
Adagio
Nocturno
Al mismo tiempo, en Bengala, María
Talita kumi
¿Cómo me gustaría escribir?
Con o sin
Dita me propone
Pero cómo
Desde allí, desde una de las islas
Claro que hay motivos para esperar
Qué importa
Niño, no creas
Nadia oye
La mitad de una carta a Albert
El narrador va a tomar una taza de té y Albert le dice:
En Bangladesh bajo la lluvia Rico comprende por un instante
Magnificat
Dónde estoy
Por la noche, a las once menos cuarto, Bettine telefonea al narrador
En un remoto pueblo de pescadores al sur de Sri Lanka María le pregunta a Rico:
Su padre vuelve a reprenderle y también le suplica un poco
En medio
Dita en voz baja
Pero Albert la detiene:
Después, en la cocina, Albert y Dita
Los mejores campos devastados
Buenas, malas, buenas
Dubi Dombrov intenta expresarse
Scherzo
La nave nodriza
Soy yo
Una historia anterior a las pasadas elecciones
Medio recuerdas que has olvidado
Llegará
Brasas
Bettine le cuenta a Albert:
No lejos del árbol
Una postal de Sri Lanka
Albert acusa
Como un pozo donde se espera oír
Respuesta negativa
Abishag
Cierra los ojos y vigila
Xanadú
Quién se lo permitirá
El invierno se acaba
Un sonido
Estaba
Sólo allí
Viene y va
El silencio
Captura, llena y tira
Al final del camino
Aquí
Lo que has perdido
Amos Oz
Notas
Créditos
El mismo mar
Un gato
No muy lejos del mar, en la calle Amirim
vive solo el señor Albert Danon. Le gustan las aceitunas
y el queso curado. Es un hombre apacible, asesor fiscal,
hace poco que Nadia, su mujer,
murió una mañana de cáncer de ovarios. Dejó
algunos vestidos, un tocador, unas servilletas bordadas
con delicados hilos. Su único hijo, Enrico David,
se ha ido a escalar las montañas del Tíbet.
En Bat Yam hace una mañana de verano húmeda y cálida
pero en aquellas montañas cae la noche. La niebla
se arrastra por los barrancos. Un viento punzante
aúlla como un ser vivo y la luz turbia
se parece cada vez más a un mal sueño.
Aquí se bifurca el camino,
uno es escarpado y otro llano.
En el mapa no aparece la bifurcación del sendero
y, puesto que ya casi es noche cerrada y el viento azota
con granizo punzante, Rico debe escoger instintivamente
si bajar por el camino más corto o por el más fácil.
Sea como fuere, ahora el señor Danon se levantará
y apagará el ordenador. Se dirigirá
hacia la ventana. Fuera, en el patio,
hay un gato sobre la tapia. Ha visto una lagartija. No
perdona.
Un pájaro
Nadia Danon. Un poco antes de morir un pájaro
en una rama la despertó.
A las cuatro de la madrugada, antes de clarear, Narimi
Narimi, dijo el pájaro.
¿Qué seré cuando muera? Un sonido o un olor
o no. He empezado una servilleta.
Tal vez pueda acabarla. El doctor Pinto
es optimista: la situación es estable. Tal vez el izquierdo
no esté tan bien. El derecho está limpio. Las radiografías
son claras. Compruébalo tú misma: no hay metástasis.
A las cuatro de la madrugada, antes de clarear, Nadia Danon
empieza a recordar. Queso de oveja. Copa de vino.
Racimo de uvas. Olor a tarde lenta en las colinas de Creta,
sabor a agua fría, rumor de pinos, la sombra
de las montañas cayendo sobre la llanura, Narimi
Narimi, cantaba el pájaro allí. Me pondré a bordar.
Por la mañana habré terminado.
Datos
Rico David leía sin parar.
La situación del mundo no le parecía buena.
En un estante se han quedado sus numerosos libros,
revistas, periódicos, publicaciones sobre maldades
de todo tipo: black studies, women’s studies,
gays y lesbianas, child abuse, drogas, racismo,
rain forests, el agujero en la capa de ozono, y también
la injusticia en Oriente Medio.
Leía constantemente. Lo leía todo. Acudía
a manifestaciones de izquierdas con su novia Dita Inbar.
Se iba sin decir una palabra. Olvidaba llamar por teléfono.
Volvía tarde. Tocaba la guitarra.
Tu madre te ruega, le suplicaba su padre. No está muy allá
y tú encima la haces sufrir. Rico decía, Está bien, ya vale.
Pero cómo puede haber alguien tan insensible: olvidarte
de apagar.
Olvidarte de cerrar. Hasta las tres de la madrugada olvidarte
de volver.
Dita decía: Señor Danon, intente comprenderlo un poco.
También para él es doloroso. Y encima usted hace que tenga
remordimientos, al fin y al cabo ella no ha muerto
por su culpa. Él tiene derecho a una vida propia.
¿Qué pretendía? ¿Que se quedara sentado
cogiéndole la mano?
La vida sigue. Además, de una forma u otra todos
nos quedamos solos. Tampoco a mí me gusta ese viaje
al Tíbet pero qué le vamos a hacer, está en su derecho
de buscarse a sí mismo. Y más aún después
de perder a su madre. Él volverá, señor Danon,
pero no le espere. Es mejor que trabaje,
que haga ejercicio, lo que sea. Cuando pueda vendré
a visitarle.
Y desde entonces él baja a veces al jardín. Poda los rosales.
Corta los guisantes. Aspira de lejos el olor del mar,
sal, algas, vapor húmedo y cálido. A lo mejor
mañana la llama por teléfono. Pero Rico ha olvidado dejar
sus datos y en la guía telefónica hay muchos Inbar.
Después, en el Tíbet
Una mañana de verano, cuando era pequeño, fue
con su madre en autobús desde Bat Yam hasta Yafo
para pasar medio día con la tía Clara.
La noche anterior no concilió el sueño: temía que se parara
el despertador y nos quedásemos dormidos. Y si llovía.
Y si llegábamos tarde.
Entre Bat Yam y Yafo un carro y un burro
habían volcado. Sandías abiertas sobre el asfalto,
un baño de sangre. Después, el conductor gordo insultó
y gritó a otro gordo con el pelo grasiento. Una anciana
bostezó enfrente de su madre. Su boca era una tumba
vacía y profunda.
En el banco de la parada había un hombre con corbata.
Camisa blanca,
chaqueta sobre las piernas. No quiso subir. No se movió.
A lo mejor estaba esperando
otro autobús. Después vieron un gato aplastado.
Su madre le apretó la cabeza contra su vientre: No mires,
volverás a gritar
en sueños. Después, una niña con la cabeza rapada: ¿piojos?
Tenía las piernas cruzadas, por poco las bragas.
Y un edificio sin terminar y colinas de arena.
Una cafetería árabe. Banquetas. Humo
amargo y denso. Dos hombres encorvados.
Unas ruinas. Una iglesia. Una higuera. Una campana.
Una torre. Tejas. Enrejados. Un limonero.
Olor a pescado frito. Y entre dos muros
un mar con una vela meciéndose a sí mismo.
Después, un huerto, un monasterio, palmas
o palmeras, y casas destrozadas, si se continúa
por esta carretera, al final se llega
al sur de Tel Aviv. Después, el Yarkón.
Después, campos de frutales. Pueblos. Después,
montañas. Después está
la noche. Las cordilleras de Galilea. Siria. Rusia.
O Lapland. La tundra. Las nieves.
Después, en el Tíbet, medio dormido,
recuerda a su madre. Si no nos despertamos,
lo perderemos. Llegaremos tarde. En la nieve
en la tienda en el saco de dormir
anhela apretar la cabeza contra su vientre.
Cálculos
En la calle Amirim el señor Danon aún está despierto.
Las dos de la madrugada. En la pantalla del ordenador
las cuentas mal hechas de una compañía cualquiera.
¿Error o fraude?
Busca. No encuentra. Sobre una servilleta bordada
un viejo reloj tictaquea. Se viste. Sale. En el Tíbet ya son las seis.
Olor a lluvia sin lluvia en la calle de Bat Yam.
Vacío. Silencio. Viviendas. Error
o fraude. Mañana lo veremos.
Un mosquito
Dita se acostó con un buen amigo de Rico,
Giggy Ben Gal. Le puso nerviosa que en lugar
de follar dijera copular. Le asqueó que después preguntara
cuánto había disfrutado en una escala de cero a cien.
Tenía una opinión
para todo. Empezó a decir que el orgasmo femenino
era menos físico que emocional. Después descubrió
un enorme mosquito en el hombro de ella. Lo aplastó,
lo limpió, hojeó la gaceta local
y se quedó dormido boca arriba. Con los brazos extendidos
en forma de cruz.
No le dejó sitio para tumbarse. También su polla se encogió
y se durmió con un mosquito encima: venganza de sangre.
Ella se duchó. Se peinó. Se puso una camiseta negra
que Rico había olvidado en un cajón.
Más. O menos. Emocional. Físico.
Sexy. Chorradas. Sensual. Sexual.
Opiniones noche y día. Esto sí. Esto no.
Lo que se ha destrozado
no tiene arreglo. Hay que ir a ver cómo está el viejo.
Es duro
Abre los ojos con las primeras luces. Las cadenas montañosas
parecen una mujer robusta y tranquila
durmiendo de lado después de una noche de amor.
Una suave brisa, satisfecha de sí misma,
mueve la tela de su tienda.
La hincha, la agita, como un vientre cálido. Sube y baja.
Con la punta de la lengua toca ahora
el hueco de la palma de su mano izquierda,
el punto más interno de la palma. Le da la sensación
de estar tocando un pezón suave, duro.
Solo
Una flecha atrapada en un arco tensado:
él recuerda el contorno
de sus muslos. Adivina el movimiento de sus caderas hacia él.
Se contiene. Sale del saco de dormir. Respira
a pleno pulmón el aire de nieve. La niebla pálida,
diáfana y lechosa se va retirando, una fina túnica
sobre la curva de la montaña.
Proposición
En la calle Bostros, en Yafo, vive un griego que echa las
cartas.
Una especie de adivino. Dicen que también invoca
a los muertos, no con un vaso y letras
sino físicamente. Aunque sólo por un instante, y con luz
tenue, y no se puede hablar
y no se puede tocar. Después, la muerte vuelve a triunfar.
La contable Bettine Carmel se lo dijo. Es subdirectora
de una delegación de Hacienda. Cuando tiene un rato,
invita a Albert a su casa a tomar una infusión
y a charlar de los niños, de la vida, de la situación.
Él se quedó viudo a principios del verano,
ella enviudó hace ya veinte años. Ella tiene sesenta años y él
tiene sesenta años. Desde la muerte de su esposa no piensa en
las mujeres. Pero esas conversaciones les producen
una sensación de tranquilidad.
Albert, dice ella, ¿por qué no vas a verle una vez?
A mí me ayudó. Seguramente es sólo una ilusión, pero
por un instante Avram volvió. Son cuatrocientos shekels y sin
ninguna garantía. Si no ocurre nada el dinero se pierde.
La gente paga más aún por experiencias
que de hecho les atañen mucho menos.
Sin ilusiones,
es un eslogan actual que, en mi opinión,
es simplemente un cliché:
aunque una persona viviera cien años seguiría buscando
a sus muertos.
Nadia
Una fotografía en un marco en una esquina del aparador:
pelo castaño recogido.
Sus ojos son demasiado redondos, tal vez por eso
su cara expresa sorpresa o duda, como si dijera: ¡Qué!,
¿de verdad?
En la fotografía no se ve, pero Albert recuerda el efecto
que causa ese recogido del pelo.
Consigue que, si quieres, veas en su nuca
un vello aromático, fino, diáfano.
En la fotografía del dormitorio Nadia tiene un aspecto
práctico. Diferente. Pendientes delicados, la sombra
de una tímida sonrisa
que promete y pide
más tiempo: Ahora no. Después, todo lo que quieras.
Rico
Bondad, amargura, pasividad y desprecio ve el señor Danon
en el retrato de su hijo. Como dos caras superpuestas:
la mirada y la frente
abiertas, luminosas, y delante, la línea amarga de los labios,
casi cínica. En la fotografía el uniforme disimula la caída
de sus hombros, ensanchando al joven hasta un hombre duro.
Hace ya unos años
que casi es imposible hablar con él: ¿Qué tal? Como siempre.
¿Cómo estás? Bien. ¿Has comido? ¿Has bebido? ¿Te apetece
picar algo? Ya vale, papá. Ya está bien.
¿Y qué opinas de las conversaciones de paz?
Balbucea alguna ocurrencia,
ya en la puerta, Adiós. Y no trabajes demasiado.
Y a pesar de todo hay afecto, no en las palabras
ni en la fotografía,
sino en medio o al lado. Su mano en mi brazo: su contacto
es apacible, familiar y extraño a la vez. Ahora en el Tíbet
son casi las tres menos veinte. En vez de seguir indagando
lo que no está en la foto, me voy a preparar una tostada,
a tomarme un té
y a volver al trabajo. Esta fotografía no hace justicia.
En la otra cara
Ha llegado una postal, con un sello verde: Hola, papá,
esto es precioso, alto y puro,
la nieve me recuerda los cuentos búlgaros
que mamá me contaba de pequeño
sobre pueblos con pozos, bosques, duendes (aunque aquí casi
no hay árboles, a esta altura sólo crecen arbustos y son
más bien como una gran obstinación).
Aquí estoy bien, con jersey y todo,
y estoy con unos holandeses muy prudentes. Por cierto,
de alguna forma el aire suave
transforma aquí completamente todos los sonidos.
Ni siquiera el grito más terrible
rompe el silencio sino que, cómo decirlo, se une a él. Y tú,
no trabajes hasta muy tarde. P. D.: en la otra cara de la postal
verás una fotografía de un pueblo en ruinas. Hace unos mil
años había aquí una civilización perdida
que desapareció por completo. Nadie sabe lo que pasó.
De pronto
Al día siguiente, al atardecer, apareció Dita.
Débil, jadeando, sin avisar
llamó al timbre, esperó en vano, no estaba en casa,
precisamente en ese momento.
Cuando ya había desistido y estaba bajando subía él
con la bolsa de la compra. Ella se agarró a la barandilla
y así, desconcertados, tocándose las manos, se quedaron
parados en la escalera. Al principio se asustó un poco
cuando ella intentó cogerle la bolsa: en ese momento
no la había reconocido,
con el pelo tan corto y una falda atrevida casi inexistente.
He venido porque esta mañana he recibido una postal.
Le pidió que se sentara en el salón. En seguida le contó
que también él había recibido una postal del Tíbet.
Ella se la enseñó.
Él se la enseñó.
Compararon. Después le siguió a la cocina.
Le ayudó a colocar las cosas en el frigorífico.
El señor Danon puso agua. Mientras se calentaba
se sentaron uno enfrente del otro junto a la mesa.
Con las piernas cruzadas, con la falda naranja,
parecía cada vez más desnuda. Pero aún era pequeña.
Sólo una niña. Se apresuró
a apartar la mirada. No sabía cómo preguntar si Rico
y ella aún o ya no.
Se expresó con tacto, dando rodeos. Dita se rió:
Yo no soy suya, y nunca lo he sido, y él no es mío,
y además tienes que entender
que eso son sólo etiquetas. Cada uno es de sí mismo.
Siento aversión hacia todo lo que es fijo.
Es mejor dejar que todo fluya. La pena
es que también eso es de hecho una idea fija.
Definimos: nos complicamos. Mira,
el agua está hirviendo. No te levantes, Albert, deja
que yo lo sirva. ¿Té o café?
Se levanta, se sienta, ve que él se ha sonrojado. Le parece
encantador. Cruza las piernas, se estira la falda,
pero sólo más o menos. Y por cierto, como asesor fiscal,
necesito que me des un consejo. El asunto es el siguiente:
he escrito un guión y se va a llevar a la gran pantalla,
y tengo que firmar un papel. No te molestará
que aproveche la ocasión y pregunte así sin más.
Por supuesto tú no tienes ninguna obligación.
No tenía ninguna obligación, pero se entusiasmó:
empezó a darle todo tipo de explicaciones,
no como a un cliente, más bien como a una hija.
Y mientras le aclaraba esto y lo otro su recatado cuerpo
empezó de pronto a perder el control.
Aceitunas
Ocurre a veces que el fuerte sabor de estas aceitunas, aliñadas
con dientes de ajo, aceite,
sal, limón, guindilla y hojas de laurel,
te trae a la memoria una brisa de una época antigua: grutas,
un rebaño, una sombra, la melodía de una flauta,
el sonido de una respiración de tiempos ancestrales en
un odre. El frío de una cueva, un emparrado escondido,
una choza en un melonar, una rebanada de pan de centeno
y agua de un pozo. Eres de allí. Te has extraviado.
Esto es el exilio. Vendrá tu muerte, en tu hombro pondrá
su sabia mano, Ven, nos vamos a casa.
Mar
Hay un pueblo en el valle. Veinte cabañas de techo plano.
La luz de las montañas es fuerte e intensa.
Junto al meandro del río los seis escaladores,
la mayoría de Holanda,
están tumbados sobre una lona jugando a las cartas.
Paul hace algunas trampas y Rico,
que pierde, se echa a descansar, envuelto en un anorak
y una bufanda, y respira despacio
el aire fuerte de las alturas. Alza la vista: puntas de hoces
afiladas. Dos nubes de pluma.
Una superflua luna al mediodía. Y si se tropieza,
el abismo tiene olor a útero.
La rodilla duele un poco y el mar arrastra.
Dedos
Stavros Evangelides es un griego de unos ochenta años
que lleva un traje marrón arrugado, manchado un poco
en la pierna izquierda encima de la rodilla,
su calva marrón está salpicada de manchas,
verrugas y algunas canas, su nariz es prominente
pero sus dientes son pequeños y bonitos
y sus grandes ojos son alegres: unos ojos cándidos,
como si vieran sólo lo bueno.
Su habitación está muy deteriorada. Las cortinas están
bastante descoloridas. La abombada contraventana
de madera está cerrada por dentro con cerrojo. Y hay
una compacta mezcla de olores marrones
sobre los que reposa un pesado olor a incienso.
Las paredes están cubiertas de iconos de estilo balcánico,
y hay una lámpara encendida y un Cristo infantil,
como si se hubiera adelantado la crucifixión
y el milagro de los panes y los peces y el milagro de Lázaro
hubieran ocurrido por tanto después de la resurrección.
El señor Evangelides es un hombre lento.
Le pide a su huésped que se siente
y sale y entra dos veces, la segunda vez vuelve
con un vaso de agua tibia.
Primero cobra sus honorarios en metálico, cuenta
el dinero con gran interés y pregunta con educación quién
le ha enviado al señor. Habla un hebreo básico pero correcto,
con un ligero acento árabe. ¿Esos dientes tan bonitos,
serán naturales? De momento no hay forma de saberlo.
Después le hace al huésped algunas preguntas generales,
sobre la vida, la salud y todo eso. Se interesa por sus parientes
y su país de origen. Opina que los Balcanes pertenecen
tanto a Oriente como a Occidente. Las respuestas del huésped
las anota con todo detalle en una libreta.
Se interesa también por los muertos,
quién, cómo y cuándo. ¿Y quién es el difunto que
le ha traído esta tarde aquí?
Reflexiona. Asimila. Se observa durante un rato los dedos
como si estuviera comprobando si están todos
en su sitio. Explica amablemente que no puede garantizar
resultados. Un hombre y una mujer, usted, señor, debe
saberlo, forman una misteriosa conjunción:
un día se acercan, al otro día se dan la espalda.
Ahora quiero que respire normalmente.
Las manos abiertas. El corazón libre. Así.
Ahora podemos empezar.
El huésped cierra los ojos para recordar. Narimi Narimi,
le dijo un pájaro. Después los abre. La habitación está vacía.
La luz es marrón grisácea. Por un momento imaginó
entre los pliegues de la cortina un bordado.
Al cabo de un rato el señor Evangelides volvió
a la habitación. Con mucho tacto evitó preguntar
cómo había ido. Le ofreció otro vaso de agua,
esta vez estaba fresca y fría, una luz tranquilizadora
y agradable irradiaba de sus sonrientes ojos
entre las arrugas marrones, una sonrisa de niño listo
que mostraba unos dientes de nieve. Con paso lento
acompañó al huésped hasta la puerta.
Al día siguiente en la oficina, mientras tomaban
una infusión, Bettine le dijo, Albert, no te lo tomes
tan a pecho, de una forma u otra casi todo el mundo
se decepciona. Así es la vida. No contestó enseguida.
Estuvo un rato observándose los dedos.
Cuando salí de allí, dijo, justo en medio de la calle,
vi a alguien que se parecía un poco a ella. Por detrás.
Se oye
Bettine está sola en su casa pasada la medianoche sentada
en un sillón y leyendo una novela que trata de soledad
e injusticia. Alguien, un personaje secundario, muere
por culpa de un diagnóstico erróneo. Deja el libro
sobre las rodillas, abierto y al revés, y piensa en Albert: ¿Por qué
le he enviado al griego? Le he hecho sufrir sin necesidad.
Por otra parte, no tenemos nada que perder.
Él vive ahora sólo consigo mismo
y también yo estoy sola. A lo lejos se oye el mar.
Una sombra
Corren por todo el mundo rumores vagos, quizás también
haya testimonios imprecisos, sobre un ser casi humano,
gigantesco, que vaga solo por las montañas del Tíbet.
Único y libre. Dos o tres veces han fotografiado sus huellas en
la nieve, en lugares remotos por los que ni siquiera
el escalador más intrépido se atrevería a pasar.
Es cierto que se trata sólo de una leyenda local:
como el monstruo del lago Ness o el antiguo Cíclope.
Su madre, que estuvo bordando una servilleta
casi hasta la hora de su muerte,
y su padre, reprimido y deprimido,
que se pasa las noches delante de la pantalla buscando fisuras
en las leyes fiscales, de hecho están condenados
a esperar su muerte encerrados en jaulas separadas.
También tú, con tus viajes
y tu obsesión por alejarte y acumular experiencias,
arrastras contigo tu jaula
de un extremo a otro del zoo. Cada uno tiene su propio
cautiverio. Los barrotes nos separan a unos
de otros. Si de verdad existe un solitario hombre
de las nieves, sin sexo y sin pareja,
que no nace ni se reproduce ni muere y lleva mil años
vagando por estas montañas, ligero y desnudo,
ahora pasará entre las jaulas y tal vez se ría.