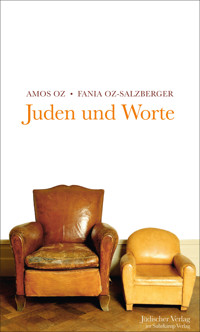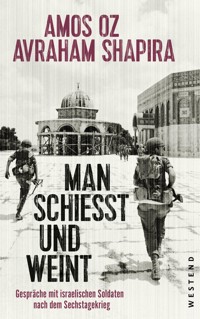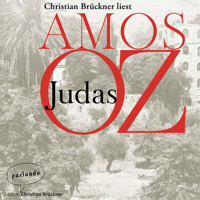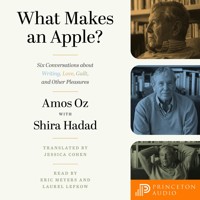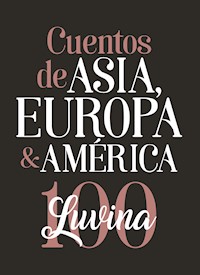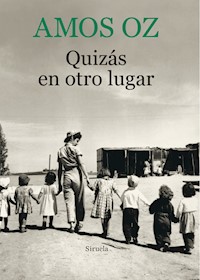Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Amos Oz
- Sprache: Spanisch
¿Es posible que una novela nos haga reflexionar sobre los límites del cuerpo y el alma, sobre la callada fuerza de la Naturaleza, sobre la imposibilidad de entender la muerte y la infinitud, sobre los anhelos metafísicos y la iluminación? Quizá Tocar el agua, tocar el viento hable de todo ello. Mientras en 1939 los nazis se adentran en Polonia, el matemático y relojero judío Elisha Pomeranz se ve forzado a huir a los gélidos bosques, dejando atrás a su bella e inteligente esposa, Stefa. Después de la guerra, tras haber eludido los campos de concentración, ambos consiguen ir rehaciendo sus vidas mientras buscan el momento de reencontrarse: Stefa, en la Rusia de Stalin, y Elisha, en Israel, donde otro conflicto está empezando a fraguarse… En esta novela, Amoz Oz añade a su relato un marco de fantasía alegórica, de cuento popular. Así, del mismo modo en que las figuras de Chagall resuelven con total naturalidad los problemas gravitacionales, Elisha levita y sobrevuela «los alemanes, los bosques, las cabañas, los fantasmas, los lobos»; Stefa, por su parte, se convierte en una especie de heroína cómica de la burocracia soviética. Pero, cuando el matrimonio se reúna por fin, será solo para desaparecer de nuevo, convertidos ya en seres tan insustanciales como todos aquellos que se han alejado demasiado de la tierra para escapar de los corrosivos tentáculos del mal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Tocar el agua, tocar el viento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Notas
Créditos
Tocar el agua, tocar el viento
1
Polonia, principios del invierno, año treinta y nueve.
Un profesor judío llamado Pomeranz huyó de los alemanes y se ocultó en los bosques. Era un hombre rechoncho de ojos diminutos y mandíbulas anchas, casi diabólicas. Parecía un astuto espía de una comedia americana.
Daba clases de matemáticas y física en el Instituto Nacional Mickiewicz de la ciudad de M. En sus horas libres se dedicaba a ciertas investigaciones teóricas, pues los secretos de la naturaleza despertaban en él una fuerte pasión. Se rumoreaba que estaba a punto de hacer algún descubrimiento en el campo de la electricidad o del magnetismo. Y sobre su labio superior cuidaba con cariño un fino y nervioso bigote.
Al principio, Pomeranz se ocultó en medio de un bosque, en una cabaña abandonada que había pertenecido a un leñador llamado Dziobak Przywolski. El tal Przywolski había muerto la primavera anterior a manos de los campesinos. Lo mataron a hachazos porque siempre andaba por el bosque con un gorro frigio naranja y unas botas rojas, hacía pequeños milagros ante los aldeanos y proclamaba que su nacimiento había sido virginal. Entre otras cosas, era capaz de sanar una muela mediante encantamientos, de seducir a una joven campesina valiéndose de canciones de iglesia, de sacar a los perros pastores su lado más salvaje y devolverles la calma de un plumazo, y también de elevarse un poco en la oscuridad de la noche solo con que hubiese un viento propicio. Asimismo, solía eructar mucho y robar gallinas a diestro y siniestro.
Una vez, en Viernes Santo, el leñador se jactó ante los aldeanos de que, si le golpeaban la cabeza con todas sus fuerzas con un hacha, el hacha se rompería. Así que le golpearon con todas sus fuerzas, y el hacha quedó intacta.
A solas en la cabaña abandonada, Pomeranz observaba la lenta desintegración de las vigas del techo, escuchaba con extrema atención el bullir de los bosques por la noche, la violencia del viento azotando las oscuras copas de los árboles, la pena del follaje susurrante.
Desocupado como estaba día y noche, se dedicó a pensar.
A lo lejos, en las laderas del bosque, donde la maleza lamía las aguas del río, unos ingenieros alemanes dinamitaron todos los puentes del ferrocarril. Las distancias grisáceas y el aire húmedo y denso produjeron como un retardo, una especie de vacilación, entre el fogonazo de la explosión y el estruendo sordo. Esa demora, a pesar de ser fugaz, le confirió a toda aquella operación un aspecto casi cómico que hizo que Pomeranz, en su escondite, se viese asaltado por las dudas. Y en efecto, al cabo de dos o tres días, tras recibir nuevas órdenes, reaparecieron esos mismos ingenieros y, dominados por un entusiasmo febril, empezaron a medir furiosamente el puente y a repararlo todo de nuevo, a tensar cables de acero, a clavar tubos rellenos de hormigón, a levantar un par de puentes de campaña gemelos, a devolverlo todo a su estado original.
Pero también en esa ocasión, las distancias y la luz otoñal confirieron un carácter absurdo, casi grotesco, a toda aquella frenética actividad que se estaba realizando a los pies de las laderas. Figuras de personas diminutas, voces perdiéndose entre las colinas, un horizonte gris y paciente. Cada tarde, tropas melancólicas desembarcaban e inundaban los bosques y las colinas de una penumbra turbia, desoladora.
Pan y agua llevaba a la cabaña una vieja hechicera de pueblo.
Campesinos asustados se acercaban de puntillas, de cuando en cuando dejaban un ganso degollado frente a la entrada de la cabaña, a una distancia prudencial, y desaparecían al instante en el seno del bosque: Dziobak Przywolski, el eructador hijo de la virgen, les había advertido de antemano que regresaría muy pronto transfigurado.
O no había ninguna hechicera, ni campesinos, ni gansos degollados, sino que Pomeranz vivía allí en estado de pura espiritualidad.
2
Stefa Pomeranz no huyó con su marido a ocultarse en los bosques, sino que se quedó en su casa de la ciudad de M. Era profesora de pensamiento alemán en el mismo Instituto Mickiewicz y también mantenía una relación epistolar y telepática con el famoso filósofo Martin Heidegger.
No le tenía ningún miedo a los alemanes: en primer lugar, detestaba las guerras y todo eso, además no creía en ellas. En segundo lugar, desde el punto de vista racial, Stefa era judía solo en cierta medida y, desde el punto de vista identitario, era absolutamente devota del continente europeo. Además, también era miembro de la Sociedad Goethe.
Stefa se pasó todo ese tiempo sola en su pequeño y artístico piso, donde dedicaba unas cuantas horas al día al trabajo literario: estaba preparando las últimas investigaciones del profesor Zajicek para su publicación. Fuera ocurrieron cosas impactantes: Pomeranz huyó, Polonia se desplomó, aviones alemanes bombardearon las fábricas desde el sur, las terminales de ferrocarril, los cuarteles del Ejército, carros blindados corrieron durante toda la noche por la avenida Jaroslaw, al amanecer se cambiaron las banderas y Stefa cerró con repugnancia todas y cada una de las ventanas y contraventanas de la casa.
Sobre el aparador del estudio había un guerrero africano, alto y delgado, tallado en madera y decorado con pinturas de guerra. Ese guerrero, que amenazaba noche y día con su enorme y feroz verga, parecía a punto de saltar sobre la joven delicada, rosa y desnuda del cuadro de Matisse situado en la pared de enfrente.
Con Stefa también había dos viejos gatos siameses, Chopin y Schopenhauer, que dormían acurrucados el uno junto al otro sobre la alfombra frente al fuego de la chimenea y llenaban la casa de calma y de ternura. A veces, Stefa creía oír por el recibidor el susurro de los pasos de Pomeranz en zapatillas y el sonido seco de su tos. Y una vez, al amanecer, escuchó claramente cómo susurraban su nombre. Ahí estaban los utensilios de afeitado de su marido, ahí estaban el albornoz, el olor a tabaco, el recuerdo de su silencio. Por todas partes reinaba una limpieza enérgica, implacable, cocina reluciente, bañera impoluta, estanterías ordenadas y lámparas resplandecientes. Stefa se pasaba los días sola detrás de las contraventanas cerradas y, poco a poco, la casa se fue llenando de un sutil aroma a perfume. Desde la cornisa, muy por encima del piano y de todos los floreros, una cabeza de oso aterradora clavaba en los dos gatos siameses adormilados unos grandes ojos de cristal.
Aquel oso gozaba de una paciencia irónica que casi rayaba la calma absoluta.
Stefa era una mujer hermosa y altiva, desde su juventud todos los intelectuales de la ciudad habían anhelado intimar con ella sirviéndose de las ideas o de la literatura. Una señorita tan inteligente, tan artística, decían, y de repente, por un capricho, se entrega al hijo pasmado de un simple relojero. Ese tipo de caprichos, decían, se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. Y hasta el apellido Pomeranz queda absurdo con el nombre Stefa.
Y efectivamente, cuando los alemanes empezaron a cercar la ciudad de M., el hijo pasmado del relojero huyó solo a los bosques y dejó a Stefa a salvo en manos de sus admiradores, los intelectuales de la ciudad.
Ella esperaba que consiguiera salir bien parado de todo aquello y que, algún día, volvería a verlo, no quería poner nombre a sus sentimientos, solo anhelaba al hombre y tenía mucha fe en sus capacidades.
Noche tras noche se oían a lo lejos los disparos de las patrullas alemanas. Había frecuentes altibajos en la corriente eléctrica. Entre los operarios se dejaba sentir una evidente desidia: los basureros y los carteros descuidaban sus tareas. El jardinero borracho al que todos apodaban Corre Jesús se instaló de pronto, sin pedir permiso, en la caseta del fondo del jardín, y en sus ojos había un brillo de insolencia y de velada amenaza. Sonreía, adulaba, hablaba mucho, entraba y salía a su antojo. Mientras que la criada Marta de la trenza rubia, Marta Nomepellizques, abandonó para siempre al profesor Zajicek, en cuya casa llevaba siete años trabajando. Todos se disgustaron con ella y hubo quienes consideraron aquello como un mal presagio de cara al futuro. El profesor Zajicek, el orgullo de la ciudad, era un anciano erudito y viudo cuyo nombre era conocido en toda Europa. Tenía un semblante parecido al de Karl Marx, marcado por el sufrimiento y la sabiduría.
El gobernador de la ciudad, un tal barón Joachim von Topf, promulgó un edicto: los batallones estaban obligados a confiscar la sede del Instituto. Por el momento, quedaban suspendidas todas las clases. Al final del edicto, el barón consideró oportuno dirigirse a los ciudadanos con una especie de fórmula de disculpas: las penalidades de la guerra pasarán y muy pronto será establecido un nuevo orden.
Pero las dificultades se sucedieron. Los tranvías dejaron de funcionar, los precios se pusieron por las nubes, el antiguo campanario de la iglesia de San Esteban, una joya arquitectónica de estilo florentino, fue derruido por una bomba errada. Noche tras noche se oía un ruido de ladrillos desplomándose entre las ruinas de la iglesia y a veces, por la noche, al caer, esos ladrillos golpeaban la campana, de ahí que se propagaran por la ciudad todo tipo de rumores infundados. Incluso en los círculos de los intelectuales católicos cundió la opinión de que todo era posible.
Personas de todo tipo, incluidos algunos dignatarios, abandonaron la ciudad. En medio de la avenida Jaroslaw había un tranvía carbonizado, y un castaño arrancado rodó por allí durante varias semanas. El profesor Zajicek se quejaba con frecuencia a sus amigos más íntimos de una fuerte infección de vejiga. Circulaban rumores funestos, e incluso atroces: las mujeres contaban en el mercado que los judíos pobres, o los sacerdotes, o puede que solo los tuberculosos, estaban siendo trasladados por las autoridades a otros sitios. Era casi imposible probar la veracidad de aquellos rumores, enterarse de dónde procedían y de si tenían algún fundamento. Por las recónditas callejuelas, pequeños y despreciables contrabandistas campaban a sus anchas. Hasta la biblioteca fue cerrada durante un tiempo.
Stefa cayó presa de la frustración: la guerra, con toda su inmoralidad y sus atrocidades, abría una posibilidad de rejuvenecer Europa, de refrescar ideas obsoletas, de ser testigo y partícipe de una inmensa conmoción histórica, y resulta que no había más que mezquindad y estrechez de miras. Unos soldados borrachos rompieron por la noche la histórica vidriera del Palacio de la Música. La estatua de Adam Mickiewicz fue profanada dibujándole un grotesco bigote que era asombrosamente parecido al fino bigote de quien fue allí profesor de física y matemáticas: ¿soldados embrutecidos o estudiantes desenfrenados? En la esquina de la calle María Magdalena, un cabo suabo se dirigió a Stefa en un alemán tan aberrante que se quedó consternada. De pronto se percató: era muy tarde. Y Stefa nunca había sido fuerte, todas las mañanas sufría de migrañas.
Lo peor de todo: las comunicaciones postales con el mundo exterior se fueron deteriorando. Los viejos sellos quedaron fuera de circulación. Se confiscaron pianos en varias casas. El nuevo orden tardaba en llegar. Con astuta calma, unos ojos vítreos de oso lo observaban todo. Y en las tiendas de ultramarinos se acabaron por completo las sardinas de Portugal.
3
Y a comienzos del año 1940, con los primeros aromas de una primavera inútil y falaz, Pomeranz salió de la cabaña donde se había ocultado durante todo el invierno y empezó a moverse de un lugar a otro. A veces se vestía de campesino, otras de sacerdote, de pastor o de fogonero. Ligero y reflexivo, el hombre se deslizó hacia el sur, hacia el sudoeste y de nuevo hacia el sur, un flujo acariciante, lento y casi tímido, a través de los frondosos bosques. Cuando la cacería se intensificaba, se pasaba todo el día oculto en graneros a las afueras de pueblos remotos y olvidados. Al caer la noche, abandonaba su escondite, se quedaba parado en medio de la oscuridad, delgado y erguido, hasta que esta lo envolvía, y entonces, en secreto, empezaba a tocar la armónica. El aire polaco se impregnaba al instante de música. Pomeranz golpeaba la tierra fangosa con los pies, tomaba un impulso interior, eructaba, sudaba, se apoyaba con los codos en la música que había esparcido a su alrededor, y se agitaba, y luchaba, y sacudía los brazos con fuerza, con un viento propicio a sus espaldas, hasta que finalmente lanzaba un ligero gemido y se desprendía de la fuerza de atracción de la Tierra.
Flotaba y se elevaba, volaba por el aire oscuro, con el cuerpo relajado tras el esfuerzo, se alzaba silencioso por encima de campos y bosques, por encima de iglesias, cabañas y praderas.
Así atajaba mucho.
Una vez aprendió, tal vez de su esposa Stefa, que el tiempo es algo subjetivo, una especie de intensa emoción. Y por eso mostraba un amargo desprecio por el tiempo.
También los objetos materiales, si se profundiza en ellos hasta el fondo, no son más de una imagen inestable. En resumen: las ideas no se pueden percibir con los sentidos y los cuerpos tangibles no se captan jamás con el pensamiento.
En conclusión, nada existe.
Los alemanes, los bosques, las cabañas, los fantasmas, los lobos, la pestilencia de los pueblos al amanecer, los graneros, los vampiros, los ríos grises, las extensiones de nieve, todas esas cosas se le presentaban como efímeras y torpes convergencias de alguna energía abstracta. Incluso su propio cuerpo le parecía una corriente rebelde de energía pasajera.
Se pasaba los dedos congelados por la frente y era como si de pronto tocase una estrella. O por la noche, en el bosque nevado, apretaba una pierna helada contra la otra pierna helada como intentando conciliar dos ideas antagónicas. Y aprendió a devorar un calabacín o una calabaza con la piel y a comer setas crudas de postre.
Pese a todo, se apiadaba de la música y, por el momento, evitaba reducirla también a las estructuras matemáticas. Esa posibilidad la reservaba para un momento de desesperación, como último recurso, como arma final. Exactamente así apartaba de él el recuerdo de su casa y de su mujer: la nostalgia es un cebo emponzoñado, un dardo envenenado. Durante todo el camino llevaba en el bolsillo una pequeña armónica. Era capaz de elevarse, de ascender, de redondearse en alturas nocturnas o incluso de desprenderse de su cuerpo cambiando de melodía. Y dentro de sus destrozadas botas rojas metía paja para evitar los mordiscos del frío.
La soledad y el andar errante enseñaron a ese judío culto a comer patatas crudas, a calmar la sed con un puñado de nieve, a engañar el olfato de los viejos lobos, a grabar huellas invertidas en la nieve para confundir a cualquier perseguidor. Era capaz de utilizar el pensamiento a modo de radar para rastrear la red de senderos del bosque que se ramificaba delante de él. De localizar y elegir un camino despejado. Así se zafaba de las patrullas alemanas, de las bandas de partisanos, sorteaba campos minados, evitaba cables explosivos, se desviaba por los valles entre pueblos hostiles, se cuidaba de los zorros, de los vampiros por la noche, de los aldeanos armados con hachas. Y en la manga andrajosa llevaba una mugrienta fe de bautismo a nombre de Dziobak Przywolski hijo de María.
Cuando las penurias lo abrumaban, se tragaba el orgullo, salía al atardecer de la oscuridad del bosque, amparado por las sombras alargadas y el crepúsculo engañoso, aterraba a una solitaria campesina en algún lugar remoto y le robaba un ganso, huevos o un chal de lana. Aquellas tierras boscosas, comidas por la humedad y la penumbra, eran hostiles y odiosas. Todo se cerraba por todas partes sin dejar escapatoria. Y él pasaba de las tinieblas a las tinieblas como si también se hubiese puesto un manto de oscuridad.
4
Pasados unos días con sus noches, una grave infección empezó a extendérsele por el pie. Le venció la melancolía, y tal vez por un instante se vio sumido en la nostalgia. En una de las cuevas perdió las botas de las siete leguas, o el gorro frigio de la invisibilidad se hizo pedazos. En resumen, la música se extinguió y el hijo pasmado del relojero se fue debilitando hasta que cayó en manos de una de las patrullas alemanas.
Un capitán rechoncho, cojo, con gafas de montura al aire, le cogió al prisionero la fe de bautismo y la inspeccionó tan a fondo que las letras palidecieron. Después, ese mismo capitán levantó una fina ceja y ordenó que arrojasen al retaco hijo de María al calabozo: la frente, los ojos diabólicos, las mandíbulas anchas, el olor que desprendía, ese bigote burlón, el semblante de espía de una película cómica y, encima, el andrajoso hábito de sacerdote errante, todo era tremendamente sospechoso. Además, el aburrimiento y las pulgas estaban causando estragos en el capitán y en su tropa.
El calabozo no era más que un sótano mugriento de un antiguo monasterio o de un seminario conciliar: todas las paredes estaban llenas de cruces y de dibujos obscenos. Y el frío calaba y torturaba.
Pomeranz recordó de repente una sesuda conversación que se había producido hacía mucho tiempo: Stefa, su mujer, lo llevó a una velada filosófica en la Sociedad Goethe. Los intelectuales de la ciudad de M. debatían sobre la cuestión del mal político frente al mal metafísico. Jóvenes ingeniosos, con gafas, todos ellos delgados, miraban de reojo las piernas de Stefa, la fealdad de Pomeranz atrapado en el silencio y de nuevo los ojos de largas pestañas de su mujer. La soñadora Stefa. Cuando cesó el primer intercambio de ocurrencias, el profesor Zajicek empezó a hablar sobre las ideas antagónicas y sobre que todas las ideas aspiran a la circularidad. Su rostro de Karl Marx irradiaba, como siempre, una silenciosa sabiduría atormentada y su voz al hablar sonaba suave y cansada. Al final tomaron té y pastas y, al amanecer, persuadieron a Stefa de que tocase para ellos unas piezas melancólicas al piano, y todos contemplaron su talle con ojos húmedos.
Por la tarde sacaron a Pomeranz del sótano y empezaron a someterle a un interrogatorio tedioso y negligente hasta el hastío: de dónde, adónde, cuándo, qué había visto, cómo era el cultivo de patatas en la región de Poznan y la pesca en el río Vístula. En medio del interrogatorio se hartaron de él. Entonces llegaron a la habitación tres cabos, y luego unos cuantos más, y se pusieron a jugar a las cartas y dejaron en paz a Dziobak Przywolski hasta que se reparara el teléfono o llegara Roitenberg y decidiera algo.
Pero él no dejó en paz a sus carceleros.
Aquellos alemanes resultaron ser unos hombres rudos.
En vano trató de descubrir en ellos aunque solo fuese una chispa del negro fuego demoniaco: se pasaban horas y horas jugando a las cartas, blasfemando, disparando con la ametralladora a una botella sobre la cornisa del tejado, friendo cerdo en grasa de cerdo durante toda la noche.
El prisionero, por su parte, no paraba de hablarles. Era como si quisiera ganarse su favor: intentó hacerles reír, también tocar la armónica para ellos, también entablar una discusión. A través de las ideas antagónicas que aspiran a la circularidad, trató de llegar con sus carceleros a un acuerdo trascendental. Tanto ellos como él formaban parte de una única estructura eterna, y tanto sin ellos como sin él esa estructura no podría materializarse jamás.
Se deleitaron hasta la saciedad. El aluvión de palabras rebuscadas e incomprensibles despertó en algunos de ellos recuerdos infantiles algo borrosos, pero extrañamente dulces. Primero le dieron un vaso de cerveza mezclada con varias cucharadas de sal. Eso los divirtió y provocó nuevas ocurrencias: tuvieron la idea de embadurnarle con polvos de picapica para que estornudase tanto que no pudiese parar. Después, mientras engullían la carne de cerdo en grasa de cerdo y se relamían, empezaron a arrojar al prisionero cortezas de pan y a poner cara de inocentes. Y hubo un gran jolgorio.
Entre ellos había uno con cara de niño, cándido, sonrosado y tristón, que no paraba de rogarle al invitado en tono zalamero que hiciera el favor de convertir el agua en vino, el vino en fuego, el fuego en agua. Y había otro, un cabo lúgubre, el típico estudiante aplicado y diligente con un uniforme demasiado grande, el típico Joven Werther, que se repanchingó en el suelo mugriento y le suplicó al estornudador extranjero que dejase de inmediato de incitar al pecado a personas inocentes, porque la tentación era demasiado fuerte y todos ellos estaban hechos de una materia endeble e innoble. Y también había entre ellos multitud de borrachos babeantes, llorones con lágrimas de fraternidad, que se ocupaban todo el rato de Dziobak Przywolski, le daban de beber, le quitaban los piojos y le hacían rodar por el suelo. El ambiente era asfixiante: tabaco barato, grasa frita, efluvios de vino. Hasta el amanecer resonaron las carcajadas, y también abundaron las lágrimas.
Sin embargo, durante toda aquella noche, el prisionero no dejó de aferrarse a las ideas. Con devoción, con fervor pedagógico, en un excelente y espléndido alemán se dirigió a todos ellos, habló con vehemencia y pasión, estornudando frenéticamente, utilizó numerosas paradojas, apuntó asombrosas posibilidades teóricas, síntesis cautivadoras, combinaciones matemáticas, razonamientos dialécticos, y más estornudos desenfrenados, les demostró con abundantes pruebas que, en efecto, había tenido un nacimiento virginal, que le pusiesen a prueba ellos mismos con un hacha, con una ametralladora, él había regresado de entre los muertos, había sido enviado a ellos para traer la redención, la cerveza y el vómito eran bautismo y oración, achís y amén, una y otra vez se limpiaba los escupitajos que le lanzaban a la cara, buscaba con palabras una síntesis dual en un plano superior, la desesperación le llevó incluso a realizar ante ellos dos o tres milagros pequeños, en vano.
En resumen, él a ellos con filosofía alemana, con milagros, con salvaciones, y ellos a lo suyo: grasa de cerdo.
Y resulta que, bajo sus uniformes, esos alemanes no eran más que campesinos embrutecidos, terrones de barro congelado de la tierra de Silesia o de la Baja Sajonia, que tragaban cerveza sin parar y lanzaban al frente miradas turbias: ojos de oso vítreos y opacos.
Incluso el capitán cojo, un vikingo disecado con rizos de oro falso, era un hombre de mediana edad con ataques de hipo que se pasaba la noche empapado en lágrimas.
Y el propio puesto de guardia, antes seminario de curas pueblerinos o convento de monjas, estaba tan asqueroso que causaba repulsión a cualquiera que apreciase la cultura.
Así fue como Pomeranz se hartó de repente de sus carceleros.
Con un encogimiento de hombros interior, renunció completamente a la confrontación teórica, a la alta síntesis, y para sus adentros se despidió para siempre jamás de aquellos nauseabundos alemanes.
Al amanecer empezó a eructar y a golpear el suelo con los pies. Allí, en la Tierra Prometida, se materializarán todas las esperanzas1. La armónica emitió algunas notas melancólicas y el hombre, pasmado y desamparado, se elevó. A través del conducto de la chimenea salió volando hacia el bosque: el mal metafísico no se puede percibir con los sentidos, mientras que el mal tangible emite un fuerte hedor a grasa de cerdo.
5
Stefa acogió al profesor Zajicek en su casa.
Cuando los alemanes entraron en la ciudad, la criada Marta de la trenza rubia abandonó la casa del intelectual. Y el profesor, que era un fenómeno descubriendo lazos ocultos entre san Agustín y Friedrich Nietzsche, nunca supo hacerse el nudo de la corbata.
Era un anciano solitario y desamparado, se inclinaba sobre la estufa para encender el fuego y se cubría de hollín, quería apagar la estufa y se chamuscaba la punta de la barba. Y el humo le cegaba tanto los ojos que las lágrimas corrían hacia la espesura de la barba canosa y se perdían allí. A pesar de todo lo que le decían sus amigos más íntimos, el profesor seguía creyendo firmemente que Marta le había abandonado y había dejado la casa por culpa de un extranjero, y que, cuando se enfriara ese amor, volvería a casa sana y salva. Después de todo, eso mismo había ocurrido una vez con la gata de Marta, también ella desapareció de la casa y regresó tras la época de celo. También las relaciones epistolares con sus amigos dispersos por toda Europa se fueron deteriorando. Y, peor aún, la Sociedad Goethe dejó de funcionar, y a sus miembros parecía que se los había tragado la tierra.
¿Habrían bajado todos a los sótanos, a los bosques, y solo él se había quedado ahí olvidado?
Seguro que allí, en las tinieblas, en el escondrijo, a la luz de las velas, todos los miembros de la Goethe se reunían noche tras noche para comentar la situación en voz baja. Redactaban en secreto alguna carta impactante que de inmediato devolvería al mundo entero la cordura. La propia Alemania abriría los ojos y se llenaría de vergüenza. Y entretanto llegó Stefa, el jardinero borracho Corre Jesús cargó dos o tres maletas, archivadores, pilas de documentos, fotografías y ropa interior de invierno en una pequeña carretilla y, por la noche, el profesor fue acogido en casa de Stefa. No eran tiempos fáciles.
Y así, cada tarde al caer la noche, mientras Marta Nomepellizques se divertía en brazos de secretarios o de policías bigotudos, mientras en un sótano, a la luz de una vela, los miembros de la Sociedad Goethe combinaban una palabra con otra con extrema prudencia, el profesor se pasaba más de media hora solo, tras el cristal de la ventana de la casa de Stefa, acompañando con la mirada el declinar del día. Veía el viento gris y húmedo atravesando con un gemido la ciudad de M., irrumpiendo en los espacios invernales, agitando bosques de abetos, aullando en ventanas de aldeas. A lo lejos aparecían ante sus ojos multitud de cabañas y de torres, veía cómo, más allá, las luces de Varsovia se iban apagando, cómo se agitaban las turbias aguas del mar Báltico, y la noche se extendía sobre Berlín, y valles abruptos se oscurecían entre los barrancos de los Alpes, y percibía la pena de los sombríos y caudalosos ríos corriendo con tristeza, el Volga, el Rin, la oscuridad sobre las cumbres de los Pirineos y de los Apeninos, la oscuridad sobre las estepas del norte y sobre las colinas de los Balcanes, y por encima de todo, amargo y punzante, el aullido de los lobos esteparios dirigido a añoradas torres solitarias. Después, Stefa le tocaba suavemente el hombro. El profesor Zajicek se sobresaltaba, se inclinaba mucho hacia su reloj de pulsera, lo descifraba con gran esfuerzo e informaba:
—Ya ha oscurecido.
Stefa echaba las pesadas cortinas, encendía una luz en la casa, conducía al erudito al sillón y servía una copa para cada uno. Y el rostro de Karl Marx marcado por el sufrimiento y la sabiduría se iba despejando lenta y trabajosamente, como con un ímprobo esfuerzo mental, hasta que por fin se atisbaba en él la posibilidad de una tímida sonrisa. Stefa decía:
—Una tarde muy agradable.
Y el profesor, soñador, afable, algo distante, se apresuraba a responder:
—Sí, Stefa, en efecto, así es.
Cómo le gustaba a Stefa el sabor de aquellas primeras mañanas. Llevaba una taza humeante a la cama del profesor Zajicek, que siempre, por muy temprano que llegase, la estaba esperando ya con los ojos azules abiertos y anunciaba con palabras escogidas lo hermosa que era la mañana y lo puro y purificador que era el canto de los pájaros en el jardín. Ella lo levantaba de la cama, lo peinaba y le cepillaba la espesa barba, le ponía la corbata, le colocaba los gemelos, le daba unos toques de agua de colonia en la melena profética. Hasta la mesa del desayuno llevaba del brazo a un anciano cuidado y elegante, completamente arreglado y preparado para un nuevo día.
A la hora de dormir, ella se sentaba a la cabecera de su cama, una belleza intelectual y fría, y le cantaba en voz baja, con un acento como de joven campesina, algunas de las canciones populares que solía cantarle Marta de la trenza rubia: solo gracias a esas canciones podía ser acogido en el seno de un descanso verdadero. Erguida, descalza y en camisón, Stefa se deslizaba pasada la medianoche hasta la habitación del anciano para comprobar que no se hubiese apagado la lámpara. El ritmo inocente de la respiración, como la de un bebé, le infundía tranquilidad.
Pasaron días y semanas, puede que en esta realidad o puede que en otra, y de repente algunas veces, en momentos inesperados, ocurría una especie de rápida caricia: una mano melodiosa revoloteaba por un instante sobre una mano en ruinas.
Y se alejaba.
El anciano se pasaba todas las horas del día sentado frente a la chimenea, silencioso y pensativo. A sus pies, acurrucados el uno junto al otro, dormitaban los dos gatos, Chopin y Schopenhauer. También Marta regresaría pronto. El invierno pasaría, los castaños volverían a florecer en la avenida Jaroslaw, balsas cargadas de troncos bajarían de nuevo por el río y habría pescadores inmóviles en la ribera. Y fuera, entretanto, aullaba el viento, porque aquellos días eran días de invierno y aquel lugar era un lugar invernal.
Stefa decía:
—Es como si el tiempo se hubiese detenido. Los días pasan tan despacio.
Y el profesor Zajicek:
—Y aunque la habitación parece caldeada, los pies se congelan.
Stefa:
—Tal vez una copa de coñac. O un té.
Zajicek:
—Pues sí, Stefa, tinta diluida con agua te vendieron ayer. Y en mitad de la noche se oyen tintineos fuera. ¿Quién repara cristales en la calle por la noche?