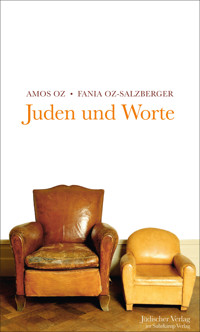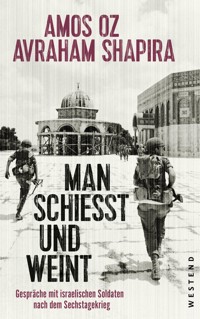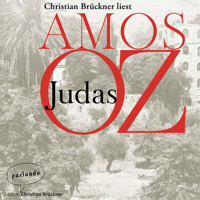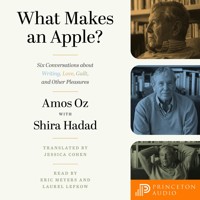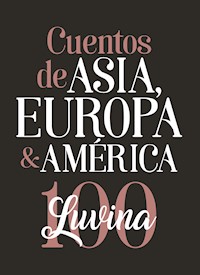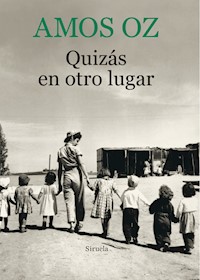Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Amos Oz, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007 Teo, hombre pragmático, inteligente e irónico, en la madurez de sus casi sesenta años y entregado a esa sabiduría de quien ya ha vivido, conoce en uno de sus viajes por Latinoamérica a Noa, una mujer vital, apasionada e igualmente inteligente, quince años más joven que él. Ambos nos irán contando la misma historia pero desde dos puntos de vista diferentes.Amos Oz capta en esta novela, con magistral hondura, todo aquello que deja huella en la vida: las ilusiones, los sueños, los anhelos, el amor, la amistad, el hastío y también el silencio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Notas
Créditos
Para Dean, Nadav, Alon y Yael
Uno
Muchas veces en la vida me llamaron traidor. La primera fue a los doce años y tres meses, cuando vivía en un barrio a las afueras de Jerusalén. Fue durante las vacaciones de verano, faltaba menos de un año para que el gobierno británico se retirase del país y naciera, en medio de la guerra, el Estado de Israel.
Una mañana vimos en la pared de nuestra casa, debajo de la ventana de la cocina, escritas con unas letras gruesas y negras, unas palabras que decían: ¡Profi, boged shafel! [¡Profi, vil traidor!]. El término vil despertó en mí una inquietud que hasta hoy, mientras estoy sentado escribiendo esta historia, me sigue interesando: ¿puede haber un traidor que no sea vil? De no ser así ¿por qué se molestaría Chita Reznik (reconocí su letra) en añadir la palabra vil? Así que, entonces, ¿en qué casos la traición no es vil?
El mote de Profi se me quedó desde que era pequeño. Es el diminutivo de profesor, por la manía que tengo de jugar con las palabras. (Todavía me encantan las palabras: coleccionarlas, ordenarlas, mezclarlas, darles la vuelta, formarlas. Más o menos como hacen los que aman el dinero con las monedas y los billetes, o los que aman el juego con las cartas.)
Mi padre había salido a las seis y media de la mañana a comprar el periódico y se encontró con la pintada debajo de la ventana de la cocina. En el desayuno, mientras untaba mermelada de frambuesa en una rebanada de pan integral, hundió de repente el cuchillo casi hasta el mango en el fondo del bote, y con su voz pausada dijo:
–Muy bonito. Vaya sorpresa. ¿Qué ha tramado Su Excelencia para que nos honren con esta distinción?
Mi madre dijo:
–No la tomes con él desde por la mañana. Ya tiene bastante con que los niños lo incordien.
Mi padre iba vestido de color caqui, como casi todos los hombres del barrio en esa época. Tenía los ademanes y la voz de una persona que siempre tiene toda la razón. Sacó con el cuchillo una compacta masa de frambuesa del fondo del bote, cubrió uniformemente las dos mitades de la rebanada, y dijo:
–La verdad es que en nuestros días, casi todos usan el apelativo traidor con demasiada facilidad, pero ¿quién es traidor? Ciertamente, alguien sin honor. Uno que a escondidas, por la espalda, a cambio de algún dudoso beneficio, ayuda al enemigo en contra de su pueblo. O para perjudicar a su familia y a sus amigos. Es más despreciable que un asesino. Y por favor termínate el huevo. El periódico dice que en Asia la gente se muere de hambre.
Mi madre arrastró el plato hacia ella y se comió el huevo y el resto de pan con mermelada, no por hambre sino por amor a la paz. Dijo:
–El que ama no traiciona.
Estas palabras de mi madre no iban dirigidas ni a mí ni a mi padre; a juzgar por su mirada, parecía estar refiriéndose al clavo que había encima del frigorífico de la cocina, que no cumplía ninguna función.
Dos
Después del desayuno, mis padres salieron deprisa hacia la parada del autobús para ir al trabajo. Me quedé solo en casa, con un océano de tiempo por delante hasta la tarde, ya que eran las vacaciones de verano. Lo primero que hice fue recoger la mesa; lo que tenía que estar en el frigorífico fue a parar al frigorífico, lo del armario al armario y lo del fregadero al fregadero, porque me gustaba quedarme despreocupado durante todo el día. Fregué todos los cacharros y los coloqué boca abajo en el escurridor. Luego pasé por todas las habitaciones cerrando ventanas y bajando persianas para tener una guarida hasta la tarde. El sol y el polvo del desierto podrían dañar los libros de mi padre, que cubren las paredes, y entre los que se encuentran algunos ejemplares muy raros. Leí el periódico de la mañana y lo dejé doblado en una esquina de la mesa de la cocina; guardé el prendedor de mi madre en su cajón. Hice todo eso, no como un traidor que quiere expiar su vil comportamiento, sino por amor al orden. Hasta hoy tengo la costumbre de recorrer la casa por la mañana y por la tarde para poner cada cosa en su lugar. Hace cinco minutos, cuando escribí que bajaba las persianas, dejé un momento de escribir ya que me acordé de cerrar la puerta del cuarto de baño, que quizás quería quedarse abierta, a juzgar por el gemido que oí al cerrarla.
Durante todo ese verano mi padre y mi madre salían a las ocho de la mañana y regresaban a las seis de la tarde. La comida me esperaba en el frigorífico y tenía todo el tiempo del mundo para mí. Podía, por ejemplo, comenzar a jugar con un pequeño grupo de cinco o diez soldaditos sobre la alfombra, o con exploradores, topógrafos, ingenieros de caminos o constructores de fuertes y, poco a poco, ir luchando contra las inclemencias del tiempo y derrotar a los enemigos, dominar grandes extensiones de terreno, construir ciudades y aldeas y unirlas mediante carreteras.
Mi padre era corrector de textos y ayudante del editor de una pequeña editorial. Por las noches, solía sentarse hasta las dos o las tres de la madrugada rodeado por las sombras que proyectaban las estanterías, con el cuerpo sumido en la oscuridad ya que sólo la cabeza llena de canas flotaba en el halo de luz de su flexo, y con los hombros encorvados, como si trepara ya agotado por una hondonada entre las montañas de libros que se apilaban sobre el escritorio, rellenaba fichas y tomaba notas con observaciones en relación con el gran libro que pensaba escribir sobre la historia de los judíos en Polonia. Era un hombre de principios, muy obstinado, y con mucho sentido de la justicia.
A mi madre, por su parte, le gustaba a veces levantar el vaso de té medio vacío y mirar a través de él la luz azulada de la ventana. Otras veces, solía acercar el vaso a su mejilla, como si quisiera absorber a través del tacto el calor. Era profesora en una residencia para inmigrantes huérfanos que habían podido esconderse de los nazis en conventos o en aldeas lejanas, y que ahora nos llegaban, decía mi madre, «directamente desde la oscuridad del valle de la sombra de la muerte». Y al momento se corregía: «Vienen de unos lugares donde los hombres se comportan entre sí como lobos, incluso entre refugiados, incluso entre niños».
Yo asociaba las aldeas lejanas con formas fantasmagóricas de hombres-lobo y con la oscuridad del valle de la sombra de la muerte. Me gustaban las palabras oscuridad y valle, ya que enseguida me hacían pensar en un valle cubierto de tinieblas, con conventos y sótanos. La expresión de la sombra de la muerte me gustaba porque no la entendía. Si pronunciaba sombra de la muerte muy bajito, casi podía escuchar una especie de sonido profundo y sordo, parecido al sonido que sale de la última tecla, la más baja del piano. Es un sonido que arrastra una estela de ecos opacos: como si hubiera ocurrido una desgracia y ya no se pudiera remediar.
Volví a la cocina. Leí en el periódico que estábamos viviendo una época decisiva, y que por tanto teníamos que ser fuertes. Decía también que las medidas del Mandato Británico proyectaban una pesada sombra y que el pueblo hebreo debía resistir y superar la prueba.
Salí de casa y miré a mi alrededor, comprobando, como hacen los de la resistencia, que nadie me observara: algún desconocido con gafas de sol, ocultándose detrás de un periódico, escondido en la sombra de algún portal de las casas de enfrente. Pero me pareció que la calle estaba a lo suyo. El frutero estaba levantando un muro con cajas vacías. El chico de la tienda de los hermanos Sinopsky arrastraba un carrito que no hacía más que chirriar. La desamparada anciana Pani Ostrovska no dejaba de barrer el trozo de acera junto a su puerta, seguramente ésta era la tercera vez que lo hacía esta mañana. La doctora Grifius, que seguía soltera, estaba sentada en su terraza escribiendo unas fichas; mi padre la animaba a reunir datos y a intentar escribir sus memorias acerca de la vida de los judíos en su ciudad natal, Rosenheim. Pasó el repartidor de queroseno en su carro, muy despacio, las riendas adormecidas sobre las rodillas, haciendo sonar su campanilla y cantándole al caballo una canción nostálgica en yiddish. Ahí me encontraba yo parado, observando de nuevo, minuciosamente, la negra inscripción ¡Profi, boged shafel! Hay un detalle insignificante que tal vez pueda esclarecer los hechos. Por las prisas o el miedo, la última letra de la palabra boged parecía casi una r, de modo que podía parecer que no era un vil traidor sino un vil boger [adulto]. Esa mañana hubiera dado todo lo que tenía por haber sido un adulto.
Chita Reznik había tenido un lapsus.
Zorobabel Guihón, el profesor de judaísmo y Biblia, nos había explicado en clase: «Tener un lapsus. Cuando se quiere insultar pero lo que sale es una alabanza. Por ejemplo, cuando el ministro opresor británico Ernest Bevin dijo en el Parlamento de Londres que los judíos eran un pueblo duro. Tuvo un lapsus».
El señor Guihón tenía la costumbre de animar sus clases con bromas que no nos hacían reír. Con frecuencia recurría a su mujer para intentar divertirnos. Por ejemplo, cuando quiso aclararnos un versículo del Libro de Reyes, dijo: «Los azotes y los escorpiones. Los escorpiones son cien veces peor. Yo os castigo con azotes y mi mujer me castiga con escorpiones». O «también tenemos un versículo, “como crepitar de zarzas bajo la olla”. Eclesiastés, capítulo séptimo, es como la señora Guihón cuando se pone a cantar».
Una vez, durante la cena, dije:
–Casi no hay un día en que el profesor Guihón no traicione a su mujer en clase.
Mi padre miró a mi madre y dijo:
–Tu hijo, decididamente, ha perdido el juicio por completo.
(A mi padre le gustaba la palabra decididamente y también términos como evidentemente, efectivamente, ciertamente.)
Mi madre dijo:
–En lugar de insultarlo, ¿por qué no intentas preguntarle qué es lo que nos quiere contar? Tú nunca lo escuchas de verdad. A mí tampoco. A nadie. Quizás solamente escuchas las noticias de la radio.
–Todo –contestó mi padre con sobriedad y mesura, negándose, como de costumbre, a entrar en discusiones–, todo tiene, por lo menos, dos caras, como es sabido por todos, con excepción de ciertas personas fácilmente excitables.
Yo no tenía noción de cómo eran las personas fácilmente excitables, aunque sabía de sobra que ése no era el momento apropiado para preguntar. Por lo tanto, dejé que los dos siguieran callados, sentados uno frente al otro, casi un minuto; a veces tenían silencios en los que parecían estar echando un pulso, y sólo después, dije:
–Excepto la sombra.
Mi padre desvió hacia mí su mirada recelosa, las gafas por la mitad de la nariz, asintiendo con la cabeza; era una mirada que expresaba lo que habíamos estudiado en la clase de Biblia, «esperó que diese uvas, pero dio agrazones» [Is 5:2]. Por encima de las gafas me espiaron sus ojos azules desnudos y decepcionados de mí y de toda la juventud, por el fracaso del sistema educativo en cuyas manos había encomendado una mariposa que ahora le devolvían en forma de gusano.
–¿Qué quieres decir con sombra? Tu cerebro sí que es una sombra.
Mi madre dijo:
–En lugar de hacerlo callar, podrías tratar de comprender lo que quiere decir. Está intentando expresarse.
Y mi padre:
–Muy bien, efectivamente, entonces exprese Su Señoría qué es lo que se propone esta noche. ¿Sobre qué sombra misteriosa quiere hablarnos esta vez? ¿Sobre «las sombras de los montes se te antojan hombres»? [Jue 9:36]. ¿O sobre «como el esclavo suspira por la sombra»? [Job 7:2].
Me levanté para irme a dormir. No se merecía ninguna aclaración, pero quise ser indulgente y le dije:
–Excepto la sombra, papá. Hace un minuto dijiste que todas las cosas del mundo tienen por lo menos dos caras. Casi tuviste toda la razón, olvidaste que la sombra, por ejemplo, tiene siempre sólo una. Si no me crees, puedes ir y comprobarlo. Incluso podrías hacer uno o dos experimentos. Tú mismo me enseñaste que no existen reglas sin excepciones que las confirmen y que es absolutamente incorrecto generalizar. Te has olvidado completamente de lo que me enseñaste.
Eso es lo que dije. Me levanté, recogí, puse todo en el fregadero y me fui a mi habitación.
Tres
Me senté en la silla del escritorio de mi padre, extraje de la estantería el diccionario grande y la enciclopedia y, según aprendí de él, comencé a confeccionar una lista de palabras en una ficha en blanco:
Traidor: chivato, informante, espía, intrigante, desertor, quinta columna, colaborador, agente extranjero, agente secreto, agente doble, cuchillo por la espalda, apóstata, vergüenza de Israel, transgresor del pacto, el que vende su alma al diablo, topo, provocador, Bruto (véase Roma), Quisling (véase Noruega). Y en el ámbito conyugal: mantener relación con un tercero, infiel, adúltero, inmoral. Y por extensión: renegado, falso, impostor, desleal, hipócrita, el que no es por dentro como por fuera, Judas (para los cristianos). Biblia: «como diente picado y pie que resbala es confiar en un pérfido cuando llega el peligro» (Prov 25:19).
Cerré el diccionario. Sentía mareos. La lista que había copiado en una ficha de mi padre me parecía un frondoso bosque con multitud de caminos de los que parten más y más senderos, tragados por la oscuridad de la espesura del bosque, cada vez más tortuosos, senderos que se encuentran y al momento se bifurcan, senderos que llevan a escondrijos donde hay cuevas, maleza, laberintos, grutas, grietas, valles olvidados, asombro y maravilla, entonces cómo se pueden cruzar de pronto los senderos del apóstata, del que vende su alma al diablo y del infiel, cómo se unen el agente secreto y el cuchillo por la espalda, el hipócrita, el topo, el transgresor del pacto y el espía. ¿Qué significan dentro y fuera? ¿Cuál fue el hecho vil que llevaron a cabo Bruto y Quisling? Y más caminos y más senderos que se bifurcan tortuosos. (Hasta hoy me tengo prohibido abrir una enciclopedia o un diccionario en horas de trabajo porque, si lo hago, pierdo medio día.) Ya no importaba qué era yo, si un niño traidor, respondón o simplemente estaba loco; toda la mañana estuve de travesía por la enciclopedia; por el camino me encontré con las tribus salvajes de Papúa, con sus pinturas de guerra, llegué a extraños cráteres sobre estrellas que ardían en un fuego volcánico infernal o, todo lo contrario, estrellas congeladas y envueltas por una eterna oscuridad. (¿Quizá sea ahí donde se esconde la sombra de la muerte?) Aterricé en islas y me perdí en pantanos, di con caníbales y con eremitas mártires, encontré judíos de piel oscura olvidados desde la época de la reina de Saba y me enteré de que los continentes se alejan el uno del otro medio milímetro al año. (¿Hasta cuándo durará este alejamiento? ¡Dentro de miles de años, y dada la redondez de la tierra, los continentes se volverán a juntar por el otro lado!) Después busqué y encontré a Bruto y a Quisling y quise buscar también a Judas Iscariote, pero en el camino me detuve en los «años luz» y me dejé llevar por su fascinante encanto.
A mediodía, el hambre me devolvió, de los orígenes del universo, a la cocina. Me comí de pie lo que mi madre me había dejado en el frigorífico: maíz molido, albóndigas y sopa. No debía olvidar calentarlo todo unos minutos en el hornillo y apagarlo después. Pero esta vez no lo calenté. No quería perder el tiempo. Tenía prisa por acabar y volver a las nebulosas. Pero resulta que encontré, debajo de la puerta, un papelito doblado escrito a mano por Ben Hur, en el que decía: «Aviso al vil traidor. Esta tarde a las seis y media tienes que presentarte sin demora en el punto que ya conoces de Tel Arza para comparecer ante un consejo de guerra. Se te acusa de traición grave, a saber: hamistarse con el opresor británico. Firmado: Organización LOM, Comandancia General, Unidad de Investigación y Asuntos Internos. Postdata: debes equipararte con jersey, cantimplora y botas, quizás seas interrogado durante toda la noche».
Lo primero que hice fue corregir hamistarse y equipararte y poner amistarse y equiparte. Después me aprendí de memoria el contenido de la nota siguiendo las órdenes convenidas y la quemé en la cocina; eché las cenizas al retrete y tiré de la cadena para que no quedaran pruebas, no fuera a ser que los británicos hicieran una redada casa por casa. Luego volví al escritorio e intenté regresar a las nebulosas y a los años luz, pero las nebulosas se habían desvanecido y los años luz se habían apagado. Así que robé otra ficha en blanco del montoncito de mi padre y escribí: «La situación es crítica y preocupante. Pero no decaeremos». Rompí la ficha y puse el diccionario y la enciclopedia en su sitio. Tenía miedo.
Mi deber consistía en superarlo inmediatamente.
Pero ¿cómo?
Decidí ponerme a clasificar sellos. Barbados y Nueva Caledonia estaban representados en la colección por un solo sello cada uno. Logré localizarlos en el gran atlas alemán. Busqué chocolate pero no había. Al final, regresé a la cocina y tomé dos cucharadas de la mermelada de frambuesa de mi padre. De nada me sirvió. Sabía fatal.
Cuatro
Así es como recuerdo Jerusalén en el último verano bajo el dominio británico. Una ciudad de piedra, extendida a lo largo de las laderas de las montañas. No era realmente una ciudad, sino barrios separados entre sí por campos de cardos y rocas. En las esquinas de las calles solían apostarse los vehículos blindados de los británicos con las ventanillas casi cerradas, como ojos cegados por la luz. Las ametralladoras que sobresalían en la parte delantera parecían dedos diciendo: a ti.
Los chicos salían al amanecer a pegar carteles de la resistencia en las paredes y en las farolas. En nuestro patio, los sábados por la tarde, los invitados discutían entre hileras de vasos de té ardiendo y las pastas que mi madre hacía (yo la ayudaba imprimiendo moldes de estrellas y flores sobre la blanda superficie de la masa). En esas discusiones, tanto los invitados como mis padres utilizaban los términos persecución, destrucción, redención, policía secreta, legado, inmigración clandestina, sitiar, manifestaciones, Haj Amín, disidentes, kibbutz, Libro Blanco, defensa, contención, colonización, bandas, conciencia mundial, acontecimientos, protestas, inmigrantes ilegales. A veces ocurría que uno de los invitados se alteraba, solía ser uno de los más callados, un hombre delgado y pálido con el cigarrillo temblando entre los dedos, y que llevaba los bolsillos de la camisa, abotonada hasta el cuello, repletos de libretas y notas. De pronto estallaba y gritaba con ira, pero con educación, expresiones como rebaño al matadero, o judíos protegidos, para luego añadir de inmediato, como queriendo corregir la mala impresión: «...pero, Dios no lo quiera, no debemos dividirnos bajo ningún concepto; estamos todos en el mismo barco».
En el tendedero abandonado en la azotea del edificio instalaron un lavabo y una lamparilla eléctrica. Ahí fue a vivir el señor Lazarus de la ciudad de Berlín, un sastre bajito, solícito y que parpadeaba sin cesar. Llevaba siempre puesta, a pesar del calor estival, una chaqueta grisácea y por debajo otra especie de chaqueta entallada y abotonada, pero sin mangas. Alrededor del cuello, como un collar, tenía siempre colgado un metro de color verde. Hitler, decían, había asesinado a su mujer y a sus hijas. ¿Cómo se habría salvado, entonces, el señor Lazarus?, susurraban por aquí. Se decían muchas cosas. Dudaban. Pero yo sospechaba. ¿Qué saben ellos en realidad, si el señor Lazarus nunca dijo ni una sola palabra de lo que había ocurrido allí? En el descansillo de la escalera había colgado un letrero de cartón en el que anunciaba sus servicios, la mitad en alemán, que yo no entendía, y la otra mitad en hebreo, pues le había pedido a mi madre que lo escribiera por él: «Sastre de Berlín, experto en corte y confección, realiza encargos de toda clase y hace arreglos a la última moda. Precios módicos y posibilidad de pagar a plazos». Uno o dos días después, alguien arrancó la mitad alemana del cartel, ya que no se admitía entre nosotros el uso del idioma de los asesinos.
En el fondo del armario, mi padre encontró un viejo chaleco de invierno y me envió a la azotea, para que el señor Lazarus le cambiase los botones y repasase las costuras interiores.
–Ciertamente, esto ya es un trapo y dudo que pueda volvérmelo a poner –dijo mi padre–, pero debe de estar hambriento ahí arriba y una limosna es siempre una ofensa; por lo tanto, le mandaremos esto. Que cambie los botones. Que gane unas monedas. Que sienta que aquí se lo valora.
Mi madre dijo:
–Bueno, botones nuevos. Pero ¿por qué hemos de enviar al niño? Sube tú mismo, conversa un poco con él, invítalo a tomar el té.
–Decididamente –dijo mi padre avergonzado y, al instante añadió con determinación–. En efecto. Decididamente lo invitaremos.
El señor Lazarus había cercado, con unos viejos somieres de hierro, la esquina del fondo de la azotea. Los había asegurado con alambres para construir una especie de corral o jaula. Esparció en ella la paja de un viejo colchón, trajo seis gallinas y le pidió a mi madre que le escribiera en hebreo, en el trozo que quedaba del cartel: «También se venden huevos frescos». Pero nunca, ni siquiera en víspera de fiesta, quiso vender una gallina para sacrificarla. Todo lo contrario. El señor Lazarus le había puesto nombre a cada una y, por las noches, salía a la azotea a comprobar si todas dormían en paz. Una vez nos metimos, Chita Reznik y yo, entre los tanques de agua y oímos cómo el señor Lazarus discutía con las gallinas en alemán. Replicaba, insistía, opinaba, incluso les tarareaba una canción. A veces yo subía y les llevaba cortezas de pan o un platillo con las lentejas sobrantes que mi madre me había encargado tirar. En una o dos ocasiones, mientras yo daba de comer a las gallinas, el señor Lazarus me tocó el hombro con la punta de los dedos, pero inmediatamente los quitó, sacudiéndoselos como si se hubiera quemado. Mucha gente por aquí le hablaba al aire, o a alguien que no estaba.
En la azotea, por detrás del gallinero del señor Lazarus, me construí un puesto de observación desde el que se tenía un excelente dominio sobre todos los tejados; hasta se podía ver el interior del campamento del ejército británico. Solía quedarme allí, escondido entre los tanques de agua, espiando cómo pasaban revista, tomando notas en mi libreta, para luego apuntar con mi rifle de francotirador y exterminarlos a todos con una descarga simple y precisa.
Desde mi puesto de observación se veían también, a lo lejos, aldeas árabes dispersas en las laderas de las montañas, el monte Scopus y el monte de los Olivos, más allá de cuyas cimas comienza bruscamente el desierto. A más distancia en dirección sudeste se ocultaba la colina del Mal Consejo, sobre la que se elevaba el palacio del Alto Comisionado Británico. Ese verano estaba trabajando en la elaboración de los últimos detalles del plan de asalto al palacio, desde tres direcciones, y me apuntaba además las cosas que, sin titubear, le diría al Alto Comisionado una vez que fuera hecho prisionero y se le hubiera trasladado para el interrogatorio aquí, a mi puesto de la azotea.
Una vez controlé desde mi puesto de observación la ventana del dormitorio de Ben Hur porque yo sospechaba que lo perseguían, pero cuál fue mi sorpresa al ver que, en lugar de Ben Hur, apareció Yardena, su hermana mayor. Estaba en medio de la habitación, con mucha coquetería dio dos vueltas sobre sí misma, de puntillas, como una bailarina, y de repente, se desató el nudo de la bata, se la quitó, se puso un vestido y cerró la cremallera. Entre el momento de la bata y el del vestido, brillaron por un momento unas islas oscuras sobre su blanca piel, a la sombra de los brazos, y otra isla turbadora bajo el vientre, engullida de inmediato por el vestido que cayó como un telón desde el cuello hasta las rodillas, antes de tener tiempo de ver lo que había visto o de irme del puesto de observación o incluso de cerrar los ojos. De verdad que los hubiera cerrado, pero todo ocurrió y acabó en un instante. En ese momento pensé: ahora me voy a morir; merezco la muerte por esto.
Yardena tenía un prometido y un ex prometido y, además, se decía que había también un cazador de Galilea y un poeta del monte Scopus, aparte del tímido admirador que sólo la miraba con tristeza y que nunca se atrevió a decirle más que «Buenos días» y «¡Qué día tan maravilloso!». En el invierno le di a Yardena dos poemas y después de unos días dijo: «Seguro que seguirás escribiendo». Esas palabras me causaron más alegría que la mayor parte de las cosas que dijeron años después, cuando realmente escribía.