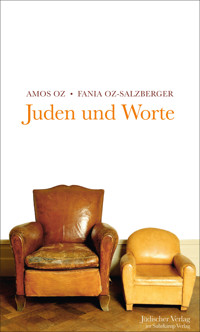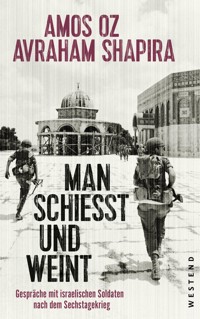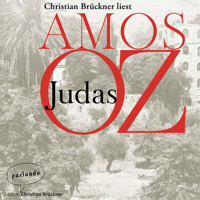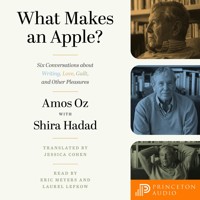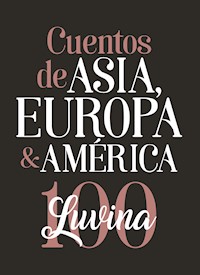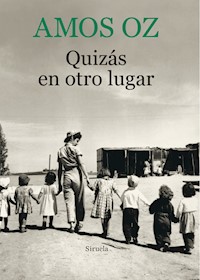
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca Amos Oz
- Sprache: Spanisch
En Quizás en otro lugar (1966), primera novela de Amos Oz, el autor pone la lupa en los acontecimientos cotidianos que tienen lugar en un kibutz, en la vida de cada día con sus pequeños dramas y las ingenuas alegrías que impulsan a la comunidad para trabajar juntos por una misma causa. Este contexto, claramente autobiográfico, será recurrente en su futura obra, y siempre tratado con amorosa ironía y realismo por Amos Oz. Rubén Harish, profesor y poeta local en el (ficticio) kibutz Metzudat Ram, a tres kilómetros de la hostil frontera jordana, fue abandonado hace tiempo por su mujer Eva, que se marchó para casarse con un «turista», su acaudalado primo Izak Hamburger, y ahora vive con él en Múnich. El profesor destina todo su afecto a sus hijos adolescentes Noga y Gai. Noga es una muchacha sensual e impulsiva que consigue seducir al rústico Ezra Berger, un hombre mucho mayor que ella y casado con una mujer con la que su padre mantuvo en el pasado una breve relación. En un microcosmos tan cerrado y con tan estrechos lazos como Metzudat Ram, el escándalo está servido. «El lenguaje de Oz, plagado de una bella imaginería sensual, consigue con inteligencia un soberbio tono de sencillez». The New York Times Book Review «Inmensamente disfrutable».Chicago Tribune Book World
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Quizás en otro lugar
Primera parte. Frente a los pescadores
Capítulo uno. Un pueblo bien planificado y encantador
Capítulo dos. Un hombre extraordinario
Capítulo tres. Stella Maris
Capítulo cuatro. Bronka oye unos disparos
Capítulo cinco. Ser mujer
Capítulo seis. Otra tristeza
Capítulo siete. Un mal sueño
Capítulo ocho. Desde hace tiempo
Capítulo nueve. Una pena antigua
Capítulo diez. Quizás en otro lugar
Capítulo once. La fauna y la flora
Capítulo doce. Bendita rutina
Capítulo trece. Una mano ruda
Capítulo catorce. Por tres caminos
Capítulo quince. Cegados
Capítulo dieciséis. Fuerzas oscuras
Capítulo diecisiete. Mujer
Capítulo dieciocho. Odio
Capítulo diecinueve. El Shabat
Capítulo veinte. Dos mujeres
Capítulo veintiuno. Intriga
Capítulo veintidós. El badajo de la campana
Capítulo veintitrés. Si hay justicia
Capítulo veinticuatro. Leer poemas
Capítulo veinticinco. Más de la bendita rutina
Capítulo veintiséis. Hombres sencillos, pescadores
Segunda parte. El badajo de la campana
Capítulo uno. Un personaje negativo
Capítulo dos. Eres de los nuestros
Capítulo tres. Un hombre invernal
Capítulo cuatro. Repique de campanas y punzada de dolor
Capítulo cinco. Daga de oro
Capítulo seis. Una breve visita
Capítulo siete. Herbert Segal se muestra
Capítulo ocho. El lado positivo
Capítulo nueve. Los secretos de Siegfried; un árbol seco
Capítulo diez. Prepárate a partir
Capítulo once. Turbio, turbio por la noche
Capítulo doce. El vigilante es mi hermano
Última escena. Pasaron tres meses.
Notas
Créditos
Quizás en otro lugar
En recuerdo de mi madre Fania
No crean que Metuzdat Ram es una gota que pretende reflejar el océano. Sus habitantes no son de aquí. Como mucho quiere ser el reflejo de un mar brumoso que existe en otro lugar, muy lejano.
Primera parte
Frente a los pescadores
Capítulo uno
Un pueblo bien planificado y encantador
Ante ustedes el kibutz Metzudat Ram.
Al final del verde valle, los edificios del kibutz están dispuestos en una rígida estructura simétrica. Las copas enmarañadas de los árboles no rompen la severa imagen lineal del lugar, tan solo la suavizan. La suavizan y le añaden una dimensión de pesadez.
El color de los edificios es blanco. Casi todos adornados con tejados rojos; un rojo chillón, no un rojo vino. Ese tono dominante contrasta con la cadena de montañas del este, las montañas a cuyos pies se extiende el kibutz, unas montañas que cierran completamente el horizonte. Las montañas están cortadas por abruptos barrancos. Macizos desnudos y rocosos cuyas sombras caen entre sus pliegues y se deslizan lentamente con el avance del sol, como si las montañas quisieran animar su propia desolación con ese melancólico juego de sombras.
Por las terrazas más bajas de las laderas pasa la línea fronteriza que separa la tierra de nuestro estado de las tierras de sus enemigos. Esa frontera, que en los mapas se destaca con una gruesa línea verde que no puede pasar desapercibida, no se ve a simple vista, porque no coincide con la línea de demarcación natural que separa la exuberante vegetación del valle y las tristes y áridas montañas. Y es que la tierra israelí sobrepasa los límites del valle y se extiende también sobre la parte baja de las laderas, hacia la yerma desolación. Así pues, existe un extrañamiento absoluto entre el ojo y la mente, o, para ser más exactos, entre los hechos geológicos y los hechos geopolíticos. El kibutz se encuentra a unos tres kilómetros de la frontera internacional. No podemos determinar con precisión la distancia sin hablar de los sangrientos enfrentamientos entre los dos países enemigos por el correcto emplazamiento de la línea.
El paisaje, por tanto, es rico en contrastes. Contrastes entre lo aparente y lo real y contrastes internos en el ámbito mismo de lo aparente. No nos queda más remedio que utilizar el término «antagonismo», ya que existe una especie de animadversión entre el valle delineado por geométricas parcelas cultivadas y la cadena montañosa yerma y salvaje. Incluso la simétrica arquitectura del kibutz Metzudat Ram no hace más que enfrentarse a la caótica naturaleza que la mira desde arriba con sombría cerrazón.
El contraste entre las diferentes partes del paisaje es, naturalmente, uno de los motivos principales de la poesía del poeta local de Metzudat Ram. A veces alcanza el grado de auténtico símbolo, como podríamos apreciar si analizásemos los poemas de Rubén Harish. De momento, vamos a tomar prestado el contraste favorito del poeta y a aplicarlo a ámbitos de los que Rubén Harish no se ocupa en sus versos.
Tomemos, por ejemplo, el fuerte contraste entre nuestro pueblo y un pueblo típico, uno de esos que despiertan en la gente de ciudad sentimientos de melancólica nostalgia: si ustedes están acostumbrados a pueblos antiguos, con los tejados apuntando hacia arriba con retorcidas líneas norteñas; si en su mente asocian la palabra «pueblo» con carretas de caballos cargadas de forraje y con horquillas a los lados; si anhelan ver un grupo de cabañas apiñadas alrededor de la torre de una vieja iglesia empapada por la lluvia; si están buscando campesinos alegres con ropas variopintas y sombreros de ala ancha, palomares pintorescos, gallinas picoteando en montones de basura, peligrosas jaurías de famélicos perros callejeros y, sobre todo, si esperan que el pueblo linde con un bosque, con caminos de tierra tortuosos, parcelas valladas, canales donde se reflejan nubes bajas y viajeros embozados buscando el abrigo de una posada; si ustedes se imaginan así el mundo rural, entonces nuestro pueblo les puede sorprender con su fuerte contraste, un contraste que nos obliga a volver a introducir aquí el término «antagonismo». Y es que nuestro pueblo está construido con un espíritu optimista.
Las casas son idénticas unas a otras, como exige la postura ideológica de la gente que vive en un kibutz, una postura que no tiene parangón en ningún pueblo del mundo. Los conocidos versos de Rubén Harish expresan la esencia de esta idea:
Frente a un universo turbio, infernal,
frente a una danza lujuriosa, espectral,
frente a una ebria y demente maldad,
frente a un mundo enloquecido y delirante,
encendemos, con nuestra sangre, una luz chispeante.
Las casas, como ya se ha dicho, son de color claro. Están colocadas guardando siempre la misma distancia. Todas sus ventanas dan al noroeste, porque los constructores quisieron que la edificación se adaptara a las condiciones climáticas. Aquí no hay una aglomeración de edificios que se han ido enredando y ramificando de cualquier manera con el paso de los años, tampoco hay bloques de viviendas que se cierran alrededor de patios ocultos, y es que el kibutz no es amigo de las casas familiares. Por supuesto que no tenemos diferentes barrios separados por oficios. Los suburbios no están destinados a los pobres, ni el centro está reservado para los ricos y poderosos. La rectitud de las líneas, la limpieza de las formas, la contundencia lineal de los caminos de hormigón y de los cuadrados de césped son el resultado de una intensa visión del mundo. Y a eso nos referíamos al decir que nuestro pueblo está construido con un espíritu optimista.
Quien saque de todo esto conclusiones simplistas, como que nuestro pueblo no es pintoresco y que carece de encanto y frescura, solo estará evidenciando sus propios prejuicios. Nosotros haremos bien en encogernos de hombros ante tales opiniones de mal gusto. Y es que el kibutz no está pensado para satisfacer las expectativas sensibleras de la gente de ciudad. No es que nuestro kibutz no sea pintoresco, ni que carezca de encanto, pero su belleza es intensa y viril, y su encanto conlleva un mensaje. Así es.
El camino que une nuestro kibutz con la carretera principal es estrecho y está deteriorado, pero es recto como una flecha. Cuando ustedes vengan hacia aquí, tienen que desviarse de la carretera principal en un lugar señalado con una indicación blanca y verde, moderar la velocidad a causa de los baches y ascender no muy lejos ya de las puertas del kibutz por una hermosa y pequeña colina (una colina verdosa con la tierra cultivada y en la que no hay que ver el dedo recortado de las montañas apuntando con furia hacia el centro del valle, pues no tiene nada en común con las montañas amenazantes). Detengámonos un instante aquí para que se nos quede grabada en la memoria la impresionante postal que nos ofrece el paisaje. Desde la cima de la colina podemos volver a contemplar el kibutz. Es cierto que la imagen no es sobrecogedora, pero sin duda alegra la vista: las amplias puertas de hierro, la valla inclinada y, al lado, el cobertizo de la maquinaria. Aperos de labranza esparcidos alrededor con alegre negligencia. Modernas construcciones ocupadas por animales: establos, corrales, gallineros. Caminos pavimentados que se ramifican en varias direcciones, bulevares de tupidos cipreses que remarcan el esqueleto del trazado general. Más allá está el comedor, rodeado de cuidados arriates, un magnífico edificio moderno cuyo tamaño se suaviza gracias a la sencillez de sus líneas. Podrán comprobar que el interior no está reñido con el exterior. Irradia elegancia, una elegancia modesta y refinada.
Más allá del comedor, el lugar se divide en dos bloques bien planificados, el barrio de los veteranos por un lado y el de los jóvenes por otro. Las viviendas están inmersas en una abundante vegetación, protegidas por la sombra de las copas de los árboles, adornadas por frescas parcelas de césped y ornamentadas por arriates de flores. Un suave susurro, el susurro de las agujas de los pinos, se mece allí constantemente. El alto granero en el extremo sur y el alto centro cultural en el extremo norte rompen la plana uniformidad del lugar y le confieren una cierta altura. Tal vez ellos puedan sustituir de algún modo a la torre de la iglesia que ustedes, lo reconozcan o no, tienen tan grabada en su imaginación y que tanto relacionan con las imágenes típicas de un pueblo.
En el extremo oriental, en la zona más alejada desde su perspectiva, se extiende un suburbio de barracones. Allí se alojan los de los cursos de aprendizaje y los campos de trabajo, y también las unidades del ejército, todos aquellos que vienen a compartir la carga con nosotros durante un tiempo limitado. Esos barracones le dan a la escena un aire de tiempos pasados, de los tiempos de los pioneros, parece el retrato de un asentamiento fronterizo habituado a las desgracias y preparado para afrontarlas con espíritu confiado. Ellos y la valla inclinada que rodea el kibutz por todas partes. Nos vamos a detener un instante en este lugar para que puedan admirarlo.
Ahora vamos a alzar la vista y a contemplar los campos floridos alrededor del lugar. Será un deleite para los sentidos. Parcelas de forraje de un verde intenso, campos de frutales sombríos, maizales que responden a los rayos del sol con un ardiente brillo dorado, platanares con una especie de esencia tropical dotada de abrumadora vitalidad, viñedos que se extienden hasta las rocas de las montañas, parras que no caen por tierra con laxitud, sino que están bien atadas a celosías perfectamente alineadas. Las vides, llenas de júbilo, irrumpen ligeramente en la tierra de las montañas. Prueba de ello es que sus raíces muestran una ligera curvatura, como una rodilla débil y cansada. Nos contendremos para no recitar ahora otro de los poemas de Rubén Harish, pero no podemos ocultar nuestro modesto orgullo ante el fuerte contraste que existe entre la cultura de las planicies y el terror de la montaña, entre el valle florido y la cordillera hostil, entre el optimismo confiado y lo que traspasa cualquier orden y aparenta mirar de arriba abajo con un gesto malicioso todo nuestro proyecto.
Por tanto, dispónganse a disparar por última vez sus cámaras de fotos. Hay poco tiempo. Volvemos al coche. Vamos a recorrer el último tramo del camino entre campos reverdecidos.
¿El Jordán? Acabamos de pasar por encima de él. Sí. Ese puentecillo plano. En este lugar y en esta época del año el río apenas lleva agua. Podrán meter los pies en él a la vuelta, después de la visita guiada por el kibutz. Estamos tomando la última curva. Estamos atravesando la puerta de entrada. Enseguida podrán saciar sus almas cansadas con refrescante agua fría. En efecto, el aire, como es habitual en estas regiones, es húmedo y abrasador. Nos reconfortará la cálida hospitalidad, que es el orgullo de las gentes de los kibutz. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos.
Capítulo dos
Un hombre extraordinario
Por lógica, Rubén Harish debería odiar a los turistas. Tendría que odiarlos con toda su alma. Fue un turista quien le destrozó la vida. Aquello ocurrió no hace muchos años. Noga tenía diez y Gai unos tres, cuando Eva abandonó a su marido y a sus hijos y se casó con un turista, con un pariente suyo, con su primo Izak Hamburger, que un verano se hospedó con nosotros, aquí, en el kibutz Metzudat Ram, durante tres semanas. Fue un asunto muy feo. Los más bajos instintos salieron de sus guaridas para hacer daño y destruir. Ahora Eva está con su nuevo marido en Múnich, Alemania. Allí dirigen un club nocturno junto con otro respetable judío, un astuto soltero llamado Zacarías Berger, Zacarías Siegfried Berger. Deben perdonarnos, nos cuesta mencionar lo ocurrido y a sus protagonistas sin expresar nuestra indignación.
Por lógica, Rubén Harish debería odiar a los turistas con todas sus fuerzas. Su sola existencia le hace recordar su desgracia. Sorprendentemente, Rubén se encarga de forma regular de la tarea de guiar a los turistas por nuestro kibutz. Dos o tres veces a la semana dedica parte de su tiempo libre a tal misión. Ya nos hemos acostumbrado a ver su figura alta y mortificada arrastrando una estela de turistas variopintos por las afueras de la granja. Con su voz rebosante de íntima calidez, expone ante ellos la esencia de los ideales del kibutz. No utiliza argumentos fáciles. No renuncia a principios teóricos. Jamás pretendería satisfacer las exóticas expectativas de sus oyentes. Su total rectitud no hace concesiones ni se vale de circunloquios. En su juventud se despertó en él un ferviente entusiasmo. Con el paso de los años, este fue sustituido por otro distinto, un serio entusiasmo carente de arrogancia y lleno de mortificación, una mortificación pura como no hay otra. Este hombre sabe lo que es el sufrimiento, está empeñado en arreglar el mundo y sabe que los requiebros de la vida no se reducen a simples fórmulas.
Le corresponde al hombre que conoce las penalidades aspirar a arreglar la sociedad y afanarse por acabar con las penalidades del mundo. Lo cierto es que hay sufridores que en su infortunio odian el mundo. Se pasarán la vida entera intentando abrasar el mundo con las ascuas de sus maldiciones. Nosotros, por nuestra forma de ver el mundo, somos hostiles al odio y a las maldiciones. Solo una mente retorcida puede hacer que un hombre elija la oscuridad a la luz. Y está tan claro como el agua que una mente retorcida es lo opuesto a una mente limpia, igual que el día es lo contrario a la noche.
Al principio nos sorprendió el celo que mostraba Rubén Harish al guiar a los turistas. En ello se ocultaba algo extraño y que chocaba con la simple lógica. Las malas lenguas pretendían descifrar los misterios que se ocultaban detrás de aquello. Decían, por ejemplo, que a veces las personas quieren recordarse a sí mismas las cosas malas, hurgar en las heridas del alma. Algunos afirmaban que hay diferentes maneras de ocultar un sentimiento de culpa. Había incluso una explicación extremista, de la que nosotros disentíamos tajantemente, según la cual ese hombre pretendía conquistar a una joven turista para tomarse la revancha. Y también se decían otras cosas.
Quien no simpatiza con el chismorreo no hace más que demostrar lo poco que comprende la esencia de nuestra vida comunitaria. Aquí el chismorreo, por favor no se queden boquiabiertos, cumple un importante papel, y muy respetable, y a su manera ayuda a arreglar el mundo. Para apoyar esta afirmación, permítasenos volver a las palabras que le oímos decir al propio Rubén Harish: el secreto está en la purificación. El secreto está en que juzgamos a nuestro prójimo día y noche, juzgamos sin piedad, sin compasión, aquí todo el mundo juzga, todo el mundo es juzgado, no hay debilidad que pueda escaparse aquí por mucho tiempo a los juicios de valor. Aquí no hay rincones ocultos. Todos los días eres juzgado, a cada instante. Por tanto, todos estamos obligados a declararle la guerra a nuestra propia naturaleza. A purificarnos. Nos pulimos unos a otros igual que el río pule los guijarros. A pesar de nuestra naturaleza. Porque qué es la naturaleza, la naturaleza: es un instinto biológico, egoísta, ciego, carente de libre albedrío. Y el libre albedrío, como dice Rubén Harish, es lo que de humano tiene el hombre.
Rubén hablaba del hecho de juzgar. El chismorreo no es más que otro nombre de los juicios de valor. Con el poder del chismorreo nosotros vencemos nuestro instinto, dominamos nuestra naturaleza biológica y nos convertimos en mejores personas. El poder del chismorreo es inmenso en nuestras vidas porque nuestras vidas están expuestas como un patio bañado por el sol. Hay una viuda entre nosotros, se llama Fruma Rominov, que está inundada por el chismorreo. Ella juzga con gran severidad, pero se debe a su sangre ardiente. Aquellos de nosotros que teman su lengua viperina están obligados a vencer sus debilidades. Pero nosotros juzgamos a la viuda, la acusamos de un exceso de acritud y ponemos en duda su fidelidad a los ideales del kibutz. Por tanto, Fruma Rominov se ve obligada a dominar su instinto y a evitar hablar con una malicia exagerada. Ahí tienen un ejemplo que ilustra la imagen del río y los guijarros. El chismorreo se considera un defecto. Entre nosotros, tiene también el propósito de arreglar el mundo.
Tras su matrimonio con su primo Izak Hamburger, Eva se instaló con su nuevo marido en Múnich y lo ayudó en sus negocios de entretenimiento. Las noticias que nos llegaban de allí indirectamente hablaban de que se había descubierto en ella un inesperado potencial. Nuestra fiable fuente de información, que pronto revelaremos, añadía que su exquisito gusto le había conferido al cabaret de Berger y Hamburger un carácter muy especial. Los clientes afluían al local atraídos por unos entretenimientos poco habituales que capturaban la imaginación. La decencia nos impide hablar de ellos.
Eva siempre había tenido una actitud práctica y un talante enérgico, así como una brillante imaginación que anhelaba exteriorizarse en algún tipo de manifestación artística. Esa clase de combinaciones, cuando se encuentran en una esposa fiel, son una droga que estimula al marido inteligente. Y Eva Hamburger estaba dotada ya en la adolescencia de una belleza frágil, como la de un cervatillo.
Hace mucho tiempo, Eva copiaba los primeros poemas de Rubén con su caligrafía inclinada. Coleccionaba en un álbum especial los recortes de prensa, de los periódicos del movimiento kibutziano, donde fueron publicados los primeros poemas. Decoró el álbum con delicados dibujos a lápiz. Impregnaba todo lo que hacía de una cálida delicadeza. A pesar de su traición, no podemos olvidar el cariño y el buen gusto con que dirigía las reuniones del pequeño grupo de oyentes de música clásica de nuestro kibutz. Hasta que entró en ella un demonio.
Rubén Harish soportó el golpe con un admirable autocontrol. Jamás hubiéramos pensado que albergaba la absoluta y muda resignación que mostró tras sucederle aquella desgracia. Ni un solo día faltó a su trabajo en nuestra escuela elemental, donde era maestro de nivel intermedio. Su reprimida desesperación no contenía ni una sola gota de veneno y de rencor. La tristeza le aportó un toque de radiante sensibilidad. Aquí, en el kibutz Metzudat Ram, estaba rodeado como por un halo de simpatía general. A sus huérfanos de madre los trataba Rubén Harish con un celo extremadamente discreto. Por favor, miren cómo camina al atardecer por los senderos del kibutz, vestido con una camisa azul y unos pantalones caqui desgastados, con Noga a la derecha y Gai a la izquierda, con la cabeza gacha y pendiente de no perderse ni una palabra de lo que dicen sus hijos, aunque sean cosas sin ningún fundamento. Los ojos de la joven, como los de su padre, son grandes y están bañados de un verde intenso, y los ojos del niño, como los de su madre, son oscuros y cálidos. Los dos niños fueron dotados con una rica sensibilidad. Rubén está pendiente de ellos, pero sin poner trabas a esa especial sensibilidad que poseen. Es para ellos un padre riguroso y una madre atenta y cariñosa. Por amor a sus hijos, empezó Rubén Harish a escribir poemas para niños. Esos poemas no son los de un adulto atolondrado, sino los de un niño maduro. En ellos no hay grandes chanzas. Hay un humor sutil y una agradable musicalidad interna. La editorial del movimiento kibutziano tuvo una gran idea al proporcionarnos una magnífica edición de poemas para niños de Rubén Harish, el poeta del kibutz. El libro incluía ilustraciones que había hecho Eva mucho tiempo atrás, antes del diluvio. La verdad es que las ilustraciones no fueron hechas en su momento para los poemas y no guardan relación alguna con el contenido. Pero hay cierta armonía natural entre los dibujos y los versos. También eso es un enigma que no tiene una lógica sencilla. Por supuesto, se puede suponer que la armonía se debe a que Eva y Rubén, a pesar de todo, son la base y la esencia de ambas cosas, etcétera, etcétera. Es posible que haya otra explicación. Es posible que no haya explicación alguna.
En cualquier caso, los poemas de Rubén no pretenden entretener a los niños con chispas cómicas. Los poemas para niños de Rubén, como sus poemas para adultos, pretenden dar una interpretación poética del mundo en un lenguaje sencillo y con unas imágenes impactantes.
Ahora revelaremos un pequeño secreto. Aunque pueda resultar extraño, se han mantenido contactos indirectos entre Rubén Harish y su exmujer, entre Eva Hamburger y sus hijos traicionados. El socio de Izak Hamburger mantiene una relación epistolar con un miembro de nuestro kibutz, el camionero Ezra Berger. A veces, Eva Hamburger añade unas pocas líneas con su caligrafía inclinada en los márgenes de esas cartas, como por ejemplo:
Son las cuatro de la madrugada y regresamos de un largo viaje por carreteras boscosas. Aquí el paisaje es muy distinto al paisaje del valle. Tampoco los olores son iguales. ¿Tenéis mucho calor allí? Aquí hace fresco, hay algo de humedad, es por el viento del nordeste que sopla al amanecer. ¿Sería posible enviarme, por ejemplo, una servilleta bordada por mi hija? Gracias. Eva.
El chismorreo asegura que en esas apresuradas líneas late un cálido sentimiento. Nosotros opinamos que esas líneas pueden leerse de diversas formas, desde el cálido sentimiento hasta la fría indiferencia. Algunos se aventuran a decir que, un día de estos, Eva volverá al seno de la familia y del kibutz, y que ya se perciben las señales. Mientras que Fruma Rominov opina, y así se lo oímos decir una vez, que sería mejor que Eva no volviese jamás. Antes creíamos que Fruma lo decía por malicia. Pero ahora, pensándolo mejor, ya no estamos seguros de eso.
Rubén Harish, como ya se ha dicho, ha redoblado su amor por sus hijos. Él es su padre y su madre. Muchas veces entras en su habitación y lo ves con maderas y clavos, construyendo afanosamente un diminuto tractor para su hijo Gai, o dibujando hermosas figuras en un trozo de tela para las labores de bordado de Noga.
Rubén Harish también ha redoblado su celo ideológico. Sus principales poemas, los que no están destinados a los niños, describen ampliamente el contraste entre las montañas y la tierra poblada. Es cierto que hay un tipo de demandas del que no se ocupan estos poemas. En lugar de eso, hay en ellos fe en el poder del hombre para regir su destino, aunque no están hechos de eslóganes rimados. Si evitamos acercarnos a ellos con ideas preconcebidas, podremos encontrar tristeza, esperanza y amor por el hombre. Quien se mofa de ellos está poniendo de manifiesto su propia malicia.
El turbio río corre hacia la noche cerrada:
¿podrá el hombre, pequeño y debilitado,
quitarle al sol un puñado de fuego robado
y sonreír con la mano quemada?
¿Tendrá fuerza para construir una presa,
que el curso de los ríos corte con decisión?
¿Superará el quebranto, la opresión
para pintar su vida de verde turquesa?
Rubén Harish realiza su labor educativa de corazón, con una entrega que conquista a los niños. Al fin y al cabo, incluso su celo al recibir a los turistas —olvidémonos de las malas lenguas— no es más que una demostración de adhesión a unos ideales.
La contención poética en su forma de hablar, su entonación íntima, el delicado pathos sin sombra de artificio, todo eso hace más valioso a Rubén Harish. Es el hombre más extraordinario de cuantos hay entre nosotros, un hombre de letras y un hombre de la tierra, un hombre al que el dolor ha hecho más humano. Es verdad que hay cierta ingenuidad en él, pero no la ingenuidad de los necios, sino una ingenuidad deliberada. Que se compadezcan de él los escépticos, que nosotros nos compadeceremos de ellos. Que se compadezcan de él cuanto quieran los que tiene el alma abrasada. El que se burla de él se condena a sí mismo y pone de manifiesto su propia desolación. Acabará solo y enfangado en sus propias provocaciones. Incluso la muerte, en la que Rubén lleva pensando desde que se despidió hoy de los turistas, incluso la muerte les resultará más amarga a ellos que a él. Ellos caminarán hacia la muerte vacíos y secos, y él logrará dejar huella en el mundo.
Si no fuese por la soledad.
La soledad tortura. Cada tarde, al regresar de la habitación de Bronka Berger, Rubén se queda parado en medio de la suya, alto y delgado como un chaval, mirando fijamente hacia delante con cara de humillación. Su habitación está vacía y en silencio. Una cama, un armario, una mesa verde, un montón de cuadernos de sus alumnos, una bombilla amarilla, una caja de juguetes de Gai, fotografías azuladas heredadas de Eva, una gélida desolación. El hombre se desviste despacio. Prepara té. Se come dos o tres galletas. Tienen un sabor reseco. Si no está muerto de cansancio, pela una fruta y la muerde sin percibir su sabor. Se lava la cara. Se seca con una toalla áspera que una vez más se olvida de echar a lavar. Se mete en la cama. Silencio cavernoso. Una bombilla que no está bien sujeta y que una de estas noches, por la fuerza de la gravedad, le va a caer encima de la cabeza. Periódico. Páginas exteriores. Suplemento sobre comunicaciones. Amables ciudadanos. Ruidos nocturnos filtrándose en la habitación. ¿Mañana qué día de la semana es? Apaga la luz. Un mosquito. Enciende la luz. El mosquito desaparece. Apaga la luz. Mañana es martes. Un mosquito. Al final, un sueño húmedo y tortuoso. Ni siquiera un hombre puro de fuertes principios puede controlar sus pesadillas.
Nos hemos extendido alabando las virtudes de Rubén Harish. Es justo que digamos algo sobre sus defectos, pues si no haríamos un mal uso del derecho y la obligación de juzgar, que, como ya se ha dicho, es el secreto de este lugar. Sin embargo, por buen gusto y por el afecto que le tenemos a Rubén Harish, nos limitaremos a mencionar un asunto concreto de la forma más concisa y sin entrar en detalles.
Un hombre en plena forma y en lo mejor de la vida no puede permanecer mucho tiempo sin una mujer. Rubén Harish, que es excepcional en muchas cosas, no es una excepción en este aspecto.
Desde hace tiempo, existe una amistad espiritual entre Rubén Harish y una cuidadora, una compañera suya del colegio de nuestro kibutz Metzudat Ram, llamada Bronka Berger. Bronka también es de los veteranos, de los nacidos en la ciudad de Kovel, situada en la frontera entre Polonia y Rusia. Tiene unos cuarenta y cinco años, unos pocos menos que Rubén Harish. Si no conociéramos sus virtudes, diríamos que es una mujer evidentemente fea. Hay que decir en su favor que es una mujer sensible y aprecia lo espiritual. Lástima que la amistad de los dos educadores no se mantuviera pura. Unos diez meses después del diluvio, es decir, después de la escandalosa marcha de Eva, nos enteramos por el chismorreo de que Bronka Berger se había metido en la cama de Rubén Harish. Un mal asunto sobre el que expresamos aquí nuestra reprobación, porque Bronka Berger tiene esposo, Ezra Berger, el camionero de nuestro kibutz. Ezra Berger es el hermano del conocido profesor Nehemías Berger, de Jerusalén. Además, la amada de Rubén Harish es también madre de dos hijos, el mayor está casado y va a ser padre, y el pequeño es de la edad de Noga. Hasta aquí, la infamia de Rubén Harish.
Parece que, sin darnos cuenta, ya hemos introducido los nombres de los tres hermanos Berger. No deberían haber sido presentados así. Como se ha hecho accidentalmente, lo daremos por bueno. Siegfried Zacarías Berger, el menor de los hermanos, es el socio de los Hamburger en el cabaret de Múnich. Ezra Berger, un hombre de unos cincuenta años, el padre de Tomer y Oren Geva, es el marido engañado de una mujer traidora. El profesor Nehemías Berger, el mayor y más distinguido de los hermanos, es un erudito con una modesta reputación que vive en Jerusalén. Si la memoria no nos traiciona, se dedica a investigar la historia del socialismo judío. Ya ha publicado muchos artículos al respecto. Algún día serán recopilados en un libro que recogerá toda la historia del socialismo judío, desde los tiempos de los profetas reformadores hasta el establecimiento de los kibutz en la restaurada Eretz Israel.
Los tres hermanos, por tanto, tomaron distintos caminos. Se alejaron mucho unos de otros y también de sus orígenes. Es cierto que los tres han pasado por sufrimientos y decepciones. Los que creen en la justicia suprema nos enseñaron que incluso los sufrimientos son una señal de la divina providencia, pues sin sufrimiento no hay felicidad y sin penalidades no hay redención ni alegría. Pero nosotros, los que anhelamos arreglar el mundo, no creemos en la justicia suprema. Nosotros queremos arrancar del mundo el sufrimiento y llenarlo de amor y de fraternidad.
Capítulo tres
Stella Maris1
Rubén Harish no anhela fuegos artificiales. A quien ha sido tocado por un dedo frío, solo la actividad puede calentarle el corazón.
A las seis de la mañana se despierta, se lava y se viste, coge su cartera y se va al comedor. Muchos de nuestros compañeros inician su jornada con una avinagrada cara de sueño. Rubén comienza su jornada con una sonrisa. Mientras trocea un tomate y corta un rabinito, entabla con buen humor una charla amistosa. Habla con Nina Goldring sobre la organización de la orquesta regional, comenta con Yitzhak Friedrich, el tesorero, cuál es el precio de las uvas, o pregunta a Fruma Rominov qué tarde tendrán libre para poder reunir al comité de educación. El lunes, Mendel Morag se ausentará, va a ir a Haifa para hacerse cargo de un envío de madera para la carpintería. Seguramente se quedará a dormir en casa de su hermana. Tal vez el jueves. Mundek Zohar no se opondrá. El jueves, entonces. Por cierto, ¿qué tal está Tzitrón? Sé que irán a visitarlo al hospital al mediodía, me habría gustado mucho ir, pero ayer nos llamaron diciendo que llegará un grupo de turistas escandinavos a esa misma hora. Escucha, Grisha, el peluquero vendrá hoy o mañana. ¿O es que has empezado a dejarte un flequillo bohemio? No soporto los tomates blandos. Grisha, por favor, echa un vistazo a la mesa de atrás, a ver si hay un tomate duro.
A las siete y media se va al colegio y espera a que suene la campana. Hoy os devolveré los cuadernos. Algunos trabajos los he leído con verdadero placer. Sin embargo, hay quien aún no es capaz ni de poner una coma en su sitio. Eso es literalmente intolerable. Ahora intentemos descubrir la idea central del poema «Monumento conmemorativo». ¿Qué quería decir David Shimoni al escribirlo? Abnegación. Sí. Pero ¿qué es la abnegación? Esa es la cuestión.
A las doce acaban las clases. Almuerzo rápido. Los turistas llegarán a la una y media. Me llamo Rubén. Rubén Harish. Bienvenidos al kibutz Metzudat Ram. Bien, podemos charlar con absoluta libertad.
A las dos y cuarto se han marchado los turistas. De no ser por las extrañas palabras del viejo coronel holandés, no habría habido nada reseñable en la visita. Cuando ese goy, con el énfasis presuntuoso de su experta competencia en la materia, me ha dicho que la montaña se nos iba a venir encima, no he sabido qué responderle. Alguna frase que se grabase en su memoria y que pudiese contarles a sus hijos y a sus nietos. Qué necia arrogancia: «como experto». Esto es lo que tendría que haberle dicho: «La montaña no se nos caerá encima, porque sus expertas teorías solo sirven para otro lugar. Nosotros nos regimos por una fuerza de la gravedad distinta, señor. Y por lo que respecta a la muerte, es cierto, por supuesto que al final todos morimos, pero hay personas que están muertas también en vida. Una diferencia sutil, señor, pero decisiva».
La pena es que Rubén Harish no es rápido y le lleva tiempo encontrar una respuesta aguda y brillante. Hay que decir en su favor que es diligente. Cuando se despide de los turistas, regresa a su habitación vacía, se desviste, purifica su cuerpo con una ducha reparadora, se pone ropa limpia y se sumerge en los cuadernos que tiene que corregir. No lo hace distraídamente. El lápiz rojo es severo con las líneas infantiles, caza faltas de ortografía, llena los márgenes de notas (notas contundentes aunque cautelosas, para no desanimar a las jóvenes mentes). Rubén no se considera a sí mismo tan listo como para polemizar seriamente con las ideas de sus alumnos. Precisamente porque están tiernos, tienen once o doce años, no hay que presionarlos con un autoritarismo categórico. El derecho a confundirse, suele decir Rubén, no es monopolio de los adultos. El lápiz de Rubén jamás traza una raya roja sin un detallado razonamiento al lado. De ahí que el trabajo no se haga de forma mecánica.
Su cabeza está alerta como siempre. Sus verdes y agudos ojos están alerta también. Por ejemplo, un tema tan fascinante como las diferencias entre los trabajos de los descendientes de padres de origen alemán y las redacciones de los pequeños rusos. Ese puede ser un buen motivo de reflexión. Los primeros utilizan una buena sintaxis. El orden envuelve su escritura. Los segundos rebosan de una espléndida imaginación. Los primeros adolecen con frecuencia de sequedad. Los segundos, de un caos absoluto.
Estas son, por supuesto, burdas generalizaciones. No nos apresuremos a extraer de ellas conceptos cuestionables como «el alma rusa», tan habituales aquí en boca de Herzl Goldring, el responsable del departamento local de jardinería. No. Tanto los unos como los otros son oriundos de esta tierra. Los niños pequeños no están en tus manos como la materia en las manos del creador. Un verdadero artista ve la forma encerrada en un bloque de piedra y no violenta la materia, sino que libera esa forma oculta. La labor educativa no es alquimia. Es una química sutil, creación a partir de algo y no creación de la nada. Quien no tiene en cuenta la herencia, se estrella contra la pared. Peor es el que la considera el punto esencial. Está abocado a una conclusión nihilista. Aquel oficial quería saber si no tengo sed de aventuras. ¿Acaso existe en el mundo mayor aventura que la de un educador? ¿O incluso que la de un simple padre, la de un hombre que tiene hijos? Pero él dijo que no tenía hijos. Por eso habló así de la muerte. Estéril como un árbol seco.
Estos pensamientos pretenden ser un borrador de las palabras que le serán dichas a Bronka esta misma tarde.
Entre las dos y media y las tres de la tarde, Ezra Berger prepara el camión para un largo viaje. Dos veces al día, a las seis de la mañana y a las tres de la tarde, se dirige a Tel Aviv con diez toneladas de cajas de uvas. Estamos en los primeros días de la temporada de uvas. Desde que empieza la época de la vendimia, Ezra se carga con el doble de trabajo, desde las seis de la mañana hasta cerca de la medianoche.
En el mundo entero, un hombre se carga con el doble de trabajo si necesita dinero. Aquí, por supuesto, las cosas son distintas. ¿Por qué ha decidido Ezra Berger echarse encima el trabajo de dos camioneros? Esa pregunta no tiene respuesta en términos materiales. Si nos basamos en el chismorreo, nuestro aliado en esta historia, diremos que el exceso de celo de Ezra se debe a lo que ocurre entre su mujer y él, o mejor dicho, a lo que ocurre entre su mujer y el poeta y educador Rubén Harish. Esta explicación, que se la oímos decir a Fruma Rominov, es sólida e irrefutable, tan solo su formulación es un poco simplista, naturalmente.
En cualquier caso, el robusto cuerpo de Ezra Berger resiste con facilidad el esfuerzo continuado. Un cuerpo grueso e hirsuto, algo barrigudo, con extremidades anchas y pesadas. Unos hombros musculosos que soportan, sin cuello separador, una cabeza oscura de pelo ralo. Una cara tosca, contraída y compacta, la mitad oculta dentro de una gorra gris y la otra mitad absorta en el mundo con expresión ofuscada. Ese aspecto no repele ni atrae. Fuera de lo común es el anillo, el grueso anillo de oro que lleva en el meñique izquierdo precisamente. Ese tipo de ornamento es común entre los camioneros, pero, en nuestra opinión, no es propio de un camionero que es miembro de un kibutz.
El lugar de Ezra Berger no está entre los filósofos de nuestro kibutz. Su lugar está entre los hombres de acción honrados y modestos. No hay que extraer de aquí la apresurada conclusión de que el kibutz se divide en dos categorías simples. No. El propio Ezra Berger puede refutar esa banalidad. Él no es joven, su hijo pequeño ya es de su misma altura, y aún se aferra a lo espiritual. Es cierto que no se ha empapado de lecturas y que no está tan familiarizado como debería con los escritos de los padres del movimiento. Sin embargo, le gusta la Biblia, y en sus ratos libres, los sábados, se dedica a leerla. También lee íntegramente los artículos de su hermano, el profesor. Porque no se cuente entre los que debaten habitualmente, no le vamos a achacar un carácter impulsivo. Tiene las ideas muy claras, están arraigadas en él desde que era muy joven y no le pesan. Esto también es parte de su integridad; una integridad que, en el fondo, envidian muchos de los que se burlan de ella.
Ezra habla con una gracia especial. Sus palabras se aderezan con proverbios y versículos bíblicos. Por tanto, jamás sabrás cuándo dice algo en serio y cuándo se trata de una seriedad fingida. Es un hombre introvertido. Una aparente seriedad lo separa de nosotros. Siempre nos sorprende, porque bromea sin sonreír y sonríe en momentos poco oportunos.
Un hombre como Ezra Berger no se derrumba por la traición de una mujer. La inocencia, el escaso poder de imaginación, la capacidad de dominar las emociones, todas esas cosas lo protegen de sus propios celos, o al menos eso opinamos nosotros. Es cierto, está dolorido. Pero domina su dolor. Fruma dice que lo domina por necedad. Nosotros afirmamos que el dominio no está muy lejos de la nobleza, si se considera la nobleza como la capacidad de moderación y de dominio de los impulsos.
Primero, ata una soga bajo un lateral del camión. Con mano experta pasa la soga alrededor de un gancho situado en el lateral. Tras retroceder unos tres pasos, lanza con fuerza la cuerda enrollada por encima del remolque. Luego rodea el camión hasta el otro lado, donde lo aguarda el otro extremo de la soga. Lo coge y tira de él con todo el peso de su cuerpo hasta que los laterales de madera lanzan un gemido de sumisión. Cuando está bien tirante, vuelve a rodear el gancho de hierro y repite lo mismo tres veces, hasta que los laterales del camión están bien sujetos con tres fuertes vueltas de soga. Finalmente, Ezra se escupe en las manos, se las frota, vuelve a escupir en el suelo con una rabia gratuita y se echa un cigarro a la boca. Lo enciende con un mechero dorado, regalo de su hermano (su hermano Zacarías Siegfried, el que está en Múnich, no su hermano Nehemías, el que vive en Jerusalén). Tras dar unas apáticas caladas, el camionero pone el pie en el peldaño del vehículo y utiliza su rodilla de mesa para rellenar los albaranes.
Y ahora qué. Ahora hay que ir a la cocina a por café y pan. Ezra Berger va a estar rodando por las carreteras hasta pasada la medianoche. Nosotros tenemos un dicho: Ezra sin café es como la Leyland sin gasolina. Y aunque sea una tontería, no se puede negar que es cierto. Nina Goldring, la responsable del economato, está vertiendo el café hirviendo en el termo amarillo cuando Ezra se acerca sigilosamente a ella sobre las gruesas suelas de goma de sus zapatos. Le pone la mano en el hombro y le dice con voz grave:
—Nina, tu café es como un bálsamo para los huesos.
Nina Goldring se sobresalta por la fuerza de la palmada y de la voz. Una gota de café hirviendo se vierte sobre su mano. Lanza una exclamación.
—Te he asustado —dice Ezra, afirmando más que preguntando.
—Tú… has aparecido de repente, Ezra. Pero no es eso lo que quería decirte ahora. Quería decirte algo importante. Por tu culpa se me ha olvidado. Ah, sí, ahora me acuerdo: que estos días tienes muy mal aspecto. He estado a punto de decírtelo varias veces. No puedes conducir por la noche con los ojos tan rojos. Para los camioneros, la falta de sueño es algo muy peligroso, y encima alguien como tú, que…
—Nina, alguien como yo no se duerme al volante. Jamás. Como suele decirse, con ayuda del que da fuerzas al cansado2. Vaya yo pensando en mis cosas, tomando tu café o dormido, la máquina corre a casa como un caballo que ha olido su establo. Puedo hacer el último tramo del camino con los ojos cerrados.
—Ezra, recuerda lo que te he dicho. Te digo que es peligroso, y también…
—Como está escrito, el Señor protege a los ingenuos3. Así pues, según ese versículo, yo salgo bien parado en cualquier caso: si soy un ingenuo, no me pasará nada. Si me pasa algo, es una excelente señal de que no he sido un ingenuo, y se podrá escribir mi nombre junto al de Romigolski en el monumento conmemorativo, y es que él y yo, como tú bien sabes, éramos amigos, de modo que Harismann podrá escribir una elegía en verso y decir de nosotros, los queridos y amados y todo eso. ¿Qué hora es? Mi reloj siempre se atrasa. ¿Son ya las tres?
—Las tres —dijo Nina Goldring— y cinco ya. Huele, huele el café. Fuerte, ¿eh? No confíes demasiado en esos versículos. Conjuros y juramentos no ayudan. Ten cuidado.
—Eres una buena mujer, Nina. Está muy bien pensar en el prójimo, como se suele decir, pero no es necesario preocuparse por mí.
—Lo es, lo es, una persona no puede vivir si no hay alguien que se preocupe por ella.
Mientras las pronuncia, la buena de Nina se arrepiente de sus palabras. Tal vez no han sido dichas con tacto. En su caso, se pueden malinterpretar.
Ezra Berger deja el termo, los bocadillos y las cuñas de queso curado sobre el asiento libre del copiloto, saca la cabeza por la ventanilla y maniobra con el camión cargado marcha atrás, para salir hacia la carretera. Es una buena mujer, esta Nina. Solo que es bajita y regordeta, como una oca. Un gran banquete para Herzl Goldring. Hay un orden en el mundo, como dicen los filósofos, hay una lógica en el hecho de que la inteligencia no vaya pareja con la bondad, y en el hecho de que la bondad y la belleza anden por separado. Porque, si no, uno sería perfecto, con todas las virtudes, lo mejor del mundo, como suele decirse, y otro sería un hocico de cerdo. Por tanto, se determinó que una mujer guapa fuese vulgar. Esa, por ejemplo, va a ser una mujer muy guapa. Pero existe también la otra cara. Y la otra cara es la hija del poeta. Sí, señora, ¿en qué puedo servirla?
Noga Harish es una joven de unos dieciséis años, alta y estrecha como un chico. Tiene la figura de un chico, no la de una mujer. Piernas finas y muy largas, caderas estrechas y muslos infantiles con una ancha camisa de hombre por encima. Un grueso bucle le cae por el hombro y fluye suavemente hasta media espalda. Tiene una constitución angulosa y puntiaguda y, precisamente por eso, emana ferocidad de cada uno de los rasgos femeninos que apenas se insinúan. Su rostro es muy pequeño, se pierde dentro de las cascadas de cabello. Negro mate es el cabello de Noga Harish. Su frente y sus mejillas están enmarcadas por un suave halo, como un círculo de sombra alrededor de la llama de una vela. Sus pestañas son finas como en las Vírgenes de las pinturas antiguas. Solamente sus ojos son tan grandes que rompen la armonía, grandes y con un destello verdoso, los ojos de Rubén Harish en el rostro de la hermosa Eva. Ezra Berger la mira desde arriba, desde la ventanilla de su cabina, y mueve la cabeza como si de pronto hubiese descubierto una certeza oculta. A continuación, echa un vistazo a la luna delantera y grita con impaciencia:
—¡Muévete!
—¿A Tel Aviv, Ezra?
—A Tel Aviv —responde el camionero. Aún sin mirarla.
—¿Volverás tarde?
—¿Por qué?
—¿Podrías hacerme un favor?
Ezra pone los codos sobre el volante. Apoya la barbilla sobre las muñecas. Le lanza a la joven una mirada cansada, algo guasona, una mirada sin cariño. Una sonrisa cálida, lisonjera, abre los finos labios de Noga Harish. No está segura de que Ezra haya entendido su pregunta. Por tanto, salta al peldaño de la cabina, pega su cuerpo a la puerta metálica caliente y dirige su engatusadora sonrisa a la cara del hombre.
—¿Me harías un favor?
—¿Qué es lo que quieres?
—Cómprame hilos para bordar en Tel Aviv. Sé bueno. Una madeja turquesa.
—¿Qué es turquesa?
Ezra no pretendía contestar así, pero esta vez las palabras le salieron sin pensar. Vuelve a apartar la vista para no mirarla como un mozalbete idiota, y para ofenderla y enfadarla.
—Es un color. Turquesa es un bonito color que está entre el azul y el verde. Te voy a explicar dónde puedes comprarlo. Está abierto hasta las ocho de la tarde. Coge este hilo, como muestra. Esto es el turquesa.
Los pies de Noga no están tranquilos. Sus pies se mueven sobre el peldaño del vehículo con un ritmo interno, sin cambiar de posición, como en una danza reprimida. Ezra parece sentir el cuerpo de Noga pegado por fuera a la puerta de la cabina. He visto mil veces a esta niña. Pero ¿ahora…? Noga interpreta el silencio del hombre como una negativa. Quiere conseguir que acceda, y le implora:
—Ezra, por favor.
Su voz acaba en un susurro. Como Ezra Berger es padre de dos hijos, ambos mayores que esta pequeña, se permite posar su gruesa mano sobre la cabeza de la niña y acariciar su cabello. Por lo general no le gustan las niñas que se comportan como mujeres pequeñas. Esta vez siente algo parecido al cariño. Aparta la mano de su cabello, agarra su mentón infantil con el índice y el pulgar y anuncia con solemne sorna:
—Está bien, señorita, que así sea, turquesa.
La joven, por su parte, posa dos dedos oscuros sobre la mano peluda y sudada del hombre y sentencia:
—Eres un encanto.
Teniendo en cuenta la diferencia de edad, y el tono mimoso, le perdonaremos a la joven lo que ha dicho. Pero en esta ocasión no podemos comprender a Ezra Berger: ¿qué motivo había para soltar el freno de una forma tan brusca que, de no ser por la gran agilidad de Noga, la joven no hubiera podido saltar a tiempo del vehículo embalado? ¿Qué sentido tenía esa extraña precipitación? Ya se aleja dentro de un ovillo de polvo. Buen viaje. Por favor, no olvides los hilos turquesa. Claro que no lo olvidará. Va encogido y encorvado dentro de la cabina, apoyado con fuerza en el volante y pensando en las mujeres. Al principio en la joven. Luego en Eva. En Bronka. Al final vuelve a pensar en Noga. Ese diminuto mentón tuyo, pequeña Turquesa, tu padre perdería la razón si…
El patio se desmaya de calor. Abrasadores rayos de sol golpean el camino de hormigón con tanta fuerza que los pies descalzos se queman y saltan hacia la hierba con placer, como en una danza reprimida. Diminutos chorros de sudor brotan de la frente bronceada. Para sí misma tararea Noga una suave melodía que vela sus ojos: «El granado esparce su olor del mar Muerto a Jericó…».
A la sombra del nudoso algarrobo se detiene, posa una mano reflexiva sobre la corteza del árbol, se pone la otra mano de visera y mira hacia la montaña. Finos jirones de niebla, como un vapor melancólico, se ciernen sobre la montaña y atenúan su refrenada pesadez. El húmedo incendio es la causa del vapor. Allí se derriten las rocas mudas e inmóviles. Solo en las grietas de los barrancos sinuosos se alargan las tiras de una sombra rasgada, como si las montañas hubiesen decidido entretenerse con un extraño juego.
En el césped gira y silba un aspersor. Como una niña traviesa, pasa Noga corriendo entre los chorros de agua. Tal vez por su frágil complexión, tal vez por su pequeña boca contraída, tal vez por su pelo mate, esta joven tiene un aspecto que da pena incluso cuando hace travesuras. Una pena punzante te produciría también a ti, si observaras a hurtadillas, como nosotros, a una joven delgada y larga, con una gran mata de pelo, entreteniéndose ella sola en la explanada de césped. En estos momentos se encuentra ella sola en las calles del kibutz, que está desierto y cubierto por un aire incandescente. Va de un lado a otro saltando, provocando con sus piernas interminables a los chorros de agua. Juega sin ningún propósito, sin una sonrisa, con una especie de oscura concentración. Sonidos inciertos circulan por el aire. Si te esfuerzas en distinguirlos, puedes aislar el rugido de un tractor lejano, el mugido de una vaca, la riña de unas mujeres y un rumor de agua cayendo. Pero los sonidos se funden en una sola pieza compacta. Y la joven, hasta donde puede percibirse, está absorta ahora en sí misma.
Yo no quería que bromease conmigo. Yo quería que me hiciese caso. Cómo es que no tiene ni idea de lo que es el turquesa. El turquesa es un color que está entre el azul y el verde. Un color algo chillón, pero muy especial. Siempre habla con proverbios en vez de con palabras. Yo le digo una cosa y él suelta lo primero que se le ocurre. Ni siquiera estoy segura de que se refiera a algo en concreto. Simplemente tiene que decir algo y, entonces, habla para no decir nada. Creía que solo me decía proverbios a mí, pero no, él es una persona que le dice proverbios a todo el mundo. Que así sea. Eso es de la Biblia. Pero él no lo ha dicho completamente en serio. Y tampoco me ha acariciado la cabeza completamente en serio. Como sin querer me ha acariciado la cabeza, pero lo ha hecho queriendo. Las mujeres no se equivocan en esas cosas. Hay en él algo que me gusta. Siempre parece que habla hacia fuera y al mismo tiempo dice hacia dentro cosas distintas. Y además, los hilos que le he encargado no han sido solo una excusa para detenerlo. Es cierto que los necesito con urgencia. Pero pensé que a lo mejor, entretanto, hablaríamos. No es alto ni muy guapo el hombre de la Bronka de mi padre, pero es muy fuerte. Se nota. Más fuerte que mi padre. Hay una cosa que pienso de él. Menos mal que Herzl Goldring no me está viendo dando vueltas por su césped mojado. Él no grita, solo hace un gesto con la mano para que te vayas, pero con qué odio mira a todo el mundo. Ya son las cuatro. Tengo que ir a la habitación de mi padre. A veces quiero estar muy enferma para que mi padre tenga que cuidarme día y noche, y a veces es él quien está muy enfermo y yo lo cuido día y noche y luego lloro para que se sepa que yo lo quiero mucho más. El corazón puede romperse de pena. Pero «corazón roto» es solo una expresión literaria. No es real. Como que ahora hace calor.
Noga va a la habitación de su padre. Entra descalza y de puntillas, ágil, y desde el pasillo echa una mirada de espía a la habitación. Rubén Harish no la mira. Rubén Harish observa su reloj, coge los cuadernos de la mesa, los mete en su cartera y mueve la cabeza de un lado a otro como litigando consigo mismo. La cara de pájaro se le muestra a la joven con un puntiagudo perfil. Aún no se ha percatado de su presencia. Con la ligereza de un animal asustado, ella lo ataca por la espalda, se le cuelga del cuello y lo besa en la nuca. El hombre se estremece, se da la vuelta y atrapa los hombros de la asaltante con sus pálidos dedos.
—Gatita mía —murmura—, ¿cuándo vas a dejar de entrar en esta casa como un ladrón? Es una fea costumbre, Noga, y no bromeo.
—Te has asustado —dice la joven en tono cariñoso, afirmando más que preguntando.
—No me he asustado. Solo…
—Solo un poco. ¿Qué estabas haciendo? ¿Escribiendo un poema? ¿He espantado a alguna musa? No te preocupes, papá, volverá.
—¿Quién…?
—La musa, hap, la he agarrado de las trenzas. —Un movimiento rápido, un movimiento fascinante, un arco circular en el aire, los dedos cerrándose sobre una presa imaginaria—. Papá, ¿las musas llevan trenzas?
—Mi querida Stella —dice Rubén Harish, besa a su hija en la frente, cerca de la raíz del pelo, y añade—: Cielo mío.
Noga se libera de su padre y mueve las caderas, como de costumbre, como con una danza interior.
—¿Te he hablado ya de la función? ¿No? La clase está preparando una función para la fiesta de Shavuot. Dentro de dieciséis días. Una serie de bailes combinados con lecturas. Yo bailo en el papel de la viña. Ya sabes, las siete clases de frutos, movimientos simbólicos. Y…
—Stella —repite el padre, y alarga la mano para acariciar sus cabellos. La pequeña percibe ese gesto y escapa moviendo los hombros. Ya está poniendo agua a hervir.
Stella. Ese era el nombre que solía decir Eva. No era un nombre arbitrario. La difunta madre de Eva se llamaba Stella. Cuando Noga nació, Eva quiso ponerle el nombre de la abuela Stella, que en paz descanse. Rubén afirmó que no había venido a Eretz Israel para poner a sus hijos nombres diaspóricos ni tampoco, ni qué decir tiene, nombres extranjeros. Como por sí solo, surgió el nombre de Kojava, que es la forma hebrea del nombre de la difunta abuela Stella. La sensibilidad musical de Eva la llevó a oponerse a aquello, pues el nombre Kojava Harish estaba lleno de ásperos fonemas guturales. La negativa de Eva fue rotunda. Como en otras ocasiones, aquella mujer frágil, de ojos negros, con los labios finos como una cuerda tensa, se mostró inflexible. Por tanto, Rubén aceptó el nombre de Noga, que era una especie de compromiso entre la sensibilidad musical de Eva y sus claros principios. Noga era el nombre hebreo de un planeta, Noga era un nombre que hacía alusión al nombre de la abuela Stella que en paz descanse.
La difunta abuela Stella Hamburger falleció en un respetable barrio de Colonia, Alemania, unos meses después de la muerte de su marido, el banquero Richard Hamburger (el padre de Eva y el tío de Izak), dos años después de que su única hija se uniera a los pioneros, se fuera a Eretz Israel sin su bendición y se casara allí sin su bendición con un hombre sencillo que, aunque también había nacido en Alemania, era hijo de un simple matarife de un remota aldea de Podolia.
Afortunadamente, la abuela Stella falleció en los buenos tiempos y no vivió lo suficiente como para morir en un campo de concentración. Una orden oficial le quitó la pensión de viudedad abonada por el Banco de Colonia para pequeños negocios. Por esa ofensa falleció la abuela Stella. Con Noga Harish se han mantenido, de algún modo, su nombre y su memoria. Para ser justos, no podemos decir que la joven tenga la figura de la abuela Stella. La nieta de Richard Hamburger suele ir descalza casi todo el día como si fuese una simple campesina. Por otro lado, es posible que Noga haya heredado de Eva la obstinada fuerza de voluntad, revestida de una apariencia delicada, que Eva heredó a su vez de la abuela Stella Hamburger.
En los buenos momentos, cuando estaba cariñosa, Eva llamaba Stella a su hija. A veces añadía: Stella Maris. Ese añadido no tenía explicación. Según las conjeturas de Fruma Rominov, eso reflejaba la predilección de Eva por los dibujos a carboncillo de paisajes marinos: un solitario barco de vela cerca de la brumosa línea del horizonte, suaves olas, acueductos devorando la espesura con cierto sabor arcaico y dulzón. Algunos de esos dibujos fueron trasladados al libro de poemas para niños de Rubén Harish. A pesar de que no tenían relación alguna con el contenido… Oh, nos hemos desviado, solo queríamos dar una interpretación psicológica al nombre de Stella Maris.
El agua está hirviendo. Noga prepara un café para su padre, un té con leche para ella y un cacao para su hermano pequeño, Gai. No vamos a decir que lo hace de forma atolondrada, pero parece que sus ojos no acompañan a sus dedos como deberían. Sus grandes ojos están ahora entrecerrados, como si miraran al revés, hacia dentro, hacia el espacio de la cabeza. Creo que, de alguna manera, él se esfuerza en no mirarme. ¿Por qué pensar eso me alegra tanto?
Rubén se sienta a la mesa de café. Con los brazos extendidos hacia delante. Mira a su hija. No está contento. Es una niña y ya no lo es. Hasta ahora ella jamás ha dicho una palabra sobre Bronka. De hecho, soy yo quien debe iniciar una conversación juiciosa. Si ella se me adelanta y un día viene y me pregunta, ¿qué le voy a responder? ¿Qué le diría si viniese hoy, por ejemplo? Ahora. En este instante. ¿Qué haría?
Gai Harish abre la puerta y olvida saludar. Rubén lo regaña.
—Está bien. Buenas tardes —pregona el niño—. Pero no quiero cacao.
Inmediatamente se tira en la alfombra, como de costumbre, y sin más preámbulos empieza a contar algo impactante. Esto es en esencia lo que dice:
—Hoy al mediodía, después de la clase de geografía, Bronka nos ha explicado cosas sobre los árabes. ¡Qué ideas tiene! Igual que una niña pequeña. Que ellos no disparan a los judíos intencionadamente, o algo así. Y que ellos no nos odian en absoluto, que solo son unos pobrecillos a los que su Secretaría en Damasco obliga a luchar, y que tampoco nosotros debemos odiarlos, porque son obreros y agricultores como nosotros. Entonces, ¿a quién tenemos que odiar?, ¿eh? Y también que pronto harán las paces con nosotros. Tonterías. En mi opinión es de lo menos educativo decirles a niños de tercero cosas que no son ciertas. Es un hecho que nosotros les disparamos a ellos y no a esos de Damasco. Y entonces ellos meten el rabo entre las piernas y se callan. Papá, ¿verdad que nosotros estaremos tranquilos cuando a ellos no les queden sirios?
—Mira qué cara tan sucia tienes —dice Noga—, ve enseguida al lavabo. Voy a lavarte.
—Silencio. ¿No ves que ahora estoy hablando con papá?
—Ahora hablarás conmigo y harás lo que te digo —responde Noga con dureza.
—Cuando los hombres están hablando, las mujeres no deben entrometerse.