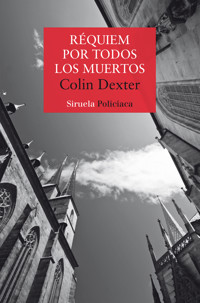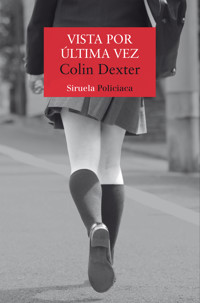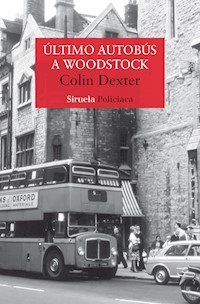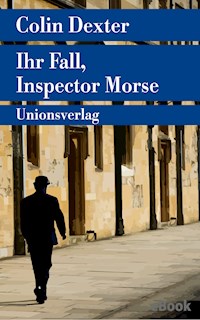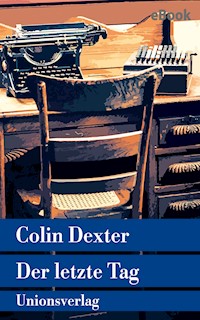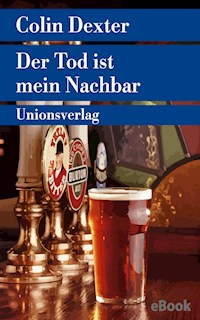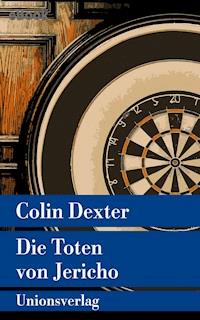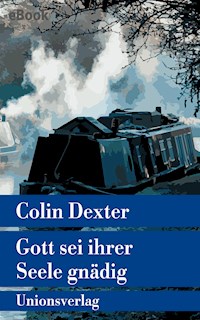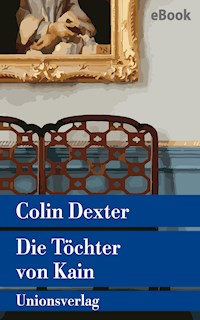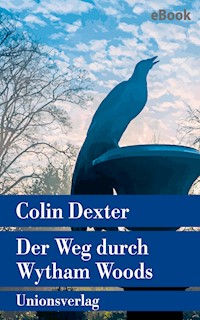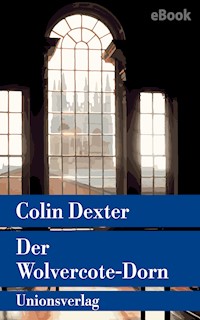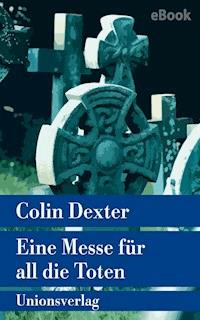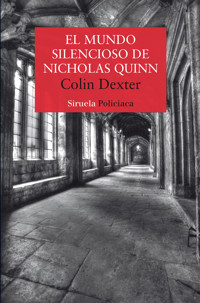
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Un nuevo caso para Endeavour Morse, el mítico inspector de la policía de Oxford. El Oxford Foreign Examinations Syndicate se ocupa de los exámenes escolares en el golfo Pérsico y otros enclaves conectados con Gran Bretaña. Su secretario, el doctor Bartlett, y el señor Roope, profesor de Química y miembro del comité, discrepan sobre una nueva incorporación, pero finalmente Roope se sale con la suya y Nicholas Quinn, un candidato sordo, pero capaz de leer los labios, consigue el puesto. Cuando Quinn aparece asesinado en su dúplex, todo el personal queda de inmediato bajo sospecha. Extrañamente, la mayoría, incluido Quinn, tenía entradas para la proyección de La ninfómana en el Estudio 2 de Walton Street la tarde del crimen… Oxford como telón de fondo, una trama sin fisuras y un elaborado desarrollo de los personajes son las tres inconfundibles señas de identidad que han convertido a Colin Dexter en uno de los exponentes contemporáneos más importantes del género, un verdadero maestro de la ficción policial clásica. «Lo importante es contemplar a estos personajes de carne y hueso, creíbles, nunca pueriles ni demenciados, deambulando por las calles de oxford, investigando, dialogando con estudiantes y dons y con otros, y asistir a sus comedidas penas».Javier Marías «Historias de aroma oxoniense protagonizadas por un personaje inolvidable. Si han visto la serie, pasen por los libros; si no, también».Juan Carlos Galindo, El País
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2024
Título original: The silent world of Nicholas Quinn
En cubierta:© OscarCatt / iStock / Getty Images
© Colin Dexter, 1976
Publicado originalmente en inglés por Macmillan, un sello de Pan Macmillan, una división de Macmillan Publishers International Limited
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Publicada por acuerdo con Casanovas & Lynch Agencia Literaria
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-65-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Para Jack Ashley
Prólogo
—¿Bien? ¿Qué opina?
El decano del Sindicato de Exámenes Internacionales dirigía su pregunta directamente a Cedric Voss, presidente del Comité de Historia.
—No, no, decano. Creo que el secretario debería tener la primera palabra. Después de todo es el personal fijo quien tendrá que lidiar con la persona que escojamos.
En una compañía algo menos distinguida, Voss habría añadido que le importaba un pepino quién obtenía el trabajo. No obstante, dadas las circunstancias, volvió a adoptar una característica y solemne postura en su cómoda silla de cuero azul y pidió que todos levantaran la mano. La reunión ya había durado casi tres horas.
El decano se volvió hacia la persona sentada justo a su izquierda, un hombre menudo y de aspecto resuelto en la mitad o al final de la cincuentena, que parpadeó con expresión juvenil tras los cristales de sus gafas sin montura.
—Bueno, doctor Bartlett, escuchemos lo que tiene que decir.
Bartlett, secretario permanente del Sindicato de Exámenes Internacionales, miró con expresión afable a las personas a su alrededor en la amplia mesa antes de revisar con rapidez sus pulcras notas. Estaba acostumbrado a esta clase de cosas.
—Soy de la opinión, decano, de que, en términos generales —el decano y varios de los miembros principales del sindicato dieron un visible respingo—, todos estaremos de acuerdo en que la lista de seleccionados ha sido muy buena. Todos los aspirantes parecían más que competentes y la mayoría de ellos lo bastante experimentados para desempeñar las responsabilidades del puesto. No obstante… —añadió, mirando de nuevo sus notas—. En fin, si les soy sincero, yo no escogería a ninguna de las dos mujeres. La de Cambridge era un tanto, eh, digamos que un poco estridente. —Sonrió con expresión expectante a los miembros del comité de selección y varias cabezas asintieron vigorosamente—. A la otra le faltaba experiencia y, eh, lo cierto es que algunas de sus respuestas no me resultaron convincentes. —De nuevo no se percibieron signos visibles de disensión en la silenciosa mesa y Bartlett masajeó su amplia barriga con apacible satisfacción—. Por tanto, vayamos directamente a los tres varones. ¿Duckham? Algo tibio, a mi parecer. Un hombre agradable, sin duda, pero me dio la sensación de que quizá su perfil fuera más indicado para nuestro Departamento de Humanidades. Es el tercero de mi lista. Luego está Quinn. Me gustó: un tipo honesto e inteligente, de opiniones firmes e ideas claras. Quizá carece de la experiencia ideal para el puesto y además… Bueno, honestamente… Creo que su, eh, creo que su, mmm, discapacidad quizá sería un lastre demasiado grande aquí. Ya saben a qué me refiero: llamadas telefónicas, reuniones, esa clase de cosas. Es una pena, pero las cosas son así. En cualquier caso, sería el segundo. Eso nos deja a Fielding y sin duda es el hombre al que escogería. Un excelente profesor, alumnos con estupendos resultados, la edad idónea; modesto, agradable y matrícula de honor en Historia en la Escuela Balliol. Sus referencias son magníficas. Sinceramente, dudo que pudiéramos haber encontrado un aspirante mejor y es mi primera opción, decano, sin la menor duda.
El decano cerró su carpeta de nombramientos con actitud ceremoniosa y asintió ligeramente sin pasar por alto que varias cabezas a su alrededor hacían lo mismo. Además del decano, todos los síndicos estaban presentes. Doce hombres y mujeres, todos ellos miembros prominentes de sus respectivas escuelas en la Universidad de Oxford, que eran convocados dos veces por trimestre al edificio del sindicato con el propósito de formular y aplicar el reglamento oficial de evaluación. Ninguno de ellos formaba parte de la plantilla permanente del sindicato y ninguno ganaba un solo penique (dietas aparte) por asistir a estas reuniones. No obstante, la mayoría participaban de manera activa en los diversos comités, tomaban parte feliz e interesadamente en los lucrativos exámenes públicos y, durante los meses de junio y julio, después de que sus alumnos se hubieran marchado a disfrutar de unas largas vacaciones, actuaban como examinadores y moderadores en los exámenes de los niveles básico y avanzado del Certificado General de Educación. De los miembros permanentes del sindicato, solo Bartlett era automáticamente invitado a participar en las reuniones de este órgano de gobierno (aunque ni siquiera él tenía derecho a voto), y con Bartlett eran trece en la sala. Trece… No obstante, el decano no era un hombre supersticioso y observó a los demás miembros del comité a su alrededor con cierto cariño, se podría decir. Colegas experimentados y dignos de confianza, casi todos; aunque a un par de los catedráticos más jóvenes aún no había llegado a conocerlos bien: llevaban el pelo demasiado largo y uno de ellos lucía una poblada barba. Quinn también tenía barba, ¡por favor! El proceso de selección no podía alargarse mucho más y con un poco de suerte él podría estar de regreso en la Escuela Lonsdale antes de las seis. Esa noche había un evento especial y, en fin, ¡había que liquidar el asunto lo antes posible!
—Bien, si no me equivoco al asumir que el comité está de acuerdo en seleccionar a Fielding solo queda por determinar la cuestión de su salario inicial. Veamos, tiene treinta y cuatro años. Creo que el sueldo base del nivel B docente sería…
—¿Podría hacer un comentario antes de que continúe, decano?
Era uno de los catedráticos jóvenes. Uno de los de pelo largo. El de la barba. Un químico de la Christ Church.
—Sí, por supuesto, señor Roope. No pretendía dar la impresión de que…
—Si me lo permite, creo que asume usted que todos estamos de acuerdo con el punto de vista del secretario. Y por supuesto es posible que todos los demás lo estén. Pero yo no, y creo que el verdadero propósito de esta reunión…
—Claro, claro, señor Roope. Como decía, no pretendía dar la impresión de que, ya sabe… Desde luego no era esa mi intención. Solo tuve la impresión de que todo el mundo estaba de acuerdo. Pero estamos en sus manos. Si lo cree necesario…
—Gracias, decano. Lo cierto es que mi opinión es muy clara y no puedo estar de acuerdo con el orden de méritos expuesto por el secretario. Si he de ser franco, creo que Fielding es mucho más sumiso, demasiado blando a mi modo de ver. Extremadamente blando, de hecho.
Un suave murmullo de regocijo recorrió la mesa y la ligera tensión, perceptible tan solo un minuto antes, se relajó visiblemente. Mientras Roope continuaba algunos de sus colegas de más edad le escucharon con algo más de interés y atención.
—Estoy de acuerdo con el secretario en lo demás, aunque no puedo decir que comparta completamente sus razones.
—Quiere decir que pondría a Quinn en primer lugar, ¿es eso?
—En efecto, eso haría. Tiene las cosas claras en lo referente a los exámenes y tiene una buena cabeza. Pero hay algo más importante, creo que es un hombre íntegro y en estos tiempos…
—¿No opina lo mismo de Fielding?
—No.
El decano ignoró el audible murmullo del secretario («¡Qué disparate!») y agradeció a Roope su aportación. Miró con desgana a los miembros del comité, invitándolos a hacer algún comentario, pero nadie pareció querer añadir nada.
—Si alguien más desea…
—Creo que es bastante injusto que cualquiera de nosotros se atreva a hacer juicios de carácter de naturaleza cósmica teniendo como única base una breve entrevista, decano. —Era el presidente del Comité de Lengua y Literatura—. Sin duda estamos aquí para hacer una valoración, de eso no hay duda. Pero yo estoy de acuerdo con el secretario. Mi orden de méritos es el mismo que el suyo, exactamente.
Roope se apoyó en el respaldo de la silla y contempló el techo blanco, con un lapicero amarillo balanceándose con suavidad entre sus dientes.
—¿Alguien más?
El vicedecano se movió incómodo en su silla, profundamente aburrido y ansioso por marcharse. Sus notas consistían en una maraña extraordinariamente intrincada de espirales y volutas, y mientras hacía su primera y última contribución a las deliberaciones del día remató sus garabatos con un amplio y florido arabesco.
—Los dos son buenos, eso es obvio. Y la verdad es que no me parece demasiado importante a cuál de los dos escojamos. Si el secretario quiere a Fielding, yo opto por Fielding. Quizá podamos hacer una pequeña votación, ¿no cree, decano?
—Eh, bien, bien, como quieran.
Algunos miembros del comité murmuraron su aprobación y con voz vagamente desconsolada el decano se dirigió a las dos facciones.
—Está bien. A mano alzada, entonces. Todos los que estén a favor de Fielding, por favor.
Siete u ocho manos se habían levantado cuando Roope volvió a hablar de repente y fueron bajando poco a poco.
—Solo una cosa antes de votar, decano. Me gustaría preguntarle algo al secretario. Estoy seguro de que podrá responderme.
El secretario miró a Roope con evidente disgusto a través de los cristales de sus gafas y varios miembros del comité apenas trataron de ocultar su impaciencia y su irritación. ¿Por qué motivo habían incorporado a Roope? Sin duda era un químico brillante y sus dos años en la Compañía Petrolera Angloárabe habían parecido un factor definitivo teniendo en cuenta los compromisos del sindicato. Pero era demasiado joven, demasiado arrogante; demasiado ruidoso y estridente, como una vulgar lancha motora abriéndose paso en la plácida regata del sindicato. Tampoco era esta la primera vez que tenía un enfrentamiento con el secretario. Y ni siquiera colaboraba con el Comité de Química, ni en los exámenes. Siempre decía que estaba demasiado ocupado.
—Estoy seguro de que el secretario estará encantado de, mmm… ¿En qué estaba pensando, señor Roope?
—Bien, como usted sabe, decano, no llevo mucho tiempo aquí, pero he estado revisando la constitución del sindicato y da la casualidad de que tengo aquí una copia.
—¡Ay, Dios! —murmuró el vicedecano.
—En el párrafo veintitrés, decano, dice, ¿quiere que se lo lea?
Puesto que la mitad del comité jamás había tenido delante una copia de la constitución, y menos aún la había leído, parecía bastante inapropiado fingir que la conocían. De modo que el decano no tuvo más remedio que asentir con evidente reticencia.
—No será demasiado largo, ¿verdad, señor Roope?
—No, es muy breve. Esto es lo que dice, cito textualmente: «Teniendo en cuenta que sus ingresos dependen por entero de fondos públicos, el sindicato se esforzará en todo momento por recordar que debe y habrá de hacer gala en todo momento de una correspondiente responsabilidad tanto con la sociedad en general como con sus empleados permanentes. De manera específica, se comprometerá a contar con los servicios de un pequeño porcentaje de personas aquejadas por diversas discapacidades, siempre y cuando las taras de dichas personas no interfieran de forma sustancial en el ejercicio de las responsabilidades que se les confían». —Roope cerró el delgado documento y lo dejó a un lado—. Ahora bien, mi pregunta es esta: ¿sería tan amable el secretario de decirnos cuántas personas discapacitadas trabajan actualmente para el sindicato?
El decano miró una vez más al secretario, que parecía haber recuperado su habitual afabilidad.
—Solíamos tener a un hombre tuerto en el departamento de embalaje…
El vicedecano, cuya particular discapacidad era que tenía incontinencia urinaria, aprovechó la consiguiente carcajada para abandonar la sala mientras Roope continuaba su argumentación con una pedantería carente de todo humor.
—Pero lo más probable es que ya no esté trabajando aquí, ¿verdad?
El secretario sacudió la cabeza.
—No. Desafortunadamente, resultó que tenía una incontrolable necesidad de robar los rollos de papel higiénico y tuvimos que…
El resto de la frase se perdió en una procaz carcajada general y el decano tardó unos instantes en restablecer el orden. Recordó al comité que, por supuesto, el párrafo veintitrés no era en modo alguno un mandamiento judicial, sino una simple recomendación marginal que velaba por ciertos compromisos cívicos. Pero por alguna razón enseguida le pareció un argumento fuera de lugar. Habría sido más inteligente dejar que el secretario contara alguna otra anécdota sobre sus poco afortunadas experiencias con las minorías afligidas. En cualquier caso, el equilibrio se había visto sutilmente alterado. El hombre con la discapacidad volvía a entrar en las apuestas, aunque sus posibilidades disminuían a medida que Roope exponía su punto de vista con más contundencia y claridad.
—Verá, decano, lo único que quiero saber es esto: ¿creemos que la sordera de Quinn supondrá un lastre significativo en el desempeño de su trabajo? Eso es todo.
—Bien, como ya he dicho —respondió Bartlett—, para empezar, está el teléfono, ¿no le parece? Quizá el señor Roope no es del todo consciente de la cantidad de llamadas telefónicas que se hacen y se reciben aquí a diario, y tendrá que disculparme si sugiero que yo sí sé un poco más que él al respecto. Es un problema de difícil solución cuando uno es sordo…
—Desde luego que no. Hoy en día hay toda clase de aparatos. Podría utilizar uno de esos que ponen detrás de la oreja con un micrófono…
—No sé si el señor Roope sabe diferenciar a una persona sorda de…
—Lo cierto es que no, pero…
—Entonces, es evidente que corre usted el riesgo de subestimar la clase de problemas que…
—¡Caballeros, caballeros! —La irascibilidad de los comentarios iba en aumento y el decano decidió intervenir—. Creo que todos estamos de acuerdo en que podría ser algo problemático. La verdadera cuestión es ¿en qué medida?
—Pero no se trata únicamente del teléfono, ¿verdad, decano? Hay reuniones, decenas y decenas al año. Reuniones como esta, por ejemplo. Si uno se enzarza en una discusión con alguien en el mismo lado de la mesa, a tres o cuatro sillas de distancia…
Bartlett siguió exponiendo su punto de vista y consiguió terminar sin ninguna interrupción. Ahora pisaba terreno más seguro y lo sabía. Tan solo se estaba volviendo un poco sordo él mismo.
—Sin embargo, no es difícil colocar a una persona en el lugar más adecuado durante una reunión…
—No, no lo es —replicó Bartlett—. Y tampoco costaría instalar un conveniente sistema de micrófonos y auriculares y sabe Dios qué más. ¡Y, ya puestos, también podríamos aprender todos la lengua de signos!
Resultaba cada vez más evidente que existía alguna extraña y enconada antipatía personal entre los dos hombres, y pocos de los síndicos de más edad podían comprenderla. Por lo general, Bartlett era un hombre dotado de un temperamento asombrosamente equilibrado. Y al parecer aún no había terminado:
—Todos ustedes pudieron ver el informe médico. Todos ustedes vieron los audiogramas. Lo cierto es que Quinn está muy pero que muy sordo.
—Parecía perfectamente capaz de oírnos, ¿no?
Roope hablaba en voz baja y reposada y posiblemente Quinn no le habría oído de haber estado presente. Pero el comité sí le oyó y quedó claro que a Roope no le faltaba razón.
El decano se dirigió de nuevo al secretario.
—Mmm… Resulta asombroso que pareciera oírnos tan bien, ¿no le parece?
Entonces comenzó una abúlica discusión que se fue alejando gradualmente de la acuciante decisión que aún debían tomar. La señora Seth, presidenta del Comité de Ciencias, pensó en su padre… Se había quedado sordo muy rápido antes de cumplir los cincuenta, cuando ella tan solo era una colegiala, y había perdido su trabajo. Una indemnización por despido y una exigua pensión por discapacidad. Oh, sí, habían intentado ser amables y justos… Pero su cerebro estaba en perfectas condiciones y él no había vuelto a trabajar. Su confianza en sí mismo había quedado destrozada de manera irremediable. Sin embargo, aún habría sido capaz de desempeñar gran cantidad de trabajos de forma infinitamente más eficiente que la mitad de los holgazanes que se pasaban la jornada calentando las sillas en cualquier oficina. Se ponía tan triste y enfadada cada vez que pensaba en él…
De repente se dio cuenta de que estaban votando. Cinco manos se levantaron inmediatamente por Fielding, y ella pensó, y también el secretario, que posiblemente él fuera el mejor de todos los candidatos. Votaría por él. Sin embargo, por alguna extraña razón su mano permaneció inmóvil sobre el papel secante que tenía delante.
—¿Y a favor de Quinn, por favor?
Se levantaron tres manos, incluida la de Roope, y después una cuarta. El decano empezó a contar por la izquierda:
—Uno, dos, tres… Cuatro… —Una nueva mano hizo que el decano volviera a empezar—: Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Parece que…
Y entonces, lenta y dramáticamente, la señora Seth levantó la mano.
—Seis.
—Bien, damas y caballeros, ya han decidido. Quinn es el elegido. Una votación reñida: seis a cinco. Pero ahí está el resultado. —Algo incómodo, miró hacia su izquierda—. ¿Está satisfecho, señor secretario?
—Digamos simplemente que cada uno tiene su propia opinión, decano, y la del comité de selección no es la mía. No obstante, como ha dicho usted, el comité ha decidido y mi deber es aceptar dicha decisión.
Roope volvió a apoyarse en el respaldo mirando al techo con aire distraído y con el lapicero de nuevo entre los dientes. Quizá estuviera disfrutando interiormente de su pequeño triunfo, pero su rostro permaneció inexpresivo, casi indiferente.
Diez minutos después el decano y el secretario descendían codo con codo las escaleras hacia la planta baja, en dirección al despacho de Bartlett.
—¿De veras crees que hemos cometido un grave error, Tom?
Bartlett se detuvo y miró a la cara al teólogo de cabello cano y notable estatura.
—Oh, sí, Felix. No lo dudes. ¡Así es!
Roope pasó a su lado escaleras abajo y les dedicó un desganado «¡Hasta luego!».
—Eeh, buenas noches —respondió el decano.
Pero Bartlett permaneció en silencio con expresión sombría y miró cómo se alejaba Roope. Después siguió bajando sin prisa los pocos escalones que quedaban y entró en su despacho.
Sobre la puerta había una lámpara de dos colores, parecida a las que se pueden ver en los hospitales, que funcionaba mediante dos interruptores instalados dentro, en el escritorio. El primero encendía una luz roja que indicaba que Bartlett estaba reunido y que no deseaba (y no debía) ser molestado. El segundo interruptor encendía una luz verde, que indicaba que el hipotético visitante era libre de llamar antes de entrar. Cuando ninguno de los dos estaba activado no había luz, detalle a partir del cual se podía concluir que la habitación estaba vacía. Desde que ocupara el cargo de secretario, Bartlett había dejado muy claro que si alguien deseaba discutir cualquier cuestión importante él mismo tendría la cortesía de asegurarle al interesado una charla confidencial e ininterrumpida; y todo el equipo sin excepción apreciaba y, por lo general, cumplía sus normas. Las pocas veces que la norma había sido infringida Bartlett había hecho gala de una atípica furia.
Una vez dentro, el secretario presionó el interruptor de la luz roja antes de abrir una pequeña vitrina y servirse un vaso de ginebra con vermú. Después se sentó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un paquete de cigarrillos. Nunca fumaba durante las reuniones, pero ahora encendió uno, le dio una fuerte calada y tomó un sorbo de la bebida. Enviaría un telegrama a Quinn por la mañana. Ya era demasiado tarde para hacerlo. Abrió una vez más la carpeta de candidatos y releyó la información sobre Quinn. ¡Uf! Habían escogido al hombre equivocado. ¡Vaya que sí! Y todo por culpa de Roope, ¡ese maldito idiota!
Dejó a un lado los documentos ordenados, despejó el escritorio y se reclinó en la silla esbozando una curiosa media sonrisa.
¿POR QUÉ?
1
Mientras los otros cuatro se sentaban en el salón del piso de arriba del Motel Cherwell, él se dirigió al bar y pidió las bebidas. Dos ginebras con tónica, dos vinos de Jerez dulces y uno seco; este último para él. Le encantaba el jerez seco.
—Cárguelo todo en la cuenta del Sindicato de Exámenes Internacionales, ¿quiere? Y es posible que comamos algo. Si puede decirle al camarero que acabamos de llegar, estamos sentados allí.
Todavía se podía notar su acento del norte del país, aunque menos que antes.
—¿Habían reservado mesa, señor?
Le gustaba que le llamaran «señor».
—Sí, a nombre de Quinn.
Cogió un puñado de cacahuetes, colocó las bebidas en una bandeja y se sentó con los otros miembros del Comité de Historia. Esta era su tercera junta de revisión desde que formaba parte del sindicato y había varias más programadas para el resto del trimestre. Se acomodó en la baja silla de cuero, bebió de un trago la mitad de su jerez y contempló el ajetreo del tráfico de mediodía en la A40. ¡Esto era vida! Una buena comida en ciernes, vino, café y después vuelta al trabajo para la sesión vespertina. La sesión matinal había transcurrido ardua e ininterrumpidamente, pero se les había dado bien. Los exámenes que cubrían los periodos desde las cruzadas continentales hasta la guerra civil inglesa ya habían tomado la forma definitiva con que se presentarían el verano siguiente ante los alumnos de Historia Avanzada. Solo quedaban cinco exámenes por elaborar, que cubrirían desde la Casa de Hannover hasta el Tratado de Versalles, y él se sentía mucho más cómodo trabajando con periodos recientes. La Historia había sido su materia favorita desde el colegio y gracias a ella había podido optar a Cambridge. Sin embargo, tras los preliminares se había decidido por el inglés y había sido como profesor de lengua como había entrado a formar parte del claustro de la Escuela Secundaria Priestly, en Bradford, situada a tan solo a treinta y tantos kilómetros de su pueblo natal en Yorkshire. Recordándolo ahora se daba cuenta de lo afortunado que había sido el cambio al inglés: el anuncio del puesto en el sindicato insistía en la necesidad de alguna cualificación tanto en historia como en lengua, y no había pasado por alto que podría ser una buena oportunidad. Aunque lo cierto es que ni siquiera ahora podía creer que hubiera conseguido el trabajo. No es que su sordera le hiciera…
—Su menú, señor.
Quinn no había oído al hombre acercándose y solo cuando la carta desmesuradamente grande apareció en su campo visual vio al camarero. Sí, quizá su sordera fuera un problema ligeramente mayor de lo que a veces admitía. Aunque hasta el momento se las había apañado maravillosamente bien.
Entretanto, se reclinó en el respaldo de su silla como los demás y estudió la apabullante complejidad de combinaciones que ofrecía el menú. Casi todos los platos eran caros, pero como sabía por sus anteriores visitas también cuidadosamente cocinados y acompañados de apetitosas guarniciones. Solo deseó que los demás no optaran por nada demasiado exótico, ya que después del último ágape Bartlett había mencionado discretamente que quizá la cuenta fuera algo excesiva. Él había decidido que la sopa del día, seguida de jamón y piña, no supondría un gran exceso para las arcas del sindicato, ni siquiera en aquellos tiempos difíciles. También un poco de vino tinto. Sabía que de un modo u otro terminarían tomando vino tinto. Muchos de sus colegas bebían vino tinto a todas horas en Oxford… Incluso con lenguado.
—Tenemos tiempo para beber otra, ¿verdad? —Cedric Voss, presidente del Comité de Historia, pasó su vaso vacío al otro lado de la mesa—. Terminen esa, caballeros. Necesitaremos algo más para aguantar toda la tarde.
Quinn recogió diligentemente los vasos y caminó otra vez hacia la barra. Un grupo de ejecutivos de aspecto acaudalado acababan de llegar, y los cinco minutos de espera no le ayudaron a aplacar la vaga sensación de enfado que empezaba a abrirse paso en un rincón de su mente.
Cuando regresó a la mesa el camarero estaba anotando sus pedidos. Voss decidió revisar su opción original después de averiguar que las cerezas eran de lata, los guisantes congelados y que el bistec era de la semana pasada, y optó por los caracoles y la langosta. Quinn contuvo una mueca de dolor al ver los precios. ¡Aquello era tres veces más caro que su modesta elección! No había pedido una segunda bebida deliberadamente (aunque habría tomado otras tres o cuatro encantado) y se apoyó algo acongojado en el respaldo de la silla, contemplando la gran fotografía aérea del centro de Oxford que había en la pared, delante de él. Realmente impresionante: los patios de Brasenose, el Queen’s College y…
—¿No bebes nada, Nicholas, muchacho? ¡Nicholas!
Era la primera vez que Voss le llamaba por su nombre de pila y su enfado desapareció tan súbitamente como el párpado de un lagarto.
—No. Yo, eh…
—Mira, si el viejo Tom Bartlett se ha estado quejando por los gastos, ¡olvídalo! ¿Cuánto crees que le costó al sindicato enviarle a los países del petróleo el año pasado, eh? ¡Durante un mes! ¡Uf! Piensa en todas esas bailarinas haciendo la danza del vientre…
—¿Va a tomar vino con su menú, señor?
Quinn pasó a Voss la carta de vinos, que la estudió al instante con profesional avidez.
—¿Todos tomaremos tinto? —dijo.
Aunque era más una afirmación que una pregunta.
—Este sí es un buen vinito, amigo mío —dijo, señalando uno de los borgoñas con un dedo regordete—. Y un buen año, además.
Quinn también se dio cuenta (aunque de todas formas ya lo había imaginado) de que era el más caro de toda la carta, y pidió una botella.
—No creo que una nos vaya a servir de mucho, siendo cinco…
—¿Crees que necesitaríamos una botella y media?
—Creo que deberíamos pedir dos. ¿Qué opinan, caballeros?
Voss miró a los demás y la propuesta fue felizmente aprobada.
—Dos botellas del número cinco —dijo Quinn con resignación.
La irritación volvía a hacerse notar.
—Y ábralas ahora mismo —dijo Voss.
En el restaurante Quinn se sentó en la esquina izquierda de la mesa, con Voss justo a su derecha, dos de los otros justo delante y el quinto miembro del grupo en la cabecera. Esa era siempre la mejor distribución. Aunque no podía ver bien los labios de Voss mientras hablaba, estaba lo bastante cerca de él para oír lo que decía. Y a los demás podía verlos con claridad en todo momento. Por supuesto, la lectura de labios tenía sus limitaciones. Servía de poco si el orador murmuraba sin apenas mover la boca o tenía costumbre de tapársela con la mano. Y era completamente inútil si quien hablaba lo hacía de espaldas o si las luces estaban apagadas. Pero en circunstancias normales era maravilloso lo que se podía lograr. Quinn había asistido por primera vez a clases de lectura de labios hacía seis años y se había sorprendido al comprobar lo fácil que era. Desde el principio supo que debía haber sido bendecido con un extraño don: pronto iba tan adelantado en el primer curso que su profesor le sugirió pasar a segundo después de haber asistido a clase solo quince días; e incluso entonces no tardó en convertirse en el alumno estrella. Lo cierto es que no habría sido capaz de explicar su don (ni siquiera a sí mismo). Suponía que del mismo modo que había gente con talento para atrapar una pelota de fútbol o tocar el piano él lo tenía para leer los labios de la gente y eso era todo. De hecho, había llegado a ser tan bueno que a veces creía que de verdad había vuelto a oír. En cualquier caso, no había perdido completamente la audición. El caro audífono que llevaba en la oreja derecha (la izquierda carecía por completo de nervios) ampliaba lo suficiente cualquier sonido si uno estaba a la distancia adecuada, e incluso ahora fue capaz de oír las alabanzas de Voss a los caracoles que acababan de ponerle delante.
—¿Recuerdan lo que dijo el viejo Sam Johnson? «El hombre que no se interesa por su estómago no se interesará por nada». En fin, algo por el estilo.
Se colocó una servilleta en el regazo y contempló su plato con la mirada de un Drácula a punto de forzar a una virgen.
El vino era bueno y Quinn se había fijado en que Voss se ocupaba de él muy diestramente. Después de examinar la etiqueta con la concentración de un niño retrasado intentando aprender el abecedario, había comprobado la temperatura del vino colocando las manos delicada y amorosamente alrededor del cuello de la botella; y después, cuando el camarero sirvió en su copa un centímetro y medio del líquido de color rubí no había probado ni una gota, sino que se había limitado a olisquear con desconfianza cuatro o cinco veces el buqué, igual que un perro alsaciano entrenado para encontrar dinamita.
—No está mal —dijo finalmente—. Sírvalo.
Quinn recordaría el episodio. Intentaría hacerlo él mismo la próxima vez.
—Y bajen un poco esa dichosa música, ¿quiere? —gritó Voss, cuando el camarero estaba a punto de marcharse—. No podemos oírnos hablar.
Obedientemente, bajaron el volumen de la música varios decibelios y un solitario cliente que estaba sentado en la mesa de al lado se acercó para darles las gracias. Quinn ni siquiera se había dado cuenta de que sonaba música en el local.
Cuando por fin sirvieron los cafés Quinn se sentía un poco más relajado y también algo aturdido. De hecho, no era capaz de recordar si Ricardo III había estado en la Primera Cruzada o Ricardo I en la Tercera Cruzada. Ni siquiera habría sido capaz de decir si algún Ricardo había participado en alguna cruzada. De repente la vida volvía a portarse bien. Pensó en Monica. Quizá podría hacerle una visita, solo un momento, antes de que empezara la jornada vespertina. Monica… Debía de ser el vino.
Finalmente, llegaron de nuevo al edificio del sindicato a las tres menos veinte y, mientras los demás subían sin prisa a la sala de revisiones, Quinn se adelantó rápidamente por el pasillo y llamó con suavidad a la última puerta de la derecha, en la que una plaquita metálica decía SEÑORITA M. M. HEIGHT. Abrió la puerta con discreción y miró dentro. No había nadie. Sin embargo, vio una nota de considerable tamaño sujeta con un pisapapeles sobre el ordenado escritorio y entró para leerla. «Me he ido a Paolo’s. Vuelvo a las tres». Era algo típico del día a día en aquel trabajo. A Bartlett no le molestaban las continuas idas y venidas de sus subordinados siempre y cuando hicieran debidamente su trabajo. No obstante, insistía (con un empecinamiento casi patológico) en que todo el mundo debía decirle dónde iba a estar exactamente. Así que Monica había ido a que le arreglaran su precioso pelo… No tenía importancia. De todas formas, no tenía ni idea de lo que le habría dicho. Sí, daba lo mismo. La vería por la mañana.
Subió a la sala de revisiones, donde Cedric Voss estaba reclinado cómodamente en su silla con los ojos medio cerrados y una boba sonrisa en su fofa y solemne cara.
—Bien, caballeros, ¿podemos centrarnos un rato en la Casa de Hannover?
2
A mediados del siglo diecinueve tuvieron lugar en Oxford varias reformas radicales, y cuando estas llegaron a su fin una serie de comisiones, estatutos y propuestas de ley parlamentarias habían propiciado cambios que transformarían la vida de los ciudadanos de a pie de la ciudad y también la de los académicos. Los programas universitarios se ampliaron para dar cabida al estudio de las ciencias emergentes y la historia moderna. Los elevados estándares académicos establecidos por Benjamin Jowett y la Escuela Balliol se extendieron gradualmente a otras escuelas; la creación de cátedras y nuevas plazas atrajo a Oxford a un número cada vez mayor de profesores de renombre internacional; la secularización de las becas comenzó a socavar los pilares tradicionalmente religiosos de la disciplina y administración universitarias; y jóvenes católicos, judíos y de otras confesiones minoritarias en Inglaterra fueron admitidos como estudiantes que ahora se negaban a ser amamantados únicamente en los dogmas de Cicerón y Crisóstomo. Pero, por encima de todo, la enseñanza universitaria ya no estaba concentrada en manos de clérigos célibes y enclaustrados, algunos de los cuales, como en los tiempos de Gibbon, recordaban en todo momento que tenían un salario que recibir, pero con frecuencia olvidaban que también debían cumplir con cierto número de deberes. Además, muchos de los nuevos docentes y algunos de los antiguos decidieron renunciar a los alicientes de las habitaciones de soltero en las escuelas, se casaron y compraron casas para vivir con sus esposas, sus hijos y sus sirvientes justo delante del antiguo centro espiritual que constituían Holywell y la calle Mayor, Broad y St. Gilles; aventurándose especialmente al norte de la amplia explanada arbolada de St. Gilles, donde las carreteras de Woodstock y Banbury se abren hacia los campos de North Oxford, en dirección a la villa de Summertown.
Cualquier viajero que visite Oxford en la actualidad y decida caminar hacia el norte desde St. Gilles reparará inmediatamente en las grandes e imponentes casas que se alzan a lo largo de las carreteras de Woodstock y Banbury (que en su mayoría datan de finales de la segunda mitad del siglo diecinueve) y en las calles que se cruzan entre ellas. Además de los bloques de gastada piedra amarilla que enmarcan sus ventanas de madera pintada de blanco, estas residencias de tres plantas están construidas con bonitos ladrillos rojos y tejadas con pequeñas losetas rectangulares de un tono naranja rojizo. Las chimeneas emergen imponentes aquí y allá en los tejados a varias aguas que descienden en pronunciados ángulos sobre ventanas abuhardilladas. Hoy en día pocas de estas casas suelen estar habitadas por una sola familia. Son demasiado grandes, demasiado frías y demasiado caras de mantener. Los impuestos son excesivos y los salarios (según dicen) demasiado bajos, y por si eso fuera poco el personal de servicio doméstico (una raza en rápida extinción) se ha acostumbrado a exigir televisión en color en la sala de estar. De modo que la mayoría de ellas se han ido reconvirtiendo en hoteles o edificios de apartamentos o han sido ocupadas por médicos y dentistas, por escuelas de inglés para estudiantes extranjeros, cuerpos docentes universitarios, clínicas de diversa índole, etcétera. Y en una gran propiedad perfectamente equipada de Chaucer Road está la sede del Sindicato de Exámenes Internacionales.
El edificio del sindicato se alza a unos veinte metros de la carretera comparativamente tranquila que sirve de enlace entre las de Banbury y Woodstock, muy transitadas a lo largo de casi todo el día, y está modestamente protegido de las miradas curiosas por una fila de altos castaños de Indias. Se accede a la entrada principal (no hay entrada trasera) por un ancho camino de grava en curva y dispone de aparcamiento para una docena de coches aproximadamente. Sin embargo, el personal del sindicato ha crecido tanto en los últimos tiempos que dicho espacio resulta insuficiente y el acceso para vehículos ha sido ampliado rodeando el lado izquierdo del edificio hasta una pequeña explanada asfaltada en la parte de atrás, donde los licenciados han adquirido la costumbre de aparcar sus coches.
Cinco licenciados forman la plantilla permanente del sindicato (cuatro hombres y una mujer) y supervisan de manera individual los campos de estudio que se corresponden principalmente con las disciplinas a las que dedicaron sus estudios universitarios y con los temas que impartieron como docentes en sus posteriores carreras. Pues es condición sine qua non que cualquier licenciado que opta a un puesto en el sindicato (sea hombre o mujer) haya pasado un mínimo de cinco años dedicándose a la enseñanza. Los nombres de los cinco licenciados están impresos en letra negrita de color azul en el membrete del papel oficial del sindicato; y en dicho papel, el viernes treinta y uno de octubre (el día después de las deliberaciones de Quinn con el Comité de Historia), en una gran estancia remodelada de la primera planta, cuatro de las cinco jóvenes taquimecanógrafas de la organización transcriben a máquina cartas dirigidas a los directores y directoras de aquellos colegios del extranjero dispuestos a confiar los exámenes oficiales de sus aspirantes a los Niveles B y A (básico y avanzado) del Certificado General de Educación a la benevolencia y pericia del Sindicato. Las cuatro muchachas teclean en sus máquinas de escribir con dispar habilidad. Con frecuencia una de ellas se inclina ligeramente hacia delante para borrar algún error de ortografía o de mecanografía; ocasionalmente los folios son arrancados del carro de la máquina (preservando el papel de calco) y la hoja original y las copias son lanzadas violentamente a la papelera. La quinta muchacha ha estado leyendo el Woman’s Weekly, pero ahora lo deja a un lado y abre su libreta de dictado. Ya va siendo hora de poner manos a la obra. De forma casi automática coge su regla y tacha pulcramente el tercer nombre del encabezado del papel. El doctor Bartlett ha insistido en que hasta que llegue el papel con el nuevo membrete las chicas deben corregir cada hoja que utilicen… Y normalmente Samantha1 Freeman hace lo que le dicen:
T. G. Bartlett, Dr. F., secretario
P. Ogleby, Lcdo. F. y L., secretario suplente
G. Bland, Lcdo. F. y L.
Señorita M. M. Height, Lcda. F. y L.
D. J. Martin, Lcdo. L.
Bajo el último nombre teclea el de su nuevo jefe:
«N. Quinn, Lcdo. F. y L.».
Cuando Samantha Freeman se marchó, Quinn abrió uno de sus archivadores, sacó los borradores de los cuestionarios de Historia y decidió que con dos horas más de trabajo estarían listos para la imprenta. En general estaba bastante satisfecho con la vida. El dictado (una habilidad completamente nueva para él) había ido bien. Por fin empezaba a coger el tranquillo a la hora de expresar sus pensamientos directamente en palabras, en lugar de tener que escribirlos antes en papel. También él tenía su propio jefe. No obstante, Bartlett sabía cuándo delegar y a menos que algo estuviera muy mal permitía a sus subordinados trabajar de forma totalmente independiente. Sí, Quinn estaba disfrutando su nuevo trabajo. Eran los teléfonos lo único que le causaba problemas y (él mismo lo admitía) una considerable vergüenza. Había dos aparatos en cada despacho: uno de color blanco para las extensiones internas y uno gris para las llamadas al exterior. Y ahí reposaban ambos en la parte derecha del escritorio, compactos y amenazadores, mientras Quinn escribía. Y él rezaba para que no sonaran, pues todavía no había sido capaz de controlar el pánico que le embargaba cada vez que su timbre apagado y distante le obligaba a levantar uno de los dos auriculares (nunca sabía cuál). Sin embargo, ninguno de los sonó esa mañana, de modo que, tranquilo y concentrado, Quinn llevó a cabo las correcciones pendientes de las preguntas de Historia. A la una menos cuarto había terminado cuatro de los cuestionarios y le sorprendió agradablemente descubrir lo rápido que había transcurrido la mañana. Volvió a guardarlos en el correspondiente archivador (Bartlett era muy estricto en todo lo relacionado con la seguridad) y se dijo que podía darse el lujo de tomar una copa y comer un sándwich en El Caballo y la Trompeta —un pub cuyo nombre había entendido mal la primera vez, convencido de haber oído «el lacayo y la torreta». El despacho de Monica estaba justo enfrente del suyo y llamó suavemente a la puerta antes de abrir. Ya se había ido.
En el bar de El Caballo y la Trompeta un hombre alto de pelo lacio se abrió paso con cuidado entre las mesas atestadas en dirección al rincón más apartado. Llevaba un plato con sándwiches en la mano izquierda y un vaso de ginebra y una jarra de cerveza en la derecha. Se sentó junto a una mujer en la mitad de la treintena que estaba fumando un cigarrillo. Era muy atractiva y los hombres sentados a su alrededor ya la habían escrutado de arriba abajo en más de una ocasión desde su llegada.
—¡Salud! —dijo él levantando su vaso y enterrando la nariz en la espuma.
—¡Salud! —respondió ella bebiendo un sorbo de ginebra mientras apagaba el cigarrillo en el cenicero.
—¿Has estado pensando en mí? —preguntó él.
—He estado demasiado ocupada para pensar en nadie.
Una respuesta poco alentadora.
—Yo he pensado en ti.
—¿De verdad?
Ambos guardaron silencio de repente.
—Esto tiene que acabar… Lo sabes, ¿verdad?
Por primera vez ella le miró directamente a la cara y vio su expresión dolida.
—Ayer mismo dijiste que habías disfrutado —dijo él en voz muy baja.
—Por supuesto que disfruté, demonios. Pero no se trata de eso y lo sabes.
Su voz dejó patente su exasperación y había levantado bastante la voz.
—¡Shh! No queremos que nadie nos oiga, ¿verdad?
—Vaya…, ¡pues sí que eres tonto! ¡No podemos seguir así! Si la gente aún no sospecha nada es que están ciegos. ¡Esto tiene que acabar! Tú estás casado. En mi caso no importa tanto, pero tú…
—¿No podríamos…?
—Escucha, Donald, la respuesta es no. He pensado mucho en ello, y, bueno, tenemos que parar, eso es todo. Lo siento, pero…
Era arriesgado y sobre todo le preocupaba que Bartlett lo descubriera. Con sus prejuicios victorianos…
Volvieron caminando a la oficina sin hablar, pero Donald Martin no estaba tan desconsolado como parecía. Ya habían tenido varias veces esa clase de conversación y en el momento oportuno ella siempre se dejaba llevar. Mientras no tuviera ningún otro desahogo para sus frustraciones él seguiría teniendo posibilidades. Y en cuanto estaban a solas en el bungaló con la puerta cerrada con llave y las cortinas corridas… ¡Dios! Qué caliente podía ser. Sabía que Quinn la había invitado una vez a tomar una copa, pero eso no era preocupante, ¿verdad? Al entrar en el edificio del sindicato a las dos menos diez se preguntó de repente, por primera vez, si quizá debería preocuparse un poquito por ese Quinn, con su aire aparentemente inocente, su audífono y sus grandes ojos de niño ingenuo.
Philip Ogleby oyó entrar a Monica en su despacho y no volvió a pensar en ella en todo el día. Él ocupaba el primero en la parte derecha del pasillo, con el secretario en la puerta contigua y Monica en la siguiente, justo al final. Terminó su segunda taza de café, guardó el termo y cerró un viejo ejemplar de Pravda
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: