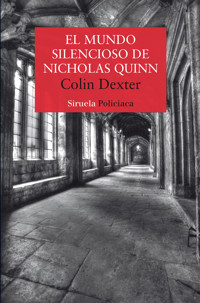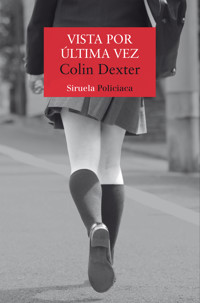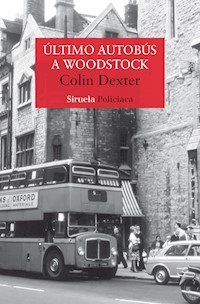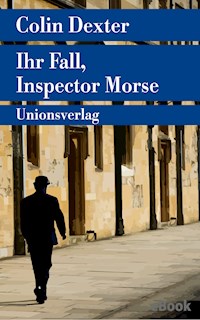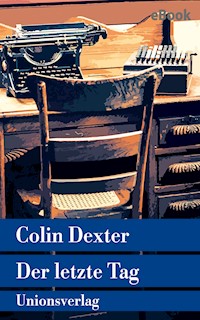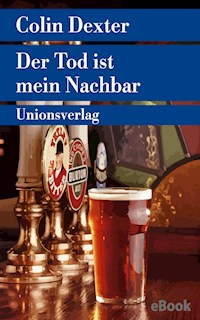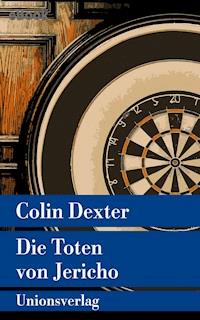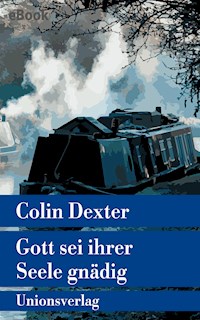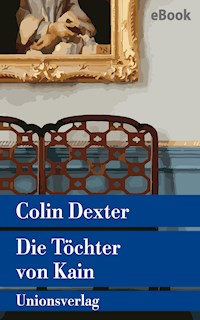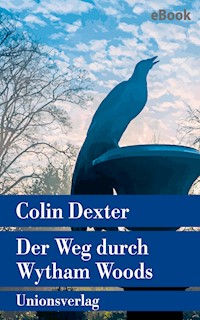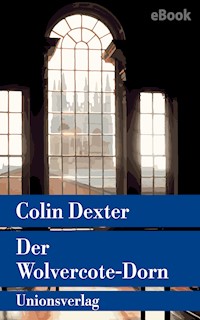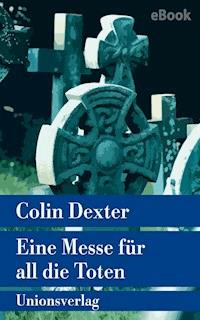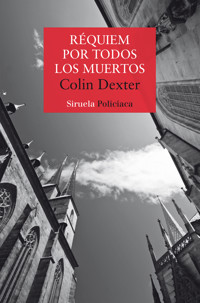
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Vuelve Endeavour Morse, el mítico inspector de la policía de Oxford. El inspector Morse podría haber estado de vacaciones en Grecia en lugar de investigando un caso que la policía ha descartado hace tiempo. Pero el brutal asesinato del sacristán de una iglesia de los suburbios le parece realmente fascinante. De hecho, no descubre solo un crimen sino dos, ya que la caída fatal del vicario de St. Frideswides desde la torre de la iglesia tiene todas las trazas de no haber sido accidental. Y a medida que ahonda en las vidas, en absoluto libres de mácula, del rebaño del difunto vicario, la lista de muertos se va incrementando. Parece que nada ni nadie vaya a compensar a Morse por el enredo en el que se ha metido. Así que se toma otra pinta, sigue sus corazonadas y se dispone a llegar al fondo de la cuestión. Oxford como telón de fondo, una trama sin fisuras y un elaborado desarrollo de los personajes son las tres inconfundibles señas de identidad que han convertido a Colin Dexter en uno de los exponentes contemporáneos más relevantes del género, un verdadero maestro de la ficción policial clásica. «Historias de aroma oxoniense protagonizadas por un personaje inolvidable. Si han visto la serie, pasen por los libros; si no, también».Juan Carlos Galindo, El País «Lo importante es contemplar a estos personajes de carne y hueso, creíbles, nunca pueriles ni demenciados, deambulando por las calles de Oxford, investigando, dialogando con estudiantes y dons y con otros, y asistir a sus comedidas penas».Javier Marías
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Título: Service for All Dead
En cubierta: fotografía © zettberlin / Photocase
© Colin Dexter, 1979
Publicado originalmente en inglés por Macmillan, un sello de Pan Macmillan, una división de Macmillan Publishers International Limited y por acuerdo con Casanovas & Lynch Agencia Literaria
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-94-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Para John Poole
«Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,
que habitar en las moradas de maldad».
Salmo 84, 10
PRIMER LIBRO DE CRÓNICAS
1
El reverendo Lionel Watson estrechó con desgana la última mano, elegantemente enguantada, esa delgada mano de la señora Emily Walsh-Atkins, con la seguridad de que todos los bancos de la vieja iglesia a sus espaldas estaban ya vacíos. Siempre sucedía lo mismo. Mientras las demás señoras emperifolladas se daban la vuelta para charlar sobre meriendas y vestidos de verano, el organista acababa de tocar y los chicos del coro, desprendidos de sus túnicas, se remetían los faldones de las camisetas en sus vaqueros acampanados, la señora Walsh-Atkins siempre permanecía varios minutos más arrodillada con lo que Lawson a veces consideraba una exagerada reverencia hacia el Todopoderoso. Aunque lo cierto, y Lawson lo sabía bien, era que no le faltaban motivos por los que estar agradecida. Tenía ochenta y un años, pero aún conservaba una envidiable agilidad física y mental, y únicamente había empezado a fallarle la vista de un tiempo a esta parte. Vivía en North Oxford, en una residencia de ancianos protegida de las miradas extrañas por una valla de considerable altura y una larga hilera de abetos. Allí, desde el ventanal de la sala de estar, que olía a lavanda y limpiador de plata, podía contemplar el césped y los senderos perfectamente atendidos, donde el conserje recogía sin prisa casi a diario las latas de Coca Cola, las bolsas de patatas fritas y alguna botella de leche que arrojaban esos desconocidos y profundamente depravados jóvenes que, en opinión de la señora Walsh-Atkins, no deberían tener derecho a pisar las calles (y mucho menos aún las calles de su adorado North Oxford). La residencia era extremadamente cara, pero la señora Walsh-Atkins era una mujer acaudalada, y todos los domingos el sobrecito de papel marrón cuidadosamente cerrado que depositaba con delicadeza sobre la bandeja de la colecta contenía un billete doblado de cinco libras.
—Gracias por su homilía, vicario.
—Dios la bendiga.
Este breve diálogo, que no había variado una sola palabra a lo largo de los diez años que Lawson llevaba en la parroquia de St. Frideswide, era el más perfecto ejemplo de la incomunicación imperante entre un sacerdote y sus parroquianos. En los primeros tiempos de su ministerio, a Lawson le preocupaban vagamente «las homilías», pues era consciente de que sus sermones carecían del esperable fervor evangélico; si bien un hombre de inclinaciones eclesiásticas moderadamente elevadas como Lawson consideraba bastante inapropiado, incluso desagradable, el papel de mensajero elegido por designio divino. No obstante, la señora Walsh-Atkins parecía escuchar el zumbido del telégrafo celestial fuera cual fuera el mensaje del párroco, y cada domingo por la mañana volvía a hacer gala de su gratitud hacia el heraldo de tan importantes noticias. Por pura casualidad había pronunciado Lawson aquellas tres sencillas palabras después de su primer servicio, palabras mágicas que una vez más esa mañana dominical la señora Walsh-Atkins acogió felizmente en su seno, junto al libro de oraciones que sujetaba contra el pecho, mientras caminaba con su brioso paso de costumbre hacia St. Giles, donde el taxista habitual la estaría esperando en la pequeña plaza reservada junto al Monumento a los Mártires.
El vicario de St. Frideswide contempló la calurosa calle a izquierda y derecha. En aquel momento nada más le retenía allí, pero parecía curiosamente reacio a volver a entrar en la sombría iglesia. Alrededor de una docena de turistas japoneses avanzaban por la acera de enfrente, dirigidos por un pequeño guía con gafas que recitaba con voz chillona y entrecortada datos en torno a los antiguos encantos de la ciudad. Su sonsonete aún se escuchaba mientras el grupito se alejaba con parsimonia calle arriba dejando atrás el cine, donde la gerencia anunciaba orgullosamente a su clientela la oportunidad de ser testigos privilegiados de las intimidades del intercambio de parejas al estilo continental. Pero para Lawson no existían los encantos de la sensualidad, ya que pensaba en otras cosas. Se quitó con cuidado la estola de seda blanca y dirigió su mirada hacia Carfax, donde la puerta del salón bar del Ox ya estaba abierta. Pero las tabernas nunca le habían despertado mucho interés. Es cierto que tomaba ocasionalmente una copita de jerez dulce durante algunas funciones diocesanas, pero si el alma de Lawson debía responder por algo cuando el arcángel hiciera sonar la trompeta final, desde luego no iba a ser por ningún cargo de ebriedad. Sin alterar un solo cabello de su cabeza cuidadosamente peinada, se quitó la sobrepelliz y se volvió para entrar despacio en la iglesia.
Aparte del organista, el señor Paul Morris, que ya había alcanzado los últimos compases de lo que a Lawson le pareció una pieza de Mozart, la única persona que aún quedaba en la nave central del edificio era la señora Brenda Josephs, mujer de un sobrio atractivo que estaría en la mitad o al final de la treintena. Llevaba un vestido de verano verde sin mangas, y estaba sentada en el fondo de la iglesia con un brazo bronceado apoyado en el respaldo del banco, mientras sus dedos acariciaban la suave superficie. Ella sonrió con diligencia al ver pasar a Lawson y este a su vez inclinó su pulcra cabeza a modo de informal bendición. Ya se habían saludado formalmente antes del servicio y ninguno de los dos parecía ansioso por retomar ahora la superficial conversación. De camino a la sacristía Lawson se detuvo un momento a recoger un escabel caído a los pies de un banco y, al hacerlo, oyó la puerta lateral del órgano cerrarse con brusquedad. ¿Quizá demasiado ruidosamente? ¿Con demasiada brusquedad?
Las cortinas se abrieron cuando llegó a la sacristía y un chiquillo pelirrojo de cara pecosa estuvo a punto de precipitarse en los brazos de Lawson.
—Calma, chico. ¡Calma! ¿A qué viene tanta prisa?
—Lo siento, señor. Había olvidado…
Casi sin aliento, el muchacho se calló de repente mientras ocultaba furtivamente detrás de la espalda la mitad de un paquete de chicles con sabor a frutas.
—Supongo que no estarías comiéndolos durante el sermón.
—No, señor.
—No es que fuera a culparte si lo hicieras. Reconozco que a veces puedo ser bastante aburrido, ¿no te parece?
El tono pedagógico de las primeras frases de Lawson se había suavizado, y poniendo una mano sobre la cabeza del chiquillo le revolvió el pelo con suavidad.
Peter Morris, el hijo del organista, levantó la mirada hacia Lawson esbozando una cauta sonrisa. Los matices de tono le pasaron del todo desapercibidos, aunque se dio cuenta de que todo iba bien y salió pitando detrás de los bancos.
—¡Peter! —El chiquillo se detuvo al instante y se dio la vuelta—. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡En la iglesia no se corre!
—Sí, señor. Eh, quiero decir no, señor.
—Y no olvides que la excursión del coro es el próximo sábado.
—Por supuesto que no, señor.
Lawson no había pasado por alto que el padre de Peter y Brenda Josephs estaban susurrando animadamente en el pórtico norte. Pero en esos momentos Paul Morris salía por la puerta con aire circunspecto detrás de su hijo y, al parecer, Brenda contemplaba solemne la pila bautismal datada en el año 1345 que, según la escueta guía, ocupaba el primer lugar entre las atracciones turísticas de la iglesia. Lawson dio media vuelta y entró en la sacristía.
Harry Josephs, el sacristán, casi había terminado. Después de cada servicio anotaba en el registro de la iglesia dos cifras junto a la fecha correspondiente: en primer lugar, el número de personas de la congregación que habían asistido, redondeando hacia arriba o hacia abajo hasta el cinco más cercano; y en segundo lugar la suma recaudada durante la colecta, meticulosamente contada hasta el último medio penique. La iglesia de St. Frideswide era una institución bastante boyante según casi todos los cómputos. Sus feligreses procedían en su mayoría de los sectores más pudientes de la comunidad, e incluso durante las vacaciones universitarias la iglesia estaba por lo general medio llena. Por tanto, era de esperar que el total sumado por el sacristán, que a continuación era comprobado por el vicario y finalmente ingresado en la cuenta de la parroquia en la sucursal del Barclays Bank de la calle High, no fuera una cantidad desdeñable. Los ingresos de esa mañana reposaban sobre el escritorio de Lawson en la sacristía ordenados según su valor: un billete de cinco libras, unos quince billetes de una libra, alrededor de una veintena de monedas de cincuenta peniques y varias pilas de diversas monedas de menor valor distribuidas meticulosamente en cantidades identificables con facilidad.
—Otro día con una excelente cifra de asistencia, Harry.
«Excelente» era una de las palabras favoritas del vocabulario de Lawson. Aunque en los círculos teológicos siempre había imperado cierto comedimiento a la hora mostrar excesivo interés por el mero recuento de cabezas, desde un enfoque más secular resultaba alentador poder reunir a un rebaño contundente, aunque solo fuera en lo que se refiere a su cantidad; y la palabra «excelente» parecía un idóneo término medio entre lo «bueno», desde un punto de vista puramente aritmético, y lo «divino», en el caso de recurrir un criterio más espiritual.
Harry asintió y anotó los totales.
—Compruebe el dinero rápidamente si quiere, señor. Son ciento treinta y cinco asistentes y cincuenta y siete libras con doce peniques de colecta.
—¿Hoy no ha habido medios peniques, Harry? —preguntó Lawson—. Parece que algunos de los muchachos del coro se han tomado al pie de la letra mi pequeña charla.
Con la destreza de un experimentado cajero de banco revisó los billetes de libra y después pasó los dedos sobre las pilas de monedas, como un obispo bendiciendo las cabezas durante una misa de confirmación. La suma del dinero era correcta.
—Uno de estos días me sorprenderás y meterás la pata, Harry.
De repente Josephs miró fijamente el rostro de Lawson, pero la expresión del ministro mientras firmaba la columna de totales del registro de la iglesia era de anodina benevolencia.
El vicario y el sacristán metieron el dinero en una vieja caja de hojalata de galletas Huntley & Palmer. No parecía un lugar muy seguro para guardar ninguna cantidad de dinero, por pequeña que fuera. Pero cuando el problema de la seguridad había salido a colación durante una de las últimas reuniones del consejo parroquial, nadie había sugerido una opción mejor, salvo la posibilidad de que una lata algo más moderna de la misma marca fuera quizá más útil a la hora de sugerir (si alguien la veía casualmente en el asiento trasero del Allegro de Josephs) que no contenía nada más valioso que unas pocas galletas sobrantes de jengibre y tapioca después de algún evento.
—Entonces creo que me iré ya, vicario. Mi mujer me estará esperando.
Lawson asintió y observó a su sacristán mientras se marchaba. Sí, Brenda Josephs le estaría esperando. Debía hacerlo. Hacía seis meses Harry había sido detenido por conducir en estado de ebriedad y, en gran medida gracias a la intervención de Lawson, el magistrado había rebajado su sentencia a una comparativamente indulgente multa de cincuenta libras y un año de retirada del carné de conducir. Los Josephs vivían en la localidad de Wolvercote, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad, y los domingos los autobuses eran menos frecuentes que los billetes de cinco en el cepillo de la iglesia.
La pequeña ventana de la sacristía estaba orientada al lado sur del edificio, y Lawson se sentó a su escritorio y miró impávido el cementerio con las grises y avejentadas lápidas inclinadas en diversos ángulos, sus gastadas inscripciones cubiertas de musgo desde hacía largo tiempo o simplemente erosionadas por siglos de viento y lluvia. Parecía preocupado y lo estaba, por la sencilla razón de que en la colecta de esa mañana tendría que haber habido dos billetes de cinco libras. ¿Era posible que la señora Walsh-Atkins hubiera agotado al fin su reserva de dichos billetes y en su lugar hubiera dejado cinco de una libra? No obstante, si lo había hecho, sería la primera vez en… ¡años y años! No. Había una explicación mucho más probable, una explicación que perturbaba terriblemente a Lawson. Sin embargo, existía una remota posibilidad de que estuviera equivocado. «No juzguéis y no seréis juzgados». No juzguéis, al menos hasta que las pruebas sean irrefutables. Sacó su cartera y de ella extrajo un trozo de papel en el que a primera hora de esa mañana había anotado el número de serie del billete de cinco libras que él mismo había guardado y sellado en un pequeño sobre marrón que luego incluyó en la colecta de la misa. No hacía más de tres minutos que había comprobado las tres últimas cifras del billete de cinco libras que Harry Josephs había guardado en la lata de galletas: no eran los números que él había apuntado.
Hacía varias semanas que Lawson sospechaba algo así y ahora tenía la prueba. Sabía que debía de haberle pedido a Josephs que se vaciara los bolsillos allí mismo: ese era su deber como sacerdote y como amigo (¿amigo?), pues sin duda Josephs llevaría encima el billete de cinco libras que acababa de robar del ofertorio. Finalmente, Lawson miró el trozo de papel que tenía en la mano y leyó el número de serie que había escrito antes de la misa: AN 50 405546. Alzó la vista lentamente y contempló una vez más el cementerio. El cielo se había nublado de repente, y cuando media hora después caminaba hacia la vicaría de St. Ebbe, el aire estaba cargado y amenazaba lluvia. Parecía que alguien hubiera apagado el sol con un interruptor.
2
Aunque fingía seguir durmiendo, Harry Josephs había oído a su mujer levantarse justo antes de las siete y fue capaz de visualizar sus movimientos con precisión. Se había puesto la bata sobre el camisón, había bajado a la cocina, llenado la tetera y después se había sentado a la mesa a fumar su primer cigarrillo. Solo hacía dos o tres meses que Brenda había vuelto a fumar y a él no le hacía ninguna gracia. Le olía mal el aliento y el cenicero lleno de colillas le parecía repugnante. La gente fumaba mucho cuando estaba preocupada y tensa, ¿verdad? Era una droga más, de veras, como un puñado de aspirinas, una botella de alcohol o apostar en las carreras. Giró la cabeza sobre la almohada y su propia ansiedad inundó de nuevo su mente.
—Aquí está el té.
Ella le tocó el hombro con delicadeza y dejó la taza sobre la mesilla que separaba sus camas gemelas.
Josephs asintió, soltó un gruñido y, colocándose bocarriba, observó a su mujer, de pie frente al espejo mientras se quitaba el camisón por la cabeza. Le habían ensanchado un poco las caderas, pero sus piernas seguían siendo delgadas y elegantes, sus pechos plenos y firmes. Y sin embargo Josephs la miró de reojo cuando permaneció desnuda momentáneamente frente al espejo. Durante los últimos meses había sentido una incomodidad cada vez mayor al contemplar su cuerpo, como si de algún modo se estuviera entrometiendo en una intimidad que ya no estaba invitado a compartir.
Se incorporó y bebió un sorbo de té mientras ella se subía la cremallera a un lado de la falda marrón.
—¿Ha llegado el periódico?
—Te lo habría subido.
Ella se inclinó ligeramente hacia delante y se aplicó en el rostro una serie de cosméticos. Josephs nunca había prestado demasiada atención a ese procedimiento.
—Llovió mucho toda la noche.
—Sigue lloviendo —dijo ella.
—Le vendrá bien al jardín.
—Ajá.
—¿Has desayunado algo?
Ella negó con la cabeza.
—Pero hay mucho beicon si te… —Aplicó una fina capa de color rosa palo a sus labios fruncidos—. Y quedan algunos champiñones.
Josephs terminó el té y volvió a recostarse en la almohada. Eran las siete y veinticinco y Brenda se marcharía dentro de cinco minutos. Trabajaba por las mañanas en la Clínica Radcliffe, al final de Woodstock Road, donde hacía dos años había retomado su carrera de enfermera. ¡Hacía dos años! Justo después de…
Ella se acercó a la cama, tocó ligeramente su frente con los labios, cogió la taza y salió de la habitación. Pero casi de inmediato volvió a entrar.
—Ah, Harry. Casi lo olvido. Hoy no vendré a comer. Te apañarás para prepararte algo, ¿verdad? Tengo que comprar algunas cosas en la ciudad. Tampoco llegaré tarde, no te preocupes. Como mucho sobre las tres, imagino. Intentaré traer algo rico para el té.
Josephs asintió y no dijo nada, pero ella seguía junto a la puerta.
—¿Te apetece alguna cosa? De la ciudad, quiero decir.
—No.
Durante varios minutos permaneció inmóvil escuchando sus movimientos en la planta baja.
—¡Adióós!
—Adiós. —La puerta se cerró con un clic a sus espaldas—. Adiós, Brenda.
Se destapó apartando en diagonal el borde de la sábana, se levantó y miró desde un lado de la ventana sin mover la cortina. El Allegro salía lentamente marcha atrás hacia la calle silenciosa, mojada en ese momento, y después, expulsando una pequeña nube de humo azul, desapareció. Había exactamente cuatro kilómetros hasta la Clínica Radcliffe, Josephs lo sabía. Durante tres años él mismo había recorrido a diario esa misma ruta hasta el bloque de oficinas justo después de la clínica, donde había trabajado como funcionario tras veinte años de servicio en el Ejército. Pero hacía dos años habían reducido la plantilla como resultado de los recortes del gasto público y tres de los siete empleados que la formaban habían sido considerados innecesarios, entre ellos él mismo. ¡Y cómo le escocía aún! No era el más viejo ni el menos experimentado. Pero era el menos experimentado de los mayores y el más viejo de los menos experimentados. Una pequeña indemnización, una fiestecita de despedida y un resquicio de esperanza de encontrar otro trabajo. No, eso no era cierto: casi ninguna esperanza de encontrar otro trabajo. Entonces tenía cuarenta y ocho años. Quizá bastante joven, según ciertos criterios. Pero la triste verdad no había tardado en abrirse paso hasta el fondo de su alma: la verdad era que ya nadie le necesitaba. Después de más de un año de desalentadora ociosidad, había empezado a trabajar en una farmacia en Summertown, pero poco después decidieron cerrar y casi se había alegrado al oír que su contrato había terminado. ¡Un hombre que había llegado al rango de capitán en el Cuerpo de Marines Reales, un hombre que había combatido a los terroristas de las junglas malayas, atendiendo de pie tras un mostrador, manteniendo la compostura mientras entregaba recetas a jóvenes flacos y paliduchos que no habrían durado cinco segundos durante la instrucción de los comandos! ¡Y el gerente insistía en que debía cerrar con un «gracias, señor» cada venta!
Espantó de su cabeza el recuerdo de esos días y abrió las cortinas.
Calle arriba, una hilera de gente esperaba la llegada del autobús con los paraguas abiertos contra la lluvia pertinaz que bañaba los céspedes y los campos color paja. Recordó unos versos que había aprendido en la escuela que se adaptaban como un guante a su estado de ánimo y a la deprimente jornada que le esperaba:
Y como un fantasma entre la lluvia,
sobre las calles desiertas amanece el vano día.1
Cogió el bus de las diez y media hasta Summertown, donde entró en la oficina de apuestas y estudió el programa de Lingfield Park. Se fijó en que, por alguna extraña coincidencia, Organista corría en la carrera de las dos y media y Pobre Harry en la de las cuatro. Por lo general no se dejaba influenciar por los nombres, pero al recordar el escaso éxito que solía tener de otra manera, pensó que tal vez le iría mejor si así lo hiciera. En las previsiones de resultados Organista era uno de los favoritos y a Pobre Harry ni siquiera lo mencionaban. Josephs caminó frente a los periódicos clavados con chinchetas en los corchos de la oficina: en un par de ellos había apuestas por Organista, pero Pobre Harry no tenía ningún apoyo. Josephs se permitió esbozar una triste sonrisa. Probablemente ninguno de los dos estaba destinado a cruzar el primero la línea de meta, pero ¿por qué no? ¡Arriésgate, Harry, muchacho! Cubrió un impreso de apuesta cuadrado de color blanco y lo depositó en el mostrador con su dinero:
Lingfield Park: 4 p. m.
2£ ganador: Pobre Harry
Hacía aproximadamente un año, después de comprar dos latas de judías estofadas en el supermercado, le habían devuelto el cambio de una libra y no del billete de cinco con el que estaba seguro de haber pagado. En esa ocasión sus protestas habían requerido un arqueo completo de la caja y media hora de tensa espera hasta que se pudo confirmar su reclamación. Desde entonces había sido más cuidadoso y siempre memorizaba los tres últimos dígitos de los billetes de cinco con los que pagaba. Lo mismo hizo ahora y los repitió mentalmente mientras esperaba su cambio: 546, 546, 546…
La llovizna prácticamente había cesado cuando a las once y veinte caminaba sin prisa por Woodstock Road. Veinticinco minutos más tarde estaba en uno de los aparcamientos privados de la Clínica Radcliffe, donde encontró su coche casi al instante. Abriéndose paso entre los vehículos apretujados, no tardó en llegar hasta él y miró por la ventanilla del conductor la cifra del cuentakilómetros: 41235. Eso encajaba. Antes de que ella se marchara, terminaba en doscientos treinta y uno. Y si durante el resto de la jornada siguiera con la rutina normal de cualquier persona sensata, iría a pie hasta Oxford desde allí, y al llegar a casa el cuentakilómetros pondría doscientos treinta y ocho o como mucho doscientos treinta y nueve. Buscó una buena posición para vigilar detrás de un olmo moribundo, miró su reloj de pulsera y esperó.
A las doce y dos minutos las puertas de celuloide de acceso al ambulatorio se abrieron y Brenda Josephs apareció y caminó con prisa hacia el coche. Él podía verla con total claridad. Abrió la puerta y se sentó inclinándose ligeramente hacia delante para mirarse en el espejo retrovisor, antes de sacar del bolso un pequeño frasco de perfume y echarse unas gotitas en un lado del cuello y luego en el otro. Cuando salió marcha atrás poco hábilmente de la estrecha plaza donde estaba estacionada, aún no se había abrochado el cinturón de seguridad. Después, puso el intermitente de color naranja a la derecha al salir del aparcamiento y continuó por Woodstock Road; luego se iluminó el intermitente de la izquierda (¡la izquierda!) y se adentró en el tráfico en dirección norte dejando atrás el centro de la ciudad.
Él sabía cuáles iban a ser sus siguientes movimientos. Todo recto hacia la rotonda de la circunvalación norte, después a través de Five Mile Drive y por último la salida hacia Kidlington Road. También sabía lo que debía hacer.
La cabina telefónica estaba libre, y aunque habían robado la guía de teléfonos local, él había memorizado el número y lo marcó inmediatamente.
—¿Diga? —Era una voz de mujer—. Escuela Secundaria Roger Bacon de Kidlington, ¿en qué puedo ayudarle?
—Me preguntaba si podría hablar con el señor Morris, el señor Paul Morris, por favor. Creo que es uno de sus profesores de música.
—Sí, así es. Deme un momento. Tendré que mirar los horarios para comprobar si… Es solo un momento. No, tiene hora libre. Voy a ver si está en la sala de profesores. ¿Quién le digo que pregunta por él?
—Eh… El señor Jones.
Medio minuto después volvió a ponerse al teléfono.
—No, me temo que en estos momentos no está en la escuela, señor Jones. ¿Quiere dejarle algún mensaje?
—No, no tiene importancia. ¿Podría decirme si es probable que esté en la escuela a la hora de comer?
—Un momento. —Josephs oyó un ligero crujido de papeles. Tampoco hacía falta que se molestara, él sabía la respuesta—. No, no aparece en la lista de comidas de hoy. Normalmente está, pero…
—No se preocupe. Disculpe las molestias.
Su corazón se aceleró mientras marcaba el otro número. Otro número de Kidlington. ¡Iba a darles un buen susto a esos dos cabrones! ¡Si al menos pudiera conducir! El teléfono sonó y sonó, y justo cuando empezaba a dudar, respondieron.
—¿Diga?
Solo eso. Nada más. ¿La voz sonaba un poco tensa?
—¿El señor Morris, Paul Morris?
No le costó ni un segundo echar mano del acento de Yorkshire de su juventud.
—Eh, ¿sí?
—Le llamo de compañía eléctrica, señor. Tenemos programada una visita en su casa. ¿Podríamos…?
—¿Quiere decir hoy?
—Sí. A la hora de comer, señor.
—Eh, no. Me temo que no es posible. Acabo de entrar en casa un segundo para recoger… un libro. La verdad es que me han pillado de casualidad. Pero debo regresar a la escuela… ahora mismo. De todos modos, ¿de qué se trata? ¿Hay algún problema?
Josephs colgó lentamente el teléfono. ¡Eso le daría al muy bastardo algo en qué pensar!
Cuando Brenda llegó a casa a las tres menos diez él estaba recortando el seto de alheña con concentrada precisión.
—Hola, amor. ¿Qué tal el día?
—Ah, lo típico. Ya sabes. He traído algunas cosas ricas para el té.
—Eso suena bien.
—¿Has comido algo?
—Piqué un poco de pan y queso.
Ella supo que estaba mintiendo porque en casa no quedaba queso. A menos, por supuesto, que él hubiera vuelto a salir… Sintió una súbita punzada de pánico mientras entraba a toda prisa, cargada con las bolsas de la compra.
Josephs siguió podando meticulosamente el alto seto que separaba su propiedad de la del vecino. No tenía prisa, y solo cuando llegó justo a la altura de la puerta del conductor del Allegro, miró con disimulo los diales del salpicadero. El cuentakilómetros indicaba 41248.
Fregó después de cenar, como hacía siempre, pero pospuso una pequeña comprobación hasta más tarde, pues sabía con la misma certeza con que la noche sigue al día que su mujer buscaría alguna excusa para acostarse temprano. Y, sin embargo, aunque a él mismo le resultara extraño, casi se alegró: ahora era él quien tenía la sartén por el mango. (O eso pensaba).
Justo después de los titulares de las noticias de la BBC 1 ella dijo que se iba a la cama.
—Creo que me daré un baño e iré a acostarme, Harry. Estoy algo cansada.
Él asintió comprensivo.
—¿Quieres que te lleve una taza de cacao?
—No, gracias. Me dormiré en cuanto apoye la cabeza en la almohada. Pero gracias de todos modos.
Ella puso una mano en su hombro y le dio un ligero apretón, y durante unos segundos en su rostro se reflejaron los espectros gemelos del remordimiento y el autorreproche.
Cuando el agua dejó de correr en el baño, Josephs volvió a la cocina y abrió el cubo de basura. Allí, arrugadas en forma de pequeñas pelotas y ocultas debajo de todos los desperdicios, encontró cuatro bolsas de papel de color blanco. ¡Qué descuido, Brenda! ¡Qué descuido! Él mismo había comprobado el cubo esa mañana y ahora ahí estaban, cuatro bolsas de papel blanco, todas ellas con el distintivo del supermercado Quality de Kidlington.
Cuando Brenda salió de casa a la mañana siguiente, él mismo se preparó café y tostadas y se sentó a leer el Daily Express. Las fuertes lluvias de la noche anterior en Lingfield Park habían echado a perder la carrera de muchos favoritos, aunque no había ninguna mención a las erróneas predicciones de los pronosticadores. Con una maliciosa sonrisa reparó en que Organista había llegado el séptimo de ocho competidores, ¡y Pobre Harry había ganado! ¡Pagaban dieciséis contra uno! No había sido un día inútil, después de todo.
1 Del poema Dark House de Tennyson. (Todas las notas son del traductor).
3
La última lección de la semana difícilmente podría haber sido más satisfactoria. Solo había cinco alumnas en la clase de música del Nivel O.2 Todas ellas chicas, ni un solo chico, razonablemente ávidas por trabajar duro y aprender. Y mientras las observaba allí sentadas, algo incómodas y serias, con sus partituras de la Sonata para piano Opus 90 sobre las rodillas, Paul Morris recordó lo extraordinariamente que Gilels podía interpretar a Beethoven. Sin embargo, no estaba del todo concentrado en la clase, y durante las últimas semanas se había preguntado en varias ocasiones si de verdad estaba hecho para la enseñanza. Sin duda todas aquellas alumnas obtendrían notas decentes en los exámenes del Nivel O, pues él las había hecho practicar diligentemente todas las piezas, con sus melodías, sus desarrollos y recapitulaciones. Aunque era consciente de que ni él les había presentado las obras con auténtico placer ni sus alumnas habían sabido apreciarlas en su justa medida. La triste verdad era que había dejado que lo que hasta hacía muy poco era para él una absorbente pasión se fuera convirtiendo ahora en poco más que una agradable compañía de fondo. De la música culta al hilo musical en tres cortos meses.
Hacía ya casi tres años Morris había dejado su anterior trabajo para, sobre todo, tratar de olvidar el aciago día en que un joven agente de policía había llamado a su puerta para comunicarle que su esposa había fallecido en un accidente de coche, y cómo luego él mismo había ido a la escuela primaria a recoger a Peter, y allí había contemplado las silenciosas y desconsoladas lágrimas que manaban de los ojos del chiquillo mientras hacía frente con todas sus fuerzas a aquella desconcertante furia contra la perversidad y la crueldad del destino que acababa de arrebatarle a su joven esposa; una furia que durante las semanas de aturdimiento y desesperación que siguieron al accidente se había transformado, poco a poco, en la firme convicción de proteger a su único hijo a toda costa donde y cuando fuera necesario. El niño era algo a lo que aferrarse, lo único que le quedaba en realidad. Poco a poco, Morris también había llegado a convencerse de que debía huir, y la decisión de huir a cualquier parte se había convertido en obsesión mientras las columnas de Puestos Vacantes del Suplemento de Educación del Times le recordaban semana tras semana la existencia de nuevas calles, nuevos colegas, nuevos colegios y, quizá, una nueva vida. Así se habían mudado finalmente a las afueras de Oxford cuando fue contratado en la Escuela Secundaria Roger Bacon tras una relajada entrevista de apenas quince minutos. Nada más llegar había encontrado un tranquilo pareado en alquiler en un pequeño barrio donde todos los vecinos se mostraron amables con ellos. No obstante, enseguida se había dado cuenta de que esa vida no era muy distinta a la anterior. Al menos hasta que conoció a Brenda Josephs.
Había sido gracias a su hijo Peter que había entrado en contacto con la parroquia de St. Frideswide. Uno de sus amigos era un miembro entusiasta del coro, y Peter no había tardado en unirse también. El anciano director del grupo vocal se había retirado poco después, aunque para entonces todo el mundo sabía que el padre de Peter era organista, así que cuando le invitaron a ocupar el puesto, él había aceptado sin pensárselo dos veces.
Gilels arpegiaba pianissimo los últimos compases de la partitura cuando sonó el timbre en el pasillo, poniendo fin a la semana escolar. Una alumna de la clase, una muchacha alta, de pelo oscuro y largas piernas, se quedó atrás para preguntarle si se podía llevar prestado el disco durante el fin de semana. Era algo más alta que Morris, y cuando él miró sus ojos lánguidamente lujuriosos y ligeramente maquillados de negro, sintió una vez más una fuerza en su interior que, hasta hacía escasos meses, nunca había sospechado que tenía. Retiró con cuidado el vinilo del tocadiscos y lo guardó con delicadeza en su carpeta.
—Gracias —dijo ella en voz baja.
—Que tengas un buen fin de semana, Carole.
—Usted también, señor Morris.
Él la miró mientras bajaba los escalones del escenario y taconeaba por el salón de actos con sus zapatos de cuña alta. ¿Cómo pasaría el fin de semana la melancólica Carole?, se preguntó. Y después pensó cómo lo pasaría él.
Brenda había aparecido en su vida hacía tan solo tres meses. La había visto antes en numerosas ocasiones, por supuesto, pues ella siempre esperaba después de la misa de los domingos para llevar a casa a su marido en coche. Pero aquella mañana en particular no había sido como las demás. A diferencia de lo que acostumbraba a hacer, no se había sentado en uno de los últimos bancos cerca de la entrada, sino justo a sus espaldas en una de las sillas del coro; y él había estado observándola con interés en el espejo del órgano mientras tocaba, sentada allí con la cabeza ligeramente ladeada, una media sonrisa y una melancólica expresión en el rostro. Cuando las últimas notas de la partitura se perdieron en la iglesia vacía, él se había dado la vuelta para mirarla.
—¿Le ha gustado?
Ella había asentido en silencio alzando la vista hacia él.
—¿Quiere que vuelva a tocarla?
—¿Tiene tiempo?
—Lo tengo para usted.
Entonces se habían mirado a los ojos y durante un instante fueron los únicos seres vivos sobre la faz de la tierra.
—Gracias —susurró ella.
El recuerdo de aquella primera vez juntos era, incluso ahora, una fuente de luz radiante que iluminaba el corazón de Morris. De pie a su lado ella iba pasando las páginas de la partitura para él, y más de una vez sus brazos se habían rozado ligeramente…
Así fue cómo había empezado, y así, se dijo, tenía que terminar. Pero le parecía imposible. Aquel primer domingo por la noche había visto su rostro en sueños y durante las noches siguientes su imagen tampoco había dado tregua a sus pensamientos. El viernes de esa misma semana la había llamado por teléfono a la clínica. Un gesto atrevido e irrevocable. Sencillamente le había preguntado si podía verla alguna vez, nada más. Y con la misma sencillez ella le había respondido «Sí, por supuesto que puede»; palabras cuyo eco siguió resonando en su cerebro como el gozoso estribillo de un serafín.
Durante las semanas siguientes había tomado conciencia poco a poco de la aterradora verdad: haría casi cualquier cosa por tener a esa mujer solo para él. No es que tuviera nada contra Harry Josephs. No albergaba ninguna mala intención, ¿cómo podría? Tan solo unos ardientes e irracionales celos que nada de lo que Brenda le dijera, ninguno de sus patéticos ruegos y palabras de consuelo, conseguían aplacar. Quería quitar de en medio a Josephs, ¡por supuesto! Pero solo de un tiempo a esta parte su mente consciente había llegado a aceptar la cruda realidad de su posición. No solo quería que Josephs desapareciera de escena: estaba seguro de que quería verlo muerto.
—¿Va a estar aquí mucho más tiempo, señor?
Había entrado el conserje y Morris sabía que más valía evitar discusiones con él. Eran las cuatro y cuatro y Peter estaría en casa.
Habían terminado la habitual cena de los viernes a base de pescado y patatas fritas, abundantemente aderezadas con vinagre y ahogadas en salsa de tomate, y ambos estaban codo con codo ante el fregadero de la cocina, el padre lavando platos y el hijo secando. Aunque Morris había pensado largo y tendido lo que quería a decir, no le iba a resultar fácil. Nunca había tenido ocasión de hablar con su hijo sobre cuestiones relacionadas con el sexo, pero de algo estaba seguro: debía hacerlo ya. Recordó con devastadora claridad (solo tenía ocho años entonces) la ocasión en que la policía se había presentado de repente en la casa de al lado, donde vivían dos niños pequeños, y uno de los párrocos locales había sido llevado a juicio y más tarde condenado y enviado a prisión. Y recordó las nuevas palabras que había aprendido entonces, las palabras que sus compañeros de clase repetían y de las que se reían en los rincones de los lavabos de la escuela: palabras viscosas como reptiles que salían constantemente a la superficie de su mente infantil como en una charca de aguas turbias.
—Creo que quizá podamos conseguirte esa bici de carreras en un par de meses.
—¿De verdad, papá?
—Tienes que prometerme que tendrás mucho cuidado…
Pero Peter ya no le escuchaba. Su mente corría en esos momentos tan deprisa como la bici que iba a montar, su rosto resplandeciente de alegría.
—¿Perdona, papá?
—Decía que si tienes ganas de ir a la excursión de mañana.
Peter asintió, con sinceridad pero sin demasiado entusiasmo.
—Supongo que a la hora de volver ya me habré hartado. Como el año pasado.
—Necesito que me prometas algo.
¿Otra promesa? El muchacho frunció el ceño algo desconcertado al escuchar el tono serio de su padre y frotó en círculos el siguiente plato varias veces con el paño de cocina, aunque era innecesario, a la espera de alguna información adulta, confidencial y quizá desagradable.
—Todavía eres muy joven, ¿sabes? Quizá pienses que ya has crecido, pero aún tienes mucho que aprender. Verás, en la vida conocerás a algunas personas muy agradables y a otras que no lo son. Pueden parecerlo, pero… Pero no lo son en absoluto.
Aquello sonó de un inadecuado patetismo.
—¿Te refieres a criminales?
—En cierto modo son criminales, sí, pero estoy hablando de gente que es mala por dentro. Quieren… Necesitan cosas extrañas para quedar satisfechos. No son normales, no como la mayoría de la gente —respiró profundamente—. Cuando yo tenía más o menos tu edad, más joven en realidad…
Peter escuchó la historia con aparente despreocupación.
—¿Quieres decir que era un marica, papá?
—Era un homosexual. ¿Sabes lo que significa eso?
—Claro que sí.
—Escucha, Peter, si alguno de esos hombres intenta algo, ¡cualquier cosa!, aléjate de él, ¿me has entendido? Es más, debes decírmelo de inmediato. ¿De acuerdo?
Peter intentaba comprender lo que oía, pero la advertencia parecía algo muy lejano y del todo ajeno a su limitada experiencia de la vida.
—Verás, Peter, no se trata solo de que un hombre… te toque —la mera palabra le resultaba absolutamente repulsiva—, o esa clase de cosas. Es lo que la gente empieza a decir, o fotografías que…
Peter abrió la boca de repente y la sangre se heló en sus pecosas mejillas. ¡Así que a eso se refería su padre! La última vez había sucedido hacía dos semanas, cuando él y otros dos compañeros del club juvenil habían ido a la vicaría y se habían sentado juntos en aquel lustroso sofá alargado de color negro. Todo había sido un poco extraño y excitante, y habían visto aquellas fotografías, grandes y lustrosas imágenes en blanco y negro que parecía más claras que la vida real. Pero no había solo fotos de hombres y el señor Lawson hablaba de ellas con tanta… Con tanta naturalidad, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, veía a menudo esa clase de fotos en los estantes del quiosco. Sintió un desconcierto cada vez mayor allí de pie frente al fregadero, con el paño de cocina aún en la mano. Entonces escuchó la voz de su padre, ronca y desagradable, atronando en sus oídos y sintió su mano en el hombro sacudiéndole enfadado.
—¿Me oyes? ¡Me lo cuentas!
Pero el muchacho no le contó nada a su padre. Simplemente no podía. Además, ¿qué había que contar?
2 Nivel Ordinario del Certificado General de Educación (G. C. E. en el original) en el Reino Unido, que se cursa a los dieciséis años. Previo al Nivel A o Avanzado, cuyas pruebas se realizan normalmente a los dieciocho.
4
El autobús, un lujoso armatoste contratado para la ocasión, salía de Cornmarket a las siete y media de la mañana, y Morris se unió al grupo de quisquillosos padres que comprobaban por enésima vez las bolsas del almuerzo, la ropa de baño y el dinero para gastar. Peter ya se había instalado cómodamente en el último asiento entre un par de compañeros entusiasmados, y Lawson contó una vez más las cabezas hasta convencerse de que la expedición estaba completa y al fin podían partir. Mientras el conductor giraba y giraba el enorme volante horizontal, maniobrando lentamente el gigantesco vehículo hacia la calle Beaumont, Morris vio por última vez a Harry y Brenda Josephs sentados juntos en silencio en uno de los asientos de la parte delantera, a Lawson doblando su impermeable de plástico antes de guardarlo en el portaequipajes sobre su cabeza, y a Peter charlando alegremente y olvidándose de decir adiós como la mayoría de los muchachos. Todo listo para partir hacia Bournemouth.
Eran las siete cuarenta y cinco según el reloj del lado sur de St. Frideswide cuando Morris subía por Carfax. Después atravesó la calle Queen y bajó hasta el final de St. Ebbe, donde se detuvo ante un estrecho edificio de estuco de tres plantas que se alzaba tras una verja de color amarillo claro algo apartado de la acera. Clavado en lo alto del portón de madera que cerraba el estrecho sendero hasta la puerta principal había un descascarillado cartel que anunciaba en letras mayúsculas: IGLESIA DE ST. FRIDESWIDE Y OFICINA PASTORAL DE OXFORD. El portón estaba entreabierto, y cuando Morris se detuvo algo cohibido e indeciso en la calle desierta, un joven repartidor de periódicos apareció silbando en bicicleta, se bajó un instante e introdujo un ejemplar del Times por la rendija para el correo de la puerta principal. Nadie cogió el periódico desde el interior y Morris se alejó lentamente de la casa unos pasos para luego volver a acercarse. En la planta superior una luz fluorescente amarilla sugería la presencia de alguien en el edificio, y avanzó cautelosamente hasta la puerta, donde golpeó suavemente la fea aldaba de color negro. Al no oír nada en el interior volvió a llamar, un poco más fuerte esta vez. Sin duda tenía que haber alguien en la vieja vicaría. ¿Habría estudiantes en el último piso? ¿Quizá un ama de llaves? Sin embargo, cuando volvió a acercar la oreja a la puerta, no oyó ningún movimiento, y al sentir que el corazón se le aceleraba contra las costillas intentó abrir. Estaba cerrada con llave.
La parte trasera de la casa estaba rodeada por un muro de más de dos metros y medio de altura, pero un portón de doble hoja con un cartel de PROHIBIDO APARCAR escrito torpemente con pintura blanca prometía acceder a alguna parte, y al tantear la manilla de hierro Morris descubrió que no estaba bloqueada desde el interior. Entró. Un sendero bordeaba el alto muro de piedra junto a un césped algo descuidado, y después de volver a cerrar el portón a sus espaldas, Morris caminó hacia la entrada trasera del edificio y llamó con apocada cobardía. No hubo respuesta y tampoco se oía ni un ruido. Giró el pomo de la puerta. No estaba cerrada, de modo que la abrió y entró. Durante varios segundos permaneció inmóvil en el amplio pasillo con la mirada fija como la de un cocodrilo. Al final del pasillo el ejemplar del Times colgaba de la rendija del correo, inclinado hacia el suelo como la lengua de una gárgola sonriente. La casa estaba silenciosa como un mausoleo. Se obligó a respirar con más naturalidad y miró a su alrededor. Vio una puerta entreabierta y acercándose de puntillas se asomó.
—¿Hay alguien ahí?
Pronunció las palabras muy suavemente y de repente se sintió más confiado, como si de haber alguien allí ahora pudiera pensar que, fuera quien fuera, el intruso no pretendía esconderse. Y allí había alguien o al menos hasta hacía muy poco había estado alguien. Sobre una mesa con tablero de fórmica había un cuchillo pringoso de mermelada y mantequilla, un solitario plato con migas de pan tostado y un gran tazón con posos de té frío. Los restos del desayuno del padre Lawson, sin duda. Pero Morris sintió una súbita punzada de miedo al darse cuenta de que el fogón eléctrico estaba encendido a toda potencia y refulgía en la penumbra con un intenso color naranja rojizo. No obstante, la misma extraña quietud seguía imperando en la casa y únicamente el monótono tictac del reloj de la cocina enfatizaba el ominoso silencio.
De nuevo en el pasillo, Morris caminó con sigilo hacia la ancha escalera y subió hasta el rellano lo más silenciosamente que pudo. Solo una de las puertas estaba abierta, pero con una era suficiente. El sofá de cuero negro estaba colocado junto a una pared y una alfombra cubría por completo el suelo de la habitación. Caminó sin hacer ruido hasta el escritorio con cierre de persiana junto a la ventana. Estaba cerrado, pero habían dejado la llave encima. En su interior había dos folios escritos con esmerada caligrafía (notas para algún inminente sermón) bajo un abrecartas con forma de crucifijo cuyo corte parecía temiblemente afilado (lo que resultaba innecesario) pensó Morris). Probó suerte en primer lugar con los cajones de la izquierda, que se abrieron con facilidad, y al parecer habían sido reservados para contenidos del todo inocentes. Y lo mismo ocurrió con los tres primeros de la derecha. El cuarto, sin embargo, estaba cerrado y la llave que lo abría no estaba a la vista.
Previendo semejante contratiempo Morris había llevado consigo un pequeño escoplo que sacó de su bolsillo. Le llevó más de diez minutos, y cuando por fin el cajón estuvo abierto, el marco rectangular que lo rodeaba había quedado astillado y dañado de modo irreparable. En su interior había una vieja caja de bombones, y Morris estaba quitando las gomas elásticas en zigzag que la mantenían cerrada cuando un ligero ruido le hizo darse la vuelta con los ojos desorbitadamente abiertos de terror.