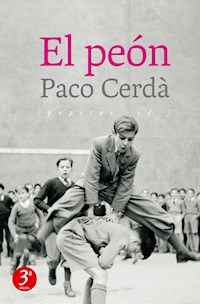
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pepitas ed.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: No ficción
- Sprache: Spanisch
Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de mundos opuestos se enfrentan sobre un tablero de ajedrez. Arturo Pomar, el niño prodigio de la posguerra que ahora trabaja como auxiliar de Correos en Ciempozuelos, encara su última gran oportunidad deportiva contra un americano joven, excéntrico y ambicioso: Bobby Fischer. Uno fue peón del franquismo; el otro lo será de la Guerra Fría. Con esta partida y sus contrincantes como hilo conductor, El peón recorre las vidas de numerosos «peones» entregados a una causa política en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy en aquel convulso 1962. Comunistas, maquis, obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos, estudiantes o falangistas; afroamericanos, pacifistas, indígenas, activistas antinucleares, izquierdistas o militares de obediencia ciega. Personas que se sacrificaron ante la dictadura o el capitalismo pagando un precio de muerte, cárcel, exilio o soledad. Como un collage estructurado en los 77 movimientos de la partida Fischer-Pomar, Paco Cerdà teje una original historia acerca del compromiso personal, el ajedrez y el poder para reflexionar sobre dos cuestiones: qué hace la Historia en mayúsculas con la vida de la gente minúscula, y cómo el sacrificio individual explica las luchas colectivas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paco Cerdà (Genovés, 1985) es periodista y editor. Su anterior libro fue Los últimos. Voces de la Laponia española (Pepitas, 2017).
«Un libro excelente, quizás uno de los mejores, más compacto y de mayor personalidad propia, entre los escritos en España en los últimos tiempos».
—Manuel Hidalgo, El Cultural
Estocolmo, invierno de 1962. Dos hombres de mundos opuestos se enfrentan sobre un tablero de ajedrez. Arturo Pomar, el niño prodigio de la posguerra que ahora trabaja como auxiliar de Correos en Ciempozuelos, encara su última gran oportunidad deportiva contra un americano joven, excéntrico y ambicioso: Bobby Fischer. Uno fue peón del franquismo; el otro lo será de la Guerra Fría.
Con esta partida y sus contrincantes como hilo conductor, El peón recorre las vidas de numerosos «peones» entregados a una causa política en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy en aquel convulso 1962. Comunistas, maquis, obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos, estudiantes o falangistas; afroamericanos, pacifistas, indígenas, activistas antinucleares, izquierdistas o militares de obediencia ciega. Personas que se sacrificaron ante la dictadura o el capitalismo pagando un precio de muerte, cárcel, exilio o soledad.
Como un collage estructurado en los 77 movimientos de la partida Fischer-Pomar, Paco Cerdà teje una original historia acerca del compromiso personal, el ajedrez y el poder para reflexionar sobre dos cuestiones: qué hace la Historia en mayúsculas con la vida de la gente minúscula, y cómo el sacrificio individual explica las luchas colectivas.
El peón
Pepitas de calabaza s. l.
Apartado de correos n.0 40
26080 Logroño (La Rioja, Spain)
www.pepitas.net
© Paco Cerdà, 2020
© De la presente edición, Pepitas ed.
Cubierta: Martín Santos Yubero
Grafismo: Julián Lacalle
ISBN: 978-84-18998-23-2
Producción del ePub: booqlab
Primera edición, febrero de 2020
Segunda edición, enero de 2021
Tercera edición, marzo de 2021
Paco Cerdà
El peón
Los peones son el alma del ajedrez.
François-André Danican Philidor
Si la partida tiene un destino,ellos son los juguetes del destino;si bien a veces, por ironía,el destino depende de ellos.
Ezequiel Martínez Estrada,Lírica social amarga
1. e4 c5
Nunca un peón es solo un peón. Confinado a un tablero y con los movimientos limitados a su gregaria condición, integra un bando, sirve a un rey, obedece a una mano.
El peón blanco que avanza dos casillas para comenzar la partida —un peón que sueña con alcanzar el octavo escaque y convertirse en dama, que sueña con ser él y ninguna otra pieza la que aseste el jaque mate, que sueña con romper su destino cincelado de peón— tiene detrás a un joven larguirucho de dieciocho años criado en Brooklyn, con pinta de Brooklyn y aires de Brooklyn. Su fama lo precede: arrogante, genial, impredecible. Obsesivo, excéntrico. Ambicioso. A su lado, junto al tablero, una pequeña bandera de barras y estrellas corona un cartel identificativo con siete letras mayúsculas: Fischer.
El contraste sobrecoge. Sentado frente a él hay un español de corta estatura, calvicie pronunciada y dentadura de posguerra. Su mirada anda a ratos perdida, la boca entreabierta. Su actitud parece indolente, cuasi abúlica por momentos. Es su carácter, ya sea frente al tablero blanquinegro o delante de la correspondencia que cada día ordena en las grises oficinas postales de Ciempozuelos. En realidad solo tiene 31 años, pero ya parece viejo. La época de su gran fama quedó muy atrás y el tiempo, implacable, la ha desleído. La ha disipado hasta reducirla a un cerco, una sombra, un eco. Sin conmiseración. El rótulo que asoma debajo de la banderita rojigualda con la siniestra águila negra estampada en el centro tiene cinco letras: Pomar. Pero hay un nombre, con tantas letras como peones negros tiene antes de elegir el tercero por la derecha para ejecutar su primer y osado movimiento —una defensa siciliana ante el maestro de las sicilianas—, que lo perseguirá hasta la tumba: Arturito.
Es 10 de febrero de 1962 y ha empezado la novena ronda del Torneo Interzonal de Estocolmo, con sus veintitrés ajedrecistas refugiados del invierno sueco en este cálido salón del restaurante Tre Kronor. La de Fischer contra Pomar parece una partida más. Solo una más de las 258 que vivirá este torneo clasificatorio para el campeonato mundial. Sin embargo, nunca una partida es solo una partida.
2.♘f3♞f6
La cita secreta ha terminado. Era frente al cine de la plaza Manuel Becerra de Madrid, entre el gentío de una encrucijada de calles que favorece el encuentro furtivo de dos camaradas comunistas en misión clandestina. Unos minutos de charla con el reloj dando las cuatro, los papeles comprometedores cambian de mano, se concierta otra entrevista. Uno se marcha sabiendo que acaba de delatar a su compañero. El otro coge el autobús de la línea 18. Tras la ventanilla va declinando el último sol caliente de este 7 de noviembre de 1962. Madrid huele a otoño.
El hombre se acomoda en el asiento. Está feliz. Es el sentimiento que le genera el deber cumplido, la disciplina acatada. Siempre fue así. Por responsabilidad dejó los estudios a los catorce años para colaborar en la economía familiar. Por obediencia al Partido aceptó su propuesta de preparar oposiciones y entrar en el Cuerpo General de Policía. Por lo mismo emprendió el exilio tras la guerra y, ya en Cuba, acató el humilde trabajo de repartir folletos y propaganda comunista. Por entrega a unos ideales no ha dudado en correr el riesgo de asumir esta misión, a pesar de que en la fotografía que siempre lleva encima estén esas tres chicas, ahora en Francia, que nunca paran de sonreírle con la mirada en él clavada: su mujer Angelita y sus hijas Lolita y Carmencita, de diez y nueve años, con el pelo a lo garçon y tiradas sobre la arena de la playa.
El autobús continúa su vía crucis urbano, de estación en estación, como aquel camino que va del prendimiento a la crucifixión y la sepultura. Con las manos sobre la cartera, el hombre va recitando para sus adentros ese canto de Neruda a Stalingrado ya memorizado de tantas veces como lo ha leído: Y el español recuerda Madrid y dice: hermana, resiste, capital de la gloria, resiste: del suelo se alza toda la sangre derramada de España, y por España se levanta de nuevo, y el español pregunta, junto al muro de los fusilamientos, si Stalingrado vive: y hay en la cárcel una cadena de ojos negros que horadan las paredes con tu nombre, y España se sacude con tu sangre y tus muertos, porque tú le tendiste, Stalingrado, el alma cuando España paría héroes como los tuyos. Ella conoce la soledad, España, como hoy, Stalingrado, tú conoces la tuya. España desgarró la tierra con sus uñas cuando París estaba más bonita que nunca. España desangraba su inmenso árbol de sangre cuando Londres peinaba, como nos cuenta Pedro Garfias, su césped y sus lagos de cisnes.
El poema sigue. El autobús se detiene. Pero a él no le dejan bajar. Uno de los policías encubiertos que viajan en el autocar, casi vacío, lo agarra del brazo y lo devuelve al asiento. Solo bajará cuando ellos se lo ordenen, antes de llegar a la parada de la glorieta de Cuatro Caminos. Entonces lo suben a un coche camuflado y lo conducen a las dependencias de la Dirección General de Seguridad. A sus sótanos de frío y humedad, de sangre y terror. Fotos, huellas dactilares, la ficha. Más pasillo, otra habitación. Y la primera declaración: Me llamo Julián Grimau García, soy miembro del Partido Comunista y me encuentro en España cumpliendo una misión de mi Partido.
El Madrid que olía a otoño ahora exhala aromas de invierno con Julián Grimau en prisión. Un jersey tejido a mano y unas zapatillas calientes. Eso le ha mandado su esposa desde Francia a la penitenciaría de Yeserías. Querida Angelita: he recibido el jersey. Es muy bonito y de abrigo. También las zapatillas. Te lo agradezco mucho, pero esto es mucho gasto para ti y esto me inquieta.
Tiene otros motivos para el desasosiego. El día de su detención acabó arrojado por la ventana: escayolas desde los hombros hasta los dedos, piernas semiparalizadas, osamenta destrozada en la parte izquierda del rostro. Se va recuperando. Pero le aguarda un trance peor: un consejo de guerra. El régimen lo acusa de delitos cometidos durante la Guerra Civil en su papel de jefe de la Brigada de Investigación Criminal, por sus acciones en la checa de los sótanos del número 1 de la plaza Berenguer el Gran de Barcelona. Le imputan torturas y complicidad con numerosos asesinatos en la retaguardia. Él insiste: Nunca he matado ni torturado a nadie. En prisión, a su abogado Amandino Rodríguez le recalca que no hay nada de qué arrepentirse. Le dice: La vanguardia no puede detenerse. Siempre ha sido una minoría vanguardista, la más preparada y consciente, la que se sacrifica por los demás, a pesar de las actitudes de esos demás. Es el sacrificio de esa vanguardia consciente el que ha hecho caminar la historia. Aunque, téngalo presente, esa vanguardia honesta es la que se quema o desaparece en la lucha en beneficio siempre de los otros. Y en el peor de los casos, en beneficio de emboscados y burócratas. Es como en el campo de batalla. El héroe nunca disfruta de la victoria, porque por regla general, salvo contadas excepciones, perece en el empeño. La victoria la usufructúan otros: los calculadores, fríos en su cobardía, que permanecen a buen recaudo en la retaguardia.
La llovizna acompaña la entrada a los juzgados militares de la calle del Reloj. Las escaleras suben a la sala de vistas del segundo piso, pero el atrezzo arroja la escena a las catacumbas de la Historia. A la izquierda, el fiscal militar, un comandante con uniforme, sable y voz atronadora. A la derecha, el defensor militar, con rango de capitán, y el abogado civil. En el tribunal, con un crucifijo sobre la mesa, el coronel presidente está flanqueado por un comandante ponente y cuatro capitanes vocales. Aroma castrense para juzgar actos de una guerra librada un cuarto de siglo atrás. El peón viste traje azul, camisa blanca y corbata azul. Delgado, pálido, ligeramente encorvado y medio calvo; así lo retrata José Antonio Novais, corresponsal de Le Monde. De pie, oye la petición del fiscal: pena de muerte. El juicio acaba. Esa noche, el consejo de guerra condena a muerte a Julián Grimau por un delito de rebelión militar continuado que empezó el 18 de julio de 1936 y acabó el 7 de noviembre de 1962 con su detención en el autobús. De nada sirve la presión internacional: las manifestaciones en las grandes capitales, las gestiones del Vaticano, el telegrama de Kruschev a Franco rogando un humanitario gesto. El Consejo de Ministros no hace uso de su derecho de gracia. Grimau está sentenciado.
Ha llegado la hora, la jugada final. En la cárcel de Carabanchel, el peón se despide de sus amigos y camaradas. Les dice: Yo solo os pido una cosa a todos: manteneos unidos, sed firmes, continuad luchando aquí dentro, y cuando salgáis dejad a un lado lo que os puede separar y colocad en primer lugar lo que os une a todos: la lucha por el triunfo de nuestros ideales.
Es madrugada. Lo cargan en una camioneta militar. Oscuro está el campo de tiro de Carabanchel. Son las cinco y media de la mañana del 20 de abril de 1963. Ya han pasado 8.785 noches desde el cautivo y desarmado. Solo han pasado 164 días desde el último viaje en el 18 con Neruda cantando a Stalingrado en la mente de un hombre feliz, disciplinadamente feliz. Los faros de los vehículos alumbran la pieza señalada en la casilla más indefensa. Un pelotón de trémulos soldados de reemplazo, jóvenes peones de quién sabe qué bando, prepara la captura. Carguen, apunten, fuego. Las veintisiete balas no bastan. Hacen falta tres tiros de gracia del oficial al mando, y quién sabe si será verdad lo que aparece en algún escrito: que esa puntilla a bocajarro le persiguió al teniente toda su vida, como velo que cubre el alma, como sombra que aguarda a cada esquina, hasta condenarlo a las tinieblas mentales de un psiquiátrico. La obediencia, la disciplina: dejarse llevar ya es en sí una decisión. En el suelo, con los ojos sin vendar por voluntad propia, yace el peón: la vanguardia que nunca puede detenerse, la vanguardia honesta que se quema o desaparece. El último muerto de la Guerra Civil viste un jersey tejido a mano y calza unas zapatillas calientes.
3.♘c3 d5
Dos mundos separa este puente de hierro, suturado con miles de remaches en sus vigas arqueadas. La construcción recuerda a un estrecho tubo: 128 metros de largo, solo 22 de ancho. El puente Glienicker es un larguísimo pasillo enjaulado en sus lados y con el cielo abierto que empieza en Berlín y acaba en Potsdam. Justo en su divisoria, donde algún soñador ha colocado una placa que reza Puente de la Unidad, una raya con barreras a ambos lados delimita la frontera oficial entre Alemania oriental y Berlín occidental. Tal vez sea la representación más concreta y exacta de la Guerra Fría, con las aguas del río Havel pasando bajo la pasarela ferruginosa. El helor de febrero perfora la mañana en este escaque clave de Mitteleuropa.
Faltan ocho minutos para las nueve y hay un peón en cada extremo del puente. Es la hora para Francis Gary Powers.
La historia en mayúsculas es conocida: Gary Powers, piloto del Ejército estadounidense reclutado por la CIA para misiones secretas, es derribado con su avión espía U-2 en pleno vuelo de reconocimiento fotográfico sobre la Unión Soviética. Ese 1 de mayo de 1960 había despegado de Peshawar, Pakistán, y debía recabar información de todo el territorio soviético hasta aterrizar, nueve horas después, en Bodo, en el litoral norte de Noruega. Pero los soviéticos lo han detectado en mitad del trayecto, y un misil ruso ha estallado junto a su aeronave, tiñendo el cielo y la cabina de color naranja, precipitando la tragedia. Gary Powers pierde el control del avión, salta al vacío en paracaídas, cae en Sverdlovsk, unos granjeros lo descubren, lo apresan y lo entregan a las autoridades. Al piloto norteamericano lo conducen a la prisión de Lubianka, cuartel general de la KGB. Comienzan sesenta y un días de interrogatorios a fondo y en régimen de aislamiento para obtener información del espía. Lo someten a juicio en Moscú. De pie en la imponente Sala de Columnas que preside un enorme escudo comunista, rodeado de rusos y con la tensión en la mandíbula, el piloto —traje, corbata, el pesar en la cara— se defiende. Se presenta como hijo de una familia trabajadora muy humilde y tan alejada del capitalismo como cualquier soviético, asegura que no ha votado nunca en las elecciones de su país y, ante todos los presentes y las cámaras que lo graban para la Historia, confiesa su espionaje, pide perdón, lamenta haber arruinado una cumbre nuclear y una visita del presidente Eisenhower a Moscú, y se declara profundamente arrepentido. Logra así esquivar la pena de muerte. La condena es de diez años, en parte gracias a la línea defensora de su abogado de oficio, un soviético que apenas habla inglés y que insiste en que Francis Gary Powers no es sino un peón caído en un tablero donde otros mueven las piezas y deciden los movimientos.
Lleva preso un año y nueve meses. Casi medio año en la temible Lubianka; el resto, en la prisión de Vladimir, cinco horas al este de Moscú, en una celda compartida con un preso político letón con el que mata el tiempo jugando al ajedrez. Allí lleva un diario personal. Escribe bastante. Le tortura la ausencia de cartas de su esposa: Eso es lo que me está volviendo loco, no puedo dejar de pensar en ello, me está matando lentamente, necesito mucha ayuda, consigna. En su penúltima entrada en el diario, 28 de enero de 1962, escribe: La gente tiene que luchar y morir para que los hombres ricos puedan hacerse más ricos. Algún día habrá algo de justicia en el mundo, pero supongo que muchos hombres tendrán que morir antes de que eso pase. Por supuesto, las grandes industrias están tan de acuerdo que no importa quién gane una guerra, las empresas se benefician siempre. Unos párrafos más adelante, Gary Powers, el americano, deja escrito una especie de testamento político en forma de augurio: Más y más países pequeños mirarán hacia el Este porque no reciben nada más que pobreza del Oeste. La ayuda extranjera de los Estados Unidos por sí sola podría haber hecho maravillas para unir a las pequeñas potencias con Occidente si esa ayuda se hubiera usado correctamente. Pero en lugar de asistir a la gente, anota, la ayuda ofrecida se usó para comprar el apoyo de los gobiernos de esos países a costa del progreso de sus habitantes.
Han transcurrido trece días desde que escribió estas palabras y ahora Francis Gary Powers se halla en un extremo del puente Glienicker.
La escena, inmortal con o sin brumas, lo ve desfilar en solitario por ese angosto pasillo de acero y cruzarse con Rudolf Abel, el coronel soviético de la KGB que Estados Unidos libera en este canje de espías, esencia de Guerra Fría, al que se añade un estudiante americano liberado justo antes en el Checkpoint Charlie. Uno camina hacia el Telón de Acero, el otro marcha hacia el llamado mundo libre. Son casi doscientos pasos. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa en un momento así un peón movido, zarandeado, por la Historia? Un pobre chico de treinta y dos años, criado en el pequeño pueblo de Pound, Virginia, verde, montañoso, con ríos y arroyos que vadean la densa calma del lugar, donde todo el mundo lo conoce a él, el chico robusto que ha sido socorrista de piscina, que hace espeleología, que pesca, caza y se pierde por las altas montañas de los Apalaches para contemplar los frondosos valles de un mundo tan pequeño y repetitivo, pequeño y repetitivo. Un chico que a los catorce años pagó dos dólares y medio por un vuelo corto en una feria a las afueras de Princeton y quedó arrebatado por el aire, y es de Pound y de su industria minera que todo lo ensucia, ennegrece y contamina de donde saldrá volando para alistarse en la Air Force, y de ahí la llamada de la CIA, y la misión secreta, y las consecuencias de una mala jugada que otros han pensado y ejecutado por él.
Un paso delante del otro en el puente Glienicker. ¿Qué piensa uno en ese trance? Seguramente nada, o como mucho que no se arruine la jugada en curso. Mejor eso que pensar que en breve se irá al traste su matrimonio. O que en Estados Unidos su figura no desprende, precisamente, el perfume épico del héroe militar. Que lejos de aquellos instantes iniciales en los que Pound se llenó de periodistas en busca de la conmovedora historia del piloto desaparecido en territorio soviético, las cosas iban a cambiar y la sombra de la traición, o de la cobardía, iba a planear siempre sobre él. Pregunta el Sunday Herald Tribune de Nueva York: ¿Por qué, sabiendo que ni él ni el U-2 debían caer en manos hostiles, no se inmoló junto al avión? ¿Por qué Powers no usó la aguja con veneno que tenía en la mano? ¿O la pistola que tenía con él? La revista Newsday le niega su derecho al cobro retroactivo del salario por el periodo de encarcelamiento. Nuestra recomendación, dice un editorial de la revista, sería no. Fue contratado para hacer un trabajo y fracasó en él. Dejó atrás su U-2, sustancialmente sin daños, para que los Rojos pudieran copiarlo o mejorarlo. Bajo estas circunstancias, el pago retroactivo sería ridículo. Tiene suerte de estar en casa otra vez. Cualquier cosa que pueda aportar sobre los rusos será bien recibida. Pero él no es un héroe, y no debe ser considerado como tal. La Casa Blanca tiene toda la razón al no llevarlo a una reunión con el presidente Kennedy, sostiene la revista.
El peón que avanza por el puente berlinés, con Rudolf Albel ya a su espalda —dos mundos tan idénticos en su diferencia—, aún no conoce los contornos de la soledad que le espera cuando pasen las tres semanas de interrogatorio de la CIA, la comparecencia ante el Senado y el recibimiento festivo en su condado de Wise: música de las bandas escolares, medalla de ciudadanía, ochocientos vecinos alegres. Francis no puede ni imaginar cómo es el difuso perfil de esa sombra de cobardía, deserción o traición que nunca se disipa cuando a un peón le exigen el sacrificio completo —la aguja, el veneno, luchar y morir— por el bien del bando, y no es suficiente con soportar la cárcel a ocho mil kilómetros de casa, el sufrimiento de una ruptura matrimonial, la pérdida del trabajo, la angustia vital, el miedo en soledad.
4.♗b5+♝d7
Un peón. Solo un peón. Con la mirada de tu rey en el cogote. Con el desdén soterrado de la aristocracia de tu bando. Con la insignificancia de un zarandajo, de una bagatela, inscrito en la genética. Con el abismo del vacío y la descarnada intemperie a tus pies; no naciste con red ni parapetos. Consciente de que los gastadores —cava trincheras, allana el terreno, abre paso, sé pionero— son los primeros en caer por los márgenes de la historia. Sabedor de que cinco pasos, o seis, los necesarios para despojarte de tu pesado destino, son un mundo cuando el tablero no está hecho a la medida de tus fuerzas, cuando las reglas te condenan al rango de peón, cuando los peligros acechan y se multiplican por la desigualdad de un origen viciado. No naciste con voluntad de peón. Pero eres un peón. Sacrificio es la divisa para ti impuesta, el blasón que nadie se molestará en labrar por efímero. El relato del bien común urdido por la jerarquía te necesita. No escatimarán en aderezos y parafernalia: epopeyas, banderas, himnos, póstumas condecoraciones. Pero una vez deje de sonar el último aplauso del último asistente al gran teatro y el humo de las salvas disparadas en tu honor sea barrido por un cielo que esa noche oscurecerá como siempre a la espera de otro amanecer ordinario —y así es como avanza el mundo y es así como se completa una vida que no ansía más que ser vida—, tú seguirás arrumbado en el margen. No habrás sido más que un peón. Y la partida, que ahora descubres que no era tu partida, continuará.
5. e5 d4
La vida de Arturito Pomar. El título del libro es más propio de una estrella precoz del cine, el toreo o la canción. En cambio, su protagonista juega al ajedrez. Solo tiene quince años.
Dice Truffaut que la expresión biografía de jugador de ajedrez encierra un oxímoron: nada hay más alejado de la vida que las profundidades simbólicas y teóricas que se alcanzan sobre un tablero; nada más distante a los avatares del día a día que la existencia de quien se consagra a esas simas abstractas e insondables de escaques y trebejos cumpliendo unos votos seudomonásticos de hábito blanquinegro, ensimismado en unas aperturas rayanas en la clausura. Sin embargo, esto es la biografía de un pequeño jugador de ajedrez. Sin oxímoron.
Las páginas amarillean en este volumen publicado en 1946, el año en que la ONU condena a España y la aísla internacionalmente: por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, dice la resolución diez años después del golpe militar. La vida de Arturito Pomar se lo regaló la madre de Arturito a su nieto Eduard para que conociera mejor los orígenes de su padre. De ese padre que en la portada del libro parece un niño con envoltorio de hombre: traje, corbata, peinado serio —raya a la izquierda y brillantina—, gesto grave, el puño derecho sosteniendo el pómulo y rozando la comisura del labio, y una mirada fija, casi hipnótica, en las sesenta y cuatro casillas; como si en ellas contemplara el reflejo de su interior.
En la introducción, los autores Julio Ganzo y Juan Manuel Fuentes justifican el porqué de tan temprana biografía. No es de extrañar, dicen, que la fama lograda por el diminuto ajedrecista vaya dilatándose hasta salirse de la esfera del ajedrez y llegar a los rincones más ignotos. Ya no son los aficionados al noble juego los únicos que comentan este hecho: se oye hablar de Pomar al médico, al astrónomo, al abogado, al linotipista, al carpintero y al sereno. Arturito Pomar es el ídolo que ha conquistado la simpatía general. Son muchas las personas (jugadores de ajedrez y profanos) que sienten la curiosidad o el deseo de saber sobre el niño prodigio algo más de lo que rumorea la vox populi. Es, por consiguiente, una necesidad, una exigencia del momento, el lanzar a la luz del sol todos los datos que deban conocerse del héroe ajedrecístico de este siglo.
Una prosa inflamada. La pompa y circunstancia rebozan La vida de Arturito Pomar.
El héroe de este siglo pesa cinco kilos al nacer, en Palma de Mallorca, en la primera tarde de septiembre de 1931. Balbucea sus primeras palabras con siete meses. Pasa la infancia en pleno campo, saltando entre riscos y trepando a los árboles como un Tarzán. No ha cumplido aún los cuatro años cuando recita de memoria los 335 versos del Gonzalo Arias de Saavedra escrito por Zorrilla: Está Zahara en una altura entre montaña y colina, sentada en la peña dura que asoma la cresta oscura por entre Ronda y Medina. Arturito asombra a la gente. Su cerebro sigue en la niñez, dicen los biógrafos, pero las habilidades de que hace gala van apuntando ya el porvenir poco común que le reserva el destino. El estudio grafológico de su letra infantil lo corrobora: posee una naturaleza prodigiosamente instintiva y una gran imaginación. El libro magnifica al héroe, agranda su leyenda. Una imagen lo muestra sentado entre misiles de la Guerra Civil sobre un pie de foto rotundo: En Pollença, con seis años, y sin miedo a las balas. Una anécdota refleja su prematura gallardía: el día en que Arturito, con seis años, pedalea cuesta arriba a lomos de su bicicleta por la pendiente extraordinaria de Valldemosa y deja a su tío Joaquín exhausto y con la cara descompuesta. Más deprisa, tío, más deprisa. Hay incluso un detalle digno de la providencia, imprescindible en toda vida de santo, que redondea su carácter excepcional. Sus padres querían ponerle el nombre de Arturo, como su abuelo paterno, y el niño nació justamente el día de san Arturo. ¿Casualidad?, se preguntan los biógrafos. Causalidad, se responden ellos mismos.
Arturito mira a su padre y a su tío mover las piezas blancas, las piezas negras. Tiene tres años. A los cinco le enseñan las normas. Juega contra su padre, su tío, su abuelo. Al principio le dan ventaja, pero pronto observan algo anormal. Arturito les empata, les gana, empieza él a darles una torre de ventaja o incluso la dama, y aun así continúa ganándoles sin haber cumplido los seis. Un día entra en el Café Born, sede del Club Ajedrez Mallorca. El humo de tabaco pobre y el olor a café deslavazado adensan el ambiente. El periódico de la barra cuenta que la guerra sigue, la guerra avanza, la guerra nunca acaba. De fondo, el arrastre de sillas, el tintineo de tazas, cucharillas y vasos, el rumor de voces educadas que rodea cualquier sesión de partidas. Arturito se sienta frente al tablero y derrota a todos los participantes del torneo. Tiene siete años. A los ocho juega a la ciega, sin necesidad de mirar tablero ni piezas, y su nombre aparece por vez primera en el periódico Baleares. Con nueve años lo entrevistan en El Correo de Mallorca: Como buen flecha que soy, mi ilusión es llegar a ser campeón y un buen militar. El nombre de Arturito se propaga por los círculos ajedrecísticos: Arturito, siempre Arturito. Es un espectáculo local, una especie de general Tom Thumb que desata la curiosidad y una incrédula admiración.
Con once años desafía, a la vez, a doce curtidos ajedrecistas en el Café Mallorquí. Es su primera sesión de simultáneas y derrota a todos sus oponentes en una hora y cuarenta y cinco minutos. Hay expectación ante su primera gran cita al mes siguiente, el campeonato provincial. Las frías manos del invierno acarician esa primera copa con su augusta inscripción: Segundo Premio. Campeonato de Baleares de Ajedrez, 1943. El Gobernador Civil y Jefe del Movimiento de Baleares. Enseguida le llega la gran oportunidad. Palma envía un telegrama a Madrid: Ticoulat, campeón, no puede disputar Campeonato de España. Punto. Díganme si niño Arturito Pomar de once años subcampeón de Baleares puede representar esta provincia. Madrid responde: Conforme se desplace niño Arturito Pomar. Punto. Empezará a jugar el próximo lunes a las cuatro de la tarde.
Viaja en barco hasta Barcelona, dejando atrás la mar como un tablero inmenso sin escaques definidos y con piezas nimias moviéndose con la misma solidez de la vida real: ninguna. Toma el tren rápido a Madrid, tierra dura y parda enmarcada por la ventanilla y ni rastro de la exuberancia y el color de sa terra. Arturito llega a la capital. De la mano de su madre se presenta en el Casino Militar de Madrid, Gran Vía, 13, con un escudo labrado que remata la enorme puerta y realza una máxima tan apropiada para la guerra como para el ajedrez: Si vis pacem, para bellum. El portero le bloquea el paso. No está permitida la entrada a los niños. La madre se explica: el chico es ajedrecista y viene a jugar el campeonato de España. Hay que imaginar esa entrada en el venerable y céntrico edificio. Las miradas adultas sobre el crío, el niño observándolo todo. Qué lejos queda el Café Born, donde lloraba cuando perdía, qué lejos los señores Moner, Adrover, Carrió o Perelló, las caras conocidas, las voces de siempre. Hoy juega el campeonato de España, solo tiene once años. Solo tiene once años, dos cojines entre la silla y el trasero, y los nervios le hacen derramar la taza de chocolate que tiene sobre la mesa en su partida contra el trajeado Martín Ortueta, usted perdone las manchas. Gana esa partida, el público lo ovaciona. El júbilo no para de crecer. Arturito Pomar, Arturito. Queda tercero en la fase previa, con partidas de hasta nueve horas, el niño concentrado y su madre en una silla al lado, tierna estampa; el niño con pantalón corto, camisa y corbata frente a hombres casados y con hijos de la edad de su rival; todo un espectáculo que supera lo deportivo. Consigue la hazaña de clasificarse para la final del campeonato. Sobre la tarima, en lugar prominente, colocan la mesa en la que Arturito disputará todas las partidas: se evitan así las molestias que ocasiona el público arremolinado en tromba en torno a la mesa en la que juega el niño prodigio, la estrella rutilante del campeonato. Gana tres partidas de once y queda el último, pero se convierte en la sensación de esa final.
Lo glosan los periódicos, las revistas y, por primera vez de muchas, el NODO, con solo cuatro meses de vida como lanza en ristre del régimen en cada cine. Suena la música de fanfarria compuesta por Manuel Parada, sale el águila sobrevolando el cielo y luego la otra águila, la pétrea del Una, Grande y Libre, que precede al fundido a negro. Y acompasando las imágenes de Arturito —pedaleando sobre la bicicleta con pantalones bombacho y corbata, comprando en un quiosco, mirando sonriente un escaparate, concentrado frente al tablero y hablando ante los micrófonos de Radio Madrid—, la voz del NODO presenta a los españoles a su peón: Arturito Pomar tiene once años y es, aparentemente, un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta y juega con los otros chicos. Aquí adquiere con entusiasmo la prensa infantil que corresponde a su edad. En la tienda de juguetes se encuentra en su auténtico elemento y quisiera llevársela toda a casa. Sin embargo, este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez que ha representado a Baleares en el torneo recientemente celebrado en Madrid, y que juega contra Fuentes, subcampeón de España, una partida de exhibición en la que consigue el triunfo. Confiemos en que, con el tiempo, Arturito será un auténtico Capablanca. En premio a sus esfuerzos, disfruta de la justa popularidad de la radio, donde Carlos Fuertes Peralba lo presenta a los radioyentes.
A pesar de lo que diga Truffaut, ya se oye hablar de Arturito al médico, al linotipista y al sereno. Ha empezado la gran historia del niño prodigio del ajedrez, mito artúrico de posguerra.
6. exf6 dxc3
La pobreza huele. Desprende un tufo viscoso que penetra en la amígdala a través del bulbo olfatorio y ya nunca abandona el cerebro; memoria olfativa a resguardo del alzhéimer.
El olor a miseria envuelve el hospicio de Chicago para madres solteras sin recursos. Allí transcurren los primeros días de la vida de Robert James Fischer. El invierno de 1943, tiempo de guerra en Estados Unidos, apura sus últimos fríos. Por la radio no para de sonar Tuve el sueño más loco, con la voz de Helen Forrest mecida por la trompeta fantasiosa de Harry James. Mientras, los peones estadounidenses se preparan para desembarcar en Normandía y cavar veinte mil fosas americanas en dos meses: ristras de cruces blancas con un nombre y un número, pues a eso se resume todo, junto a las flores y la bandera.
Regina Wender Fischer, la madre, que ya tiene una hija de cinco años, Joan, carece de marido, de trabajo, de hogar fijo. Aún sueña el sueño loco de estudiar y ejercer de enfermera tras no haber completado medicina cuando, henchida de ideales una década atrás, trabajó en un hospital de Moscú para servir al proletariado ruso. Aquello ya acabó, aunque el FBI no cese de espiarla. Ahora, Regina yerra sola con su prole de un lado para otro de los Estados Unidos. Antes de cumplir seis años Bobby reside en Chicago, en Pullman (Washington), en Moscow (Idaho), en Los Ángeles (California) y en Mobile (un punto remoto y completamente deshabitado en el desierto de Arizona) para luego trasladarse a Nueva York e instalarse en diferentes apartamentos diminutos de Manhattan y Brooklyn; diez mudanzas en seis años con la guadaña del alquiler siempre en la maleta. Su madre trabaja de soldadora, maestra, remachadora, granjera, ayudante de toxicólogo, taquígrafa. La penuria es la constante. El tempo fijado en el metrónomo. El sonido invariable del diapasón. El olor que el cerebro de Bobby no va a poder olvidar.
Una tarde de marzo, Joan vuelve de la tienda de caramelos y trae un juego para su hermano de seis años. Es un ajedrez de plástico de un dólar, con un tablero rojo y negro de cartón plegable y unas piezas de apenas tres centímetros. Joan y Bobby leen las instrucciones: la corta andadura del peón, la cabalgada en L del caballo, las diagonales asesinas del alfil, el movimiento cartesiano de la torre, la omnipotente dama, el frágil rey de obligada defensa, el jaque mate como fin. Las partidas empiezan. Joan se cansa. Bobby sigue. Bobby siempre sigue. Su mente no descansa, nunca, jamás. Superdotado, y es tan reduccionista una etiqueta. Asperger, y es tan simple encasillar lo no diagnosticado. En cuarto curso ya ha entrado y salido de seis colegios. A ninguno se adapta su mente. A la soledad sí. Se ha acostumbrado a ella. A las largas horas sin nadie en casa por el trabajo constante de Regina o sus clases de enfermería, por la abultada ausencia de un padre —quién es tu padre, Bobby, quién es, la pregunta sin respuesta que martiriza—.
El sol declina tras la ventana y Bobby sigue contemplando el tablero y moviendo las piezas. Las de plástico con seis años. Las de madera con siete. Bobby juega contra Bobby, y qué es la vida si no esa partida. Su obsesión por el ajedrez crece, se desboca y preocupa a su madre. Lo consulta con dos psiquiatras. Señora, hay cosas peores que el ajedrez con las que obsesionarse. La madre quiere compañía para su hijo, que socialice con otros chicos de su edad. Manda un anuncio a un periódico local: Se busca niño de siete años para jugar al ajedrez. Es así como un entusiasta columnista de ajedrez del Brooklyn Eagle, donde no publican el extraño aviso, le recomienda por carta que lleve a Bobby a una biblioteca pública que albergará, cuatro días más tarde, una exhibición simultánea ofrecida por el gran maestro Max Pavey.
Es miércoles y ahí está Bobby sentado ante el tablero, con casi ocho años, jugando su primera partida seria. Enfrente tiene a un radiólogo de treinta y dos años que ha sido campeón de Escocia, campeón del estado de Nueva York y campeón de ajedrez rápido de Estados Unidos. No importa la derrota, ni el cuarto de hora de juego ni la dama capturada en el desenlace. Importa ver a Bobby llorando sin consuelo, llorando la sal de la derrota: otro sabor que se incrustará en su cerebro como mecanismo de autodefensa para conjurarlo. Pero, sobre todo, importa ver a Carmine Nigro como testigo de la partida: observando al niño concentrado, analizando sus movimientos razonables, admirando su rabia final. Es el presidente del club de ajedrez de Brooklyn y al final de la partida se acerca a Bobby y a Regina para invitar al niño al club. Sin cuotas. De este modo comienzan para Bobby las partidas en el club los viernes por la noche, las clases de los sábados en casa de Nigro, los libros de ajedrez que devora en la biblioteca, las revistas especializadas de segunda mano, las partidas al aire libre en Washington Square Park entre bohemios y aficionados haga frío o calor, la modalidad relámpago del blitz (¡mueve!, ¡mueve!), el juego a las ciegas andando por la calle y recordando cada movimiento sin tablero, como una constelación evanescente que brilla con la fuerza de la lógica.
El mundo de Bobby va perfilando sus contornos blanquinegros y acotándose a sesenta y cuatro escaques, treinta y dos piezas, dos bandos y un sabor que evitar. Un mundo constreñido a un tablero que, a su vez, se expande de manera diabólica: tras el primer movimiento de blancas y negras emergen cuatrocientas posiciones posibles en una partida. Después de dos jugadas por bando las posibilidades ascienden a 197.281. Al cabo de tres movimientos de blancas y negras, las combinaciones posibles superan los 119 millones. Y cuando se ha traspasado el umbral del cuarto movimiento, las posiciones posibles rozan las 85.000 millones. El matemático Claude Shannon calculó el número de partidas posibles de ajedrez, usando solo jugadas legales, en 10120. Es decir, un 1 seguido de 123 ceros. Así: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 partidas posibles. Más que átomos tiene el Universo.
La partida de Bobby, un pobre átomo, ha comenzado.





























