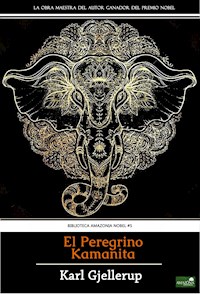
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Amazonía Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Autor Ganador del Premio Nobel
Karl Adolph Gjellerup (1857 -1919) fue un dramaturgo y novelista danés, aunque vivió y escribió gran parte de su obra en Alemania. En 1917 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
"El Peregrino Kamanita" es una de sus novelas más reconocidas, y probablemente la que mejor retrata las ideas y obsesiones de Gjellerup en sus últimos años.
Kamanita es hijo de un próspero comerciante hindú, que un buen día decide iniciar su particular peregrinaje en pos del sentido de la existencia. Durante su periplo conocerá la prosperidad terrenal, el romance juvenil, los altibajos y sinsabores de la vida, y conocerá a una serie de extraños personajes, entre los que destaca el monje calvo, que no es otro que el propio Buda.
En "El Peregrino Kamanita", Gjellerup exhibe la fortaleza y belleza de su prosa aunadas al misticismo oriental, y la exploración del budismo hasta sus últimas consecuencias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tabla de contenidos
CAPÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO XXIV
CAPÍTULO XXV
CAPÍTULO XXVI
CAPÍTULO XXVII
CAPÍTULO XXVIII
CAPÍTULO XXIX
CAPÍTULO XXX
CAPÍTULO XXXI
CAPÍTULO XXXII
CAPÍTULO XXXIII
CAPÍTULO XXXIV
CAPÍTULO XXXV
CAPÍTULO XXXVI
CAPÍTULO XXXVII
CAPÍTULO XXXVIII
CAPÍTULO XXXIX
CAPÍTULO XL
CAPÍTULO XLI
CAPÍTULO XLII
CAPÍTULO XLIII
CAPÍTULO XLIV
CAPÍTULO XLV
NOTA DEL AUTOR
Notas
EL PEREGRINO
KAMANITA
*
Karl Gjellerup
Pilgrimmen Kamanita
© 1906 Karl Gjellerup
Traducción: José Ramón Pérez Bances
Corrección: Javier Laborda López
Diseño y desarrollo de portada: Aroa Graphics
ISBN:
Primera Edición Papel: Abril 2017
*
Está totalmente prohibida la reproducción total de la presente traducción sin el permiso expreso del editor y traductor. Se podrá distribuir libremente hasta un 10% de la obra, citando siempre la procedencia y editorial.
Biblioteca Amazonia Nobel #6
Otros Títulos Publicados:
Tierra Ignota. Patrick White
Quo Vadis? Henryk Sienkiewicz
El libro de las Tierras Vírgenes. Rudyard Kipling
El Maravilloso Viaje de Nils Holgersson. Selma Lagelöff
El pozo de Santa Clara. Anatole France
ÍNDICE
Capítulo Primero. El sublime saluda a la ciudad de las cinco colinas
Capítulo II. El encuentro
Capítulo III. En las orillas del ganges
Capítulo IV. Las jugadoras de pelota
Capítulo V. El retrato mágico
Capítulo VI. En la terraza del sosiego
Capítulo VII. En el abismo
Capítulo VIII. Los brotes del paraíso
Capítulo IX. En poder de los bandidos
Capítulo X. La doctrina secreta
Capítulo XI. La trompa del elefante
Capítulo XII. En el sepulcro del Santo Vajarava
Capítulo XIII. El hombre de mundo
Capítulo XIV. El esposo
Capítulo XV. El monje calvo
Capítulo XVI. Preparativos de combate
Capítulo XVII. Hacia el desierto
Capítulo XVIII. En el vestíbulo del alfarero
Capítulo XIX. El maestro
Capítulo XX. El niño insensato
Capítulo XXI. En plena carrera
Capítulo XXII. En el paraíso del Oeste
Capítulo XXIII. Los bienaventurados
Capítulo XXIV. El árbol de coral
Capítulo XXV. El brote se abre
Capítulo XXVI. La cadena del ojo de tigre
Capítulo XXVII. El testimonio de verdad (Sacakiriya)
Capítulo XXVIII. En los márgenes del Ganges celeste
Capítulo XXIX. El aroma del árbol de coral
Capítulo XXX. Todo lo nacido…
Capítulo XXXI. La aparición en la terraza
Capítulo XXXII. Satagira
Capítulo XXXIII. Angulimala
Capítulo XXXIV. El infierno de las lanzas
Capítulo XXXV. Dones puros
Capítulo XXXVI. Buda y Krishna
Capítulo XXXVII. El paraíso se marchita
Capítulo XXXVIII. En el reino del Brahma de las cien mil faces
Capítulo XXXIX. El ocaso de los mundos
Capítulo XL. En las ruinas del templo de Krishna
Capítulo XLI. La sentencia fácil
Capítulo XLII. La monja enferma
Capítulo XLIII. El nirvana del perfecto
Capítulo XLIV. El legado de Vasiti
Capítulo XLV. Noche y albor del universo
Nota del Autor
Autor
CAPÍTULO PRIMERO
EL SUBLIME SALUDA A LA CIUDAD DE LAS CINCO COLINAS
E
n aquel tiempo recorría Buda el país de Magada y llegó a Rajagaha. El día declinaba ya cuando el Sublime se aproximaba a la ciudad de las cinco colinas. Los rayos del sol se extendían sobre la llanura cubierta de campos verdes, de arroz y de praderas, como el resplandor de la mano de un dios que bendijese la tierra. Acá y allá, nubecillas como de finísimo polvo de oro que se arrastraban por la tierra mostraban que hombres y ganados volvían del trabajo de los campos, y las sombras alargadas de los grupos de árboles aparecían circundadas de una aureola que brillaba con los colores del arco iris. Por sobre los jardines floridos alzábanse esplendentes las terrazas, cúpulas y torres de la capital, y a lo lejos se extendían las hileras de colinas que lucían con colores incomparables, como si fueran topacios, amatistas y ópalos.
Conmovido ante este espectáculo, el Sublime se detuvo y saludó con júbilo aquellas formas amigas, que evocaban en él tantos recuerdos. El cuerno gris, el ancho yugo, la roca que le había servido de atalaya, el Cerro del Buitre, «cuya hermosa cima sobresale como un tejado por encima de las otras»; pero, ante todo, Vibara, la montaña de las fuentes calientes, en cuya cueva había encontrado el solitario un primer hogar, el primer descanso en el áspero camino de Sansara al Nirvana.
Pues cuando entonces, «en pleno ímpetu juvenil, con cabello negro brillante, lleno de fuerza y entusiasmo, contra el deseo de sus padres, que lanzaban al aire sus llantos y lamentaciones», había abandonado la casa paterna, situada en el país septentrional de los sakias, y había encaminado sus pasos al valle del Ganges, fijó allí por algún tiempo su residencia, e iba todas las mañanas a pedir limosna a Rajagaha. En aquella cueva le había visitado el rey de Magada, Bimbisára, exhortándole en vano para que volviese a la casa paterna y al mundo, hasta que el príncipe, tocado por las palabras del joven asceta, comenzó a sentirse inclinado hacia él, para llegar más tarde a convertirse en adepto de su doctrina.
Largo tiempo había transcurrido desde entonces, medio siglo, y en este tiempo no sólo había cambiado el curso de su vida, sino el curso del mundo. ¡Qué diferencia entre aquella época en que vivía retirado en la cueva y ahora! Entonces era todavía un buscador, un hombre que luchaba por redimirse; terribles combates espirituales le aguardaban, espantables e infructuosos tormentos cuya descripción erizaba los cabellos hasta de sus más entusiastas oyentes; hasta que al cabo, a fuerza de ascetismo y mortificaciones, a fuerza de sumergirse en sí mismo, logró ver claro, y salió de la lucha como el Buda supremo y perfecto, para salud de las criaturas.
Se asemejaba su vida de entonces a una de esas mañanas tropicales de la estación de las lluvias, en que alternan deslumbrantes resplandores de sol y sombras profundas, mientras el monzón apelotona las nubes y la tormenta amenazadora ruge cada vez más próxima. Ahora estaba saturada de la misma paz vesperal y serena que posaba sobre el paisaje, y que parece hacerse más profunda y más clara a medida que el globo del sol se va acercando al horizonte. También el sol de la vida del santo se aproximaba a su ocaso. Su obra estaba terminada. El reino de la verdad estaba firmemente asentado y propagada la buena nueva espiritual; quedaban muchos monjes sabios y probados, y monjas y laicos de ambos sexos capaces de defender este reino y conservar y difundir la buena doctrina. Y tras las cavilaciones de este día, que había transcurrido en peregrinación solitaria, en su corazón veía claramente que pronto le llegaría el momento de abandonar este mundo, en el que se había redimido a sí mismo y a sus seguidores, para sumirse en la quietud del Nirvana…
Y contemplando con melancólico agrado esta comarca, el Sublime se dijo a sí mismo:
«¡Amable es, en verdad, Rajagaha, la ciudad de las cinco colinas! Fértiles sus campos, placenteros sus jardines, sombrosas, graciosas sus colinas pobladas de vegetación. Por última vez veo desde aquí esta comarca amable. Sólo otra vez, cuando continúe mi camino y dé la vuelta a aquel recodo, volveré a ver el valle ameno de Rajagaha, y ya nunca más».
En la ciudad sólo se destacaban ya dos edificios dorados por la luz expirante del sol. La torre más alta del Palacio Real, desde la cual le había atisbado Bimbisára cuando él, un monje joven desconocido, recorría las calles y atrajo por la dignidad de su continente la atención del rey de Magada, y la bola de oro de la cúpula del templo de Indra, en el cual, en otro tiempo, antes de que su palabra hubiera redimido a los hombres de sangrientas supersticiones, se sacrificaban anualmente al dios miles y miles de animales inocentes. Ya la torre del palacio se había hundido, apagada en el mar ascendente de sombra, y sólo aquella bola de oro, formada por sombrillas (el símbolo de la realeza) abiertas, lucía aun flotando en el aire como emblema de la «Ciudad real» (Rajagaha), cada vez más roja, centelleante sobre el fondo azul oscuro y que formaban las copas de altos árboles. Y allí vio el Sublime el objetivo bastante alejado de su peregrinación. Pues aquellas copas de árboles eran las de aquel bosquecillo que estaba del otro lado de la ciudad, que le había regalado Yivaka, médico del rey y uno de sus adeptos, y en el que un hermoso monasterio prestaba a los monjes alojamiento sano y cómodo.
El Sublime había enviado a esta posesión de la Orden a los monjes que le acompañaban, doscientos en número, y los había dejado que le precediesen bajo la dirección de su primo y fiel adepto Ananda, porque le gustaba saborear la delicia de una peregrinación solitaria. Sabía, pues, que a la hora de la puesta del sol entraría en el monasterio una buena cantidad de novicios dirigidos por el sabio Saripulta, su gran discípulo. Su espíritu, que tendía a la visión intuitiva, contemplaba ya el espectáculo de los saludos afectuosos entre los monjes que llegaban y los que estaban allí; veía cómo se les señalaba a aquéllos asiento y lecho, cómo se les quitaban túnicas y cuencos de limosnas, y que todo esto producía un ruido y una confusión como si se tratase de pescadores que se disputaran el botín. Y al Buda, que amaba la callada meditación, y a quien el ruido repugnaba; al Buda, precisamente, ahora, tras el preciado sosiego de la caminata solitaria y la paz bienhechora de este paisaje vesperal, le parecía doblemente penosa la idea de caer en tal confusión y semejante estrépito.
Y así, decidió continuar su camino y, en vez de irse hacia el monasterio, pasar la noche en la primera casa del arrabal en que hallase acomodo.
Entretanto, la dorada llamarada del cielo occidental había ido tomando ardientes tonos naranja, y éstos, a su vez, se habían fundido en un fuego escarlata. En derredor, los campos lucían cada vez más verdes, como si la tierra fuera una esmeralda iluminada interiormente. Pero ya circundaba un ensoñante halo violeta las lontananzas, mientras un fuego purpúreo —no se sabía si luz o sombra—, que parecía descender, ascender de todas partes, inundaba el espacio entero, diluyendo lo compacto, reuniendo lo escindido, alejando lo próximo y acercando lo lejano, todo ello como en vacilación e infinito temblor…
Asustado por los pasos del solitario pasajero, un pájaro alzó las alas de un saba negro, donde posaba, rozó el crepúsculo con graznidos estridentes y partió a recorrer los jardines del arrabal.
Cuando el Sublime llegó a este arrabal de Rajagaha, comenzaba a anochecer.
CAPÍTULO II
EL ENCUENTRO
E
l Sublime iba a pedir alojamiento en la primera casa que azuleaba por entre los árboles del jardín. Pero, al acercarse a la puerta, advirtió una red colgada de una rama. Y el Sublime siguió adelante, sin querer nada con la casa del cazador.
Era éste el extremo del lugar, por lo que las casas estaban muy diseminadas, y, además, poco tiempo antes había asolado el lugar un terrible incendio, por lo que tardó un buen rato en encontrar otra vivienda humana. Era ésta la quinta de un rico brahmán. El Sublime estaba ya en la puerta, cuando oyó a las dos mujeres del brahmán, que reñían a gritos y se prodigaban los más groseros insultos. Y el Sublime se volvió y continuó andando.
El jardín de aquel rico brahmán se extendía mucho tiempo a lo largo del camino. El Sublime comenzó a sentirse cansado; el pie derecho, que había tropezado contra el canto de una piedra, le dolía al andar. Por fin, se acercó a la casa próxima, visible ya de lejos, pues el camino aparecía inundado de claras franjas de luz que salían de las ventanas y de las puertas abiertas de par en par. Mas hasta un ciego hubiera advertido la casa, pues sonaban en ella estrepitosas risas, sonido de copas, ruido de baile y alegres sones de la vina de siete cuerdas; apoyada en el quicio de la puerta había una hermosa muchacha con un rico traje de seda y con la cabeza orlada de jazmines. Mostrando sonriente sus dientes, rojos de comer betel, invitó al caminante:
—¡Entra, forastero! Aquí mora la alegría.
Pero el Sublime continuó su camino, recordando sus palabras: «En la Orden de los santos es llanto el cantar; en la Orden de los santos es locura el baile; en la Orden de los santos es infantil el enseñar los dientes a destiempo: la risa. Básteos a los realmente jubilosos la sonrisa de la mirada sonriente».
La casa vecina no estaba lejos, pero llegaba hasta ella el estrépito de los bebedores y la música de las vinas; así que el Sublime continuó su camino hasta la casa próxima. Pero en ésta había dos carniceros que aprovechaban apresuradamente los últimos resplandores del día para descuartizar con cuchillos afilados una vaca acabada de matar. Y el Sublime pasó sin detenerse por delante de la casa del carnicero.
Delante de la casa próxima había muchas fuentes y pucheros de barro, frescos aún: el fruto de un día de trabajo esforzado. Bajo un tamarindo veíase la rueda del alfarero, y éste, en aquel instante, sacaba una fuente y la llevaba a donde estaban las demás.
El Sublime se acercó al alfarero, le saludó cortésmente y le dijo:
—Si no te es molesto, descendiente de Baghas, pasaré la noche en el vestíbulo de tu casa.
—No me es molesto en modo alguno, ¡oh, señor! Sin embargo, acaba de llegar un peregrino cansado de larga caminata, y se dispone a pasar allí la noche. Si a él le agrada, ¡oh, señor!, puedes quedarte si lo deseas. Y el Sublime pensó: «Sin duda, la soledad es la mejor compañera. Pero este buen peregrino ha llegado tarde, cansado, como yo, del largo camino. Y ha pasado sin detenerse por delante de la casa de la faena impura y sangrienta, y de la casa de las querellas y las riñas enconadas, y de la casa del ruido y de los goces indignos, y sólo ha entrado en casa del alfarero. Con un hombre así puede pasarse la noche».
Entró, pues, el Sublime en el vestíbulo y vio a un hombre joven, de nobles rasgos, que estaba tendido en un rincón sobre una esterilla.
—Si no te es desagradable, ¡oh, peregrino! —dijo el Sublime dirigiéndose a él—, pasaré la noche aquí, en el vestíbulo.
—Espacioso es, hermano, el vestíbulo del alfarero. Quédese el venerable, si le place.
El Sublime, entonces, extendió la esterilla de paja al lado de una pared y se sentó con las piernas cruzadas, el cuerpo erguido, permaneciendo así abismado en santas meditaciones. Y el Sublime pasó sentado las primeras horas de la noche.
Pero, pasado tiempo, el Sublime pensó: «Acaso este noble joven esté lleno de santos cuidados. Acaso debiera preguntarle».
Y el Sublime se volvió al joven peregrino:
—¿Por qué has ido al desierto, ¡oh, peregrino!?
El joven peregrino respondió:
—Sólo han transcurrido un par de horas de la noche. Por tanto, si el venerable quiere prestarme atención, voy a referirle por qué he tomado el camino del desierto.
El Sublime indicó su asentimiento con una leve inclinación de cabeza, y el peregrino comenzó su narración de este modo:
CAPÍTULO III
EN LAS ORILLAS DEL GANGES
M
e llamo Kamanita y he nacido en Ujjeni, una ciudad situada muy al Sur, en el país de Avanti, en la parte montañosa. Nací allí de una familia de comerciantes, acaudalada, aunque no muy distinguida. Mi padre me dio una buena educación, y cuando me pusieron el cinturón de los sacrificios poseía la mayoría de las habilidades que convienen a un muchacho de buena familia, de modo que todo el mundo creía que me había educado en Takkasila 1. En la lucha cuerpo a cuerpo y en la esgrima era de los primeros, tenía una hermosa voz bien ejercitada, y tocaba perfectamente la vina. Podía recitar de memoria las poesías de Barata y otros poetas. Dominaba los secretos de la métrica, y escribía versos llenos de sentimiento y de gusto. En dibujar y pintar, pocos me superaban; sabía colorear hábilmente los cristales y tenía grandes conocimientos en alhajas y piedras preciosas; los papagayos y cacatúas amaestrados por mí, hablaban mejor que ninguno. Dominaba también el ajedrez, el tiro de flechas, los juegos de pelota, así como todo género de juegos de prendas y flores. Y se hizo popular, ¡oh, extranjero!, en Ujjeni, este dicho: “Sabe tantas cosas como Kamanita”. Cuando había cumplido veinte años me llamó un día mi padre y me habló así:
»—Hijo mío, tu educación está terminada y es tiempo ya de que empieces a ver mundo y de que emprendas tu carrera de comerciante; para ello he encontrado una excelente ocasión. Estos días nuestro rey envía una embajada al rey Udena, de Kosambi, lejos de aquí, hacia el Norte. Allí tengo un amigo íntimo que se llama Panada. Panada me ha dicho hace mucho tiempo que en Kosambi podía hacerse un buen negocio con productos de nuestro país, particularmente con cristales de montaña y polvos de sándalo, así como con nuestros artísticos tejidos de mimbres. Yo siempre he temido emprender este viaje a causa de los muchos peligros del camino. Pero haciéndolo en compañía de la embajada, el peligro desaparece. De modo, hijo mío, que vamos a ver los doce carros de bueyes y las mercancías que tengo dispuestas para el viaje. En cambio de nuestros productos, traerás muselina de Benarés y arroz escogido, y creo que éste será un comienzo glorioso de tu carrera de comerciante. Tendrás, además, ocasión de conocer países extraños, de distinta manera de ser y diversas costumbres, y de tratarte con cortesanos y con personas de buena educación y finas maneras, lo que te será de no escaso provecho, pues un comerciante tiene que ser un hombre de mundo.
»Y con lágrimas de alegría le di las gracias a mi padre, y a los pocos días me despedía ya de la casa paterna.
»Mi corazón palpitaba henchido de alegres esperanzas cuando en medio de esta magnífica caravana, a la cabeza de mis carros, salí por la puerta de la ciudad y vi abierto ante mis ojos el amplio mundo. Cada día era para mí una fiesta, y cuando a la noche ardían los fuegos del campamento para espantar a los tigres y panteras, y me veía sentado en un círculo de hombres de respeto y distinción, al lado del embajador, me parecía vivir en un país de ensueño.
»Atravesando los magníficos bosques de Vedisa y por las suaves alturas de la montaña de Vinda, llegamos a la enorme llanura del Norte, donde un mundo completamente nuevo se abrió ante mis ojos, pues nunca hubiera creído que la tierra pudiera ser tan plana y tan grande. Y como al mes de nuestra partida, una tarde espléndida, desde un cerco coronado de palmeras vimos las franjas doradas que brillaban en el horizonte lejano, atravesaban el verde infinito de la llanura e iban aproximándose hasta unirse en una sola ancha cinta.
»Una mano se posó en mis hombros.
»Era el embajador, que se había acercado a mí.
»—Mira, Kamanita, cómo allá lejos el sagrado Jamuna y el Ganges divino confluyen en nuestra vista.
»Involuntariamente se plegaron en adoración mis manos.
»—Haces bien en saludarlos así —continuó mi protector—. Pues si el Ganges viene de la mansión de los dioses de las montañas del Norte y parece que corre hacia la eternidad, el Jamuna viene de lejanos tiempos heroicos y sus aguas han reflejado los restos de Hastonapura, la ciudad de los elefantes, y ha regado la llanura en que panduingos y kuruingos han luchado por la supremacía, en que Carna realizó sus hazañas, y en que el mismo Krishna guiaba los caballos de Arjuna…, pero no necesito recordarte estas cosas, pues conoces muy bien nuestras viejas canciones heroicas. A menudo he estado en aquella lengua afilada de tierra, contemplando cómo las ondas azules del Jamuna corrían junto a las amarillas del Ganges, sin mezclarse con ellas, del mismo modo que la casta de los guerreros se mantiene sin mezcla al lado de la de los brahmanes. Me parecía en estos momentos que en el murmullo de estas ondas azules percibía sonidos guerreros, estrépito de armas y toques de cuerno, relinchos de caballos y estridentes llamadas de trompas heroicas, y mi corazón palpitaba con violencia, pues también mis antepasados tomaron parte en la lucha y la arena de la llanura legendaria absorbió su sangre de héroes.
»Mis ojos se alzaron llenos de admiración hacia este hombre de la casta de los guerreros, en cuya familia alentaban semejantes recuerdos.
»En esto, me tomó de la mano.
»—Ven, hijo mío, y saluda al objetivo de tu primer viaje.
»Y me hizo dar unos pasos alrededor de una maleza que hasta entonces me había velado el horizonte hacia el Oeste.
»Ante el espectáculo que de pronto se abrió a mi vista, no pude reprimir un grito de admiración; allá abajo, en un recodo del ancho Ganges, yacía una gran ciudad: Kosambi.
»Con sus muros y sus torres, con la masa escalonada de sus edificios, sus terrazas, sus muelles y sus ghats2, iluminada por el sol poniente, parecía realmente como si estuviera construida de oro rojo —como Benarés, antes de que los pecados de sus moradores la transformasen—, y las cúpulas de oro verdadero lucían como otros tantos soles. De los patios de los templos ascendían columnas oscuras de humo; de los crematorios de la orilla, columnas de humo claro rectas por el aire, y sobre el conjunto flotaba un velo a través del que ardían en el cielo cuantos colores pueden pensarse. En la corriente sagrada que reflejaba este esplendor se balanceaban incontables botes con abigarradas velas, y, a pesar de la distancia, veíase a la gente hormiguear en las amplias escaleras de los ghats, mientras muchos se chapuzaban ya en las ondas rielantes. De tiempo en tiempo llegaba un murmullo jubiloso, como el zumbido de abejas en una colmena.
»Puedes figurarte que, más bien que una ciudad habitada por hombres, me parecía ver la mansión de los treinta y tres dioses; el valle del Ganges, con su vegetación opulenta, nos parecía un paraíso a los montañeses. Y, en efecto, en estos parajes habría de mostrárseme el paraíso en la tierra.
»Aquella noche misma dormía bajo el techo hospitalario de Panada, el amigo de mi padre. Al día siguiente, muy temprano, me encaminé apresuradamente al ghat próximo, y poseído de inefables sentimientos, me sumergí en las ondas sagradas para lavar, no sólo el polvo del camino, sino también mis pecados, aunque éstos, dada mi poca edad, eran escasos.
»Llené una botella grande de agua del Ganges para llevársela a mi padre, y desgraciadamente, como verás, no llegó nunca a su poder.
»El noble Panada, un anciano del más venerable aspecto, me condujo a los mercados, y gracias a su auxilio conseguí vender al día siguiente, muy ventajosamente, mis mercancías y comprar en gran cantidad productos de la llanura septentrional, muy apreciados entre nosotros.
»Mis asuntos terminaron felizmente antes de que la embajada hubiera tenido tiempo ni de pensar en la marcha, lo que en modo alguno me disgustó, pues disfrutaba de plena libertad para ver la ciudad y gozar de sus placeres, lo que hice en compañía de Somadatta, el hijo de mi huésped».
CAPÍTULO IV
LAS JUGADORAS DE PELOTA
U
na hermosa tarde nos dirigimos a un jardín público próximo a la ciudad, un jardín delicioso, inmediato a la orilla del Ganges, con grupos de árboles sombrosos, grandes estanques de lotos, pabellones de mármol y cenadores de jazmines, donde a estas horas había siempre gran animación. Nos subimos a un columpio dorado, donde unos sirvientes nos columpiaban mientras escuchábamos los tonos amables del enamorado kokila y la dulce charla de los verdes papagayos. En esto oyóse de pronto un gran estrépito de ajorcas sonantes. Inmediatamente saltó mi amigo del columpio, exclamando:
»—¡Mira! Ahí llegan las más lindas muchachas de Kosambi, doncellas escogidas de las casas más ricas y distinguidas, para celebrar unos juegos en honor de la diosa que mora en la Viudya. ¡Puedes estar satisfecho de tu fortuna, amigo, pues en estos juegos se las ve con entera libertad! Ven, no desperdiciemos la ocasión.
»Naturalmente, no esperé a que me lo dijera dos veces, sino que seguí apresuradamente a mi amigo.
»Inmediatamente aparecieron las muchachas, dispuestas para el juego, en un amplio escenario ricamente adornado. Ya el ver esta bandada de bellezas en su esplendor de brillantes sedas, velos de muselina, perlas, piedras preciosas y pulseras de oro, era un recreo delicioso para la vista. ¿Y qué decir de los juegos mismos, que daban ocasión a que los ágiles miembros desarrollaran todos su gracia en las más encantadoras actitudes y movimientos? Y, sin embargo, todo esto no era sino como un preludio. Pues luego que las lindas muchachas de ojos de gacela nos hubieron entretenido un buen rato con los más variados juegos, se retiraron y sólo una quedó en el centro del escenario, ricamente adornado…, y en el centro de mi corazón.
»¡Qué he de decirte, amigo, de su belleza, que no fuera osadía! Pues tendría que ser poeta como Barata para evocar en tu imaginación un débil reflejo tan sólo de sus encantos. Baste decir que esta hermosa, de cara de luna, era de intachable esbeltez, que envolvía sus miembros la más florida juventud, que me pareció la diosa de la dicha y de la hermosura, y que me estremecí de gozo a su vista. En seguida comenzó un gracioso juego en honor de la diosa que parecía encarnar. Tiraba negligentemente la pelota al suelo, y cuando botaba, lentamente le daba un golpe con su mano, delicada como un tallo tierno, encorvando el pulgar y extendiendo los finos dedos; luego, impulsaba con el dorso de la mano a la pelota ascendente, y al caer la cogía en el aire. La lanzaba con ritmo lento, medio, apresurado, animándola y aplacándola; le daba alternativamente con ambas manos y la arrojaba en todas direcciones. Sí, como parece por tu mirada, conoces esta difícil ciencia, sólo necesito decirte que nunca has visto mejor ejecutada la curnapada y la gitamarga.
»Pero luego hizo una cosa que yo no había visto y de la que nunca había oído hablar. Cogió dos bolas de oro, y mientras sus pies se movían danzando, haciendo sonar las ajorcas que los adornaban, lanzaba al aire con tal rapidez las dos bolas que sólo se veían las barritas de oro de una jaula colocada a un lado, y en la que un pajarillo de abigarrados colores saltaba alegremente. Aconteció en esto que nuestras miradas se encontraron de pronto. Y aún hoy, ¡oh, extranjero!, no me explico cómo fue que no quedé muerto en el acto, para resucitar en un cielo de delicias. Pero quizá las obras de una vida anterior, cuyos frutos he de gozar en ésta, no estuviesen aún agotadas, pues este momento de mi vida me ha traído hasta hoy por entre varios peligros de muerte, y al parecer, sus efectos han de durar aún largo tiempo.
»Mas precisamente en aquel instante se le escapó una de las pelotas que hasta entonces se le habían mostrado tan obedientes, y saltó del escenario abajo. Muchos jóvenes nos apresuramos a cogerla; yo y un hombre joven ricamente vestido la alcanzamos al mismo tiempo, y hubimos de disputárnosla, pues ninguno quería cedérsela al otro. Gracias a mi destreza en las luchas corporales, logré echarle una zancadilla; pero él, para contenerme, me asió del collar de cristal del que pendía un amuleto. El collar se rompió, mi adversario cayó al suelo y yo recogí la pelota. Él se levantó rabioso y me tiró el collar a los pies. El amuleto era un ojo de tigre, una piedra no de gran valor precisamente, pero que tenía gran poder contra el mal de ojo, y precisamente en este momento en que sus miradas me asaeteaban, debí echarlo de menos. Pero ¿qué me importaba? Tenía en mi poder la pelota que acababa de tocar aquella mano de loto; gracias a mi habilidad en los juegos de pelota, la arrojé con tal acierto que, dando en una esquina del escenario, fue a botar lentamente junto a la hermosa jugadora, que había seguido jugando con la otra pelota y que diestramente atrapó la que yo le lanzara entre el mayor júbilo de los numerosos espectadores.
»Con esto terminó el juego en honor de la diosa Laksní; las muchachas desaparecieron del escenario y nosotros nos dirigimos a casa.
»Por el camino me dijo mi amigo que tenía suerte en no necesitar nada de la Corte, pues el joven a quien había quitado la pelota era nada menos que el hijo del ministro, y se le veía perfectamente que me había jurado odio irreconciliable. La noticia me dejó completamente frío; más me hubiera gustado saber quién era mi diosa. Pero no me atreví a preguntarlo, y cuando Somadatta comenzó a embromarme con la hermosa, me hice el indiferente y alabé como experto en tales cosas su destreza en el juego; pero añadiendo que en mi ciudad había jugadoras por lo menos tan diestras como ella…, mientras en mi corazón le pedía perdón por esta mentira a la incomparable.
»Apenas necesitaré decir que aquella noche el sueño no quiso descender a mis ojos, y que sólo los cerraba para que flotase ante mí la encantadora visión. El día siguiente lo pasé en un rincón del jardín de la casa alejado de todo ruido, donde el suelo de arena bajo el mango sombroso ofrecía su frescura a mi cuerpo atormentado por la sed de amor; mi única compañera era mi vina de siete cuerdas, a la que confiaba mis ansias. Mas tan pronto como aflojó el calor, convencí a mi amigo para que viniese conmigo al jardín del día anterior, a pesar de que él hubiera deseado ir a presenciar una lucha. Pero en vano recorrí todo el parque; jugaban en él muchas muchachas, como si quisiesen llevarme de un lado para otro atraído por falsas esperanzas; pero ella, la única, la imagen de Lakomi, no estaba allí.
»Fingí entonces sentir un deseo irresistible de gozar una vez más con la animación que reina en el Ganges. Recorrimos todos los ghats, y por fin subimos a una lancha para marcharnos a la alegre flotilla que todas las tardes se balanceaba en las ondas de la corriente sagrada, hasta que fueron apagándose los juegos de color y el resplandor dorado, y comenzaron a brillar en el río luces de antorchas y linternas.
»Tuve entonces que renunciar a mi esperanza, tan silenciosa como ardiente, y decirle al barquero que me desembarcara en el ghat próximo.
»Tras una noche de insomnio, me quedé en mi habitación, y para entretener y distraer a mi espíritu, lleno completamente de su imagen, hasta que pudiera volver a correr al jardín, intenté trazar los rasgos de su deliciosa aparición cuando jugaba con las pelotas con sus pasos cadenciosos, por medio del pincel y de los colores. No pude probar bocado, pues si el Sakora de tan amable canto sólo vive de rayos de luna, yo vivía también sólo de los rayos de aquel rostro de luna, a pesar de que no llegaban hasta mí más que a través de la niebla del recuerdo; pero esperaba confiadamente que esta tarde en el jardín brillaría en todo su esplendor, confortándome y animándome. Mas también esta vez vi defraudadas mis esperanzas. Somadatta quiso llevarme consigo a la casa de juego, pues estaba tan dominado por los dados como Nala después que el demonio Kali se hubo apoderado de él. Pero yo pretexté cansancio, y luego, en vez de meterme en casa, volví al jardín y al río, desgraciadamente con no mejor éxito que la tarde anterior».
CAPÍTULO V
EL RETRATO MÁGICO
C
omo sabía que no había sueño para mí, esta noche no me acosté en la cama, y pasé así la noche piadosamente entregado a profundas imaginaciones amorosas y rezando a Laksmi, la diosa del loto, el celestial modelo de mi hermosa; pero el sol de la mañana me encontró ya trabajando con pincel y colores.
»Varias horas habían pasado así, insensiblemente, cuando Somadatta entró. Apenas si tuve tiempo a esconder debajo de la cama la tabla y los enseres de pintar, lo que hice por un impulso involuntario.
»Somadatta cogió una silla baja, se sentó junto a mí y me contempló sonriendo:
»—Veo —dijo— que nuestra casa va a tener el honor de haber albergado a un santo. Ayunas como sólo lo hacen los más rígidos ascetas, y renuncias a la comodidad del lecho, pues ni en las almohadas de la cabecera, ni en las de los pies, ni en el colchón, se percibe la más mínima huella de tu cuerpo, y la blanca colcha no tiene una arruga. Y a pesar de que con el ayuno has enflaquecido, tu cuerpo no ha perdido aún el peso en absoluto, lo que se ve, por lo demás, en el almohadón de hierba, donde, sin duda, has pasado la noche en rezos y meditaciones. Sin embargo, encuentro que para tan santo morador esta habitación tiene un aspecto bastante mundano. Aquí, en la mesita de noche, la caja de pomadas, aunque intacta, y el polvo de sándalo, el frasco de agua perfumada y la cajita con corteza de limonero y betel. Allí, en la pared, el laúd…; pero ¿y la tabla de pintar que colgaba de aquel gancho?
»Mientras en mi perplejidad no encontraba respuesta a estas preguntas, descubrió mi amigo la tabla y la sacó de debajo de la cama.
»—¡Oh, miren qué perverso y ladino encantador! —exclamó—. Se ha entretenido en hacer que mágicamente apareciese en esta tabla, que yo había dejado intacta, colgada de aquel gancho, el cuadro encantador de una muchacha jugando a la pelota. Sin duda lo habrá hecho con la torcida intención de asaltar con tentaciones y confundirle los sentidos y el pensamiento desde el principio al incipiente asceta. O quién sabe si no será un dios; pues ya es sabido que los dioses temen a la omnipotencia de los grandes ascetas, y con semejantes comienzos es de temer que el fuego de tu devoción haga arder la sagrada montaña de Viudya. ¿Qué digo? Tus méritos acumulados pueden llegar hasta hacer vacilar el reino de los dioses. Y ahora sé qué dios es. Sin duda es el llamado invisible, el dios del amor, Kama, del que proviene tu nombre. Y… ¡cielos! ¿Qué veo? Si es Vasiti, la hija del rico joyero…
»Al oír por primera vez el nombre de mi amada, mi corazón comenzó a palpitar fuertemente y la emoción hizo palidecer mi rostro.





























