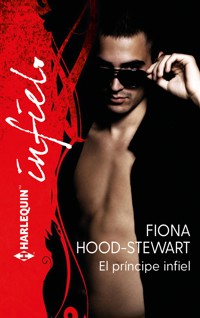
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Jazmín Infiel 3 Solo accedió a casarse con él porque necesitaba el dinero. Gabriella era joven y testaruda, por eso se quedó de piedra cuando descubrió que su difunto padre la había prometido en matrimonio a un príncipe. Ricardo, soberano de Maldoravia, parecía sacado de un cuento de hadas y era uno de los solteros más codiciados del mundo. Gabriella no tenía la menor intención de dejarse controlar, y su declaración de independencia comenzó en el dormitorio. Con lo que no había contado era con que se enamoraría de su marido… ni con que él insistiría en hacer realidad su matrimonio en todos los sentidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2006 Fiona Hood-Stewart
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El príncipe infiel, n.º 3 - octubre 2022
Título original: The Royal Marriage
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1141-018-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
MIENTRAS el cuatro por cuatro circulaba por la carretera de tierra en el árido nordeste de Brasil, Su Alteza Real el Príncipe Ricardo de Maldoravia se preguntaba a sí mismo, no por primera vez, qué lo había inducido a aceptar una invitación que sólo podría causarle problemas.
Lando, el conductor del cuatro por cuatro, era un individuo pequeño y fibroso con gafas de sol, muy moreno, con una sonrisa de oreja a oreja y muy mal genio cuando tenía que lidiar con la policía local, que parecía divertirse parando a los coches en medio de la carretera sin razón aparente, sólo para comprobar si tenían los papeles en regla.
Ricardo miró su reloj: las tres y media. El intenso calor penetraba hasta el interior del coche a pesar de las ventanillas tintadas y el aire acondicionado. Con su limitado portugués, había entendido que el viaje duraría al menos una hora más. Y eso podía significar cualquier cosa; el tiempo en Brasil tenía un significado completamente diferente al que tenía en Europa.
Suspirando, se echó hacia atrás en el asiento y estiró las piernas todo lo que pudo.
Debía estar loco para haber aceptado la invitación de Gonzalo Guimaraes. Gonzalo y su difunto padre habían estudiado juntos en Oxford y, aunque sus vidas tomaron caminos muy diferentes: el padre de Ricardo se convirtió en regente del principado de Maldoravia, una isla en el Mediterráneo, y Gonzalo volvió a Brasil, a su magnífica hacienda, los dos hombres siguieron siendo amigos de por vida. Y en todos esos años, Gonzalo no le había pedido jamás un favor. Por eso la petición le pareció más sorprendente.
Ricardo miró por la ventanilla. Iban siguiendo la costa y el paisaje había cambiado: olas de rizada espuma, arena blanca y palmeras que se movían con la brisa como si estuvieran bailando una samba. Dos hombres en pantalón corto estaban sentados al borde de la carretera, ajenos al tremendo calor. Otro tiraba de una mula, a paso lento. La prisa no significaba nada en aquella zona del mundo y Ricardo estaba fascinado. No era la primera vez que visitaba Brasil porque había estado en los carnavales de Río unos años antes, pero lo que veía en aquel momento era un país diferente, ajeno al tiempo, donde nada había cambiado y el mundo exterior significaba más bien poco.
Una hora y media después tomaron un camino de tierra y el conductor señaló un portalón de hierro rodeado de palmeras. Detrás se veía un puente de piedra, pero la espesa vegetación escondía el resto. En el portalón había varios guardas de seguridad, que se acercaron para saludar a Ricardo obsequiosamente. Luego las puertas se abrieron y el vehículo procedió un poco más despacio por un camino rodeado de hibisco y buganvillas.
A la derecha, un grupo de altísimas palmeras enmarcaba el mar como si fuera una postal. El camino, notó Ricardo, estaba en mejores condiciones que la carretera.
A más de un kilómetro de la puerta apareció una amplia mansión, un laberinto de paredes blancas y tejados rojos emergiendo de una pérgola de lujuriosa vegetación. Era extrañamente proporcionada, como si el arquitecto se hubiera sentido en armonía con la naturaleza.
–Ya hemos llegado –anunció Lando, el conductor, mientras pisaba el freno. Ricardo sonrió, preguntándose por qué Gonzalo no tenía su propio aeropuerto, que le haría la vida mucho más fácil. Desde luego, podía permitírselo.
Enseguida aparecieron los criados y empezaron a abrirse puertas. Al bajar del coche, Ricardo vio a Gonzalo, un hombre de mediana estatura, moreno y delgado, con una camisa blanca de manga corta y pantalones de color beige, el pelo blanco echado hacia atrás, bajando los escalones de la entrada para saludarlo.
–Amigo mío –dijo, con una sonrisa en los labios–. Bienvenido a mi casa.
–Gracias, estoy muy contento de estar aquí.
Los dos hombres se dieron un apretón de manos.
–Siento no haber podido enviar un avión a buscarte a Recife, pero teníamos un problema con el radar y en este rincón apartado del mundo hay que esperar dos días para que venga un especialista. Normalmente, mi propio equipo se encarga de los problemas menores, pero esta vez era demasiado complejo. Ven, vamos a entrar en casa, aquí hace mucho calor.
Ricardo entró con su anfitrión en el enorme vestíbulo de mármol.
–Sí, desde luego que hace calor.
–Cuarenta grados por lo menos –asintió Gonzalo, llevándolo a un salón decorado con modernos sofás blancos, alfombras persas, plantas exóticas y antigüedades. La vista panorámica del océano era magnífica.
–Tienes una casa preciosa –sonrió Ricardo, impresionado.
Había algo salvaje en aquel paisaje, algo que no podía definir, pero que encontraba inquietante.
Se sentaron en uno de los sofás y una camarera de uniforme apareció de inmediato con café y zumos de fruta.
–Esta fruta se llama umbu –le explicó Gonzalo–. Es típica del nordeste del país. Aquí tenemos una gran variedad de fruta.
–Está riquísimo –dijo Ricardo, sin dejar de preguntarse el porqué del urgente mensaje de Gonzalo. Había viajado de incógnito, sin su habitual escolta, y estaba disfrutando de esa libertad, de modo que, en lugar de preguntar inmediatamente por qué lo había llamado, tomó su zumo de fruta y esperó. Tres años como regente del principado le habían enseñado a ser paciente. No tenía duda de que Gonzalo le informaría a su debido tiempo.
Unos minutos después, su anfitrión lo llevaba por una amplia escalera de mármol blanco con multitud de cuadros multicolores en las paredes que, su anfitrión le explicó, eran de artistas brasileños y suramericanos, hasta una suite donde las criadas estaban deshaciendo su equipaje.
–Sugiero que descanses un rato. Cuando refresque un poco nos veremos abajo para charlar y tomar algo fresco.
–Me parece muy bien –sonrió Ricardo.
Unos minutos después estaba bajo la ducha, disfrutando del chorro de agua fría. Luego, una vez fresco, se ató una toalla a la cintura, mirándose al espejo mientras se afeitaba. Era un hombre alto, de pelo y ojos oscuros. A los treinta y tres años, el gimnasio y el deporte lo mantenían en forma.
Después de afeitarse, salió a la terraza y una suave y bienvenida brisa lo recibió. Apoyándose en la balaustrada, Ricardo observó la playa y el mar de un azul casi transparente.
Estaba a punto de volverse cuando un movimiento a lo lejos llamó su atención. Poniéndose la mano sobre los ojos a modo de visera, observó a una mujer cabalgando sobre un hermoso caballo blanco hacia la playa. En contraste con las crines blancas del animal, podía ver su la larga melena oscura flotando al viento… Montaba tan bien que mujer y animal parecían uno solo.
Ricardo la vio tirar de las riendas y desmontar, sacudiendo la melena. El animal se quedó parado, obediente, mientras ella se quitaba los vaqueros y la camiseta, revelando unas piernas largas y un cuerpo perfectamente proporcionado bajo un diminuto biquini blanco. Luego, como una top model en una pasarela de París, se lanzó de cabeza al agua. Podía oírla reír y llamar a su caballo…
Tuvo que sonreír al ver que el animal se metía en el agua con ella. Era una escena irreal, mágica. Una playa desierta, una mujer preciosa y un caballo que parecía su perrito. Era de película.
¿Quién sería?, se preguntó. Él sabía poco sobre la familia de Gonzalo, sólo que era viudo. Y su padre no le había dicho que tuviera hijos.
Ricardo observó a la chica salir del agua. Incluso a esa distancia podía ver que tenía una figura casi perfecta y sintió una inmediata atracción sexual. Luego la vio tomar su ropa, colocarla sobre la silla y montar de nuevo.
Y tuvo que contener el aliento mientras la veía galopar hacia el atardecer.
–Supongo que te estarás preguntando por qué te he pedido que vinieras con tanta urgencia –empezó a decir Gonzalo más tarde, mientras tomaban una copa en el patio, sobre sofás de ratán oscuro con mullidos cojines blancos, mesas de café y plantas exóticas.
Afortunadamente, la brisa que llegaba del mar era muy fresca. La noche había caído a toda velocidad debido a la proximidad al ecuador y el cielo estaba cubierto de estrellas, aunque aún era temprano.
–Sí, debo confesar que siento curiosidad.
–Entonces, iré al grano –dijo Gonzalo, con una sonrisa que contenía cierta tristeza–. Soy un viejo, Ricardo, y desgraciadamente, no disfruto de buena salud.
–Lamento oír eso.
–Yo también. No por mí, sino por la persona que voy a dejar atrás cuando me vaya.
–No sabía que hubieras vuelto a casarte.
Gonzalo negó con la cabeza.
–Me quedé viudo hace mucho tiempo. No tuve hijos de mi primera mujer, pero años atrás tuve una aventura con una joven… una estrella de cine inglés cuya película había financiado. Nos casamos en secreto porque ella no quería que la publicidad afectase a su carrera, pero murió en un accidente de avión dos meses después de que naciera nuestra hija.
Ricardo no dijo nada. Iba a pedirle un favor, estaba seguro.
–El mes pasado los médicos me dijeron que me quedaba menos de un año de vida. Tengo cáncer y me temo que es terminal. Sólo me quedan unos meses.
–Lo siento muchísimo –murmuró Ricardo, realmente apenado–. Si puedo hacer algo por ti, no dudes que lo haré.
Gonzalo se tomó su tiempo, moviendo el vaso de whisky que tenía en la mano, hasta que por fin:
–Cásate con mi hija.
–¿Perdona?
–Me gustaría que te casaras con mi hija. Un matrimonio de conveniencia, naturalmente. En tu mundo no es algo inusual. La familia real de Maldoravia siempre ha hecho matrimonios de conveniencia.
–Sí, pero…
–Incluso el matrimonio de tus padres. Y tengo entendido que tu padre había planeado que tú hicieras lo mismo, ¿no es así?
–Sí, bueno, pero todo eso ha cambiado, Gonzalo. Mi padre ha muerto, los tiempos han cambiado y yo vivo mi propia vida.
–Y por lo que he oído, pasándolo estupendamente –dijo su anfitrión–. Pero ya tienes treinta y tres años y debes pensar en la sucesión. ¿Hay alguien en tu vida?
–La verdad es que aún no he pensado en el matrimonio –contestó Ricardo, pensando en Ambrosia, su amante mexicana. No pensaba dejar de verla, aunque no iba a casarse con ella–. Aún tengo tiempo.
–No te estoy pidiendo que cambies de vida, sólo que consideres la posibilidad de un acuerdo que podría ser beneficioso para los dos. Después de todo, tú necesitas un heredero y una esposa que sea socialmente aceptable… y virgen –dijo Gonzalo–. Además, ha llegado a mis oídos que tu tío Rolando ha firmado ciertos acuerdos poco beneficiosos para el principado.
Era cierto. Pero no entendía cómo eso, que era mantenido en secreto por la familia, había llegado a oídos de Gonzalo. Ricardo intentó contener una mueca de irritación.
–Ha habido un par de incidentes desafortunados –asintió, cauteloso–, pero nada serio.
–No, pero recuerdo que tu padre me dijo que la Constitución de Maldoravia establece que hasta que te cases estás obligado a aceptar la participación de tu tío en el gobierno. Y que si murieras sin dejar herederos, él sería el regente del principado. Un pensamiento turbador –dijo Gonzalo entonces.
–Eso también es cierto –asintió Ricardo, sin poder disimular su amargura. Su tío no daba más que problemas y que fuera el segundo en la línea de sucesión al trono le era recordado a menudo por los miembros de su gabinete.
–Lo que yo te propongo –continuó Gonzalo– es algo que podría ser conveniente para ti y me ayudaría a mí a morir en paz.
–Me encantaría ayudarte, pero…
–Tu padre y yo solíamos hablar de esto a veces, de broma, ya sabes. Pero ahora el tiempo es fundamental. Mi hija, Gabriella, tiene diecinueve años. Ella heredará toda mi fortuna y no puedo dejarla sin protección. Me gustaría morir dejándola casada con una persona de mi confianza porque es tan joven… Por supuesto, habría otras ventajas en este matrimonio, pero eso podemos discutirlo más adelante.
–Mira, creo que será mejor dejar claro que para mí el matrimonio es un paso muy importante –dijo Ricardo entonces–. No lo veo como un acuerdo comercial, de modo que debo rechazar tu oferta. Si puedo hacer algo para proteger a tu hija, no dudes que lo haré. Pero el matrimonio está fuera de la cuestión.
Gonzalo sonrió.
–Esperaba esa reacción. Y eso demuestra que eres la clase de hombre que habría querido tu padre. Pero vamos a dejar el tema por el momento. Vamos a hablar de otra cosa, a relajarnos…
En ese momento el repiqueteo de unos tacones sobre el mármol interrumpió la conversación. Ricardo se volvió y Gonzalo sonrió de oreja a oreja.
–Querida. Ven, por favor, quiero presentarte a Su Alteza Real, el Príncipe Ricardo de Maldoravia.
Desde luego, era guapo, aunque fuera un poco mayor, pensó Gabriella, mirando a Ricardo. Pero sabía muy bien cuáles eran los planes de su padre y no tenía intención de cooperar. Por qué, de repente, estaba decidido a casarla con un desconocido como si estuvieran en el siglo XVII era algo que no entendía. Y pensaba dejárselo bien claro a Ricardo. Por el momento les seguiría el juego y cuando llegase el momento, como siempre, le haría cuatro carantoñas a su padre y lo convencería de que era una idea ridícula.
–Ricardo, te presento a mi hija, Gabriella.
–Buenas noches –lo saludó ella–. Bienvenido a Boa Luz.
–Buenas noches –dijo Ricardo, llevándose su mano a los labios.
Aquélla era la chica de la playa. Y no había visto nunca a una mujer tan guapa. Se movía con tanta gracia, con tanta elegancia que era difícil creer que una persona tan joven hubiera adquirido esa clase en tan poco tiempo.
Gabriella se sentó al lado de su padre. El vestido de gasa blanca destacaba su delgada pero curvilínea silueta y el colgante con un diamante que llevaba al cuello contrastaba con su piel morena. Su larga melena caía en cascada por su espalda y, aunque estaba sonriendo, tenía un gesto casi desdeñoso. Cuando cruzó las piernas, el vestido se abrió, mostrando unas piernas interminables. Poseía una elegancia estudiada, un poco fría, como si no le hiciera ninguna gracia tener que hablar con él.
Ricardo se preguntó si sabría algo sobre los planes de su padre. Había un brillo de rebeldía en sus ojos verdes que le resultaba extrañamente excitante. Y al recordarla en biquini montada sobre el caballo blanco, tuvo que tomar un trago de whisky para contener una oleada de inesperado deseo.
En ese momento apareció un criado uniformado:
–Una llamada para usted, señor Guimaraes.
–Ah, sí. ¿Me perdonáis un momento? –sonrió Gonzalo, levantándose.
Ricardo y Gabriella quedaron en silencio. Ella no hizo esfuerzo alguno por conversar, sencillamente sonrió al criado cuando le sirvió una copa de champán.
–¿Vives aquí todo el año? –preguntó Ricardo por fin.
–No, estudio fuera. Estaba en un colegio en Suiza hasta hace seis meses.
–Ah, ya veo. ¿Y piensas seguir estudiando?
–No tenemos por qué fingir –dijo Gabriella entonces, en su idioma pero con un ligerísimo acento portugués–. Sé por qué estás aquí y te desprecio por ello.
De repente, sus ojos verdes brillaban como dos esmeraldas.
–¿Ah, sí?
–Sí. Has venido para examinarme porque mi padre quiere que te cases conmigo. No sé por qué se le ha metido esa idea en la cabeza, pero podrías haberte ahorrado el viaje. Me parece absurdo que hayas cruzado el Atlántico para nada.
–¿En serio? –dijo Ricardo, irónico.
–En serio. Y te aconsejo que le digas que no te interesa el plan. Así las cosas serán más sencillas para los dos.
Gabriella tomó un sorbo de champán y luego se echó hacia atrás en el sofá, apartando una inexistente mota de polvo del vestido.
–Entonces te alegrará saber que ya lo he hecho.
–¿Ah, sí? –el sofisticado camuflaje desapareció durante unos segundos.
–Sí. Como a ti, la idea de un matrimonio de conveniencia me parece intolerable y estoy de acuerdo en que es mejor dejar claro desde el principio que no puede ser. Me alegro de que los dos pensemos lo mismo.
–¿No sabías por qué te había llamado mi padre?
–No, no tenía ni idea. Acabo de enterarme. Pero no te preocupes, le he dicho que no tengo pensado casarme por el momento. Y mucho menos con una desconocida que no tiene ni veinte años.
Gabriella apretó los labios. ¿Cómo se atrevía a hablarle así?
–Me alegro muchísimo –sonrió, mostrando unos dientes perfectos–. Menos mal que pensamos lo mismo, ¿no?
–Desde luego. Así que puedes relajarte. Como tú misma has dicho, he cruzado el Atlántico para nada, pero ya que estoy aquí me gustaría conocer la región. Nunca había estado en esta zona de Brasil.
–Naturalmente, debes quedarte unos días –dijo Gabriella, como la perfecta anfitriona.





























