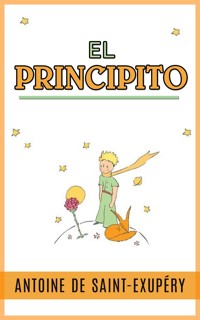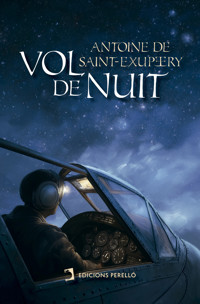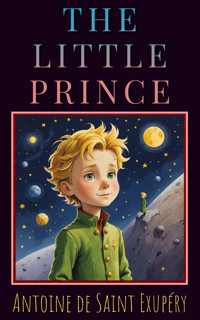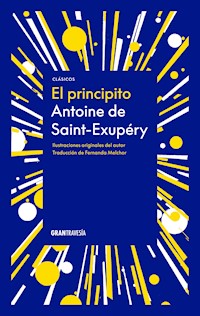
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
"Todos los adultos fueron niños primero (aunque pocos lo recuerdan)." Un piloto se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Sahara y pronto comprende que su vida está en peligro: se encuentra solo y con provisiones para pocos días. Desesperado por su situación, y tras haber pasado su primera noche en el desierto, a la mañana siguiente recibe una sorpresa cuando un niño lo despierta. Pero no se trata de un niño cualquiera: el principito conducirá al piloto en un viaje narrativo y filosófico a través del universo de la humanidad. Antoine de Saint-Exupéry nos dejó la obra más traducida en la historia después de la Biblia, un cuento que ha dejado huella en millones de lectores en todo el mundo, y una experiencia filosófica para niños y adultos por igual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
A Léon Werth
Pido disculpas a los niños por haberle dedicado este libro a una persona adulta. Tengo una seria excusa: esta persona adulta es mi mejor amigo en todo el mundo. Tengo otra excusa: esta persona adulta puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa: esta persona adulta vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Realmente tiene necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no son suficientes, quisiera dedicarle este libro al niño que este adulto fue alguna vez. Todos los adultos fueron niños primero (aunque pocos lo recuerdan). Corrijo entonces mi dedicatoria:
A Léon Werth, cuando era niño.
I
Una vez, cuando tenía seis años, vi una ilustración magnífica en un libro sobre la selva tropical llamado Historias reales. La imagen representaba a una boa devorando a una fiera. Ésta es la copia del dibujo:
En el libro decía: “Las boas devoran a su presa entera, sin masticarla. Después ya no pueden moverse y duermen durante los seis meses que dura su digestión”.
Pasé mucho tiempo reflexionando sobre las aventuras de la selva y logré, a mi vez, con un lápiz de color, trazar mi primer dibujo. Mi dibujo número 1. Era así:
Les mostré mi obra maestra a las personas adultas y les pregunté si mi dibujo les daba miedo.
Me respondieron: “¿Por qué daría miedo un sombrero?”.
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la boa, de modo que las personas adultas pudieran comprenderlo. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así:
Las personas adultas me aconsejaron que dejara los dibujos de boas abiertas o cerradas y que mejor me dedicara a la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como, a la edad de seis años, renuncié a una magnífica carrera como pintor. El fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2 me desanimó. Las personas adultas no comprenden nunca nada por sí mismas, y es fastidioso para los niños estar explicándoles todo el tiempo.
Entonces tuve que elegir otra profesión y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Y la geografía, por supuesto, me sirvió de mucho. Con sólo echar un vistazo podía distinguir China de Arizona, lo cual es muy útil cuando te extravías de noche.
Así tuve, a lo largo de mi vida, un montón de relaciones con un montón de gente seria. He vivido mucho tiempo entre personas adultas. Las he visto de cerca. Nada de eso ha mejorado mi opinión sobre ellas.
Cuando conocía a algún adulto que me parecía algo lúcido, hacía el experimento de mostrarle mi dibujo número 1, que conservé. Quería averiguar si esa persona era realmente capaz de comprenderlo. Pero siempre me respondía: “Es un sombrero”. Entonces yo no le hablaba de boas, de selvas tropicales ni de estrellas. Me ponía a su nivel y le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona adulta se ponía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable.
II
Así viví, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que sufrí una avería en el desierto del Sahara, hace seis años. Algo se había roto en mi motor. Y como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajeros, me preparé para realizar yo solo una reparación complicada. Era cuestión de vida o muerte. Apenas tenía agua suficiente para beber durante ocho días.
La primera noche me quedé dormido sobre la arena, a mil millas de distancia de cualquier región habitada. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Podrán entonces imaginar mi sorpresa cuando, al amanecer, una extraña vocecita me despertó diciendo:
—Por favor… ¡dibújame un cordero!
—¡¿Eh?!
—Dibújame un cordero…
Me levanté de un salto, como si un rayo me hubiera alcanzado. Me froté los ojos con fuerza y miré. Y vi a un hombrecito realmente extraordinario que me miraba con mucha seriedad. Éste es el mejor retrato que, más tarde, logré hacerle, aunque ciertamente mi dibujo es muchísimo menos encantador que el modelo. No es culpa mía. A la edad de seis años, las personas adultas desalentaron mi carrera como pintor, y nunca aprendí a dibujar nada, más que boas cerradas y boas abiertas.
Miré aquella aparición con los ojos atónitos por la sorpresa. Recuerden que me encontraba a mil millas de cualquier región habitada. Pero mi hombrecito no parecía perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto el aspecto de un niño extraviado en medio del desierto, a mil millas de cualquier región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije:
—Pero ¿qué haces aquí?
Y muy lentamente repitió, como si fuera algo muy serio:
—Por favor… dibújame un cordero…
Cuando el misterio es demasiado impresionante, uno no osa desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de cualquier lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma. Pero entonces recordé que yo solamente había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito (con un poco de mal humor) que no sabía dibujar. Me respondió:
—No importa. Dibújame un cordero.
Como nunca antes había hecho un cordero, dibujé para él uno de los dos únicos dibujos que sé hacer: el de la boa cerrada. Y me quedé estupefacto al escuchar que el hombrecito me respondía:
—¡No! ¡No! No quiero un elefante dentro de una boa. Las boas son muy peligrosas, y los elefantes demasiado estorbosos. De donde vengo todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero.
Y entonces lo dibujé.
Él lo miró atentamente y dijo:
—¡No! Éste está muy enfermo. Hazme otro.
Y yo dibujé:
Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia:
—No es un cordero, ¿ves? Es un carnero. Tiene cuernos…
Rehíce de nuevo mi dibujo:
Pero el hombrecito lo rechazó, igual que los anteriores:
—Éste ya está muy viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo.
Y entonces, lleno de impaciencia porque deseaba comenzar a desmontar el motor, garabateé el siguiente dibujo:
Y exclamé:
—Ahí está la caja. El cordero que quieres está dentro.
Fue una sorpresa ver cómo el rostro de mi pequeño juez se iluminaba:
—¡Es exactamente como lo quería! ¿Crees que este cordero necesite mucha hierba?
—¿Por qué?
—Porque de donde vengo todo es muy pequeño…
—Seguramente le bastará. El cordero que te di es muy pequeñito.
El hombrecito inclinó la cabeza hacia el dibujo:
—Pues ni tanto… ¡Mira! ¡Se quedó dormido!
Y así fue como conocí al principito.
III
Tardé mucho tiempo en comprender de dónde venía. El principito, que me hacía montones de preguntas, no parecía escuchar jamás las mías. Fueron ciertas palabras pronunciadas al azar las que, poco a poco, me lo revelaron todo. Y así, la primera vez que vio mi avión (no lo dibujaré, es demasiado complicado para mí), me preguntó:
—¿Qué es esa cosa que está ahí?
—No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión.
Me sentí muy orgulloso de decirle que yo volaba. Y él exclamó:
—¡¿Cómo?! ¡Te caíste del cielo!
—Sí —respondí con humildad.
—¡Ah! ¡Qué gracioso!
El principito lanzó una hermosa carcajada que me enojó muchísimo. No me gusta cuando la gente se toma mis desgracias a broma. Pero entonces agregó:
—¡Entonces tú también vienes del cielo! ¿De qué planeta?
Enseguida vislumbré una luz en el misterio de su presencia y lo interrogué con brusquedad:
—Entonces, ¿tú vienes de otro planeta?
Pero no me respondió. Asintió lentamente con la cabeza mientras miraba mi avión:
—Es verdad que, en esa cosa, no puedes haber venido de muy lejos…
Y se perdió en sus pensamientos por un largo rato. Luego sacó mi cordero del bolsillo y se sumió en la contemplación de su tesoro.
Ya se imaginarán lo mucho que me intrigó aquella insinuación sobre “otros planetas”, por lo que me empeñé en averiguar más al respecto:
—¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde está ese lugar? ¿A dónde te quieres llevar mi cordero?
Tras un silencio reflexivo, me respondió:
—Está muy bien que me dieras esta caja, porque así, de noche, le servirá de casa.
—Por supuesto. Y si te portas bien te daré una cuerda para que lo amarres durante el día. Y una estaca.
Mi propuesta pareció escandalizar al principito.
—¿Amarrarlo? ¡Qué idea tan extraña!
—Pero si no lo amarras se irá quién sabe a dónde, y se perderá.
Mi nuevo amigo soltó una nueva carcajada.
—¡¿Pero a dónde quieres que vaya?!
—A donde sea. Hacia delante…
Y el principito observó con seriedad:
—No pasa nada. ¡Es un lugar muy pequeñito, de donde vengo!
Y, con un dejo de melancolía, tal vez, agregó:
—Caminando hacia delante no se puede llegar muy lejos…
IV
Así me enteré de una segunda cosa muy importante. ¡Su planeta de origen era apenas más grande que una casa!
Aquello no me sorprendió demasiado, pues yo sabía perfectamente que, además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los que hemos puesto nombres, existen centenares de planetas que a veces son tan pequeños que cuesta trabajo avistarlos con un telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno, lo bautiza con un número. Lo llama, por ejemplo, “asteroide 325”.
Tengo buenos motivos para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B 612. Este asteroide sólo ha sido avistado una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco.
El astrónomo hizo una gran presentación de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó debido a su vestimenta. Así son las personas adultas.