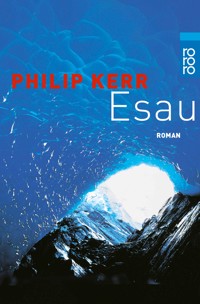9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
UN VIRUS MORTAL. UN FUTURO DISTÓPICO. Y UN ATRACO A VIDA O MUERTE. 2069. Ha pasado un siglo desde la llegada del hombre a la Luna y tanto el satélite como la Tierra han cambiado por completo. Un virus desconocido y agresivo ha causado la muerte del ochenta por ciento de la población, provocando también cambios radicales en las estructuras económicas, políticas y sociales. La única cura posible son las transfusiones de sangre no infectada, que se ha convertido en la materia más preciada, solo al alcance de una minoría. Para salvaguardarla, el principal e inexpugnable banco de sangre se encuentra en la Luna, y un hombre, movido por la venganza, intentará asaltarlo sabiendo que solo el éxito puede garantizarle seguir con vida. Narrador inquieto, malicioso e inteligente, Philip Kerr combinó la ciencia ficción con el thriller para alumbrar una poderosa distopía que sobrepasa los límites de cualquier género.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: The Second Angel.
© ThynKER Ltd, 1999.
© del texto: Philip Kerr, 1999.
© de la traducción: José Antonio Soriano.
© del mapa: GradualMap.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2024.
REF.: OBDO335
ISBN:978-84-1132-878-4
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
PARA CARADOC KING, CON GRATITUD Y AFECTO
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar: y se volvió de sangre como de cadáver...
APOCALIPSIS 16,3
PRÓLOGO
I
Era otro día frío y brillante en la Luna y en los relojes atómicos resplandecían las trescientas. Trescientas veinticuatro horas es la duración de un día en el ecuador lunar, lo que significa que un día en la Luna equivale a casi dos semanas en la Tierra. Pocos o ninguno de los que trabajaban en Artemisa Siete, una explotación minera subterránea, hubieran estado de acuerdo con semejante apreciación. Porque el tiempo transcurre despacio en una colonia penitenciaria, sobre todo cuando se trata de una caverna subterránea y hermética, donde los reclusos cumplen condenas a trabajos forzados bajo la permanente luz artificial y a veinte grados bajo cero.
La colonia penitenciaria estaba excavada bajo el reborde de un amplio cráter situado en las estribaciones de los Cárpatos lunares. Con unos diecisiete kilómetros de longitud, de doscientos a trescientos metros de anchura y una altura similar, daba cobijo a más de tres mil hombres y mujeres condenados por diversos delitos, desde el simple robo hasta el asesinato con premeditación. La pena más breve era de cinco años y la más larga, de quince. En Artemisa Siete no había cadenas perpetuas. Los trabajos forzados en una colonia penitenciaria lunar se consideraban suficiente castigo, salvo para los crímenes más atroces.
Vista a través de los polvorientos ventanales de Artemisa Siete, la vívida esfera azul y blanca de la Tierra contrastaba violentamente con la inerte superficie gris de la Luna. Parecía colocada allí, como un racimo de purpúreas uvas siempre fuera de su alcance, para infligir a los convictos un tormento semejante al de Tántalo y recordarles constantemente la lejanía de su exilio.
Nadie prestaba más atención a la Tierra que Cavor, sentenciado a diez años de destierro. Su vida en el planeta había sido mejor que la de la mayoría de sus compañeros de fatigas. Cuando no contemplaba el brillante ojo azul de la Tierra embebido en ensoñaciones sobre su vida pasada, miraba los destellantes dígitos verdes del reloj lunar aguardando impaciente su siguiente período de descanso. Cavor estaba a mitad de su decimotercer turno de ocho horas y le quedaba otro antes de poder disfrutar de un descanso de setenta y dos horas. Mientras hacía funcionar un pulverizador de rocas, una máquina alimentada con energía solar y empleada en la primera fase del proceso de extracción del helio de las rocas lunares, el voraz aparato atrapó la polvorienta manga de su traje térmico y le pulverizó el brazo derecho. Estaba pensando en el descanso y una buena comida, y un segundo después veía cómo lo devoraba el pulverizador de rocas. Cuando otro convicto consiguió apagar la máquina y pidió ayuda, el aparato le había mascado el brazo hasta encima del codo.[1]
Varios reclusos transportaron a Cavor desde el fondo de la caverna donde estaba trabajando hasta un vehículo eléctrico que lo trasladó a la enfermería, situada cerca de la entrada de la colonia y carente de vigilancia. En Artemisa Siete las medidas de seguridad eran laxas y los convictos apenas padecían otra imposición que el trabajo obligatorio. De todos modos, no había ningún lugar a donde escapar. La enfermería estaba instalada en un nivel superior, en uno de los panales de galerías que partían de la caverna principal. Su suelo metálico conducía un campo eléctrico gracias al cual el gabinete sanitario trabajaba en condiciones de gravedad casi normal; pero los muros y el techo eran de roca, lo que significaba que, cuando el sistema de filtración del aire fallaba, algo que ocurría con frecuencia, todo, equipo, instrumental y pacientes, se cubría de una fina capa de polvo lunar. El área desprendía un fuerte olor a desinfectante, excepto cuando el sistema de filtración estaba en marcha; en ese caso los diversos conductos y tuberías que daban a la enfermería se limitaban a trasegar el aire del comedor, viciado por el humo de los cigarrillos y los entomofágicos[2] olores de la cocina.
En la sala de emergencias había dos sanitarios de guardia, ambos convictos. Raft, el médico responsable, ayudó a la enfermera, Berger, a cortar la ropa de Cavor y a subirlo a la plataforma del escáner para diagnósticos. Mientras esperaban a que Florence,[3] el ordenador, iniciara el examen clínico del herido, se apresuraron a inyectarle una solución antitrauma compuesta de anestésicos, inotropos, antibióticos, glucosa, insulina y bicarbonato sódico para contrarrestar el shock y estabilizar sus funciones vitales. Pero aun antes de que Florencehablara, Raft comprendió que el brazo informe de Cavor estaba condenado. Y eso no podía delegarlo en Florence. La parte más burda y extenuante de la cirugía le correspondía a él. No pudo evitar una mueca de disgusto ante la carnicería que se avecinaba. La amputación, práctica fundamental de la cirugía de urgencia durante siglos, empleada tradicionalmente como recurso desesperado y a menudo inútil para salvar una vida, seguía siendo, a pesar del extraordinario progreso técnico, una chapuza sangrienta.
—Pulsaciones periféricas, estimadas —anunció Florence—. Toma de datos transcutáneos Doppler, completada. Termografía, erradicación radioactiva de xenón y niveles transcutáneos de potasio, controlados. Pérdida de sangre calculada, dos mil mililitros y aumentando. Todas las radiografías y tomografías indican el procedimiento de amputación opcional. Deberías obtener el consentimiento del paciente y, en caso necesario, llevar a cabo una amputación más proximal de lo que pensabas.
—El paciente está inconsciente, Florence —suspiró Raft—. No creo que esté en mejores condiciones de dar su consentimiento que de silbar una canción, ¿no te parece?
—Si no puede obtenerse el consentimiento, deberías iniciar el proceso y amputar el brazo del paciente cortando el húmero por encima del músculo deltoides.
—Gracias por el consejo —gruñó Raft.
—Estoy señalando el lugar con el láser, Peter. También te recomiendo que cortes la hemorragia con un torniquete tan pronto como puedas.
—Más vale que prepares seis unidades de HHR —indicó Raft a Berger mientras empezaba a atar la parte superior del brazo de Cavor.
Berger, una mujer corpulenta vestida con un mono rojo idéntico al de Raft, se dirigía ya hacia el gabinete de crioprecipitación, pero se detuvo al oír que Florence se aclaraba la garganta artificial.
—Ejem. Por favor, Helen, un momento —dijo la máquina—. La hemoglobina humana recombinante puede ocasionar problemas significativos a este paciente. Según su historia clínica, no sufre ningún desorden hemolítico extravascular.
—¿Cómo que no? —Raft frunció el ceño—. ¿Que no tiene DHE? Venga, Florence. Debes de haberte equivocado.
—O eso o te estás quedando con nosotros —rezongó Berger—. Nos estás tomando el pelo.
—Helen —replicó Florence con firmeza—, sabes perfectamente que solo estoy programada para decir mentiras inocentes, con el único fin de ahorrar sufrimiento a los enfermos terminales. Es impropio de mí mentir por diversión o en mi propio beneficio.
—Y una mierda —le espetó Berger.
—¿Te importaría observar el perfil biosintético de los antígenos de su grupo sanguíneo? —le pidió Florence sin perder la calma.
—Mira, Florence, lo más probable es que esos datos sean falsos —aventuró Raft—. En la Tierra la gente llega a extremos increíbles para amañar sus tests sanguíneos. Por razones obvias. Pero, la verdad, me sorprende un tanto que esas cosas ocurran aquí arriba. Quiero decir, ¿a santo de qué? Un test negativo no sirve de nada en una colonia penitenciaria.
—Los datos son completamente fiables, Peter —insistió Florence—. Déjame explicártelo. Hace dieciséis meses Cavor sufrió una pequeña herida que requirió tratamiento, proceso durante el cual el paciente depositó una pequeña cantidad de sangre en el escáner. Analicé la muestra en busca de anticuerpos clínicamente significativos y no encontré ninguno. Hasta este momento estaba obligada a respetar la confidencialidad de esos datos.
—¿No había Pa? —Raft estaba asombrado—. Debes de estar bromeando.
—No había Pa —confirmó Florence—. Inmunohematológicamente hablando, es un RET[4] de Primera Clase.
—Joder.
—Menuda novedad —dijo Berger.
Raft observó el rostro mortalmente pálido de Cavor y meneó la cabeza con cansancio.
—Florence —dijo—, o le ponemos HHR o nos despedimos de él. Si hubiera cualquier otro componente sanguíneo disponible, lo usaríamos. Pero aquí no podemos emplear sangre auténtica, ni aunque la tuviéramos. Lo sabes de sobra. Así que la cuestión es que este hombre se nos morirá aquí mismo si no le hacemos una transfusión de la mierda de costumbre.
Florence permaneció en silencio mientras Raft terminaba de aplicar el torniquete.
—Traeré las unidades de HHR —dijo Berger, y salió de la sala de emergencias.
—De esta manera, por lo menos conseguiremos que viva —explicó Raft encogiéndose de hombros—. ¿Cuánto tiempo? Diez, puede que hasta veinte años. Yo lo he estado recibiendo la mayor parte de los últimos diez años, con muy pocos efectos secundarios.
Berger cruzó la puerta empujando un ordenador para transfusiones y envuelta en un remolino de grueso polvo lunar. A la enfermera le gustaba su trabajo. Ganaba menos créditos que machacando rocas todo el santo día, pero las tareas sanitarias eran más interesantes y, sin duda, más gratificantes. Colocó la máquina junto al escáner plano, extrajo el juego de cánulas e hizo que se ajustaran automáticamente al brazo sano de Cavor. El ordenador croó como una rana gigante mientras aplicaba su propio torniquete a Cavor, le desinfectaba la piel y le clavaba la aguja para la transfusión.
—Me pregunto cómo se habrá librado de cogerlo hasta ahora —comentó Raft.
—Será de buena familia —sugirió Berger.
—HHR calentándose hasta treinta y siete grados —informó el ordenador para transfusiones—. Filtrando los residuos sintéticos. Estoy preparado para cuando dispongan.
Berger apretó el interruptor que ponía en marcha el proceso de transfusión, y el HHR empezó a reptar por el tubo transparente hacia el brazo de Cavor. A simple vista, el líquido rojo oscuro era idéntico a la sangre humana sana.[5] Podía mantener vivo a alguien, pero también matarlo. La mujer acarició por un momento la frente de Cavor y, añadiendo una nota de cansada resignación a su voz de fumadora, dijo:
—Lo siento, chico.
—Y un cuerno, lo sientes —soltó Raft—. No puedes sentir nada por una anomalía estadística. Estando aquí le tenía que tocar más tarde o más temprano.
No podía sentir simpatía por el sistema inmunológico de su paciente cuando debía enfrentarse al acuciante problema de practicar una complicada amputación; aplicando el escalpelo al brazo de Cavor dividió los músculos con una incisión sesgada que llevó hasta el hueso. La sangre manó de la herida y se derramó por el suelo, y Raft meneó la cabeza ante semejante desperdicio de tan valiosa materia prima. Teniendo en cuenta que la sangre íntegra de calidad garantizada costaba la mitad de su peso en oro,[6] calculó que estaba chapoteando en un charco valorado en varios miles de dólares. Puede que más.
Durante los treinta minutos siguientes, Raft obedeció escrupulosamente las indicaciones que Florence le sugería con suavidad. Serró la parte más estrecha del húmero de Cavor con una sierra láser que al mismo tiempo soldó los vasos sanguíneos mayores. Una vez completada la amputación, se secó el sudor de la frente y se apartó de la mesa de operaciones.
—Con tanta sangre sana en el cuerpo, me sorprende que siga vivo. Aquí hay un buen hatajo de hijos de puta capaces de cortarle el cuello a cualquiera con tal de conseguir un cambio completo de sangre.
Berger retiró el miembro amputado de encima del escáner plano.
—Incluida yo —admitió—. Solo que la sangre no vale para nada sin los medicamentos adecuados. Y puesto que están prohibidos en todas las colonias lunares, ¿de qué hubiera servido matarlo?
—Supongo que tienes razón —dijo Raft asintiendo con la cabeza—. Pero en la Tierra me hubiera costado mucho resistir la tentación de sacarle un par de litros antes de administrarle el HHR. —Y se encogió de hombros como para ahuyentar semejante idea—. Me gustaría saber qué hizo para acabar aquí, en vez de ir a una prisión privada como los demás RET de su categoría.
Esta vez fue Florence, el ordenador, quien respondió.
—Prisionero-paciente Cavor. Condenado a diez años de trabajos forzados en Artemisa Siete sin posibilidad de libertad condicional por el brutal asesinato de su esposa. La mujer era hija de un importante funcionario de la administración municipal. A fecha de hoy ha cumplido cuatro años de su condena.
—Bueno, imagino que esto le proporcionará el billete a casa. Pocos trabajos forzados puede hacer con un brazo protésico. Hasta los más modernos tardan tiempo en adquirir fuerza.
—¿Se lo pondrás tú? —le preguntó Berger.
Raft tiró con cuidado de los nervios que salían del muñón de Cavor y a continuación los acortó un par de centímetros, de forma que pudieran retraerse con más facilidad hacia el interior de la carne.
—Ya lo he intentado otras veces y no han agarrado. Una buena hemostasis es casi imposible con este desastre de polvo. El menor hematoma en el muñón puede producir una infección que dificultaría el implante de la prótesis. No, tendrá que ir al hospital[7] de una prisión preventiva, en una cárcel abierta de la Tierra, y tan pronto como sea posible. Cuanto antes le apliquen el brazo postizo, más posibilidades tendrá el ordenador protésico de localizar las terminaciones nerviosas.
—Preparados para retirar el torniquete —advirtió Florence.
Raft no intentó contener de nuevo la hemorragia hasta que estuvo convencido de que el muñón recibía suficiente riego sanguíneo; después de haber ligado por partida doble los vasos mayores y aplicado espuma de carne sintética a las zonas sangrantes más pequeñas, insertó un drenaje de succión y cerró los colgajos de piel sobre el hueso empleando membrana fibrosa sintética. Finalmente, embadurnó el muñón con centrosoma recombinante para iniciar el proceso que atraería los gránulos protoplásticos de la herida a la prótesis cuando le fuera implantada; luego le aplicó un vendaje de compresión. Cuando el trabajo estuvo listo contempló su obra con cierta satisfacción.
—No está mal —opinó—. Un trabajo limpio, aunque esté mal decirlo. Gracias por la ayuda, Berger.
La mujer rio como para quitarse importancia.
—¿Y qué pasa conmigo? —protestó Florence.
—Lo mismo, Florence. Ni que decir tiene.
—Ha sido un placer, Peter —dijo Florence con su elegante y suave voz, que, aunque nunca se lo había dicho, a Raft le recordaba la voz melosa de su propia madre.
—Y ahora, ¿qué tal si me sugieres algún tratamiento químico para la terapia postoperatoria? —le pidió Raft.
—Dame un segundo para pensarlo.
—Aligera, Florence, que me duele la espalda. Llevo en pie desde las doscientas noventa.
—Muy bien, esta es mi sugerencia. Te aconsejo que le inyectes una nanomáquina[8] con una combinación de calmantes y antibióticos profilácticos. A ti te prescribo sulfato de glucosamina por vía oral.
—Eso me gusta.
—¿Quieres que prepare la nanomáquina en tu lugar, Peter?
—Sí, Florence, por favor.
Berger estaba ocupada lavando los restos del brazo de Cavor antes de preservarlos en una bolsa estéril de polietileno enfriada con nitrógeno líquido. A pesar de lo aplastado que había quedado el miembro, había zonas de piel y carne que podrían aprovecharse más adelante como vendaje biológico fiable. En la Luna nunca se desperdicia nada, y menos aún en una colonia penitenciaria como Artemisa Siete. Aunque el satélite posee una próspera economía industrial valorable en muchos miles de millones de dólares, carece de materias primas propias aparte de rocas y hielo, de forma que todo se recicla.
Florence introdujo el infinitesimal artilugio en una solución salina, que Raft succionó mediante una jeringa e inyectó a Cavor en la yugular. Raft apenas había mirado el rostro del paciente. En ese momento comprobó que era un individuo menudo y frágil, y le pareció casi imposible que hubiera sobrevivido a cuatro años de trabajos forzados. Si alguien le hubiera dicho al médico titular de Artemisa Siete que aquel manco tumbado en el escáner plano llegaría a desempeñar un papel clave en el crimen del siglo,[9] casi con toda seguridad habría dado por sentado que quien afirmaba eso padecía alguno de los trastornos sensoriales ocasionados por las pequeñas alteraciones que se producen en la atmósfera artificial de la colonia.[10]
—Oye, Florence, ¿cuándo sale la próxima nave de carga a la Tierra?
—Despegará de Base Tranquilidad esta noche.
—¿Podrá cogerla?
—Sí. Dentro de una hora saldrá de Artemisa un transporte para llevar a varios prisioneros a los que se ha concedido la libertad condicional.
—Vaya cabrones con suerte. Más vale que le reserves un pasaje.
Raft, que aún debía cumplir seis años de una condena de ocho, se quitó uno de los ensangrentados guantes quirúrgicos y contempló su húmeda mano derecha con espíritu reflexivo, como si fuera todo lo que lo separaba de la Tierra y la libertad.
—Hoy en día hacen unas prótesis increíbles —dijo pensativo—. A lo mejor valdría la pena.
Rameses Gates se abrochó el cinturón hasta el tope en su asiento del superconductor[11] con destino a la Tierra, reclinó el respaldo por completo adelantándose al despegue y se ajustó la sujeción para el cuello alrededor de la cuadrada barbilla y las deformes orejas, tanto como le resultaba soportable. Tenía por delante un vuelo de tres días y trescientos treinta y ocho mil kilómetros, tras el que pasaría un corto período detenido en una prisión abierta antes de que lo reintegraran a la así llamada comunidad. Pero antes de todo eso estaba el pequeño asunto del despegue. El superconductor era bastante menos cómodo que un cohete, ya que creaba fuerzas gravitacionales casi insoportables. Los prisioneros y los animales viajaban en un compartimento antiaceleración que en teoría era capaz de soportar diez G, pero no por ello dejaban de experimentar estasis circulatoria, que solía ocasionar pérdidas de conciencia y a veces hasta la muerte, en quienes se encontraban en una fase avanzada del virus Pa. Afectado por el virus como cualquiera de sus conocidos, Gates no tenía forma de determinar en qué momento del desarrollo del Pa se encontraba; pero había oído que quienes sobrevivían al viaje solían sentirse enfermos durante varios días. La perspectiva del malestar que se le avecinaba, por no hablar de la posibilidad de morir, hacía que Gates, como el resto de la docena de hombres y mujeres que esperaban a ser catapultados a la Tierra, se sintiera irritable y ansioso por empezar. Pero había un retraso. Un pasajero de última hora, informó el ordenador de a bordo.
—¿Qué clase de pasajero de última hora? —preguntó Gates—. Todos sabíamos hace semanas que saldríamos hoy en este montón de chatarra. ¿Quién es?
—Tiene que ser otro prisionero —afirmó la mujer echada junto a Gates—. ¿Quién iba a viajar así, si no?
La mujer se llamaba Lenina. Gates siempre la había considerado la más atractiva de Artemisa Siete, pero nunca había tenido oportunidad de hablar con ella. Hasta este momento, en que estaba demasiado nervioso para contestarle.
—No dispongo de más información por el momento —declaró el ordenador—. Tengan paciencia, por favor.
—Eso se dice pronto —replicó Gates al ordenador—. Tú no vas a tener que experimentar la segunda ley de Newton sobre el movimiento, con todos sus encantadores efectos fisiológicos secundarios.
—¿Se ha tomado ya su píldora antigravedad? —contraatacó el ordenador.
En ese momento se abrió la puerta y dos carceleros cargaron una cápsula antigravedad[12] en cuyo interior iba Cavor y la fijaron al suelo. A excepción del visor para el rostro, la cápsula ocultaba todo el cuerpo de Cavor e impedía apreciar el alcance de sus heridas. Gates se soltó la sujeción del cuello y se inclinó por encima de Lenina para echar un vistazo al rostro del recién llegado. No lo reconoció.
Cuando las puertas volvieron a cerrarse, las bobinas del superconductor en el monorraíl de aleación empezaron a crear la corriente eléctrica que los lanzaría al espacio.
—Dicen que si el superconductor fuera lo bastante despacio —explicó Lenina—, se podría contemplar una vista preciosa de Base Tranquilidad. Eso dicen. Claro que habría que tener la cabeza libre para mirar por la ventanilla, y no hay muchas posibilidades de mover un músculo durante el despegue. En Tranquilidad hay un museo sobre el primer alunizaje. Se pueden ver el módulo lunar y las huellas de los astronautas. Por lo menos es lo que me han dicho.
—Diez kelvins y aumentando —informó el ordenador.
—¿En serio?
—Me gustaría volver y verlo con mis propios ojos.
—¿De verdad? —dijo Gates, que miraba con aprensión hacia la ventanilla iluminada por la Luna.
—¿Nervioso? —gritó Lenina por encima del estruendo que hacía la corriente, que aumentaba por segundos y parecía el zumbido de una avispa enorme y colérica.
—Treinta kelvins y aumentando.
—¿Por qué iba a estar nervioso?
—Cincuenta kelvins y aumentando.
—Me ha parecido oírte decir que ibas a rezar. ¿Te importa cogerme la mano?
—Temperatura de transición[13] —informó el ordenador—. Preparados para el despegue.
—Gracias, no me importa hacerlo.
Gates cogió la mano de Lenina y sintió que la mujer estrechaba la suya con la fuerza de un robot. Miró sus nudillos blancos y sonrió débilmente. Aunque su voz era serena, resultaba evidente que ambos estaban igual de nerviosos.
La mirada de Gates se posó en la cápsula sujeta al suelo. Algo no iba bien. El visor estaba completamente empañado, como si en el interior no circulara el aire. Gates comprendió al instante lo que ocurría. Aquellos estúpidos hijos de puta que habían cargado al herido se habían olvidado de pulsar el interruptor del suministro de oxígeno. Si no se abría el receptáculo y se ponía en marcha la bomba, aquel hombre moriría asfixiado. No había tiempo para pensar. Gates soltó la sujeción del cuello y se desabrochó el cinturón. Una vez en marcha el superconductor, las fuerzas gravitacionales serían tan fuertes que no tendría posibilidad de mover más músculo que los párpados. Era ahora o nunca.
—¿Te has vuelto loco? —le advirtió Lenina—. Es un suicidio.
—Por favor, vuelva a su asiento de inmediato —le exigió el ordenador—. Despegaremos en veinte segundos.
Gates se arrodilló junto a la cápsula y empezó a contar. Abrió los cierres y levantó la tapa del receptáculo. Ahora podía ver claramente por qué lo devolvían a la Tierra. El hombre respiraba angustiado y, para sorpresa de Gates, le sonrió.
—Gracias —carraspeó.
—Vuelva inmediatamente a su sitio. Diez segundos para el despegue.
—No se merecen, zurdo —contestó Gates, que accionó el interruptor del oxígeno y cerró la cubierta con un golpe.
—Siéntese, por favor. Cinco segundos.
Gates se abalanzó hacia su asiento, se tumbó de espaldas y empezó a abrocharse el cinturón de nuevo.
—¡Estás loco! —le gritó Lenina.
—Tres, dos...
No había tiempo para la sujeción del cuello. Ni siquiera para abrocharse todas las hebillas del cinturón. Solo lo justo para apretar la nuca contra el asiento y cruzar los dedos. En un instante salieron catapultados por la rampa. Los trenes superconductores alcanzan velocidades de casi quinientos kilómetros por hora en la Tierra. Pero en la Luna, la masa y la gravedad frenan un ochenta y tres por ciento menos la velocidad del cuerpo del vehículo superconductor. En cuestión de segundos Gates sintió una enorme aceleración que cobraba fuerza a medida que la velocidad aumentaba, hasta alcanzar varios miles de kilómetros por hora. Y cuando el vehículo fue arrojado al espacio, al llegar al final de la rampa, los últimos pensamientos de Rameses Gates antes de perder el conocimiento se dirigieron a la increíble velocidad de escape que se leía en el velocímetro del techo, la hermosa mujer acostada a su lado y el pasajero manco.
II
Siempre ha sido fuente de fascinación, tal vez la fuente original, revestida en la conciencia humana de una importancia mística, casi mágica. Tótem central de las primeras civilizaciones, elemento fundamental en la mitología clásica, aspecto clave de casi todas las religiones, sigue siendo una imagen recurrente, tal vez la más poderosa de todas. Los católicos la honran con simbólica reverencia; los judíos practicantes, la consideran algo corruptor e impuro. Es la auténtica encamación del parentesco, pero también el emblema del crimen, la enemistad inveterada y, en no pocos casos, la redención. Es la sangre, carmesí, viscosa, más espesa que el agua, en constante circulación; la sustancia de los poemas épicos, el culto fetichista y la tragedia. Fuente de poder —hoy más que nunca— y libación de los dioses, la sangre es el árbol magnífico que vive en el interior de cada uno de nosotros. Pero es mucho más que una simple metáfora de la vida, y esto es algo que incluso todos aquellos hombres y mujeres pioneros de la Medicina, que le consagraron una vida de trabajo, llegaron a olvidar. Durante siglos, la sangre ha sido el componente del cuerpo humano estudiado con mayor interés y profundidad. Y, sin embargo, todos los que han investigado y comprendido mejor que nadie su materialidad de glóbulos rojos que viajan cuatrocientos ochenta kilómetros durante sus ciento veinte días de existencia han dejado que se les escape el antiguo sentido de misterio, el conocimiento de que la sangre es la vida misma. Extraído con facilidad, malgastado con ligereza, el líquido vital, humor y tejido a un tiempo, se asemeja a los rojos y preciosos rubíes y, sin embargo, es mucho más valioso.
Por extraño que resulte, a nadie se le ocurrió atesorarla. Es cierto que se guardó en bancos, pero sin que detrás de este hecho existiera una auténtica comprensión de la idea, pues la expresión «banco de sangre» se empleaba genéricamente y hacía alusión a un centro de sangre, a la unidad de transfusiones de un hospital, o a una combinación de ambos. Solo en la actualidad, cerca del final del siglo XXI, es posible apreciar y comprender el inestimable valor de la sangre en sus justos términos. Es decir, hasta cierto punto; la trascendencia cosmológica de la sangre sigue escapando al entendimiento de la mayoría. Y ello a pesar de que las matemáticas de la sangre, los números inherentes a su compleja estructura, proporcionan tal vez la mejor prueba de la existencia de un Creador, sea este de la clase que sea.
Fijémonos por ejemplo en el proceso de coagulación, que requiere el concurso de varias proteínas hemostáticas. Hasta quince agentes coagulantes llegan a activarse a lo largo de una serie escalonada de reacciones, en la que a cada escalón le corresponde además un agente anticoagulante compensatorio; dichas reacciones culminan en la formación de un sólido coágulo de fibrina. La protección contra la excesiva formación de coágulos, o trombosis, corre a cargo de una segunda serie de proteínas hemostáticas, que forman el sistema fibrinolítico y disponen de sus correspondientes inhibidores para prevenir la hiperactividad; la más potente de ellas, que recibe el nombre de plasmina, debe ser activada desde su forma inactiva, o plasminogen, por una nueva proteína,la activadora del plasminogen. Resulta fácil subestimar la irreductible complejidad de un sistema semejante. La desproporción entre la probabilidad de que se haya podido generar de forma casual y la probabilidad de que nunca llegara a existir es tan enorme que resulta prácticamente imposible dar con un número lo bastante elevado para expresarla. No obstante, creo que podría aproximarse a algo así como al número de glóbulos rojos que un varón adulto y sano produciría a lo largo de toda su vida; dado que en un segundo produce 2,3x106, y el resultado final, representado como número, vendría a ser el siguiente: 70x365x24x60x60x2,36, o alrededor de 3x1015.
Tal como observa Mefistófeles al sellar su pacto con Fausto, la sangre es un néctar de la más rara calidad.
Pero, volviendo al nivel mucho más modesto de los bancos de sangre, es evidente que hoy en día presentan unas características muy distintas a las de su concepción original, cuando tales instituciones dependían de un acto relativamente simple y desinteresado: una persona sana se tomaba la molestia de compartir su sangre con otros donando determinada cantidad de ella. El poder de la sangre y su capacidad de rejuvenecer a un ser humano se mencionan por primera vez en Ovidio, cuando relata la historia legendaria de Medea y Esón, padre de Jasón.[14] Cuando este regresa de sus trabajos, encuentra a su padre al borde de la muerte y, convencido de que su sangre podía salvar la vida paterna, se la entrega a Medea, que elabora con ella una pócima mágica y la transfunde a las venas del anciano con asombrosos resultados. Pero la Historia nos dice que la primera tentativa de transfusión se produjo en 1492, cuando un grupo de jóvenes sacerdotes donó su sangre en un descabellado y vano intento de prolongar la vida del moralmente despreciable Inocencio VIII, que, como era de esperar, murió. Los siglos siguientes fueron testigos de otros muchos intentos fallidos de transfundir sangre. En sus Brief Lives, John Aubrey cuenta que en 1649 Francis Potter, inspirándose en Ovidio, intentó una transfusión de sangre entre dos gallinas. Y en la entrada del diario de Samuel Pepys correspondiente al veintiuno de noviembre de 1667, se nos relata la primera tentativa inglesa de realizar una transfusión a un ser humano, llevada a cabo por Richard Lower en la persona de un tal Arthur Coga. Por desgracia se empleó la sangre de una cría de oveja, de forma que, por así decirlo, Coga se limpió con la sangre del cordero. El paciente sobrevivió, aunque otros sujetos de experimentos más tempranos practicados en Francia no fueron tan afortunados. Debido en gran parte a esos experimentos franceses[15] en que los pacientes habían fallecido, las transfusiones de sangre fueron abandonadas hasta el siglo XIX, época en que los médicos intentaron trasvasar leche al sistema circulatorio de sus víctimas. Ni que decir tiene que, como en el pasado, todos murieron. Hasta que en 1901 Karl Landsteiner describió el sistema ABO de grupos sanguíneos, haciendo teóricamente posible las transfusiones, que empezaron a llevarse a cabo con éxito en la segunda mitad de la Gran Guerra, como método habitual de combatir las hemorragias, empleando sangre citrada. Aún tuvieron que transcurrir varias décadas antes de que nuevos diluyentes, anticoagulantes y soluciones preservativas ayudaran de forma significativa a mejorar la ciencia de la conservación de los depósitos de sangre, hasta tal punto que la terapia por transfusión se convirtió en una práctica rutinaria.
Eso es agua pasada.
El presente siglo ha visto el mundo asolado por una peste fatal de la que la sangre ha sido, para tomar prestada una frase de Edgar Allan Poe,[16] el avatar y el sello. La enfermedad en cuestión, solo la última de una larga serie que ha diezmado a la raza humana desde que el hombre empezó a domesticar a los animales, revolución agropecuaria que aconteció hace unos diez mil años, es el parvovirus humano II, también conocido como HPVa lento o, simplemente, Pa. Se trata de una versión mutante y más lenta del así llamado HPV rápido, que era a su vez producto de la mutación de un virus relativamente inofensivo llamado B19,[17] cuya precisa estructura química fue descrita por primera vez hace casi un siglo, en 1983.
Asolado, es preciso repetirlo. Es posible que las cifras exactas no lleguen a conocerse nunca, pero los cálculos más conservadores estiman que desde el año 2019 el HPV y el HPVa han matado al menos a quinientos millones de personas, lo que sin lugar a dudas convierte al HPV en uno de los virus más exitosos de todos los tiempos.
Los virus son los únicos seres vivos que pueden competir con el hombre en el dominio de la Tierra, pues cada vez resulta más evidente que la antibiosis antiviral es un objetivo quimérico. Debido a que comparten idénticos mecanismos genéticos y metabólicos, el destino de los virus está inextricablemente unido al del ser humano. Y como todos los organismos vivos, los virus tienen su propia taxonomía, término con que los biólogos se refieren a la inabarcable clasificación de sus familias. En Ana Karenina, Tolstói afirma que todas las familias felices se asemejan. A un nivel fundamental, lo mismo puede decirse de los virus: sus familias tienen los mismos imperativos biológicos de supervivencia y reproducción que cualquier familia humana. La infección es un fenómeno antiguo, necesario para la vida. Sin infecciones la evolución hubiera sido imposible.
La familia parvoviridae está constituida por tres géneros capaces de infectar a una amplia variedad de especies huéspedes: a cualquier ser vivo, desde el visón al hombre. Estos virus son pequeños organismos icosaédricos con genomas que poseen una sola cadena de ADN. El que ahora nos interesa es el tercer género de parvoviridae, los parvovirus autónomos, capaces de replicación independiente mientras la célula huésped se encuentre en división. Los parvovirus autónomos reciben tal nombre porque no necesitan la presencia de un virus ayudante para la replicación. El B19 era uno de esos parvovirus autónomos humanos.
Para la mayoría de las personas normales, la infección, que se extendió de un tracto respiratorio a otro, era completamente asintomática; no obstante, en los casos sintomáticos la enfermedad contraída era leve y similar a otras infecciones virales corrientes, pues causaba fiebre, erupciones cutáneas e inflamación glandular (de hecho se la confundía a menudo con la gripe). Por lo general, el B19 infectaba al conjunto de las células rojas, aunque también podía infectar a las células blancas y a los megacariocitos, y ocasionaba un descenso moderado y transitorio del número de células rojas (eritrocitos), células blancas (leucocitos) y plaquetas. De ahí que el virus solo causara serios problemas a personas cuya médula ósea era vulnerable, como las que padecían anemia hemolítica, para las que cualquier interrupción de la actividad de la médula, ya sobrecargada de trabajo, podía acabar en una crisis aplástica. Al afectar a la concentración de hemoglobina y producir la desaparición de los reticulocitos de la sangre periférica y la ausencia de precursores de células de sangre roja en la médula ósea,esta afección pasajera, que podía durar de cinco a siete días, daba como resultado pacientes con síntomas de anemia aguda, principalmente fatiga crónica, dificultades respiratorias, palidez, lasitud, confusión y en ocasiones fallo cardíaco congestivo. A menudo era necesaria una transfusión de sangre para que la médula ósea se recuperara, la reticulocitosis se produjera y la concentración de hemoglobina recuperara sus valores normales. Los estudios realizados en el siglo XX mostraron que el noventa por ciento de los casos de crisis aplásticas en pacientes con anemia hemolítica crónica se debían a una infección por virus B19. Nunca llegó a desarrollarse una quimioterapia antiviral efectiva contra la infección por B19; de haberse conseguido, puede que las cosas hubieran sido completamente distintas.
La capacidad de un virus para causar enfermedades puede variar. Como el hombre, los microbios han demostrado que poseen una versatilidad e inventiva asombrosas, que son reproductores eficaces, evolucionan rápidamente y son capaces de acomodarse a nuevos huéspedes y condiciones. Consideremos, por ejemplo, la diferente gravedad de las distintas epidemias de gripe, o influenza,[18] a lo largo de la Historia. El virus causante de esta enfermedad experimenta frecuentes y drásticos cambios genéticos en sus proteínas superficiales, con lo que, a intervalos de aproximadamente dos años, arroja al mundo un «nuevo» virus, contra el cual la población mundial posee una inmunidad escasa o nula. Mutaciones así fueron responsables de cierto número de pandemias de gripe, pero ninguna resultó más virulenta que la gripe española de 1918, que en solo seis meses acabó con las vidas de treinta millones de personas, el doble de los muertos durante los cuatro años de la Gran Guerra. Este ejemplo extremo muestra la capacidad intrínseca de los virus para modificar su agresividad mediante mutaciones espontáneas, aunque las mutaciones pueden producirse también debido a influencias externas como productos químicos, radiación, bacterias o incluso otros virus. La mayor parte de dichas mutaciones se corrigen rápidamente gracias a enzimas encargadas de reparar el ADN o el ARN, y no tienen ocasión de alterar la actividad del virus. Incluso aunque no sean contrarrestadas, es poco probable que las mutaciones afecten a la estructura o el comportamiento del virus de una forma inmediatamente perceptible. Solo una de cada millón de mutaciones podría tener un efecto perjudicial en el virus, hasta el punto de incapacitarlo para infectar células o hacer que se incorpore al ADN de la célula huésped. Y en cambio, un número similar de mutaciones podría fácilmente dar como resultado una mayor avidez a la hora de unirse a células huéspedes o una replicación más eficaz de los productos virales, y en consecuencia infecciones y enfermedades más graves. La mutación podría producir también un cambio en el tropismo del virus, que empezaría a atacar a un tipo de célula no afectado hasta entonces.
Se han expuesto diversas teorías para explicar las causas de que un virus relativamente benigno como el B19 acabara mutando y transformándose en el HPV, mucho más rápido y letal. Una de ellas, cada vez más extendida, sugiere que el agente desencadenante fue un intento de crear genéticamente una cápside antiviral con tecnología de ADN recombinante usando un sistema de baculovirus. Otras teorías apuntan que la escasez de sangre en los hospitales rusos a principios del siglo XXI fomentó la práctica tradicional de usar sangre de cadáveres para transfusiones, y que sangre infectada por el B19, obtenida de cadáveres de personas afectadas por la radiación del desastre de Shevchenko[19] de 2011, había mutado en la nueva forma de parvovirus. Existe incluso una teoría «de lapanespermia», según la cual el B19 se vio afectado por otro virus recién llegado del espacio exterior, como detritus de un cometa o de una lanzadera espacial. Estas son solo algunas de las teorías en circulación. En cualquier caso, lo que parece cierto es que el desarrollo de sucedáneos de la sangre desempeñó un papel relevante en la mutación del B19. El interés militar en nuevas soluciones para la reanimación en el campo de batalla, que evitaran los problemas logísticos que suponía el uso de sangre natural, dio como resultado la creación de diversos productos a partir de hemoglobina bovina purificada o basados en la tecnología bacteriana recombinante, que había echado mano del bacilo E. colipara reproducir la hemoglobina humana.
Fuera cual fuese la cadena causal, lo que es indiscutible es el efecto letal del HPVa rápido, que impide que la hemoglobina[20]absorba el oxígeno en personas que, por lo demás, están sanas, aunque sigue sin haber acuerdo respecto a la forma en que el virus lo consigue. El HPVa rápido parece operar de tres formas distintas, lo que ha llevado a muchos médicos a pensar que se trata en realidad de tres parvovirus distintos. Son las siguientes:
1)el virus provoca la producción insuficiente de proteínas cruciales para la absorción del oxígeno que lleva a cabo la hemoglobina; o
2)el virus detiene la producción de dichas proteínas. En consecuencia, el oxígeno no puede ser transportado por los glóbulos rojos afectados; dado que la vida de estos es de ciento veinte días, el paciente se asfixia en ese período de tiempo; o
3)el virus se codifica para producir polipéptidos de bloqueo que interactúan con el sitio activo de la unión del oxígeno.
El segundomodus operandi representa el cuadro más frecuente del HPV rápido. La historia clínica se desarrolla lentamente, con individuos que no presentan síntomas durante unos siete días, entre el período febril menor y la aparición de un sarpullido rubeliforme; a las cuatro semanas sobreviene una repentina acometida de la artritis simétrica, que afecta a las pequeñas articulaciones de las manos y, a continuación, de las muñecas, los tobillos, las rodillas y los codos; a los sesenta días los pacientes presentan síntomas de anemia, que empeora rápidamente —fatiga, dificultades respiratorias, cianosis, desorientación—; y dependiendo del estado de salud general del enfermo, el HPV rápido finaliza en el coma y la muerte, que acaece aproximadamente a los noventa días.
El tratamiento para el HPV rápido consistía en la transfusión sanguínea y el empleo terapéutico de ProTryptol 14, una proteasa específica protegida por una envoltura lípida (o liposoma) para evitar la digestión prematura, y dirigida hacia los glóbulos rojos. La proteasa, una vez liberada en el interior de la célula, estaba diseñada para actuar contra la proteína mutante responsable de los trastornos, en el lugar de ligazón del oxígeno. Sin embargo, durante muchos años la producción de esta proteasa fue difícil y cara, y para cuando el coste del ProTryptol 14 había descendido, el precio de la sangre sana ya estaba por las nubes.
El HPV rápido se propagó por todo el mundo y afectó a todos los habitantes del planeta a excepción de grupos humanos aislados de Brasil y África. Tal como había ocurrido con el B19, los primeros en sufrir el contagio fueron los niños, con brotes localizados a menudo en las escuelas primarias, que se extendían de un sistema respiratorio a otro. Como consecuencia de esos primeros casos, siempre fatales, los padres y los profesores de los enfermos también resultaban infectados, lo que condujo a una segunda forma de transmisión: la donación de sangre. La elevada incidencia del virus en las unidades de sangre provocó una crisis de confianza en la donación a lo largo y ancho del mundo occidental, y dio como resultado la creación a gran escala de programas de donación autóloga. La expresión «mala sangre» se ha utilizado durante siglos para describir metafóricamente los sentimientos de hostilidad entre dos personas, pero hasta ese momento nunca había podido justificarse desde un punto de vista fisiológico.
Entre 2017 y 2023, el HPV rápido mató a cincuenta mil personas diarias en todo el mundo. Unida a una serie de desastres naturales, desde el terremoto que destruyó Tokio a la plaga de langosta que diezmó la agricultura norteamericana, pasando por la Gran Guerra de Oriente Medio de 2017 y una dantesca erupción del Vesubio —por no mencionar el cambio climático que produjo una sequía y hambruna desastrosas en China—, la pandemia de HPV no tardó en ser considerada por muchos como un castigo divino. Otros echaron la culpa a los judíos, basándose, como es habitual, en una débil evidencia: un médico judío, Benjamin Steinart-Levy, había capitaneado el hallazgo del ProTryptol 14, gracias al cual la empresa farmacéutica Goldman ganó miles de millones de dólares durante los primeros meses de la pandemia. Los pogromos estallaron a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en Estados Unidos; solo en Los Ángeles murieron asesinados catorce mil judíos. En Nueva York, cuando ya era imposible enterrar más cadáveres en los cementerios y parques de la ciudad, el cardenal Martin Walsh bendijo el Atlántico para que los cuerpos encontraran en sus aguas un lugar sagrado donde reposar eternamente. En todo el mundo las familias se desintegraron, los sistemas sanitarios se vinieron abajo debido a la presión y los países cayeron en el caos como consecuencia de la impotencia de los gobiernos.
Es imposible dar cifras exactas, pero incluso los estadísticos más conservadores han estimado que el HPV rápido causó la muerte de al menos ciento cincuenta millones de personas entre 2018 y 2025. Y hubieran muerto muchas más de no producirse otra mutación en algún momento a mediados de la década de los años veinte, cuando el HPV rápido, que acababa con sus víctimas en ciento veinte días, se convirtió en HPVa lento, o Pa, que emplea mucho más tiempo en acabar con sus huéspedes.[21] Por supuesto, tal comportamiento redundaba en beneficio del propio virus, dado que ningún virus puede sobrevivir a menos que sea capaz de crear proteínas, por lo general secuestrando los procesos de la célula huésped. Si se multiplica sin resistencia, mata al huésped, y si ello ocurre antes de que el virus haya encontrado una nueva víctima, también él muere. El Pa evolucionó para solucionar este problema, permitiendo a la célula huésped sobrevivir durante muchos años. En la actualidad los que han resultado afectados pueden llegar a vivir entre diez y quince años, durante los cuales el virus permanece latente en el ADN del núcleo de la célula huésped durante largos períodos y se reactiva cuando las defensas del huésped son bajas.
No resulta nada sorprendente que en la actualidad la sangre sana sea la mercancía más importante y valiosa de la Tierra, y que las sociedades de todo el planeta se hayan dividido en dos sectores desiguales: una minoría privilegiada no contaminada por el Pa, que participa en programas de donación autóloga (en la práctica ambas circunstancias son inseparables), y una desafortunada mayoría cuya infección le impide formar parte de ningún programa de predepósito ABO.
El autor, que ha leído las principales novelas distópicas y antiutópicas[22] del siglo XX y comienzos del XXI, considera que los hechos aquí narrados son tan pavorosos como los imaginados por Wells, Huxley, Koestler, Zamiatin, Orwell, Rand, LeGuin, Atwood, Theroux, Amis, Spence o Saratoga. A pesar de tantas advertencias apocalípticas sobre el futuro de la humanidad, el autor está convencido de que el mundo se encuentra hoy en un estado infinitamente peor del que hubiera podido imaginar ninguno de los escritores que lo precedieron. Como dijo lord Byron: «Es extraño, pero cierto; pues la verdad es siempre extraña; más extraña que la ficción».
Lo que resulta más irónico es que el hombre ha pasado por el día del juicio final sin enterarse. La bomba nuclear explotó en 1945, y otra vez en 2017, y todo lo que ha ocurrido después ha sido solo lluvia radiactiva. Para mucha gente se trata de una noticia vieja, y a nadie le preocupa demasiado. ¿Qué puede importarte algo que ya ha sucedido, que sigue existiendo más allá de tu control, que te define? El futuro —cualquier futuro, incluso si es tan poco halagüeño como el que describen las obras de ficción mencionadas— ha dejado de existir. Lo que hay es el statu quo y poco más. Algo que tal vez explique por qué no hay ninguna iniciativa, social o científica, para intentar cambiar las cosas. El Armagedón, el Apocalipsis, el Fin de los Tiempos, el Holocausto, o como prefieras llamarlo, ha ocurrido ya, ha quedado atrás y, en el fondo, a nadie le importa.
PRIMERA PARTE
El hombre ha caído en una trampa... y la bondad no le sirve de nada en la nueva situación. Ya nadie se preocupa en un sentido o en otro. Bien y mal, pesimismo y optimismo son una cuestión de grupo sanguíneo, no de disposición angélica.
LAWRENCE DURRELL
1
Visto a través del parabrisas del girocóptero de Dallas, el edificio Terotec recordaba a la silueta de un lagarto gigante, quizá de un camaleón, ya que todo, desde el recubrimiento exterior aislante hasta los tres pisos de cristal, estaba sujeto a cambios según los factores ambientales predominantes en cada momento. El compacto interior, en el que apenas se distinguía un pilar, viga o panel, también estaba adaptado a los inteligentes trabajadores que lo habitaban. Autorregulada y capaz de amoldarse continuamente mediante una autoprogramación electrónica y biotecnológica, la estructura dinámica del edificio Terotec era algo más que un refugio para quienes como Dallas tenían el privilegio de trabajar en él. Más que el fruto de una mera simbiosis ecológica, el edificio era el auténtico símbolo de la terotecnología y el negocio derivado de ella. Terotecnología, que había tomado su nombre del verbo griego terein, cuyo significado es «vigilar» u «observar», era el líder mundial en el diseño y construcción de los llamados entornos racionales: instalaciones de alta seguridad para instituciones financieras, dinero digital y bancos de sangre. Y Dana Dallas era el ingeniero más brillante de la compañía.
Era un buen día para volar, frío pero claro y soleado hasta los catorce mil metros de altura, con poco o ningún tráfico que entorpeciera el avance de Dallas a seiscientos kilómetros por hora. No es que Dallas disfrutara demasiado pilotando el aparato. Su mente ya estaba enfrascada en el nuevo proyecto y en los cálculos que había encargado a su ayudante que llevara a cabo durante la noche. Descendió los últimos quince metros en tres segundos, se desabrochó el arnés del asiento y apagó el doble motor turbo. Pero antes de saltar al suelo bajo el palio cada vez más lento de las hélices de acero, Dallas echó un prolongado vistazo a su alrededor desde la seguridad de la burbuja de cristal a prueba de balas. Nunca estaba de más comprobar quién merodeaba por el giroaparcamiento antes de aventurarse fuera del vehículo. En los tiempos que corrían, con tanta chusma chupasangre suelta, toda precaución era poca. Aun estando dentro del área relativamente protegida por la Carta de Limpieza de Sangre, la llamada Zona CLS. Tras juzgar que las inmediaciones parecían bastante tranquilas, saltó del autogiro y echó a correr hacia las puertas de cristal del edificio Terotec, aunque no lo bastante deprisa para evitar que la nube de polvo levantada por el brusco aterrizaje lo acompañara hasta el interior.
—Buenas, Jay.
—Buenos días, señor Dallas —respondió el vigilante del aparcamiento, que corrió a hacerse cargo del giro para estacionarlo en la plaza reservada al diseñador jefe—. ¿Qué tal se encuentra hoy?
Dallas gruñó de forma equívoca. Se quitó las gafas de sol, se plantó ante la pantalla de seguridad y respiró con cuidado sobre la película exhalosensitiva. Era un artilugio sencillo pero efectivo, diseñado por el propio Dallas.[23] Le gustaba bromear diciendo que para entrar en uno de los edificios más protegidos de Estados Unidos bastaba con soplar suavemente sobre sus puertas.
Una vez dentro de la parte del edificio inaccesible para el público general, Dallas bajó en el ascensor hasta el nivel seis, que era también el más restringido. La mayor parte del trabajo de Terotecnología se llevaba a cabo bajo tierra, en docenas de despachos sin ventanas, que disponían no obstante de pantallas fausses fenêtres capaces de ofrecer a sus ocupantes cualquier vista que pudieran desear. En el suyo, Dallas sentía predilección por las profundidades de un océano generado por ordenador, hogar de innumerables bancos de peces de brillante colorido, que exhibían ante el diseñador jefe un sinnúmero de comportamientos verosímiles. Aquel espectáculo era el que más le inspiraba. Sin embargo, un humor cambiante le pedía en ocasiones contemplar ríos de hirviente magma, cordilleras cubiertas de nieve o simplemente un jardín de la campiña inglesa.
El paisaje abisal confería al reluciente acero, la pulida madera y el suave cuero del mobiliario un halo de submarino privado. El evidente lujo de su entorno de trabajo le recordaba constantemente a Dallas su buena fortuna, y sin embargo no eran pocas las ocasiones en que hubiera deseado propulsar aquel suntuoso santuario hacia el insondable azul de la fausse fenêtre, muy lejos de Terotecnología y del habitante del despacho contiguo, Simon King, su jefe. La ayudante de Dallas, Dixy, que tenía una memoria fabulosa para las trivialidades y era muy aficionada a las citas, hubiera puntualizado que cuando uno se encuentra entre un demonio de cualquier especie y el profundo mar azul, este último suele resultar francamente atractivo.
A Dallas le gustaba su trabajo, pero aborrecía al hombre para el cual lo llevaba a cabo. Es un fenómeno frecuente, y Dallas se conocía lo bastante a sí mismo como para reconocer que aquello tenía tanto que ver con su propio carácter como con el de King. El director general de Terotecnología era arrogante, caprichoso y cruel, pero no más que Dallas o, en el fondo, que cualquier otro miembro del consejo de dirección de la empresa. En realidad, Dallas odiaba al director porque se veía a sí mismo reflejado en aquel hombre mayor, cuyo puesto tenía muchas probabilidades de heredar algún día, y no había cosa que temiera más en el mundo. Diseñar era una cosa, pero dirigir el día a día de una corporación de las proporciones de Terotecnología suponía algo completamente distinto. El diseño era un trabajo para equipos pequeños o, tal como prefería Dallas, para individuos. En cambio, el cargo de director general, cuyas funciones aún no estaban bien definidas, exigía latigazos, patadas y empujones. No era de extrañar que King necesitara a menudo la ayuda de Rimmer, su jefe de seguridad. Era inconcebible dirigir un Departamento de Diseño de esa forma. Cuanto más eficientemente te empeñaras en hacerlo, menos lo sería. Para Dallas, la ausencia de responsabilidades empresariales era motivo de orgullo. Su mente solo trabajaba a la perfección cuando no se veía entorpecida por la necesidad de realizar aburridas tareas burocráticas. Estaba convencido de que sería una insensatez que alguien como él, un diseñador nato, dirigiera los destinos de una empresa como Terotecnología; pero, al mismo tiempo, era consciente de que King, antiguo diseñador como él, lo consideraba su sucesor, y lo odiaba por ello. Todo lo que Dallas quería era que lo dejaran diseñar sus complejos prototipos de alta seguridad en paz.
Antes de que King pudiera verlo, Dallas se deslizó rápidamente al interior de su despacho, cerró la puerta y echó el pestillo.
—Eso no va a detenerle —dijo Dixy.
—Ya lo sé —contestó desganado—. Estoy abierto a cualquier sugerencia que lo expulse de mi vida de manera permanente.
—Me da en la nariz que alguien ha pasado una mala noche.
Sin decir palabra, Dallas se quitó la chaqueta y se sirvió un vaso de agua. Aunque se sentía ignorada, Dixyesperó las órdenes de su dueño con paciente respeto.
—Hace tiempo que todos los días son malos —dijo Dallas por fin.
—Lamento oír eso.
—Es mi hija. Está enferma.
—¿Caro? ¿Qué le pasa?
—Ese es el problema —respondió Dallas—. Los médicos... La verdad es que no lo saben.
Dallas suspiró y meneó la cabeza.
—Entonces, ¿hace tiempo que está enferma?
—Desde que nació.
—Pero ¿por qué no me lo habías dicho hasta ahora? —se quejó Dixy, que parecía ofendida.
Era cierto. Hasta ese momento no había mencionado la enfermedad de Caro en presencia de su ayudante. Dallas no era de los que mezclan su vida privada con el trabajo. Pero ahora sentía la necesidad de contárselo a alguien. Aunque ese alguien fuera Dixy.
—Puedes contármelo todo. Para eso estoy aquí.
Dallas, agradecido por la aparente preocupación de la joven, asintió.
—Al parecer no es capaz de desarrollarse con normalidad —explicó—. Para empezar, es anémica. Y encima, está lo de su mandíbula. —Dallas se encogió de hombros—. Sobresale de una forma bastante rara. Si no fuera tan enclenque, parecería una niña de Neanderthal. Quiero decir que, si la vieras, tu primer impulso sería soltarla en el monte, no sé si me entiendes. No, no quiero decir eso. De verdad que la quiero, pero hay veces que... Bueno, digamos que no es fácil relacionarse con una niña así, Dixy.
—De eso no puedo opinar, la verdad —dijo Dixyde forma un tanto brusca.
Aquel comentario lo cogió por sorpresa, hasta el punto de llevarle a preguntarse si su ayudante tal vez no quería tener hijos. En cuyo caso, él podía arreglarlo.
—Puedes confiar en mi palabra —replicó secamente.
—¿Qué dicen los médicos?
—Los médicos... —rezongó Dallas con desprecio—. Le hacen pruebas. Pruebas y más pruebas. Pero hasta ahora no han sido capaces de diagnosticar lo que tiene, sea lo que sea. Así que, para ser sincero, no tengo muchas esperanzas de que lleguen a descubrirlo.
—Cuánto lo siento, Dallas —suspiró Dixy—. ¿Hay algo que yo pueda hacer?
Dallas volvió la vista hacia la ventana falsa. En ese momento, una bandada de tordos de mar se deslizaba como un solo pez, escrutándolo con unos ojos rodeados de anchas líneas negras, que les daban un aspecto amenazador, como si fueran una banda de facinerosos. Nunca dejaba de asombrarle cómo los peces conseguían cambiar de dirección justo al mismo tiempo; puede que estuvieran generados por un ordenador, pero eran tan reales como si los hubieran comprado en un acuario. Suponía que se trataba de un comportamiento instintivo, provocado y modificado por sus necesidades de alimentación y reproducción. Pero cómo se parecía al de la chusma, pensó. A la masa de gente obligada a vivir fuera de la Zona y del sistema de privilegios sanitarios que le protegía a él y a los de su clase como una madre. Gente peligrosa y repugnante. Criaturas ignorantes e infectadas a las que solo movía la codicia y el deseo. Mares de generaciones agonizantes de cuyo contagio se protegía, por pura necesidad, una población más reducida, sana y moralmente superior, con cristales reforzados, cámaras barredoras y altas verjas electrificadas, en las impenetrables y vigiladas comunidades de los ciudadanos RET de Primera Clase.
Dixy tosió educadamente y, al darse cuenta de que estaba esperando una respuesta, Dallas apartó la vista de la pantalla con un suspiro interrogativo, y añadió:
—¿Qué decías?
—Te he preguntado si puedo hacer algo —repitió ella pacientemente.
Era una pregunta innecesaria. Ambos sabían que ella no podía negarle nada. Ese era el motivo por el que trabajaba como ayudante de Dallas en vez de realizar funciones más humildes.
—Ya sabes cuánto me gusta complacerte —añadió la joven con el tono más sensual de que era capaz, mientras se pasaba una mano perfecta y bien cuidada por el largo y abundante cabello, tal y como había visto hacer a las actrices de las películas antiguas cuando querían mostrarse provocativas sexualmente.
Dallas sonrió, complacido por su buena voluntad. Cualquier cosa, por insignificante que fuera, servía de ayuda. Hasta la compasión de su ayudante. De hecho, Dixy, como ayudante, era el no va más. Alta, extraordinariamente bien formada, con una larga melena rubia y los treinta por cumplir. Era el tipo de chica cuya belleza quedaba aún más realzada por una certeza: era la mujer perfecta para él y nunca podría ponerle la mano encima. Y es que Dixy era una animación paraláctica, una imagen tridimensional con resolución virtualmente ilimitada, producida por un ordenador que captaba las señales eléctricas del cerebro de Dallas y las grababa mediante una GDP.[24] Era la imagen interactiva y transmitida en tiempo real por el haz de programas de su asistente electrónico, un sofisticado artilugio óptico que ayudaba a Dallas a obtener un rendimiento óptimo del potentísimo ordenador que lo secundaba en sus empeños intelectuales. Dixy podía hacer prácticamente cualquier cosa que no implicara contacto físico con Dallas. Era secretaria, artista gráfica, consejera, genio de las matemáticas, cómica, conversadora brillante, traductora, interlocutora e incluso, de vez en cuando, inspiración autoerótica. En resumidas cuentas, Dixy no tenía precio para él; era capaz de resolver las ecuaciones polinómicas más enrevesadas mientras obsequiaba a su dueño humano con las exhibiciones más lascivas e íntimas de su realista, casi opaca y vibrante anatomía (desde cualquier perspectiva elegida para admirar los dos gigabytes de su imagen trioscópica de franjas básicas,[25] Dixy era un producto fidelísimo de la luz reflejada).
—Entonces, podrías darme las cifras —le sugirió Dallas—. Para el nuevo diseño de la ruta multicursal.
—Yo me refería...
—Ya sé a qué te referías, Dixy —replicó Dallas con suavidad.
Era culpa suya. Su idea de mujer perfecta llevaba consigo un inagotable apetito sexual. Si Dixy no se parecía a su mujer, era tanto