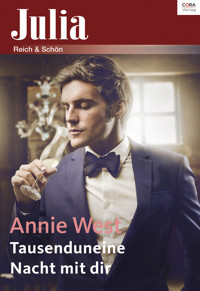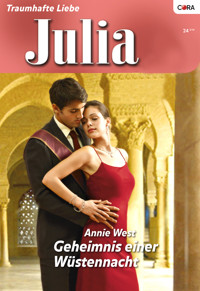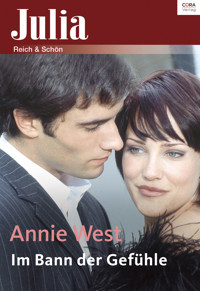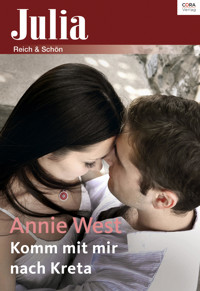2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Será aquella nueva empleada la clave de su redención? Los rumores rodeaban al solitario Alessio, conde Dal Lago. Sin embargo, Charlotte Symonds no iba a dejarse intimidar. Atender el castello de tan prestigioso aristócrata la ayudaría a cumplir su sueño de abrir su propio negocio, pero no estaba preparada para la inesperada atracción que sentía por su nuevo jefe... Atormentado por el sentimiento de culpa desde la trágica muerte de su esposa, Alessio dirigía un imperio multimillonario desde su apartado castello italiano… Hasta que Charlotte le abrió los ojos a todo lo que se estaba perdiendo, y a un deseo olvidado mucho tiempo atrás. ¿Pero podría mantener sus impenetrables muros emocionales una vez se desatase la pasión?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Annie West
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El tormento del italiano, n.º 3097 julio 2024
Título original: The Housekeeper and the Brooding Billionaire
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410629219
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ALESSIO se detuvo frente al ventanal, contemplando la cortina de niebla que cubría el lago. Sería adecuado para su estado de ánimo que ese manto gris persistiera durante todo el día, aislando la isla del mundo exterior y del sol.
Ese día no merecía luz del sol.
«Ni tú tampoco».
El dolor le atravesó las costillas; era penetrante, pero tan familiar que casi lo agradeció. El dolor era ahora un compañero permanente, una señal de vida.
Alessio esbozó una sonrisa triste. En días como aquel, la vida no era algo necesariamente positivo.
Había permanecido despierto toda la noche, usando la subasta en Asia como excusa para no acostarse, para no soportar las horas de insomnio que le esperaban.
La subasta de antigüedades había sido un éxito para su empresa, uno más, ya que la casa de subastas de su familia llevaba siglos vendiendo artículos preciosos a la élite mundial.
Debería estar exultante y, sin embargo, no sentía ninguna alegría por el éxito de un evento que habían tardado un año en planificar.
Su vida era tan vacía como la niebla del lago. No había momentos de placer o satisfacción desde aquel día, tres años antes. Trabajaba más que nunca, sin descanso, porque tomarse un descanso le daría tiempo para reflexionar y para sentir.
Alessio metió las manos en los bolsillos. Aquella fecha estaba grabada a fuego en su alma. Había hecho lo que tenía que hacer, seguir adelante. Mucha gente dependía de él: familiares, empleados, lugareños que buscaban el apoyo del conde Dal Lago como lo habían hecho durante cientos de años.
Pero seguir adelante no era vivir.
Un rayo de luz rasgó la niebla y a lo lejos, en la playa, le pareció ver una figura. Debía estar alucinando. La falta de sueño lo afectaba por fin. ¿O era el sentimiento de culpa?
Él no creía en fantasmas, a pesar de vivir en el castello donde había nacido y muerto su familia durante más de quinientos años. ¿Pero qué otra explicación podría haber?
Debajo de la torre, en la única playa de arena de la isla, había una mujer.
Ninguno de los lugareños cruzaba el lago al amanecer y no podía ser una turista perdida en una isla privada, prohibida para todos salvo para los invitados. Aunque hacía mucho tiempo que no había invitados en el castello.
Alessio parpadeó, diciéndose a sí mismo que la figura desaparecería, que era un producto de su imaginación conjurado por la mezcla de emociones que engendraba esa fecha…
Pero sintió unas afiladas garras clavándose en su vientre cuando la vio meterse en el lago, el agua acariciando sus delgados muslos, su cintura, las yemas de sus dedos creando ondas en la superficie…
«Como en tus pesadillas».
Alessio tuvo que apoyarse en el marco de la ventana. No podía ser real. Ella no estaba allí. Era imposible. Ella había estado ausente durante tres años.
Hacía exactamente tres años aquel día.
La mujer se adentraba en las aguas tranquilas y oscuras mientras la niebla se enroscaba tras ella.
¿Se había vuelto loco?
Su tía abuela decía que eso era lo que pasaría si seguía encerrado allí, pero él había ignorado su preocupación. Había razones por las que no quería volver a Roma, por las que no quería viajar. Era su penitencia.
Loco o no, Alessio se negó a esperar. Salió del estudio y bajó apresuradamente por la antigua escalera de piedra de la torre. El empedrado del patio estaba cubierto de escarcha, pero los primeros rayos del sol primaveral ya atravesaban la niebla y sintió su calor en la cara mientras corría hacia el lago.
Nada, no había nadie en la orilla. Se dirigió al promontorio, con todos los sentidos alerta, y siguió hasta el muelle. Los pocos barcos que había allí le resultaban familiares. No había nada extraño.
Había sido su imaginación, un fantasma conjurado por el sentimiento de culpa y la falta de sueño.
Sin embargo, estaba demasiado inquieto como para volver a su estudio y tomó el camino estrecho que rodeaba la isla, pasando frente a casitas familiares, algunas vacías, otras habitadas por familias que habían vivido allí casi tanto tiempo como la suya, la mayoría dependiendo de los Dal Lago para ganarse el sustento.
Eran una comunidad muy unida y todos habían cerrado filas cuando ocurrió la tragedia. Las revistas de cotilleos publicaron cosas ridículas sobre él, pero de L’Isola del Drago no se había escapado una palabra sobre los acontecimientos de los que hablaba todo el mundo.
Era un hombre afortunado por tener tal lealtad.
Alessio hizo una mueca. ¿Afortunado? Por la lealtad de su gente y el éxito en los negocios, desde luego. En cuanto a lo demás…
No había nada más.
Cuando le llegó el aroma a pan recién horneado se dio cuenta de que había llegado a la única panadería de la isla. Podría llamar a Mario para charlar un rato mientras tomaban un café. Hacía semanas que no visitaba al anciano, pero aquel día no quería hablar con nadie, ni siquiera con un hombre que lo conocía desde que nació.
Especialmente con alguien que lo conocía tan bien.
Había dado la vuelta para regresar al castello cuando la niebla del lago se levantó del todo y…
Allí estaba ella.
La mujer que había visto en la playa. Seguía en el agua a pesar del frío y caminaba hacia la orilla con los hombros hacia atrás, moviendo las caderas de un modo tan femenino…
El corazón de Alessio se volvió loco.
No podía ver su rostro, pero sí el bañador azul. Tenía el pelo mojado, los brazos delgados, la cintura estrecha, las caderas redondeadas.
Debía haber hecho algún ruido porque ella se detuvo y giró la cabeza.
Durante un segundo devastador, la ilusión se mantuvo y su cerebro le dijo que era Antonia, o su espectro.
Pero aquella mujer no era un espectro ni un recuerdo inquietante. El sol abrió una brecha en la niebla y vio su pelo dorado.
Por supuesto que no era Antonia.
Ella se había ido tres años antes.
Alessio parpadeó, contemplando la elegante figura de la mujer, que se había detenido en el agua. Le gustaría decirle que aquel sitio estaba maldito, que debía irse inmediatamente, pero tenía un nudo en la garganta.
Se quedó inmóvil, las manos colgando a los costados, mirándola fijamente.
El traje de baño se pegaba a unas curvas deliciosas y, vagamente, pensó en el cuadro renacentista de Venus saliendo de su baño que colgaba en la suite principal del castello. Pero Venus carecía de la sensualidad de aquella mujer.
Eso, finalmente, lo liberó de su estupor. No era un fantasma sino una mujer de carne y hueso. Algo que fue confirmado por la violenta reacción de su cuerpo; una reacción que no había experimentado en años y que lo hizo cambiar de postura y tomar aire para intentar calmarse.
Avanzó a grandes zancadas, furioso con la intrusa que lo había desconcertado y excitado.
–Estás invadiendo mi propiedad. Márchate.
Su voz sonaba como un rugido y no le importaba. Él, más que la mayoría de sus antepasados, merecía el apodo de Dragón del Lago.
Sin embargo, la mujer se acercó, la luz del sol revelando un cabello del color de las viejas joyas de oro guardadas en la bóveda del castello.
–No estoy invadiendo su propiedad. Soy Charlotte Symonds.
Charlotte esbozó una sonrisa, como hacía con los clientes más exigentes, aunque una vocecita le decía que aquel hombre no se parecía a ningún cliente con el que hubiese tenido que lidiar.
Cuando tomó aire, notó que él miraba su pecho, casi a su pesar. Algo brilló en los profundos ojos verdes, algo que provocó una descarga de calor en su vientre.
–No me importa quién seas. Esta isla es propiedad privada.
Era muy alto, de constitución poderosa. En esa postura, con los pies separados y los brazos cruzados sobre el ancho torso, parecía un guerrero imponente.
–Sé que es propiedad privada –dijo ella, ofreciéndole su mano–. ¿Cómo está, señor conde? Soy…
–No eres bienvenida aquí.
La incipiente barba y la maraña de indómito cabello negro deberían hacerlo parecer un pirata. Y había algo de pirata en él, el aire de un hombre que se saltaría todas las reglas sin pensarlo dos veces para conseguir lo que quería. Su expresión le decía que estaba acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería.
Y, sin embargo, esa ferocidad le resultaba excitante. Aunque ella aborrecía a los hombres que siempre esperaban salirse con la suya.
En lugar de parecer desaliñado, el hombre que tenía delante parecía… indomable, imponente, intrigante.
Increíblemente sexy.
Las fotos que había visto de él bien afeitado, con un traje hecho a medida, el epítome del éxito, o impecablemente informal a bordo de un yate, no revelaban su crudo magnetismo y tuvo que hacer un esfuerzo para tragar saliva, tratando de recuperar el control de sus pensamientos.
–Si no te vas inmediatamente, te acompañaré personalmente al muelle.
–Eso no será necesario. Trabajo aquí, soy su ama de llaves temporal.
Alessio enarcó una ceja negra como el carbón, pero hacía tiempo que Charlotte no se dejaba intimidar por las amenazas de un padre beligerante y su nuevo jefe debía aprender que una ceja enarcada no iba a disuadirla.
–Llegué tarde ayer. Anna iba a presentarme personalmente, pero recibió una llamada en mitad de la noche y tuvo que irse a toda prisa.
–¿Su hija?
Ella asintió.
–Ha habido una complicación con el embarazo. Está en el hospital.
Él apretó los labios, pero Charlotte creyó ver una sombra de dolor en su rostro.
Quizá no era tan insensible como decían los rumores.
«O tal vez lo estás imaginando».
El conde sacó un móvil del bolsillo y giró sobre sus talones. Charlotte lo oyó decir «Anna» y luego un torrente de palabras en italiano que no pudo entender. Unos minutos después, guardó el móvil de nuevo y se volvió hacia ella.
Alessio, conde Dal Lago, pertenecía a una de las familias aristocráticas más antiguas de Italia. Descendiente de curtidos guerreros que habían creado un feudo en las montañas del norte de Italia, la familia había prosperado, pero según una página web dedicada a su historia, los Condes del Lago, como se traducía su título, eran famosos por ser los amigos más leales y los enemigos más salvajes.
Había sido fácil suponer que eran exageraciones, pero cuando el conde la miró fijamente con unos ojos del color de las frías aguas del lago, Charlotte recordó historias más recientes sobre el hombre que se había convertido en un recluso. Sobre el insensible y brutal Barba Azul. Abundaban las especulaciones sobre cómo había secuestrado a su bella esposa e incluso insinuaban que ella, casada a la fuerza con un tirano despiadado, había muerto con el corazón roto.
Charlotte había descartado todo eso, pensando que eran chismes de la prensa. ¿Pero y si no lo eran?
Se quedó paralizada, preguntándose si el plan de trabajar allí durante tres meses era sensato.
–¿Mi ama de llaves temporal?
Su voz era ronca y tan oscura que, de repente, le temblaron las rodillas. Le gustaría estar vestida en lugar de llevar un traje de baño mojado.
No porque él la mirase como hacían algunos hombres, pensando que el personal del hotel brindaba servicios personales, sino con una expresión tan brusca que, por primera vez en años, Charlotte se sentía realmente inquieta, fuera de lugar.
Y tenía la sospecha de que él lo sabía.
–Te veré en mi estudio en treinta minutos.
El tono del severo conde sugería que su primer día iba a ser incluso más difícil de lo que había temido.
Capítulo 2
TREINTA minutos después, Charlotte llamó a la puerta de roble de lo que esperaba fuese el estudio.
No había habido mucho tiempo para hablar con Anna y el mapa que el ama de llaves había dejado del castello estaba incompleto. La idea era trabajar con ella durante unos días antes de que se fuera a Roma para estar con su hija embarazada, pero solo había tenido tiempo para hablarle de las reglas de la casa.
Regla número uno: la privacidad del conde era fundamental. Charlotte no podía hacer fotografías del castello ni comentar públicamente nada sobre él, sobre la isla o sobre los empleados. Como si las sanciones previstas en el acuerdo de confidencialidad que ya había firmado no lo hubiesen dejado absolutamente claro.
Regla número dos: no se permitía la llegada de turistas o visitas a la isla sin permiso expreso.
Regla número tres: si el conde estaba trabajando en su estudio, nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ser molestado.
Regla número cuatro: si no era capaz de preparar un expreso perfecto, no tenía sentido quedarse.
Charlotte esbozó una sonrisa tensa. Al parecer, solo se podía apaciguar al conde de los demonios con un buen café. Aunque tal vez «apaciguar» era demasiado pedir.
¿Qué haría falta para despertar una sonrisa en ese hombre tan imponente?
«Eso, Charlotte Symonds, no es asunto tuyo».
–Avanti.
Charlotte se atusó el moño antes de empujar la puerta y se detuvo en el umbral, con el corazón en la garganta. No porque el conde estuviera frunciendo el ceño, aunque así era, pero en esa ocasión su mal genio estaba dirigido a la pantalla de su ordenador.
Fue la extraordinaria habitación lo que la detuvo en seco. Ocupaba casi toda la enorme torre circular del castello, con altos ventanales en tres de sus lados que ofrecían una vista deslumbrante de montañas escarpadas y pendientes verdes más suaves hasta el brumoso lago. Era como estar en el nido de un águila.
Las paredes estaban cubiertas de estanterías que debían haber sido hechas a medida para la sala circular, y bajo los ventanales había asientos acolchados que serían perfectos para acurrucarse con un libro o un bordado.
Además de los libros, había una impresionante variedad de monitores sobre el amplio escritorio y los sofás agrupados frente a la chimenea tenían un aspecto moderno.
–¿Es café lo que huelo? –preguntó el conde.
Ni siquiera levantó la vista del ordenador y eso la molestó.
Ella estaba acostumbrada a prestar un servicio casi invisible a clientes adinerados, pero no a que la ignorasen de ese modo.
–Gracias –murmuró él cuando dejó la bandeja sobre el escritorio.
Charlotte recordó que su padre también ignoraba al personal de la finca, esperando que se anticipasen a sus deseos. Y cuando no eran capaces de leer sus pensamientos se volvía grosero e insoportable.
Él miró entonces la segunda taza en la bandeja de plata y parpadeó, sorprendido, como si no se le hubiera ocurrido nunca que su ama de llaves pudiese querer un café.
En el exclusivo hotel alpino donde había sido encargada de mantenimiento, el gerente la había tratado como a una igual, pero trabajar para un aristócrata en su propia casa era diferente.
Sin embargo, su madre había pertenecido a la aristocracia y Charlotte sabía que un caballero siempre trataba al personal con consideración.
¿Por qué le molestaba tanto la actitud de aquel hombre cuando había pasado años tratando con los clientes más exigentes? Su brusca actitud no era nada en comparación con las broncas de su padre.
Los ojos verdes se clavaron en los suyos.
–Siéntate, por favor. ¿Hay noticias de Anna?
–Su hija sufrió una cesárea de emergencia durante la noche, pero se encuentra bien, al igual que la recién nacida.
Él dejó escapar un suspiro de alivio. Quizá el ceño fruncido era una señal de concentración más que de descontento, pensó Charlotte.
–Hicimos arreglos para que fuese a un hospital privado en Roma, así que espero que no haya complicaciones.
¿Hicimos, en plural? Charlotte sospechaba que él se había encargado de todo. Dudaba que Anna pudiese pagar los mejores médicos y, según le había contado el ama de llaves, su hija y su yerno estaban ahorrando para comprar una casa.
Sin embargo, el conde no tenía la expresión engreída de un benefactor satisfecho. Era un hombre complicado, pensó.
Charlotte se dirigió hacia una silla frente al escritorio, pero el conde señaló los sofás de piel.
–Allí.
Ella tomó su taza de café y se sentó en el sofá. No estaría pensando en despedirla antes de que empezase a trabajar, ¿no?
No, él era un hombre acostumbrado a que lo atendiesen y no se rebajaría a valerse por sí mismo hasta que encontrase a alguien que la reemplazara. O eso esperaba.
Charlotte cruzó las piernas. No había tenido tiempo de ponerse las medias que usaba normalmente mientras corría para preparar el café.
–No te vistes como un ama de llaves.
–¿Cree que debería usar un delantal blanco con volantes?
–Ese es el atuendo de una criada francesa, no un ama de llaves.
Charlotte se puso colorada. No sabía por qué. Ella nunca dejaba que los comentarios sexistas o denigrantes la afectasen.
Sin embargo, por una vez, su calma habitual la abandonó. Su nuevo jefe provocaba reacciones nada profesionales, lo cual era extraño dado que ella se enorgullecía de su aplomo.
–¿Hay algún problema con mi ropa?
Él miró la falda recta… y sus piernas.
–Ningún problema, pero Anna no viste de ese modo tan formal. No pareces ir vestida para limpiar sino para una reunión de negocios.
Charlotte se encogió de hombros.
–Me quito la chaqueta cuando tengo que limpiar algo. A veces, hasta llevo pantalones.
–¿Dónde trabajabas antes?
Charlotte frunció el ceño. Fue Anna quien la entrevistó, pero había pensado que el conde revisaría su decisión. ¿Realmente no le importaba quién vivía bajo su techo?
–Era encargada de mantenimiento en un hotel suizo. También ocupé el puesto de gerente durante un breve periodo.
Era buena en su trabajo, pero había llegado la hora de buscar nuevos desafíos. Cuando nombró el hotel, el conde la miró con cara de sorpresa.
–Puedo mostrarle mis referencias.
–No será necesario. Anna las habrá comprobado.
Esa era la confirmación de que él no había estado involucrado en su contratación. Y ahora parecía tener dudas.
Pero ese trabajo era importante para ella. Le habían ofrecido un puesto en un famoso hotel palazzo veneciano precisamente porque había mencionado que trabajaría allí durante unos meses. El conde Dal Lago tenía fama de aceptar únicamente lo mejor en todo y trabajar para él sería un trampolín profesional.
«Contrólate, Charlotte. No querrás que te despida».
–Conozco ese hotel y sé que tiene muy buena reputación –el conde hizo una pausa–. Pero pareces muy joven para semejante puesto.
–Dentro de unos meses cumpliré veintiséis años y llevo más de ocho trabajando en el sector hotelero.
No era la primera vez que alguien la subestimaba debido a su edad, pero ella era trabajadora, decidida y organizada. Ayudar a su madre a organizar fiestas le había enseñado mucho, incluso antes de empezar a trabajar.
Su madre, que dirigía los establos de la finca y actuaba como anfitriona de la alta sociedad, hacía que todo pareciese fácil. Pero tras la calma había mucho trabajo y planificación, además de la capacidad de manejar cualquier crisis. Ella había sido su aprendiz hasta que cumplió diecisiete años.
Charlotte tragó saliva, intentando olvidar los dolorosos recuerdos. No había vuelto a casa desde que murió su madre.
La verdad tras su éxito profesional se reducía a una cosa: desesperación.
Su carrera lo era todo. La había salvado de los terribles planes de su padre y había llenado el vacío tras la muerte de su madre. Le daba esperanzas de un futuro construido a su manera, donde no era el peón de nadie.
Charlotte levantó la cabeza y encontró los ojos verdes clavados en ella.
–¿No han sido años felices?
Charlotte parpadeó, horrorizada por haber sido tan imprudente como para revelar sus emociones. Dejar la mente en blanco era algo que había aprendido a hacer para defenderse de su padre.
–Al contrario, me encantaba Suiza. Disfrutaba de mi trabajo y conocí a mucha gente estupenda.
La chica que había dejado el instituto con notas apenas aceptables, la hija que su padre consideraba inútil porque no estaba interesada en el mundo de las altas finanzas, había tenido éxito por su cuenta en el sector hotelero y se sentía orgullosa de ello.
–Dime tres cosas que te gustan de ese trabajo. Lo primero que se te ocurra, no te pares a pensar.
–Las montañas –dijo Charlotte.
–¿Qué más?
–Hacer bien mi trabajo.
–¿Y?
–Allí podía ser yo misma.
Charlotte tragó saliva después de pronunciar esas palabras. No sabía por qué había revelado algo tan personal y dejó la taza sobre la mesa, conteniendo el impulso de cruzar los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo.
–¿Qué quieres decir con que podías ser tú misma?
Por supuesto, él se había fijado en esa revelación.
Incluso después de tantos años, pensar en la vida que había dejado atrás en Inglaterra era como tocar una herida. Recordar que nunca había estado a la altura, por mucho que lo intentase…
–¿Charlotte?
Ella torció el gesto. No tenía derecho a inmiscuirse en su vida privada. Si tenía dudas sobre su capacidad para hacer el trabajo solo tenía que leer sus referencias.