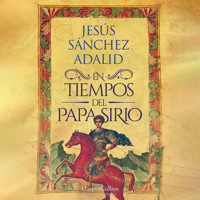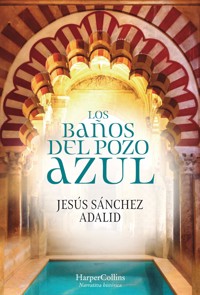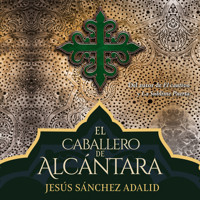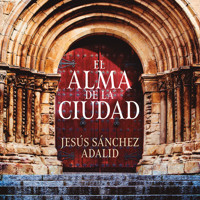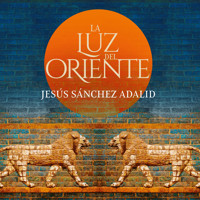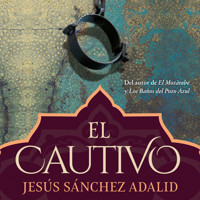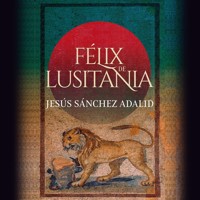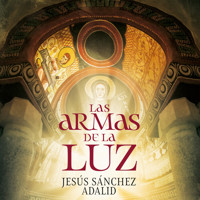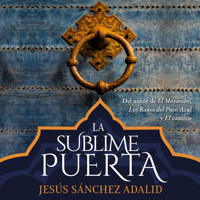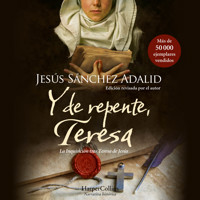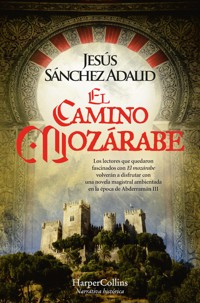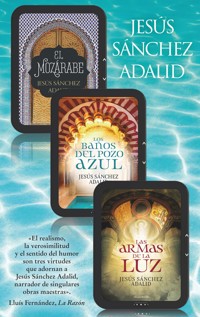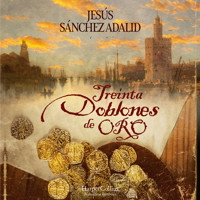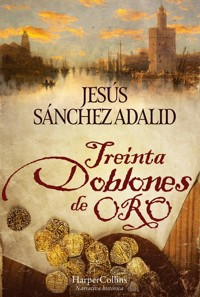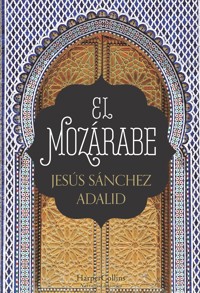7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
En 1512 el rey Fernando el católico ordena al Duque de Alba anexionar el territorio de Navarra. Los hijos mayores del noble don Juan de Jassu parten desde el feudo familiar a luchar por la causa de la dinastía destronada. El pequeño, Francés de Jassu, permanecerá en el viejo castillo donde será testigo de los tristes acontecimientos. Después, viajará a París para estudiar y, más tarde, decidirá aventurarse en un apasionante viaje por India, Japón y China. La novela relata con gran fidelidad la vida del París universitario de la época, los viajes por mar, los peligros y las costumbres exóticas de los habitantes de los reinos perdidos del Oriente. Todo ello se mezcla en una delirante realidad tangible, terrenal, y a la vez onírica y espiritual, que nos ilustra sobre uno de los pasajes más emocionantes de nuestra historia. "La aventura del jesuita español que enlazó Oriente y Occidente en el siglo XVI. Ambientada en la España de Carlos V y con el hijo menor del noble don Juan de Jassu como protagonista"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
En compañía del sol
© Jesús Sánchez Adalid 2006
© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-17216-61-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Libro I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Nota del autor y justificación de la novela
Si te ha gustado este libro…
A mis hermanos Manuel Almendros, José Ardila, Fernando Cintas, Nemesio Frías, José María Galán, Federico Grajera, Diego Isidoro, Antonio León, José Lozano, Ángel Maya, José Antonio Maya, José Mendiano, Juan José Navarro, Antonio Sáenz y Serafín Suárez, por su generosidad y por seguir, en nombre de todos nosotros, esos caminos.
Si estas islas tuvieran maderas odoríferas y minas de oro, los cristianos tendrían el coraje de acudir y todos los peligros del mundo no les espantarían. Ellos son cobardes y apocados, porque allí no hay más que almas que ganar. Es necesario que la caridad sea más atrevida que la avaricia.
FRANCISCO DE JAVIER
LIBRO I
LIBRO I
CURIOSA INFANCIA Y JUVENTUD DEL JOVEN NOBLE NAVARRO DON FRANCÉS DE JASSU, QUE NACIÓ EN EL AÑO 1506 EN EL CASTILLO DE XAVIER, DONDE VIVIÓ HASTA QUE MARCHÓ A PARÍS
EN COMPAÑÍA DEL SOL
1
Navarra, señorío de Xavier, 18 de octubre de 1515
La primera claridad del día penetró en la alcoba por la delgada abertura de la ventana. En la penumbra, se removió el halcón que descansaba sobre su alcándara, sosteniéndose en una sola pata; ahuecó el plumaje y comenzó luego a desperezarse agitando las alas, mientras emitía un débil quejido y aguzaba sus fieros ojos de rapaz en dirección a la rendija que dejaba entrar la luz.
En el otro extremo de la estancia, dormía un niño en una cama cuyo colchón era como una montaña de lana en la que apenas se hundía el menudo cuerpo de nueve años. Le cubrían un par de mantas y una suave colcha de piel de cordero. Ajeno al frío de la madrugada, el pequeño despertó inmerso en el placer de amanecer al acogedor ambiente tan familiar. Se rebulló y después alzó la cabecita desde la almohada para comprobar si el pájaro estaba verdaderamente allí o lo había soñado. En efecto, la imagen compacta del ave rapaz era real y, por un instante, ambas miradas se cruzaron. Entonces el niño suspiró y volvió a sumergirse en el calor de su lecho invadido por una inmensa felicidad. Cerró los ojos de nuevo y se deleitó sintiendo que ese halcón era suyo. Su primer halcón. Se lo había regalado el molinero el día de su santo, San Francisco de Asís, el 4 de octubre pasado; tal y como se lo tenía prometido desde principios del verano y, como hombre de palabra que era, se lo entregó en otoño, mudano, es decir, completada la primera muda de las plumas, lo cual suponía que ya difícilmente moriría el pájaro por debilidad o frío. El niño se habría conformado aunque fuera con un pequeño esmerejón, pero el molinero fue muy generoso y le consiguió un neblí de los que se criaban en aquellos montes, tan apreciados por su gran tamaño y nobleza; un regalo que bien pudiera haber sido más propio de un mozo que hubiera cumplido los quince años.
Con el deseo de disfrutar de tan preciada pertenencia sin perder ocasión, pensó en levantarse enseguida, mas reparó en que aún no se escuchaba ningún ruido ni dentro ni fuera del castillo, con lo que recordó que era domingo. Todo el mundo dormiría un rato más que el resto de la semana. El niño también, sin tener que acudir a recibir las lecciones en la abadía. Su dicha aumentó al presentir que podría dedicarse toda la jornada a la altanería. Y se durmió de nuevo.
—Francés, Francés de Jassu —le despertó la entrañable voz de su madre. Ella estaba sentada a un lado de la cama y le acariciaba los cabellos—. Mi pequeño Francés de Jassu, ¿duermes? Despierta, mi vida.
El niño abrió los ojos. La alcoba estaba ahora plena de claridad. El sol penetraba a raudales por la ventana abierta y le impedía ver a contraluz el rostro de su madre. Pero percibió la proximidad de la amorosa presencia, el aroma agradable de su cuerpo y aquella voz tan dulce. Una vez más, quiso comprobar si el halcón estaba allí. Miró hacia la alcándara y, al verlo, exclamó:
—¡Es domingo! ¿Podré llevar el halcón al prado?
La mujer contempló a su hijo y la invadió una gran ternura. Los ojos oscuros del pequeño, tan abiertos, expresaban toda aquella felicidad que permanecía en su interior tras el sueño. Tenía el cabello castaño revuelto y la piel clara sonrosada por el amable reposo. Sin poder contenerse, le abrazó y le cubrió de besos.
—¡Mi Francés! —sollozó—. ¡Mi pequeño y querido Francés de Jassu! ¡Ah, cómo te quiero!
El niño no se extrañó porque su madre llorase a esa hora de la mañana, a pesar de ser domingo, a pesar de que el sol exultaba derramándose en dorada luz desde la ventana y a pesar de que era un otoño precioso que teñía de suaves tonos el prado y el bosque cercano. No le parecía raro, porque estaba acostumbrado a verla triste.
—Es domingo, ¿podré sacar mi halcón? —insistió el pequeño Francés sin inmutarse por el llanto de su madre.
Ella volvió a acariciarle los cabellos. Le miraba desde un abismo de aflicción y las lágrimas no dejaban de brotarle desde unos ojos tan oscuros como los de su hijo.
—¿Podré? —insistió él.
—No, mi pequeño, hoy no.
—¡Es domingo! —protestó Francés—. No he de ir a la abadía.
—Ya lo sé —contestó ella haciendo un esfuerzo para sobreponerse y hablar con cierta entereza—. He de decirte algo, hijo de mi alma. Escúchame con atención. —Sollozó y luego inspiró profundamente, hinchando el pecho cubierto por el terciopelo negro del vestido sobre el cual brillaba una gran cruz de plata—. Tu padre, tu buen padre el doctor don Juan de Jassu, ha muerto. —De nuevo se deshizo en lágrimas—. ¡Ay, Dios lo acoja! ¡Dios se apiade de nos!
Francés de Jassu era el más pequeño de los cinco hijos de don Juan de Jassu y doña María de Azpilcueta. La mayor, Ana, se marchó muy pronto del señorío familiar para casar con don Diego de Ezpeleta, señor de Beire. La segunda, Magdalena, de gran belleza según decían, se fue algunos años antes de que él naciera para ser dama de la reina Isabel, pero dejó la corte y profesó monja clarisa en Gandía. El primer varón fue el tercero de los hijos, Miguel, el mayorazgo heredero del señorío. Y el cuarto era Juan, que andaba desde muy joven en los menesteres de la milicia.
Nueve años después que este penúltimo hijo, vino al mundo Francés en el castillo de Xavier, como los demás hermanos, donde también naciera su madre cuarenta y dos años antes de este último alumbramiento.
El padre, don Juan de Jassu, se pasaba la vida lejos de casa. Francés apenas lo veía de vez en cuando, pues se ocupaba de importantes tareas en el Consejo Real, allá en Pamplona, cuando no se encontraba viajando camino de Castilla o de Francia para llevar embajadas de parte de los reyes. Solo estaba cerca, aunque pasara poco tiempo en el castillo, cuando se hallaba en Sangüesa, desde donde también despachaba sus asuntos de leyes, a legua y media de Xavier.
Los últimos años habían sido difíciles. Solo llegaban noticias que causaban en la familia grandes disgustos. Por eso el pequeño Francés estaba acostumbrado a ver llorar a su madre. El padre vivía envuelto en complejas negociaciones en razón de las peleas entre los reinos. El rey don Fernando, que siempre apeteció señorear Navarra, declaró la guerra al rey de Francia por causa de la conquista de Guyena. Para ir a hacer esta guerra, pidió pasar con su hueste por los territorios navarros. Esto requería la gestión de hábiles embajadores para no disgustar a un monarca ni al otro. El rey don Juan envió emisarios a una y otra parte. Era un asunto complejo. Sin dar tiempo a que se hicieran negocios, se impacientó don Fernando y mandó al duque de Alba que avanzase. La hueste ocupó Pamplona en julio de 1512. Tuvo que huir la reina navarra doña Catalina y el rey don Juan también, aunque algo más tarde.
Desposeídos sus reyes, don Juan de Jassu siguió ocupando su cargo en el Consejo Real, aunque al servicio ahora de las autoridades castellanas. Esto le acarreó no pocas dificultades entre sus familiares y amigos. Muchos no le perdonaron que jurase fidelidad al rey Fernando. Para un doctor en Decretos, un hombre de toga, era muy difícil alzarse en rebelión. Y esto le valió la afrenta de muchos paisanos. Le abrieron en el pecho una herida de desprecios que le amargó sus últimos días.
20 de octubre de 1515
Muerto don Juan de Jassu fue llevado primeramente a la abadía, donde los clérigos rezaron por su alma los correspondientes responsos. Amortajaron el cuerpo y lo metieron dentro de una caja de pino que, puesta sobre una carreta tirada por bueyes, se encaminó hacia el pequeño pueblo seguida por una triste comitiva fúnebre. Iban delante los siervos, lacayos, pastores, almadieros, leñadores y hortelanos. Detrás, sobre mulas con aparejos de gala, avanzaban en el acompañamiento los molineros, capataces y salineros. A continuación, el concejo con los escribientes y todos los secretarios y ayudantes del difunto. Lo seguían los fijosdalgo, parientes y allegados a lomos de buenos caballos, formando una noble estampa. Delante del féretro iban la cruz parroquial, los ciriales y el turiferario que perfumaba a su paso los campos con el aroma del incienso. También los estandartes de los santos y la bandera del señorío. A ambos lados del carretón caminaban a pie los acólitos, entonando misereres. Inmediatamente detrás, iban el vicario y los demás sacerdotes con sus negras capas pluviales adornadas con dorados bordados de huesos y calaveras. Por último, cabalgaba la familia muy triste, a lomos de caballos mansos, mulas de paseo y pacíficos jumentos. Iba Francés en la misma montura que su hermano Juan, un robusto percherón de rojo pelo. Solo la madre y la tía Violante iban sobre ruedas, en la carruca de madera de ciprés que heredaron de los abuelos maternos, los Aznárez de Sada.
Hiciéronse honras fúnebres muy solemnes en la iglesia parroquial de Xavier. Don Juan de Jassu se lo merecía, pues en vida había mandado reconstruir y agrandar el templo y le había cedido a perpetuidad todos los diezmos del pan, el vino, la sal y el ganado que el señorío disfrutaba. Como también y muy generosamente se había cuidado de que se edificara la abadía, donde se ocupó de que vivieran en comunidad un vicario, dos prebendados, un mozo de servicio y un escolar. Debían cantar misa diariamente: los lunes por los difuntos; en honor de la Virgen María, el sábado, y celebrar muy solemnemente los domingos y fiestas de guardar. Pero no quiso don Juan que sus huesos reposasen en este santo templo, sino en la capilla del Cristo, en el castillo.
La comitiva emprendió de nuevo el camino, ahora en dirección a la fortaleza. Era mediodía y un vientecillo suave agitaba las copas de los árboles, de las que caían amarillentas hojas que se arremolinaban en los prados. El río Aragón iba turbio por las últimas lluvias otoñales y las almadías permanecían detenidas en la orilla, con sus húmedos troncos alineados y amarrados con gruesas sogas a estacones clavados en la tierra. Los sotos estaban ya pardos y tristes. Los campos se veían muy solos, despoblados de la mucha gente que cotidianamente solía laborar en ellos. Todos los campesinos habían acudido al entierro. También los pastores, cuyos rebaños balaban en su encierro de los apriscos.
Los últimos responsos se cantaron en la capilla del castillo. El enorme y misterioso Cristo que pendía del ábside sonreía con su extraña mueca que a todos inquietaba. También parecían reírse los esqueletos danzantes que decoraban las paredes del oratorio, esas siniestras figuras que se burlaban del mundo de los vivos, anunciando la ineludible presencia de la muerte en las filacterias que sostenían con sus descarnados dedos.
Al pequeño Francés, este día, los esqueletos de las paredes de la capilla no le producían ni miedo ni risa. En la tierna mente del niño se representaban ahora rotundos, victoriosos, sobre el oscuro agujero que se veía abierto junto al altar mayor, donde, bajo pétrea lápida, iban a quedar cerrados y sellados los huesos de don Juan de Jassu.
2
Navarra, señorío de Xavier, 12 de mayo de 1516
El vicario dictaba con voz monótona e insistente, repetía cada palabra del aburridísimo texto latino. Francés escribía en su tablilla frases que apenas entendía:
Crucem videntes, unctionem non videntes…
Afuera hacía un precioso día de primavera. La puerta del patio estaba abierta y se filtraba la luz brillante que bañaba la hierba verde y los arbustos recién brotados. Se escuchaba un tenue zumbido de abejas y el gorjeo constante y entrelazado de multitud de pájaros en la arboleda que había más allá de la abadía. Nada invitaba a sentirse preso de aquellas cuatro paredes, ni a estar pendiente del monocorde dictar de un maestro tristón. El alma de Francés se iba a las nubes. Pensaba en las palomas que acudían a esa hora a la ribera y en los patos que se reunían más allá del molino. Soñaba despierto con echar a volar su halcón desde algún cerro y verlo como una centella para hacer presa en una perdiz. Escuchaba las voces lejanas de los niños en el prado, el campaneo de los rebaños, el rumor de las golondrinas, el chirriar de las ruedas de las carretas, el golpeteo de los cascos de alguna bestia en el empedrado que se extendía junto a la fuente… La vida se desenvolvía en el exterior con todas las actividades que mandaba el mes de mayo.
—¡Francés de Jassu! —gritó de repente el vicario—. ¡Estás en babia!
El niño se sobresaltó y salió de su ensimismamiento. Atemorizado, miró al maestro con sus enormes ojos.
—A ver, ¿qué he dicho?—le preguntó el vicario—. Repite la última frase.
Francés miró su tablilla y apuntó con su pequeño y delgado dedo índice a lo último que había escrito antes de abstraerse en sus pensamientos.
—Crucem… Crucem videm… videntes…
—¡Qué! —exclamó el clérigo rojo de rabia—. ¡En la inopia! Lo que yo digo: ¡en babia! ¿Se puede saber qué te pasa, señor Francés de Jassu? ¿Habré de hablar con tu señora madre y decirle que no prestas atención?
El niño negó con la cabeza muy expresivamente y enseguida puso gesto de estar muy atento.
—Crucem videntes, unctionem non videntes —repitió el maestro lentamente—. Crucem videntes, unctionem non videntes. Es una frase de san Bernardo de Claraval. Es decir, de sancti Bernardi Claravallensis, sancti Ber-nar-di. ¿Comprendes? Sanc-ti Ber-nar-di. ¿Sabes lo que quiere decir?
—No, señor vicario —negó el niño.
—¡Ah, cómo habías de saberlo, criatura! ¡Qué pasará por esa cabecita, Dios bendito! Pues verás: crucem videntes, unctionem non videntes quiere decir que…
En esto se escuchó en el exterior el alboroto de algunas voces. Siguió el grito de una mujer y el estruendo de numerosos pasos.
—¡Oh, cielos! —rugió el maestro—. ¿No se podrá callar esa gente inculta? ¡Aquí no hay quien se entere!
De repente, irrumpió en la estancia uno de los clérigos beneficiados de la abadía.
—¡Señor vicario —dijo nervioso—, vienen soldados por el camino de Sangüesa!
—¿Soldados? —exclamó el vicario.
—Soldados de Castilla —explicó el clérigo—. Gente de armas del regente, según dicen. Unos labradores vinieron a dar aviso al castillo y la señora manda que se recoja todo el mundo en la iglesia.
—¡Virgen María, válenos! —rezó el vicario—. ¡Soldados del regente! ¡Soldados de Aragón!
Salieron apresuradamente y fueron a la iglesia, obedeciendo el mandato de doña María de Azpilcueta, señora de Xavier, viuda de don Juan de Jassu. En el interior del templo se encontraron a mucha gente reunida en torno al altar mayor. Otros entraban en ese momento.
—¿Por dónde vienen los soldados? —preguntó alguien.
—Están muy cerca —explicó uno de los pastores—. A las puertas mismas de Sangüesa.
El pequeño Francés sabía muy bien lo que aquello significaba para su familia. El momento temido había llegado. Durante meses venía escuchando las conversaciones en casa. Todo eran dificultades desde que la hueste del rey de Castilla ocupó Navarra. En medio de grandes disgustos y apenado por muchas traiciones murió el doctor don Juan de Jassu.
A finales de enero se supo en Xavier una noticia que llenó de esperanzas a muchos navarros. El rey don Fernando, el invasor, había muerto cerca de Cáceres. Era llegado el momento de expulsar a los castellanos usurpadores. El rey don Juan de Albret regresaba de Francia para reconquistar el reino. Muchos nobles, importantes caballeros, eclesiásticos y burgueses se reunieron en la conspiración agramontesa para recuperar el trono de don Juan y doña Catalina.
A Xavier llegaron noticias que pusieron nervioso a todo el mundo. Enterados de que las tropas leales al rey navarro venían descendiendo incontenibles hacia el sur, los tíos y hermanos de Francés estaban exaltados. La gente se echaba a las montañas llevándose todas las armas que había en las casas. Miguel y Juan de Jassu juntaron a un puñado de vasallos y se unieron a la gente de Sangüesa para ir a engrosar el ejército de los reyes. Doña María de Azpilcueta estaba muy asustada al ver a sus hijos en pos de la guerra. Su esposo había sido un hombre pacífico, un doctor en Decretos, un hombre de toga, un diplomático acostumbrado a solucionar las cosas mediante las leyes y las hábiles palabras de concierto. Mas sus hijos estaban arrebatados por la furia patria. Se sentían llamados a defender lealmente a sus reyes y, como a tanta gente brava de Navarra, nada podía apaciguarlos. Allá iban a unirse a las viejas banderas.
El regente de Aragón era el arzobispo de Zaragoza, don Alonso, hijo natural del rey Fernando, y no estaba dispuesto a consentir que Navarra se le subiera a las barbas recién muerto su augusto padre. Reunió a las huestes castellanas y aragonesas en Tarazona y puso rumbo a Pamplona ni corto ni perezoso, al frente de treinta mil hombres bien armados y ansiosos de botín de guerra. En Xavier sabían muy bien el peligro que se avecinaba.
16 de mayo de 1516
—No hemos hecho nada malo —decía entre sollozos doña María de Azpilcueta—. Somos gente cristiana y honrada que ha servido siempre a la Santa Iglesia lo mejor que ha podido. ¿Por qué hemos de huir?
En la sala grande del palacio nuevo, dentro del castillo, estaban reunidas más de medio centenar de personas: los habitantes de la fortaleza, el vicario, los clérigos, los administradores, los molineros, los salineros, el jefe de los almadieros y los hidalgos del señorío; abuelos, padres e hijos, todos con semblante grave, muy preocupados. Francés, con el mismo temor que los demás, escuchaba muy atento las conversaciones de sus mayores.
—Si asedian la fortaleza no podremos resistir ni un día —dijo circunspecto el tío don Martín de Azpilcueta, hermano de su madre.
—¿Asediar la fortaleza? —exclamó doña María—. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Somos gente de orden. Mi señor marido sirvió al rey don Fernando hasta su muerte. ¡Nos deben favores y no agravios! ¿Por qué han de asediarnos?
—Por causa de vuestros señores hijos, doña María —contestó el vicario—. Todo el mundo sabe en los alrededores que andan a unirse a don Juan de Albret llevando a parte de la gente del señorío. El ejército del regente ataca a estas horas Sangüesa. No sabemos si habrá caído ya la ciudad o resistirá aún. Pero es de temer que no tarde en ser tomada. Enseguida se sabrá allá de qué lado está cada señorío. Y nos, aunque no hemos tomado parte en nada, somos todos personal sospechoso. ¡Hay que huir, señora!
—Mis hijos son jóvenes —replicó doña María—. Han de entender que es el ímpetu de su juventud lo que los mueve. Pero queda aquí toda esta gente. El regente comprenderá que no somos sino cristianos, fieles temerosos de Dios que a nadie pueden causar daño.
—¡Doña María, hermana —exclamó don Martín de Azpilcueta—, no sea ingenua vuestra merced! El regente está en su palacio, allá en Zaragoza. Esos hombres que ahora asedian Sangüesa son soldados que no atienden a otra ley que la de la guerra, ni a otra razón que la de su codicia. Esto para ellos es territorio rebelde y no cejarán hasta que sometan y humillen a cada familia.
—Pero… tendrán sus capitanes —repuso ella—. Irán al frente dellos nobles caballeros cristianos que sabrán comprendernos. Ellos y nosotros servimos al mismo Dios. ¡El señor arzobispo de Zaragoza es un ministro del Altísimo!
—¡Señora! —intervino un caballero de edad madura, don Guillermo Pérez—. Lo que ha dicho vuestro señor hermano es tan cierto como que Dios es Cristo. Esa soldadesca que asedia Sangüesa es gente altanera e indisciplinada que no ha de respetar a nada ni a nadie. ¡Es la guerra! Comprenda bien eso vuestra merced. Cuando caiga Sangüesa vendrán aquí y… ¡Dios nos libre!
Doña María de Azpilcueta bajó la cabeza y no volvió a hablar. Con gesto confundido, con ansiedad, anduvo por medio de la sala hasta un rincón donde se derrumbó del todo. Una de sus criadas le acercó una silla. Ella se sentó y se cubrió el rostro con las manos. Todo el mundo la miraba, como esperando su respuesta, hasta que, con potente voz, ordenó don Martín:
—¡No hay tiempo que perder! ¡Hay que irse de aquí! ¡Id y avisad a todos de que han de echarse a los montes! Llevad provisiones, pues no sabemos cuánto tiempo ha de durar esto.
—¡Hay que reunir el ganado y entrarlo bosque adentro! —añadió don Guillermo—. ¡Y que no quede ninguna mujer en el pueblo! Esos demonios deshonrarán a cualquier hembra que se les ponga por delante…
—¡Oh, Dios! ¡Virgen Santísima! —gritaron las mujeres que estaban presentes—. ¡Líbrenos Dios!
Enseguida se deshizo la reunión. Corrió la gente en todas direcciones, a sus viviendas y habitaciones, para recoger cuantas pertenencias de valor tenían.
—Doña María —dijo don Martín a su hermana—, sobrepóngase vuestra merced y saque fuerzas de flaqueza, que Dios no habrá de abandonarnos. ¡Vamos, hermana, que hay poco tiempo!
Los criados reunieron enseguida a los niños del castillo. Otros se encargaron de juntar la plata en sacos, vajillas, adornos, cubiertos… Todo lo que tenía algún valor era puesto en las alforjas de los asnos. Don Martín se ocupó de llevar los dineros que se guardaban en la caja de caudales. Y la tía Violante envolvió en paños las alhajas de la familia. Doña María, más entera ya, estuvo recogiendo cartas, documentos y escrituras importantes que custodiaba un viejo escritorio del despacho de su esposo. También dio orden de que se envolviesen en telas los mejores retratos.
—Señora, la capilla —advirtió el ama Saturnina—. ¿Qué haremos con el Cristo?
—¿No han de respetar al mismo Señor? —dijo adusta doña María—. El Cristo no se ha movido nunca de ahí. Si esas gentes lo destrozan, allá ellos con sus conciencias.
—Pueden robarlo —sugirió Saturnina.
—El Cristo sabe cuidarse solo —sentenció doña María—. Confiemos en la Divina Providencia.
Subieron a las monturas en el mismo patio del castillo. Las bestias iban muy cargadas: ajuares, alimentos y objetos familiares muy queridos. Pronto estaba saliendo por la puerta principal una larga fila que se encaminaba hacia el norte, a Yesa, para ir a buscar refugio en la sierra de Leire.
Cuando aún no habían perdido de vista el castillo, los alcanzaron unos jóvenes caballeros que cabalgaban al galope.
—¡Dense prisa, señores! —les advirtieron—. Sangüesa ha caído. Arde toda la ciudad y esos castellanos saquean ya cuanto encuentran en su camino.
Aterrorizados, apretaron el paso. Daba pena ver a los ancianos, deshechos en lágrimas, con sus doloridos cuerpos sometidos a aquella huida por ásperos senderos sembrados de piedras. Como si fueran peregrinos, los fugitivos iban rezando.
En el monasterio de Leire les dieron acomodo los monjes. El abad les aseguró que respetarían aquel recinto sacro. No tenía lógica pensar que los soldados de un arzobispo violaran la clausura de un cenobio. Así fue. La hueste del regente ni siquiera se aproximó a las faldas de la sierra. No les merecía la pena ascender por la dura pendiente para llegar a un sitio que debían dejar intacto.
Desde la altura del monasterio, en las noches claras de mayo, vieron el resplandor de los incendios allá abajo, en los valles.
—¡Diablos encarnados! —rugió don Martín de Azpilcueta—. ¡Están quemando los bosques! ¿Qué ganan con eso? ¿Qué beneficio sacan? ¡El demonio los lleve!
23 de mayo de 1516
—¡Ya se han ido, amo! —vino a avisar uno de los pastores que cada día descendían hasta el pie de los montes para observar los movimientos de las tropas del regente.
—¿Todos? —preguntó don Martín.
—Todos. No hay nadie en Xavier. Todo está solo y…
—¿Y qué?
—Solo y arruinado, amo —explicó el siervo—. El castillo ha sido derruido y quemado, los bosques talados, el molino hecho pedazos y las casas demolidas. Solo respetaron la abadía.
—¡Oh, Dios, Santísimo Dios! —rezó don Martín deshecho por el dolor.
Retornaron a Xavier ese mismo día. Con horror, encontraron todo convertido en ruinas. Para el pequeño Francés, aquella visión del encantador lugar de su infancia, asolado, suponía una pena grandísima.
3
Navarra, señorío de Xavier, 20 de abril de 1520
Por esos caprichos del arte de la cetrería, un muchacho de catorce años cabalgaba por los campos llevando su halcón neblí en el puño. Pretendía alcanzar un bando de bravas perdices que volaban largo, más allá del valle, cerro tras cerro, dejándose caer a ras de suelo por las pendientes para perderse en las zonas sombrías de la ladera. El sol de primavera había estado radiante durante la jornada y ahora se ocultaba detrás de la sierra de Izco. El cielo se iba tiñendo de un color purpúreo. Salía la luna. Al paso del caballo por la hierba fresca, se arrancó del suelo con ruidoso vuelo un macho de perdiz grande como una gallina. Soltó las pihuelas el joven y su noble ave se elevó en el aire para lanzarse luego como una saeta y alcanzar a su presa en un impacto de garras y plumas. Al muchacho, feliz por la hazaña de su halcón, se le escapó una alegre carcajada que resonó en la soledad del paraje. Echó pie a tierra y corrió para recoger la perdiz, antes de que la fiera rapaz comenzase a devorarla.
Caía la noche sobre los montes y el cazador emprendía el regreso. Todo empezaba a estar oscuro y silencioso. Cabalgó por un abrupto collado y luego por unos prados suaves que le condujeron hasta el camino que discurría junto a la orilla del río, que se deslizaba rápido. La luna roja se reflejaba en el agua; pequeñas ondas corrían por su reflejo alargándola, despedazándola, como si quisieran llevársela corriente abajo.
Pronto divisó en el horizonte el castillo, la techumbre del caserón familiar y los graneros. Las majadas balaban en los apriscos y algún mastín ladraba ronca y pesadamente. El muchacho iba abstraído sobre el caballo, como envuelto en grande quietud y con el ánimo pacificado, dejándose llevar por el conocido sendero.
De repente unas voces le hicieron salir de su ensimismamiento. Dos caminantes, charlando en voz alta, iban por delante en la misma dirección y no tardó en darles alcance. Enseguida los reconoció como peregrinos por sus hábitos pardos y por los bordones que portaban en sus manos. Era una imagen frecuente por aquellos senderos. Les saludó:
—¡La paz de Dios, hermanos peregrinos! ¿Adónde van vuesas mercedes?
—Al santo templo del apóstol, a Compostela. ¿Falta mucho para Sangüesa?
—No, hermanos. Mas ya ven vuestras mercedes que es de noche y se perderán. En aquel castillo pueden hospedarse.
—¿De quién son estas tierras, muchacho?
—Del señor de Xavier, mi hermano. Yo vivo en el castillo y mi señora madre tiene por ley dar posada al peregrino, como Dios manda.
—Pues Dios se lo pagará —respondió uno de los caminantes—. Vamos allá, que necesitamos dar descanso al cuerpo.
—¿Vienen de muy lejos? —preguntó cortésmente el muchacho para darles conversación.
—De Jaca. Ha poco que empezamos el camino. Dios quiera que podamos terminarlo.
—Claro, hermanos, el apóstol os ha de ayudar a llegar allá —les animó él.
—Dios te oiga, muchacho.
Al aproximarse más al castillo de Xavier, se apreciaba su estado ruinoso, con la torre de San Miguel demolida y todas las defensas, murallas exteriores, matacanes y almenas derruidas. De la fortaleza apenas quedaba en pie el caserón destartalado con unos graneros adosados que doña María de Azpilcueta mandó construir con las piedras resultantes de tanto destrozo.
—¿Hubo aquí guerra? —preguntó uno de los peregrinos al muchacho.
—¿Guerra? ¿Por qué pregunta tal cosa vuestra merced? —contestó muy digno él.
—Parece muy desmochado el castillo —observó el peregrino.
—De puro viejo que es se ha caído —respondió huraño el joven y espoleó al caballo para adelantarse—. ¡Allá los espero, hermanos! Que he de ir a avisar, dado lo tarde que es.
Mientras se acercaba a la puerta principal de su casa, el más pequeño de los Jassu reparaba una vez más, como tantas otras, en el agravio permanente que suponía para él y los suyos el estado lamentable de la que fuera durante siglos la fortaleza orgullosa de sus apellidos. Desde que cuatro años antes las tropas del regente de Aragón atacaran Sangüesa y mandaran desmochar las defensas de los señoríos fieles a los reyes navarros, la imagen del castillo delataba ante todos los que por allí pasaban el humillante castigo sufrido por la rebeldía de sus habitantes. Por eso el muchacho no daba explicaciones a nadie. Que cada cual se hiciese sus propias conjeturas.
En este último lustro habían pasado muchas cosas. Tristes las más de ellas. Tuvieron que huir los hermanos mayores a Francia. Porque don Miguel de Jassu y Azpilcueta, el nuevo señor de Xavier, había hecho público y notorio alineamiento del señorío familiar con el rey don Juan de Albret, no solo con su juramento formulado en Sangüesa delante de otros caballeros, sino porque había además reunido gentes y armas con los que se pusieron al servicio del levantamiento. Sobrevenido el castigo y abatidas las defensas del castillo, comenzaron las penalidades. Los señores de Xavier tuvieron que renunciar a muchos beneficios. Los rebaños trashumantes que atravesaban sus términos dejaron de pagar la cuota por el pasto que comían: un cordero y cinco sueldos. Tampoco los almadieros querían pagar el derecho de paso de la madera que discurría siguiendo la corriente del río Aragón. Doña María de Azpilcueta, sin poderes ni defensa alguna, veía cómo disminuían los ingresos de su casa merced a la indocilidad de pecheros y vasallos. Comenzó a sentirse crudamente la penuria.
Pero en este corto periodo de cuatro años, que a Francés de Jassu le pareció tan largo por dejar atrás la infancia, sucedieron también muchos cambios en los reinos. Murió el regente, el cardenal Cisneros. Reinaba ahora en las Españas Carlos V, nieto del rey don Fernando. Murió asimismo el virrey de Aragón, don Alonso. Y también murieron los reyes de Navarra en el exilio francés, dejando como heredero de su perdido reino a su hijo don Enrique de Albret.
Al trocarse de tal manera los poderes y variarse tanto el curso de las cosas, pareció que lo que había sido reciente quedaba pronto lejano en el tiempo. Entonces doña María envió memoriales al nuevo rey don Carlos pidiéndole que resarciera al señorío por todos los daños sufridos en sus posesiones. Reclamó cinco mil ducados por los perjuicios del castillo y el pago de todos los préstamos hechos a los reyes navarros desde los tiempos de los abuelos, así como los servicios que se le debían al doctor don Juan de Jassu. No logró sino silencios.
El señor de Xavier, Miguel de Jassu y Azpilcueta, estuvo durante muchos años lejos del señorío, ya fuera en ultramontes, en Francia, o en Pamplona, siempre alejado de la aldea, sin atreverse a presentarse por miedo a comprometer a la familia. Tampoco Juan de Jassu, el capitán, venía a casa.
Al faltar el mayorazgo, algunos vecinos de Sangüesa se envalentonaron y se apoderaron de las tierras de Xavier. Fueron allá ensoberbecidos al ver las torres humilladas y por los suelos. Roturaron los campos, se edificaron casas de labranza y se asentaron a sus anchas prohibiendo a los roncaleses que se detuvieran en los prados para apacentar los ganados.
Francés deseaba ser mayor para tomar las armas y poner en su sitio a aquella gente que tanto abatimiento causaba al orgullo del noble nombre de la familia.
Cuando, pasados los años, pareció que todo estaba más calmado, regresó Miguel de Jassu. Con tiento y cuidado, el señor de Xavier intentó ordenar las cosas, pero en Sangüesa las autoridades castellanas se negaban a respetarle muchos de sus derechos.
4
Navarra, señorío de Xavier, mayo de 1521
Durante semanas, el señor de Xavier, don Miguel de Jassu y Azpilcueta, estuvo más inquieto que nunca. Venían al castillo muchos parientes de las familias de Pamplona, Olloqui y Peña. Celebraban reuniones secretas. Se alteraban, daban voces, se oían fuertes puñetazos en las mesas… También iban a Sangüesa a la caída de la tarde y regresaban al amanecer del día siguiente. A los hermanos mayores de Francés se los veía impacientes, como si se avecinaran acontecimientos graves. La gente estaba en vilo, como años atrás, en 1516, cuando se quiso restaurar a los reyes y sobrevino luego el desastre.
Con doña María los hermanos Jassu se manifestaban esquivos y silenciosos. No le hacían partícipe a la madre de sus conspiraciones. No querían causarle a la pobre mujer mayores penas que las que ya había sufrido. Pero ella les leía los pensamientos. Conocía a sus hijos, sabía de sus peligrosas intenciones.
—¿Qué tramáis? —inquiría—. ¡Decidle a vuestra madre lo que pensáis hacer!
—No, no, no, señora —le respondía Miguel con ternura—. Bastante tiene vuestra merced con lo que ha pasado. Déjenos hacer, que somos hombres y sabemos cuidarnos. No se alarme vuestra merced, que no ha de sucedernos mal alguno.
Ella lloraba amargamente. Detestaba aquellos conflictos que retornaban una y otra vez a turbar la paz de sus vidas. Deseaba ardientemente que pudieran estar tranquilos, sin el sobresalto constante de los asuntos políticos.
—Mirad de no hacer un desatino —les decía a sus hijos—. Acordaos de la otra vez. ¡Por el amor de Dios, dejaos ya de locuras!
—Confíe en nosotros, señora madre —insistía don Miguel—. No sufra vuestra merced, que no se lo merece.
14 de mayo de 1521
Era domingo y estaba a punto de terminar la misa mayor en la parroquia de Xavier. Francés de Jassu ayudaba como monaguillo al vicario, que se disponía a impartir la bendición para despedir a los fieles. Pero antes de que nadie abandonase el templo, debía cantarse la salve a la Virgen. El muchacho entonaría el canto en solitario, como cada domingo; después se le unirían los clérigos y el pueblo. A un lado, junto al presbiterio, doña María de Azpilcueta esperaba emocionada ese momento, arrodillada en un reclinatorio, como la tía Violante. Detrás de ellos estaban los primos y los criados de mayor confianza. El tío Martín solía situarse en un rincón junto al sepulcro de su esposa, que murió joven, hacía treinta años. La iglesia estaba abarrotada, como era costumbre.
El vicario bendijo y pronunció la frase de despedida: Ite missa est.En ese momento sonó un fuerte estampido en el exterior que retumbó en la bóveda. Todo el mundo dio un respingo y comenzaron a mirarse unos a otros extrañados. Se oían voces, alboroto de gente y pisadas de caballería afuera en la calle. Dentro de la iglesia se inició un murmullo de conversaciones en voz baja.
Francés miró al vicario, sin saber qué hacer.
—Vamos, vamos, la salve, ¿a qué esperas? —le apremió el clérigo.
El muchacho inició el canto como si nada pasara y los sacerdotes le siguieron. Los fieles se unieron sin demasiado entusiasmo, como despistados a causa de la inquietud causada por los ruidos del exterior.
Concluida la plegaria, se abrieron las puertas y la concurrencia se precipitó al exterior llevada por su curiosidad. Entonces se incrementó el alboroto. Se escuchaban voces exaltadas, vivas y aplausos. También el redoble de tambores que se iba intensificando.
—¡Dios Bendito, qué pasará ahí fuera! —exclamó el vicario cuando iba camino de la sacristía con los acólitos.
Francés se sacó el roquete y la sotana de un tirón, deseoso de ir a ver.
—¡Eh, adónde vas tú! —le recriminó el vicario—. Hay que apagar las velas y recoger todo.
Pero el muchacho estaba tan nervioso que no podía contenerse. Salió a todo correr por la nave del templo.
—¡Eh, Francés! ¡Quieto ahí, Francés de Jassu! —le gritaba el clérigo.
Doña María de Azpilcueta seguía arrodillada, como si estuviera ajena a lo que sucedía.
—¡Señora, llame vuestra merced a su hijo! —le dijo el vicario.
Pero ella ni siquiera le miró. Tenía los labios temblorosos y una mirada llorosa perdida en la imagen de la Virgen que presidía el altar mayor.
Afuera hacía un día de brillante sol. La pequeña plaza que se extendía delante de la parroquia rebosaba. La gente había salido de la misa y se había unido a un nutrido grupo de forasteros recién llegados, formando todos una turba vociferante, enloquecida, que vitoreaba y coreaba conocidas frases patrióticas. En el centro se veían caballeros armados, sobre sus monturas, y muchos hombres de a pie en fila, con arcabuces, rodelas y lanzas. De vez en cuando, estallaba en el aire algún disparo y las mujeres gritaban aterrorizadas. Las palomas de un cercano palomar se habían asustado y volaban en desbandada por el cielo azul junto a una nube de golondrinas.
Francés vio a sus hermanos, a caballo, formando parte de la hueste. La gente les aplaudía y aclamaba entusiasmada.
—¡Viva el único rey de Navarra! —gritó don Miguel de Jassu y Azpilcueta con una recia voz.
—¡Viva! —coreó el gentío.
—¡Viva don Enrique de Albret!
—¡Viva!
—¡Viva don Enrique II de Navarra! ¡Viva el rey! ¡Viva Navarra!
—¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Francés sintió que le hervía la sangre en las venas. Se sentía emocionado por ver a sus hermanos, parientes y amigos tan exaltados, dispuestos a defender leal y valientemente a quienes consideraban sus legítimos reyes. Gritaba como el que más, coreaba los vivas y se unía a sus paisanos para cantar las coplas patrióticas que todo el mundo conocía. Los jóvenes, los muchachos de su edad y aun los niños participaban del jaleo como si se tratara de una fiesta.
El menor de los Jassu corrió a por su caballo y quiso unirse a la banda armada que tan resuelta estaba a reconquistar el reino. Pero doña María se enfureció y fue a apartar a Francés de todo aquel lío. Reprendió a Miguel y a Juan, echándoles en cara que iban a echarse a perder y que perderían también al pequeño metiéndolo en sus peligrosas empresas.
Miguel entonces le dijo al muchacho:
—Anda, vete a casa, que no tienes edad.
—Pero… ¡tengo quince años! Ahí hay gente menor que yo…
—¡He dicho que obedezcas a nuestra señora madre! ¡Esto es cosa de hombres!
Francés los vio partir muy animosos, por el camino de Yesa, dando vítores y enarbolando banderas.
—¡Viva don Enrique II! ¡Viva el rey de Navarra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!…
Durante las semanas siguientes llegaron noticias alarmantes que pusieron en vilo a la familia. Don Miguel y don Juan de Jassu reclutaron gente por los alrededores y compusieron una hueste para unirse al mariscal de Navarra e iniciar la revuelta.
Por otra parte, se supo que en Castilla se habían alzado numerosos nobles, clero y pueblo en contra del rey Carlos V, temerosos de que la autoridad del emperador, representada por los corregidores, terminara con sus privilegios en las Cortes castellanas. El descontento y la indignación cundían en todas partes, pues se temía la rapacería de los consejeros borgoñones y Castilla se resistía a aceptar un rey extranjero. La insurrección había comenzado a gestarse en las Cortes de Valladolid y estalló luego en Toledo, en Segovia y en el resto del reino, constituyéndose una Junta Santa dispuesta a tomar las armas.
En Navarra estas nuevas sembraron muchas esperanzas. La gente estaba de gorja. Pero las cosas se pusieron mucho más serias cuando se conoció la noticia de que el rey Enrique de Albret venía por ultrapuertos ayudado por Francia para recuperar el reino, aprovechando que Carlos V partía para coronarse en Roma emperador del Sacro Imperio. Decían que el joven rey navarro venía con su enorme ejército de franceses, al que se unieron los roncaleses y mucha gente de la baja Navarra. En Pamplona fue saqueado el palacio del virrey y arrastrado por las calles el escudo de los Austrias. El 19 de mayo los regidores de la ciudad prestaron juramento al rey Enrique II y lo mismo hicieron muchas autoridades, nobleza y clero en numerosas ciudades. El mariscal don Pedro de Navarra capitaneó el alzamiento en la merindad de Olite; les siguió Tudela con don Antonio de Peralta a la cabeza y en Estella capituló la fortaleza donde se hacía fuerte la guarnición española. Se decía que el levantamiento era ya general y que no solo los agramonteses estaban en la causa, sino que muchos beamonteses también se unían.
Enardecidos por tales noticias, don Miguel y don Juan de Jassu reunieron a toda su gente y fueron a juntarse con partidas de hombres de Cáseda, Liédema y Yesa. Se enteraron de que venía un destacamento de peones castellanos enviados por la ciudad de Calahorra a guarnecer la plaza de Lumbier, en total unos doscientos soldados bien armados. Les dieron alcance en el puente de Yesa, los acorralaron, mataron a varios de ellos e hirieron a muchos. A los demás, vencidos y despojados de ropas, dinero y armas, los despidieron para que se volvieran por donde habían venido, con graves advertencias de no respetarles la vida si intentaban nuevamente cruzar aquellos territorios.
Francés vio venir a sus hermanos mayores victoriosos, seguidos por toda su gente, embravecidos y henchidos de orgullo. Descansaron en el castillo, comieron, bebieron y se fueron animando más y más. Al día siguiente, de madrugada, se fueron todos a Sangüesa vitoreando a voz en cuello al rey Enrique II, al mariscal don Pedro y a Francia.
Esa tarde se supo en Xavier que habían puesto en fuga a la guarnición castellana y que tenían presos a los regidores. Don Miguel en persona arrastró por los suelos de Sangüesa los pendones de Castilla atados a su montura.
Doña María de Azpilcueta escuchaba el relato de estos hechos espantada.
—Esto no traerá nada bueno —decía meneando la cabeza.
—¿Por qué, madre? —replicaba su hijo Francés—. ¿Hay acaso algo malo en ello? ¡Es de justicia! ¡Don Enrique es el rey de Navarra! ¡Es el legítimo rey!
—Calla, hijo, calla —le mandó ella muy seria—. ¡Esto es una locura! El rey de Castilla es el emperador del mundo y tiene consigo al papa y a muchos reinos. ¿Qué pueden estos hijos míos contra tanta fuerza? Esto no ha de acabar bien, hijo de mi alma. Esto terminará llevándonos del todo a la ruina.
5
Navarra, señorío de Xavier, años 1521 y 1522
Durante meses, en Xavier se vivió en continua zozobra. Constantemente pasaba por el camino gente que iba en una dirección u otra. Las noticias se contradecían. Parecía al principio que la empresa a favor del rey Enrique prosperaba. Dueño el capitán Asparrós de Pamplona, puso sitio a Logroño, que estaba defendido por don Pedro Vélez de Guevara. Pero Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y La Rioja entera no tardaron en movilizarse a favor del rey de España. Tuvieron los navarros que levantar el cerco de Logroño y emprendieron la retirada por Estella y Puente la Reina. En los campos de Noáin y Esquiroz, el ejército de franceses y navarros agramonteses fue finalmente vencido el día 30 de junio de 1521.
Algunos de los sangüesinos que estuvieron en esta batalla llegaron huidos hasta Xavier para contar que los hermanos Jassu Azpilcueta andaban todavía intentando lo imposible unidos a otros caballeros, buscando refugio en la fortaleza de Maya. Pero eran poco más de dos centenares.
Un año después, en julio de 1522, hubo fatales noticias. El virrey duque de Miranda, al frente de una artillería formidable y con un gran ejército, rodeó el último reducto de los navarros y destruyó las murallas que los defendían. Consumidos los víveres, extenuados e incapaces ya de hacer frente al poderío castellano, los leales al rey Enrique capitularon. Todos los nobles que habían resistido hasta el final fueron llevados como prisioneros al castillo de Pamplona.
Como don Juan de Jassu y Azpilcueta había estado apoyando a los que defendían Maya desde fuera, pudo escapar a las montañas. Pero su hermano don Miguel, que estaba dentro de la fortaleza, acabó en prisión junto con sus primos Martín, Esteban, Juan y Valentín de Jassu y muchos otros parientes, amigos y vasallos.
Esta noticia causó gran sobresalto en el señorío, pues con mucha razón se temió por sus vidas. Ahora, presos y convictos los rebeldes, esperaban una severa condena por parte de las autoridades castellanas.
Sin embargo, tres meses después llegó una nueva al castillo de Xavier que causó a doña María un alivio inmenso: su hijo Miguel logró huir de Pamplona y andaba escondido en alguna parte, seguramente entre amigos o felizmente en compañía de su hermano Juan. En medio de tanto infortunio, había que dar gracias a la Providencia.
Noviembre de 1522
Sobre el río Aragón surgía una niebla blanca y alargada; los picos de la sierra de Izco se destacaban a lo lejos, iluminados por un sol pálido que despuntaba sobre la bruma. No había el menor murmullo de viento, solo de vez en cuando una corneja graznaba entre los árboles. En medio de todo este silencio, casi siniestro, una larga fila de soldados, más de un centenar a caballo, avanzaba en la lejanía en dirección al viejo castillo desmochado. A medida que se aproximaban, los cascos de las caballerías sonaban cada vez más fuertemente en el suelo helado del camino; las herraduras, al chocar contra las piedras, tintineaban con un sonido metálico.
Subieron la cuesta y, al llegar frente a la puerta cerrada de la primera muralla, un centinela les dio el alto.
—¿Quién vive? —gritó.
—¡Vive el rey de España! —contestó un capitán con voz firme.
Se hizo un gran silencio. Anochecía y el cielo oscuro comenzaba a llenarse de estrellas.
—¿A quién buscan vuestras mercedes? —volvió a gritar el centinela desde la destartalada muralla—. ¡Aquí solo vive gente de paz!
—¿Quién gobierna este castillo? —preguntó el capitán con altanera voz llena de autoridad.
—Mi amo es el señor de Xavier —respondió el centinela—. Mas no se halla aquí; está de viaje a sus asuntos.
—¿Quién tiene poderes para guardar la propiedad en su nombre?
—Mi señora doña María de Azpilcueta, viuda del doctor don Juan de Jassu, que es la madre del señor del castillo.
—¡Que salga! —ordenó el capitán con voz cada vez más recia.
—¿Quién lo manda?