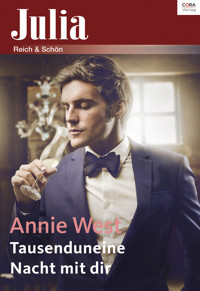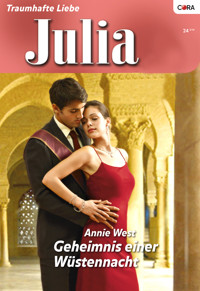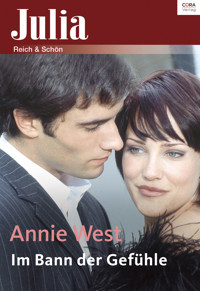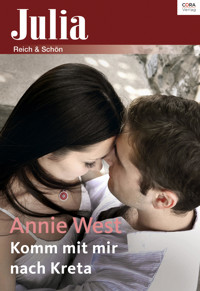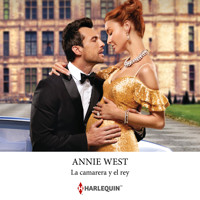3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Cuatro años después de heredar, y liberar, a Lina, el poderoso emir Sayid se quedó perplejo al comprobar la transformación de la que había sido su concubina. Lina ya no era tímida e ingenua, sino una mujer irresistible y llena de energía. Sayid nunca había deseado tanto a nadie. Sin embargo, se debía a su país y solo podía ofrecerle una breve aventura. ¿Aceptaría Lina la escandalosa propuesta de pasar una semana en la cama de Sayid?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Annie West
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En deuda con el jeque, n.º 2673 - enero 2019
Título original: Inherited for the Royal Bed
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-491-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
TRES HOMBRES avanzaban por los relucientes pasillos de mármol del palacio del emir. Iban dejando atrás la gran sala del consejo, cuyas paredes estaban decoradas con lanzas, espadas y antiguos mosquetes y donde los marciales estandartes de brillantes colores colgaban como si estuvieran esperando la siguiente llamada a las armas.
Dejando atrás las suntuosas salas de banquete y de audiencias. Dejando atrás patios de columnas adornados con hermosos jardines en los que aún resonaba con fuerza el tintineo del agua de las fuentes a pesar de que ya era más de medianoche. El único otro sonido que se escuchaba era el de las duras suelas de las botas.
Dejando atrás la puerta tachonada que daba paso al vacío harén y, después, otra puerta que conducía al pasaje que se abría paso entre las rocas que sostenían la ciudadela, para conducir hasta las antiguas mazmorras.
Por fin llegaron al pasillo que conducía a la suite privada del emir.
Sayid se detuvo.
–Eso es todo por el momento.
–Pero, mi señor, nuestras órdenes son…
Sayid se dio la vuelta.
–Las órdenes han cambiado esta misma noche. Halarq ya no está al borde de la guerra.
Decirlo en voz alta le resultaba algo irreal. Halarq había estado al borde de la guerra durante la mayor parte de la vida de Sayid principalmente, aunque no en exclusividad, con el vecino reino de Jeirut. Por eso, todos los hombres estaban armados y entrenados para defender a su país hasta la muerte.
Sayid pensó en todos esos años de conflicto, de escaramuzas en la frontera y de bajas. En las oportunidades perdidas para invertir en una vida mejor para la gente en vez de centrar toda la energía y todos los fondos en armamento.
Endureció la boca. Aunque no consiguiera nada más, él, Sayid Badawi, el nuevo emir de Halarq, había conseguido la paz para su pueblo. Ya se regocijaría más tarde. En aquellos momentos, lo único que deseaba era reclinar la cabeza sobre una almohada por primera vez en tres días y olvidarse de todo.
–Pero, mi señor, nuestro deber es protegeros. Siempre pasamos la noche en el puesto de guardia que hay junto a sus habitaciones –insistió el soldado inclinando la cabeza hacia el final del largo pasillo.
–El palacio está bien protegido por soldados y por las últimas innovaciones tecnológicas.
A pesar de sus palabras, los guardias no se movieron. Sayid sintió que empezaba a perder la paciencia.
–Os he dado una orden –rugió. Entornó la mirada y el guardia palideció.
Inmediatamente, la ira de Sayid se aplacó. El guardia, después de todo, solo estaba tratando de cumplir con el que creía que era su deber. En el pasado, cuestionar las órdenes del emir le habría reportado un castigo terrible.
–Tomo nota de vuestra devoción por el deber y por vuestro emir y os lo agradezco –dijo mirando a los dos guardias–, pero las normas de seguridad están cambiando. Vuestro comandante os informará de ello en breve. Mientras tanto, es mi deseo y mi orden que regreséis a la sala de la guardia.
Entonces, Sayid se dio la vuelta sin esperar respuesta y echó a andar.
–Eso es todo –añadió mientras avanzaba por el pasillo. Sus polvorientas botas iban dejando huellas sobre el impoluto suelo.
Hubo un silencio. Los guardias no se atrevieron a seguirle.
Sayid aspiró el aire fresco de la noche que provenía de un patio cercano. Aquella era la primera vez en días que estaba solo. La primera vez en la que se le permitía relajarse.
Aquella noche, los líderes de todos los clanes, gobernadores regionales y señores de la guerra celebrarían el fin de las hostilidades con efusividad junto a los suyos. La llanura situada frente a las murallas de la ciudad estaba llena a rebosar y el aroma de la comida cocinada sobre festivas hogueras se extendía por toda la ciudad. De vez en cuando, una descarga de fusilería indicaba que las celebraciones continuaban. Probablemente sería así hasta que despuntara el alba.
Mientras tanto, él estaría despierto en su despacho, en el despacho del que apenas había podido tomar posesión desde la muerte de su tío, inmerso en el papeleo y en los detalles diplomáticos que redondearían el acuerdo de paz. Una paz que garantizaría las fronteras, la seguridad de los viajeros al atravesar las fronteras e incluso el comercio y el desarrollo mutuo entre Halarq y Jeirut.
Sayid aminoró el paso y sonrió. Aquel acto le tensó los músculos.
¿Cómo podía culpar a los suyos por celebrarlo? Él haría lo mismo si no estuviera agotado por las largas negociaciones con Huseyn de Jeirut y por mantener a raya a sus generales más beligerantes lo suficiente como para impedir la provocación y la violencia. Algunos habían pensado, a pesar de su imponente carrera militar y su excelente reputación, que sería fácil convencerle para que siguiera con los planes de guerra de su predecesor. Sin embargo, la prioridad de Sayid era su pueblo, no la postura de unos ancianos a los que les parecía que la vida de los demás era algo prescindible.
Al llegar a las habitaciones privadas del emir, entró y lanzó un suspiro de alivio tras cerrar la puerta a sus espaldas. Por fin estaba solo.
Atravesó el despacho y la sala multimedia, el salón y el comedor privado para llegar al dormitorio. Miró inmediatamente la inmensa cama, que parecía llamarle. La colcha, bordada en azul y plata, que eran los colores del emir, había sido retirada. La lámpara del techo estaba apagada y la estancia quedaba iluminada tan solo por unas cuantas luminarias decorativas.
Sintió la tentación de dejarse caer sobre el colchón tal y como estaba. Seguramente, se quedaría dormido en segundos. Sin embargo, prefirió dirigirse hacia el cuarto de baño para ducharse primero.
Se fue quitando la ropa mientras caminaba e iba sintiendo que la tensión disminuía. Se sacó por último la camisa por la cabeza e hizo girar los hombros con apreciación cuando sintió el fresco aire de la noche sobre la piel.
Estaba a punto de quitarse la primera bota cuando algo le hizo detenerse. Se quedó inmóvil ante la certeza de que algo estaba ocurriendo. Su entrenamiento militar de toda una vida le puso en estado de alerta. Ocurría algo. Estaba seguro de ello.
Le estaría bien merecido haber despedido a su guardia para encontrarse la amenaza dentro de sus propias habitaciones. Sería el emir más joven y más breve de toda la historia de Halarq. ¡Menudo epitafio!
Con movimientos suaves, se envolvió la camisa que se acababa de quitar sobre el antebrazo izquierdo. La tela no detendría las balas, pero podría ayudarle a apartar una daga. No miró la larga cicatriz que le recorría ese brazo desde la muñeca hasta más allá del codo. Demostraba que una daga bien manejada podía cortar fácilmente varias capas de ropa.
Se volvió lentamente, aspirando profundamente para captar cualquier aroma inusual. Entonces, entornó la mirada y recorrió la oscurecida habitación.
No observó nada. Seguramente el agotamiento debía de estar interfiriendo en su percepción.
Se volvió lentamente hacia la cama y… Entonces, se tensó y se agarró instintivamente la daga ceremonial que llevaba en la cadera.
–¿Quién eres? –rugió–. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?
Mientras hablaba, la figura que había en el oscurecido rincón, más allá de la cama, se irguió. Era una figura pequeña, cuyo contorno quedaba desdibujado por la tela con la que se cubría los hombros y la cabeza.
Tras incorporarse, la figura hizo una reverencia inmediatamente en un silencioso gesto de obediencia.
Los sentidos de Sayid lo pusieron en estado de alerta. ¿Qué habría ocurrido si no se hubiera dado cuenta de que había alguien oculto en un rincón? ¿Habría esperado hasta que él estuviera de espaldas en la ducha o tal vez profundamente dormido para clavarle un puñal por la espalda?
¿Cómo había podido ser tan estúpido para desdeñar la preocupación que tenía su tío por la seguridad? El anciano había sido paranoico y errático, pero había sido también muy astuto.
–¡Ven aquí!
Inmediatamente, la figura dio un paso al frente.
–Mi señor –susurró una dulce voz, que acarició la piel de Sayid como si fuera la mano de una amante. Hizo otra reverencia. En aquella ocasión, cuando la figura se irguió, tensó la tela con la que se cubría.
Sayid la miró fijamente. ¿Una bailarina había sido capaz de invadir su intimidad? Sacudió la cabeza.
Las mujeres de su país no se vestían así. Las mujeres de Halarq se vestían con modestia. Algunas se cubrían el cabello, pero todas se cubrían el cuerpo.
Aquella no.
El deseo se apoderó del vientre de Sayid y le apuntó a la entrepierna mientras la examinaba. Ella llevaba una falda que le colgaba baja sobre las caderas y cuya gasa se plegaba delicadamente desde la curva de las caderas. Sayid podía ver claramente las esbeltas piernas a través de la tela. Incluso se podía admirar un tonificado muslo a través de una abertura de la falda.
Llevaba también el vientre al descubierto, que se curvaba deliciosamente en una estrecha cintura. Más arriba, había un corpiño muy corto y sin mangas que se le ceñía al cuerpo como si fuera una segunda piel y que estaba confeccionado con una tela muy brillante. El corpiño tenía un generoso escote y dejaba al descubierto la parte superior de unos sugerentes senos que subían y bajaban rápidamente por la alterada respiración de la mujer.
Sayid sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Estiró los dedos y luego los curvó con fuerza, apretando los puños contra las piernas.
Debía ordenarle que se cubriera inmediatamente, pero esa no fue su primera reacción, sino la de estirar las manos y tocar aquel delicioso cuerpo. Estrecharla contra su cuerpo y gozar con el placer que el suave cuerpo de una mujer podía reportar a un hombre cansado desde hacía días, más bien semanas, por tratar de conseguir lo imposible: primero evitar que su tío invadiera Jeirut y luego, tras la muerte de su tío, encontrar el modo de conseguir una paz duradera entre dos naciones que habían estado enfrentadas desde siempre.
Examinó un rostro divino. Cabello oscuro, suelto. Pechos altos y erguidos, que temblaban con cada respiración. La imaginación de Sayid le decía que aquella piel sería cálida y suave. Sayid, al contrario de su tío, era un hombre de fuertes deseos y predilección por el placer. Sin embargo, al contrario también que su tío, Sayid se enorgullecía de saber gobernar su lado más sensual. No tenía intención de imitar a su tío en ese sentido. Prefería emular a su padre, que había sido un gran guerrero gobernado por un férreo código de conducta. Un hombre que canalizaba sus apetitos en el deseo de proteger y servir a su pueblo.
–Mírame –le ordenó.
Inmediatamente, la mujer levantó la cabeza. Sayid registró otro golpe invisible, en aquella ocasión en el plexo solar. Nunca había visto ojos como aquellos. Eran del color de las violetas salvajes de las montañas. Algo más oscuros que el azul, pero más suaves que el morado.
Frunció el ceño. No solo era una mujer muy hermosa, sino que también era muy joven, demasiado para estar a solas con él en su dormitorio.
–¿Quién eres?
–Lina, mi señor.
Una vez más, hizo una profunda reverencia. En aquella ocasión, Sayid la sintió en la entrepierna, endureciéndosela y tensándosela hasta lo insoportable cuando ella se inclinó ligeramente hacia delante. Parecía que los senos iban a quedar libres en cualquier momento.
–¡No hagas eso!
Ella parpadeó y miró más allá de él, por encima del hombro de Sayid.
–¿Hacer qué, mi señor? –le preguntó con las manos recatadamente entrelazadas.
–Reverencias. No vuelvas a hacerlas.
–Pero… mi señor –dijo ella confusa–. Usted es el emir. No estaría bien…
–Deja que sea yo quien juzgue lo que está bien.
–Sí, mi señor.
–Tampoco quiero que me llames así.
A su tío le había gustado que se le recordara constantemente su estatus como dirigente de la nación, pero Sayid había escuchado aquella manera de dirigirse al emir con demasiada frecuencia en boca de melosos cortesanos que solo trataban de conseguir favores. Le chirriaba. Se frotó la mandíbula con la mano, sabiendo que la fatiga le ponía de peor humor.
Halarq, bajo el mandato del tío de Sayid, no había sido un lugar en el que las personas pudieran decir lo que pensaban. El palacio estaba lleno de consejeros que tan solo le daban siempre la razón al emir, en vez de aconsejarle sin miedo a perder su favor.
Otra cosa que Sayid tenía la intención de cambiar.
–Como desee… señor.
Sayid abrió la boca para protestar, pero la cerró enseguida. Lo de «señor» era algo mejor que «mi señor». En cualquier caso, ¿qué importaba? Estaba harto de distracciones.
–¿Quién eres y qué estás haciendo aquí?
–Soy Lina y estoy aquí para servirle –dijo sin mirarle. Su vista seguía fija en un punto situado a espaldas de Sayid–, en cualquier modo que desee –añadió tragando saliva.
El movimiento acentuó la esbeltez del cuello de la joven y la belleza de su dorada piel. Durante un segundo, Sayid pensó en la posibilidad de besar aquella fragante carne. Había notado el olor a rosas que se desprendía de la piel de aquella mujer y no podía evitar preguntarse cómo sabría. La tentación era fuerte, tanto que tuvo que dar un paso atrás para estar seguro de no dejarse llevar. Ella se irguió cuando él se movió y dejó al descubierto una tensión que se estaba esforzando por ocultar.
–¿Quién te ha enviado?
–El hermano de mi padre. Me envió como regalo de buena voluntad para el anterior emir.
¡Regalo de buena voluntad! Sayid pensó con amargura en la clase de nación que su tío había gobernado, una nación en la que una mujer podía considerarse una mercancía. Se despertaron en él viejos recuerdos y le dejaron un sabor rancio en la boca.
Como nuevo emir, tenía mucho trabajo que hacer para llevar a su país al siglo XXI.
–El anterior emir está muerto.
Sayid había creído que las mujeres del antiguo harén de su tío habían sido enviadas a sus casas cuando la enfermedad de próstata empeoró y se volvió impotente.
–Lo sé, mi… Lo sé, señor. Murió poco después de que yo llegara y no llegué a conocerle –dijo la joven. Miró a Sayid un instante y luego volvió a apartar la mirada–. Le acompaño en el sentimiento.
–Gracias.
Sayid no sentía pena alguna por la muerte de su tío. El viejo había sido un mal dirigente para su país, deplorable, malvado y brutal.
–Sin embargo –añadió–, con su muerte, eres libre para marcharte. Ya no se te requiere aquí.
Unos grandes ojos violetas se cruzaron con los de él. A Sayid le pareció ver miedo en aquella mirada.
–Oh, no. No lo comprende… –susurró tragando saliva. Entonces, bajó inmediatamente la mirada al suelo, temerosa de haber dicho algo que no debía–. Por supuesto, no es que no lo comprenda…
Sacudió la cabeza. Un mechón de cabello oscuro le acarició suavemente el hombro y se le deslizó por los senos hasta llegarle a la cintura. A Sayid le resultó imposible apartar la mirada de él.
–No me puedo marchar. Está todo pactado –dijo ella tratando de esbozar una sonrisa que no se le reflejaba en los ojos–. Con la muerte de su tío, ahora le pertenezco a usted.
Capítulo 2
SI A LINA le había parecido que Sayid Badawi resultaba severo antes, en aquellos momentos su rostro presagiaba tormenta. Tenía el ceño fruncido con desaprobación y la mandíbula apretada con fuerza, como si quisiera contener una maldición. Sin embargo, el brillo de aquellos ojos oscuros y el modo en el que se le habían expandido las aletas de la nariz parecía indicar algo más íntimo que furia.
Tensión masculina.
Lina sabía algo al respecto. Había sido testigo de cómo los hombres reaccionaban ante la belleza de su madre y, desde que ella alcanzó la pubertad, había visto algo similar en los hombres que, ocasionalmente, visitaban su casa.
Tragó saliva.
Ya no era su casa. Era la casa de su tío. Al contrario que sus primos, que no solo miraban, sino que trataban de tocar también, el emir permaneció inmóvil.
Lina bajó la mirada tal y como se le había enseñado. Sin la atracción magnética de aquellos brillantes ojos oscuros que la distrajera, pudo prestar atención al resto de él.
Un alto y esbelto cuerpo de anchos hombros, piel bronceada y tensos músculos que se recogían en unas estrechas caderas y, afortunadamente, aún seguían cubiertas por unos pantalones claros. Tampoco pudo pasar por alto la fuerza de los muslos, que indicaban que montaba a caballo. Lo único que mancillaba la perfección de aquel cuerpo era la cicatriz que le recorría uno de los brazos.
Lina no sabía si culpar de su reacción al hecho de estar a solas por fin con el hombre que era su amo o tal vez si se debería a que era la primera vez que veía a un hombre medio desnudo y, sobre todo, un hombre tan atractivo, pero se sentía mareada. Tenía la respiración acelerada y los pensamientos se le arremolinaban.
Había llegado al palacio esperando estar al arbitrio de un hombre mucho más mayor, famoso por su mal genio y por su crueldad y había terminado encontrándose frente a un hombre de unos veinticinco años cuyo físico haría suspirar a cualquier mujer. Era atlético y guapo y tenía una fuerza interior y unas cualidades a las que ella no era capaz de poner nombre pero que vislumbraba en el orgulloso rostro de él, de ojos oscuros, fuerte nariz y sólida mandíbula.
Fuera lo que fuera, las sensaciones le hervían en las venas. ¿Estaría enferma? Nunca antes se había sentido así.
–¿Lina?
–¿Señor?
–Te he dicho que no te necesito aquí. Puedes regresar a tu casa.
Lina parpadeó y abrió mucho los ojos con desolación. Le había horrorizado lo que le habían contado que el antiguo emir esperaría que le hiciera. Se había preguntado incluso si algunas de aquellas sugerencias eran físicamente posibles. Pero que la echaran de palacio… esa sugerencia albergaba sus propios terrores.
Tragó saliva y sintió que el dolor le atenazaba la garganta como si tuviera dentro una afilada hoja.
–Por favor, señor… no puedo.
–Claro que puedes si yo te lo digo –le espetó el emir con brusquedad, sin dejar lugar a discusiones.
Lina se tensó bajo el peso de la enormidad de su situación. La libertad que el emir le ofrecía, que le ordenaba que aceptara, no era más que una ilusión.
Estaba sola. No tenía ningún lugar en el mundo al que pudiera considerar su casa y nadie se preocupaba por ella. No tenía derechos ni podía esperar compasión por parte del emir. No era nada para él ni para nadie.
Todo lo que le habían enseñado le decía que asintiera, que se alejara y que desapareciera, porque no debía desobedecer al hombre que tenía su destino en las manos. El emir parecía inquieto y ella sintió que él se sentía impaciente por que ella desapareciera.
Sin embargo, Lina sabía que en cuanto hubiera salido de aquella habitación, jamás volvería a franqueársele el acceso. Cuando saliera del palacio, estaría, literalmente, en la calle, sin recursos, sin amigos y sin ni siquiera una prenda respetable de ropa que ponerse.
Se echó a temblar, imaginándose lo que sería de ella.
–Señor –dijo levantando la barbilla. El emir ya había empezado a darse la vuelta. Le había dicho que se marchara y eso significaba que ella debía irse. Sin embargo, Lina no podía hacerlo.
–¿Y bien? –le preguntó él frunciendo el ceño y apretando la mandíbula. Su gesto indicaba que su paciencia estaba a punto de agotarse.
Ella levantó un poco más el rostro para mirarle a los ojos.
–No tengo casa a la que regresar, ya no. Ni familia –dijo mordiéndose el labio inferior para que no le temblara–. ¿Podría permitirme que me quedara en el palacio? Trabajo duro y puedo resultar útil en cualquier tarea. En las cocinas, en la lavandería, en… También sé coser y bordar –añadió. No lo suficientemente bien, según su tía, pero en realidad nunca hacía nada bien para su tía.
–Debes de tener una casa. ¿De dónde viniste si no? –le preguntó él.
Su rostro no había suavizado su austera y masculina belleza, pero, al menos, estaba escuchando a Lina. El corazón de la muchacha palpitó esperanzado.
–De la casa del hermano de mi padre, señor, pero esa puerta ya no está abierta para mí.
Lina tuvo que esforzarse mucho para mantenerse erguida y mirarle a los ojos cuando los duros recuerdos de años pasados la bombardearon. Recordaba haberse convertido en poco más que una esclava en su propia casa.
El emir suspiró y levantó la mano para revolverse el corto cabello. El movimiento hizo que se le expandieran los músculos al levantar el brazo, desde el hombro al torso. Lina nunca había sentido que un movimiento tan sencillo pudiera ser tan embrujador. Sin embargo, nunca había visto a un hombre como el emir, ni desnudo ni vestido.
Él suspiró y se apartó. Se marchaba del lado de Lina, dejándola presa de su destino. El miedo y la desesperación rivalizaban con la indignación. Lina estaba harta del destino en forma de hombres que regían lo que debía ocurrirle sin prestarle a ella atención alguna.
Sin embargo, en vez de dirigirse hacia el cuarto de baño, el emir abrió un armario y sacó una camisa.
–Toma –le dijo lanzándole la prenda–. Póntela y siéntate.
Lina agarró con fuerza la suave tela de algodón, tan fina que casi era traslúcida. La tela de mejor calidad para el líder de la nación.
–Venga –la animó al ver que ella no hacía nada con la camisa. Entonces, se dirigió hacia un sillón con un suspiro y se sentó.
Apresuradamente, Lina se metió la camisa por la cabeza y tiró de ella hasta que le llegó hasta las rodillas. Tuvo que remangarse las mangas para que se le vieran las manos. Sin duda alguna, parecía una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su padre.
Se preguntó por qué al emir le había parecido necesaria una capa extra de ropa. Ciertamente, ella se sentía más cómoda más tapada, pero por lo que había observado en los hombres, les gustaba que se viera la piel. Podría ser que al emir no le interesaran las mujeres.
Aquel pensamiento la dejó sin palabras. ¡Imposible! Sería un desperdicio. Además, recordaba la manera en la que él la había mirado cuando la vio por primera vez. Había sido inconfundible.
Miró con curiosidad al hombre en cuyas manos estaba su futuro y vio que él no la estaba mirando a ella. De hecho, había cerrado los ojos, lo que le dio a Lina la oportunidad de observarlo más detenidamente, de ver más allá de la masculina belleza y percatarse del cansancio que tenía reflejado en el rostro, del modo en el que había inclinado la cabeza y se había dejado caer sobre el sillón.
El emir estaba verdaderamente agotado.
Sayid abrió los ojos y vio que la muchacha entraba en el cuarto de baño. ¿Qué demonios estaba tramando?
Estaba a punto de seguirla cuando ella volvió a salir. Llevaba una palangana de agua en las manos. Entonces, se dejó caer al suelo delante de él con una gracia que le hizo pensar si de verdad sería bailarina, tal y como sugería su escaso atuendo.