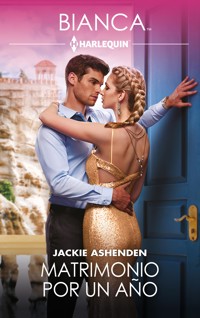2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bianca 2986 Las consecuencias de una noche... que nunca debió ocurrir. Para Jenny, su hermanastro Constantine siempre había sido bueno y amable con ella, además de su mayor apoyo. Sin embargo, un día Con empezó a comportarse de un modo frío y distante, y cortó todo contacto con ella durante cuatro años. Después de ese largo intervalo sus caminos se cruzaron de nuevo y, tras un apasionado encuentro sexual entre ellos, Jenny descubrió que estaba embarazada. Con le dijo que, aunque nunca podría darle el amor que ella ansiaba, podrían casarse por el bien del niño. Jenny, que no entendía por qué había cambiado de esa manera, aceptó con reticencia, y pronto comenzó a vislumbrar que Con arrastraba un terrible trauma por secretos del pasado. ¿Sería capaz de ayudarle a superarlo y conseguir que le abriera su corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Jackie Ashenden
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Fuego bajo el hielo, n.º 2986 - febrero 2023
Título original: Stolen for My Spanish Scandal
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411413831
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Jenny
Yo solo quería verlo una vez más, ver una última vez al hombre al que había amado y al que ahora odiaba con todo mi ser: Constantine Silvera, mi hermanastro. No era la mejor ocasión –el duelo de su padre posterior al funeral, en la ostentosa mansión de su familia en Madrid–, pero no tenía intención de acercarme ni de hablar con él. Solo quería verlo, y mejor si era de lejos.
Su padre, Domingo Silvera, había sido presidente de Silver Inc., uno de los conglomerados empresariales más importantes de Europa, y yo le había enviado a Constantine un e-mail breve e impersonal, ofreciéndole mis condolencias y prometiéndole que acudiría al duelo.
Pero yo no estaba allí por su padre, por el que nunca había sentido afecto alguno. Mi madre se había casado con él cuando yo tenía nueve años, y poco después me había mandado a estudiar a un internado en Inglaterra, por lo que apenas había tenido trato con él. Y me alegraba de ello, porque había sido un hombre muy difícil.
No, yo había ido allí porque quería ver a su hijo una última vez antes de alejarme para siempre de él. Probablemente haber ido allí no era una buena idea –¡bastante había pasado ya mi pobre corazón en los últimos tres meses!–, pero tenía que despedirme. Y no en el sentido de despedirme de él, sino de cerrar aquella etapa de mi vida.
Y por eso estaba allí, oculta tras una columna en el inmenso salón de baile con las paredes y el suelo de mármol blanco, rogando por que pudiera pasar desapercibida entre toda la gente importante que había acudido al duelo.
No me costó avistarlo entre la multitud. Era más alto que la mayoría de los presentes y atraía todas las miradas. Solían decir de él que era frío, rudo e implacable, y quizá en los negocios lo fuera, pero conmigo nunca lo había sido. Al principio se había mostrado reservado y distante, pero había llegado a conocer al hombre que había bajo esa capa de hielo: un hombre amable y cariñoso.
Al menos así había sido conmigo hasta que me había mudado de forma permanente a Londres, hacía ya cuatro años. Desde entonces, por algún motivo, había cortado todo contacto conmigo. Solo que había ocurrido algo inesperado que me había hecho descubrir el fuego que albergaba en su interior, una noche, tres meses atrás. La noche que lo seduje… en su fiesta de compromiso.
Mis ojos se posaron en la mujer que estaba a su lado, una rubia alta y sofisticada. Era Olivia Wintergreen, la presidenta de Wintergreen Diamonds, una antigua y exitosa firma de joyería.
Era todo lo que yo no era, además de la prometida de Constantine, aunque al parecer solo era un matrimonio por interés. Eso se rumoreaba, que Olivia, cuya familia estaba unida por una antigua amistad a los Silvera, había sido elegida para convertirse en la esposa de Constantine y en la futura madre de sus herederos. Se decía que él no la amaba, pero que, como ella era atractiva, de rancio abolengo, y estaba al frente de la importante compañía de su familia, Olivia estaba a su altura en todos los sentidos. Yo, en cambio, no lo estaba.
Era bajita, mi figura no era tan esbelta como la de ella, y no podía decirse que fuera una belleza. Tampoco tenía sofisticación alguna, ni presidía una compañía, sino que trabajaba en un albergue de Londres, atendiendo a los indigentes, para disgusto de mi madre.
No, yo no estaba a su altura, como él mismo me había dicho aquella noche, después de que lo hiciéramos sobre el césped, en los jardines de la mansión, ocultos por unos arbustos. No estaba a su altura, ni lo estaría jamás.
De solo recordarlo se me hizo un nudo en la garganta. Normalmente trataba de ser optimista, de ver el lado positivo de las cosas, pero después de aquella noche me resultaba más difícil. Además, estaba cansada de sentirme dolida. La ira era mucho mejor, así que me aferré a ella.
Constantine estaba de pie en medio del salón, alto, arrogante y gélido como un glaciar. El traje negro que llevaba le habría costado carísimo porque parecía hecho a medida y resaltaba sus anchos hombros, su torso esculpido y sus largas y musculosas piernas. Parecía un emperador de la antigua Roma; no me costaba nada imaginármelo con una toga blanca y púrpura y una corona de laurel.
Sus rasgos también tenían un aire aristocrático: los altos pómulos, la nariz recta, los labios finos pero sensuales… Su cabello era negro y lo llevaba muy corto y el brillo acerado de sus ojos castaños le daba el aspecto de un peligroso depredador.
Infundía temor en la gente. Pensaban que era tan implacable y despiadado como parecía, que no era capaz de sentir emoción alguna, pero eso era porque no lo habían visto arroparme con una manta las veces que me había quedado dormida en el sillón de su estudio, o reírse cuando le había contado algo gracioso.
Solo era así conmigo, y lo había sido desde el día en que nos conocimos, cuando llegué a la mansión de su familia con nueve años. Y aquella noche en los jardines, tres meses atrás, cuando me había tumbado sobre el césped y me había hecho suya, tampoco se había comportado como un hombre frío. De algún modo había desencadenado la pasión que habitaba en su interior, y se había mostrado ardiente y… No, no debía pensar en esa noche; eso solo me provocaría más dolor. Había aprendido la lección y no volvería a cometer el error de enamorarme de un hombre al que jamás podría tener.
Los ojos negros de Constantine recorrieron el salón como si estuviera buscando algo, o a alguien, y me entraron ganas de pegarme a la columna para que no me viera, pero otra parte de mí quería demostrarle que sus duras palabras de aquella noche no me habían destruido, que era más fuerte de lo que pensaba, así que me quedé donde estaba y alcé la barbilla.
Cuando sus ojos me encontraron entre la multitud, como sabía que ocurriría, se me cortó el aliento. Su expresión era impenetrable. Siempre se me había dado bien interpretar sus estados de ánimo, pero ese día era incapaz de entrever qué estaría pensando.
Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, haciéndome estremecer de deseo, pero luego apartó la vista, como si yo no fuera más que un poco de barro que se hubiera limpiado del zapato. Lágrimas de ira acudieron a mis ojos. Estaba furiosa con él, pero también conmigo misma por haber ido allí, por pensar que podía verlo una última vez sin que volviera a hacérseme añicos el corazón. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida?
Parpadeé con fiereza para contener las lágrimas y me giré sobre los talones. Ya lo había visto; ya me había despedido. Ya era hora de que me fuera, y cuanto antes saliese de allí, mejor. Me dirigí a la puerta más próxima zigzagueando entre la gente y salí al amplio corredor.
Estaba empezando a sentirme un poco mareada porque no había cenado, y las emociones turbulentas que me embargaban no ayudaban demasiado. Mientras avanzaba, iba demasiado agitada como para darme cuenta de que un hombre fornido había aparecido de repente al final del corredor.
–¿Señorita Grey? –me llamó en un tono educado a medida que me acercaba a él.
Al mirarlo lo reconocí; era uno de los guardaespaldas de Constantine.
–¿Sí?
–¿Tendría la bondad de acompañarme? El señor Silvera ha dado instrucciones de que lo espere en el estudio.
Parpadeé sorprendida. ¿Constantine quería hablar conmigo? ¿Por qué? ¿Qué podría querer decirme que no me hubiera dicho aquella noche en los jardines? Además, lo último que yo quería en ese momento era hablar con él.
–Lo siento –respondí–, pero tengo que tomar un avión. Por favor, dígale al señor Silvera que…
–Me temo que debo insistir –me cortó el hombre, disculpándose con la mirada–. Solo sigo órdenes, señorita.
Yo no salía de mi asombro. ¿Pero qué era lo que tenía que decirme Constantine? ¿Más cosas horribles como las que me dijo aquella noche, después de confesarle mi amor? Sus palabras resonaron en mi mente: «Si crees que voy a casarme contigo, estás muy equivocada. No tienes dinero, ni poder. No tienes nada que yo quiera. No estás mal, y puede que haya química entre nosotros, pero el sexo no es una buena base para el matrimonio. Eso ha sido un error y jamás se volverá a repetir».
Quizá se le había quedado algo en el tintero; quizá consideraba que no me había hecho el suficiente daño y pensaba acabar de hacer trizas mi corazón.
Yo no quería darle esa oportunidad, pero su guardaespaldas seguía plantado delante de mí y estaba claro que no iba a aceptar un no por respuesta. «¿No querías hacer saber a Constantine lo mucho que lo detestas? Esta podría ser la ocasión perfecta», me dije.
La noche de su fiesta de compromiso salí huyendo entre lágrimas, como la tonta que era. Y cuando llegué a casa me pasé horas despierta, con el corazón destrozado, dejando que la furia se apoderara de mí, pensando en todas las cosas que querría haberle dicho, hacerle tanto daño como él me había hecho a mí.
Llevaba enamorada de él desde los dieciséis años, y me había dolido mucho cómo me había hecho el vacío desde que me había ido a vivir a Londres. Aquella noche en su fiesta de compromiso, mientras me hacía el amor sobre la hierba, había pensado que por fin iba a ser mío, y estaba dispuesta a perdonar esos últimos cuatro años de silencio. Jamás hubiera esperado que a continuación fuera a rechazarme de un modo tan brutal.
¿Cómo pude ser tan ingenua? Ni siquiera sabía que era su fiesta de compromiso. Había ido porque mi madre me había dicho que Constantine iba a dar una fiesta y que él le había dicho que quería que asistiera, y que si no había recibido una invitación debía ser porque el servicio postal la habría perdido.
Yo me había presentado tarde en la fiesta, precisamente porque no sabía lo que se celebraba, y al llegar había ido en su busca. Lo había encontrado en los jardines, solo, y… Sí, me había comportado como una estúpida y él me había roto el corazón. Tan destrozada me dejó su reacción al confesarle mis sentimientos, que no había podido articular palabra; me había dado media vuelta y había echado a correr, había huido de él.
Pero ahora las cosas habían cambiado. Habían pasado tres meses y en la ira había encontrado la fuerza que necesitaba para pasar página, así que… ¿por qué no darle a probar de su propia medicina? ¿Por qué no aprovechar para decirle todo lo que habría querido decirle aquella noche? A él seguramente le daría igual, pero por lo menos yo me sentiría mejor, así que miré al guardaespaldas, asentí con la cabeza y dejé que me llevara hasta el estudio.
De niña había pasado todas mis vacaciones escolares en aquella mansión, y siempre que tenía ocasión me «escondía» en algún sitio tranquilo donde pudiera leer en paz, lejos de las constantes críticas de mi madre.
Mi escondite habitual era el que ahora era el despacho de Constantine, pero algunas veces también me escondía allí, en el estudio. No era la estancia más acogedora de la casa; el sofá que había frente a la chimenea y los dos sillones orejeros que lo flanqueaban eran duros e incómodos, y el suelo era de frías losetas. Era la habitación donde recibirías a un enemigo, no a un amigo.
Apenas había entrado en el estudio cuando la puerta se cerró a mis espaldas y cuando me volví las luces se apagaron. Me quedé allí de pie, aturdida. Fuera se oían voces gritando, y algunos chillidos, y el miedo se apoderó de mí. No tenía ni idea de qué estaba pasando.
Con el corazón palpitándome con fuerza, alcancé a tientas el picaporte, pero justo en ese momento alguien al otro lado hizo lo mismo y abrió la puerta. Me tambaleé hacia atrás y entonces las luces volvieron a encenderse y vi frente a mí a Constantine, que entró y cerró tras de sí. Las rodillas me flaquearon y se me encogió el estómago.
–¿Qué… qué ha pasado? –balbucí–. ¿Por qué se ha ido la luz?
–No es nada por lo que tengas que preocuparte –contestó él en un tono frío, con ese deje español en su acento que siempre me había encantado. Dio un paso hacia mí–. Me alegra que estés aquí.
¿Que se alegraba? Pues no lo parecía… Quería decirle todo lo que había planeado decirle en esos tres últimos meses, despedazarlo con mi ira, pero de pronto me entraron ganas de llorar. Y no debería hacerlo, porque le dejaría entrever mi angustia y no quería humillarme de ese modo delante de él. Claro que no era casual que tuviera las emociones a flor de piel.
–¿Por qué te alegras? –me obligué a preguntarle.
Él frunció ligeramente el ceño.
–Entonces… ¿no has venido a decírmelo?
Un escalofrío me recorrió la espalda y se me revolvió el estómago. Me apoyé en el respaldo del sofá para no perder el equilibrio. No… Era imposible que lo supiera… No se lo había contado a nadie…
–¿Decírtelo? –repetí, haciéndome la inocente–. ¿Decirte qué?
Constantine enarcó una ceja.
–Pues que estás embarazada; ¿qué sino?
«¿De verdad creías que podrías ocultárselo?». Sí, lo había creído. Incluso estaba yendo a una ginecóloga que tenía su consulta lejos de donde vivía. Además, dudaba que ella se lo hubiera contado a nadie. Se suponía que la información de los pacientes era privada, ¿no?
El enfado, la indignación y el temor, unidos a que llevaba horas sin comer, hicieron que se me revolviera violentamente el estómago. Me así con fuerza al respaldo del sofá, intentando reprimir las náuseas, pero fue en vano y acabé vomitando el almuerzo sobre los caros zapatos de cuero de Constantine.
Capítulo 2
Constantine
Cuando las luces se apagaron, me permití un breve instante de furia, pero en cuanto volvieron a encenderse me esforcé por controlarme y mostrarme impasible y sereno, como hacía siempre, como debía ser.
Sin embargo, la ira que se había desatado en mi interior no se apaciguó, y cuando entré en el estudio y mi hermanastra vomitó sobre mis zapatos, estuve a punto de rugir de frustración. Pero eso habría sido un error, porque mi capacidad de autocontrol en lo que se refería a Jenny ya estaba bastante resentida, así que apreté los dientes y conté hasta diez.
Había visto a Jenny ocultándose tras una columna en el salón, y la frustrante indecisión que me había asediado los últimos dos días, tras haber descubierto que estaba embarazada, se había transformado en certeza.
La aparición quince minutos antes, no del todo inesperada, de mi hermano gemelo –regresado de entre los muertos–, solo había hecho que me reafirmara en mi decisión. Yo ya sabía que Valentín estaba vivo. Tres meses antes me habían informado de que no había muerto en un accidente de tráfico hacía quince años, como todos creíamos, sino que estaba vivo y coleando, y que era el presidente de una compañía que había construido a partir de varias empresas turbias.
Y sabía que iba a intentar arrebatarme Silver Inc., el conglomerado empresarial que nuestro padre y nuestro abuelo habían levantado de la nada, porque era algo típico de él. Incluso había sospechado que se llevaría a Olivia, mi prometida y, cómo no, con lo teatral que era había cortado la luz y la había raptado.
Sin embargo, había supuesto que haría su jugada durante el funeral, no en el duelo, y en parte estaba furioso conmigo mismo además de con él. Me había dormido en los laureles y ahora se había llevado a mi prometida y, aunque sabía que no le haría daño –Olivia y él se conocían hacía mucho–, era tremendamente… inconveniente para mí.
Había pasado mucho tiempo buscando a la mujer adecuada y Olivia cumplía todos los requisitos: inteligencia, belleza, elegancia, fuerza de carácter… Además, era la presidenta de una compañía y tenía poder e influencias, igual que yo.
Era justo lo que quería, y lo mejor era que no se parecía en nada a Jenny Grey, mi hermanastra, mi adorable hermanastra, la única mujer en el mundo a la que jamás podría tener.
Solo que ahora todo había cambiado. Valentín se había llevado a Olivia y Jenny, a la que había estado protegiendo desde que era una niña –a la que aún seguía protegiendo, aunque ella nunca lo sabría–, llevaba en su vientre un hijo mío. Y eso me había hecho cambiar de opinión.
Me había pasado los últimos cuatro años guardando las distancias con Jenny para mantenerla a salvo, tanto de mi padre como de mí, pero mi falta de autocontrol aquella noche, tres meses atrás, había puesto todo patas arriba. Al enterarme de que estaba embarazada había ideado varios planes posibles en los que yo solo me involucraría de manera parcial, al tiempo que me aseguraría de que al bebé y a ella no les faltara de nada, pero ninguno me había satisfecho por completo y los había descartado.
Sin embargo, la intervención de Valentín había hecho que me decidiera, y en vez de luchar contra lo inevitable, lo había aceptado. De todos modos, ya había dado orden de que llevaran a Jenny al estudio porque quería hablar con ella de la cuestión del embarazo, así que cuando se apagaron las luces me abrí paso entre la gente, en medio de la confusión, para buscar a uno de mis guardaespaldas y asegurarme de que Jenny no se había quedado atrapada en el salón por el pánico generalizado.
Me confirmaron que estaba esperándome en el estudio, y había ido allí con la intención de anunciarles mis planes, pero no me había esperado que fuera a vomitarme de pronto en los zapatos.
Me acerqué hasta el teléfono y pulsé el botón del servicio para que alguien viniera a ocuparse de aquel desaguisado. Diez minutos después el suelo estaba limpio, yo tenía otro par de zapatos y Jenny estaba sentada en un sillón con la cabeza gacha y las manos apretadas en el regazo. Sobre la mesita a su lado había dejado el vaso de agua que le habían traído y que acababa de beberse.
Llevaba un vestido negro barato de una cadena de ropa, una rebeca negra descolorida y unas manoletinas negras. Su atuendo indicaba el precario estado de sus finanzas, y una vez más me fustigué por no haberle mandado dinero esos últimos años para echarle una mano. Claro que ella tampoco lo habría aceptado. Su madre, Catherine, intentaba sacarle los cuartos a todo al que se arrimaba, y Jenny siempre había dicho que nunca sería como ella.
Su cabello castaño estaba recogido en un moño que se estaba deshaciendo por momentos, y los pequeños mechones que habían escapado le caían sobre la nuca y las orejas. Era el epítome de la feminidad, con sus blandas mejillas, sus labios de rosa, sus voluptuosos senos y las sensuales curvas de sus caderas. Recordé la suavidad y el calor de su piel bajo mis manos aquella noche en los jardines, cómo había gemido mi nombre. Hacer el amor con ella había sido tan increíble como había imaginado en mis fantasías que sería.
Sin embargo, me obligué a apartar esos pensamientos de mi mente. Preferí quedarme de pie junto a la chimenea apagada en vez de sentarme, y me quedé mirando a Jenny, esperando a que se explicara. Quería saber por qué no había acudido a mí cuando se había enterado de que estaba embarazada, y por qué había venido ese día, porque sin duda no era por darle el último adiós a mi padre. Catherine, su madre, la que fuera la segunda esposa de mi padre, y de quien se había divorciado hacía unos años, ni siquiera había hecho acto de presencia.
–Estoy esperando, Jenny –le dije. Tenía que ocuparme del asunto de mi hermano, y la gente se estaría preguntando dónde estaba. Sin embargo, tenía que dejar aquello arreglado primero–. Ya que parece que no era para informarme de tu embarazo, confío en que irás a decirme por qué has venido.
Jenny retorció sus delicados dedos sobre el regazo.
–¿Acaso importa?
La conocía desde hacía doce años. Aunque durante su infancia y adolescencia había pasado la mayor parte del tiempo en un internado de Inglaterra, sus vacaciones las había pasado aquí, en la mansión de mi familia en Madrid. Siempre con los ojos brillantes, llena de vida, como un gatito en la guarida de un lobo.
Mi padre era un hombre cruel, y aunque yo sabía que mostrar preocupación era una debilidad que él aprovecharía a la más mínima oportunidad, no pude evitar preocuparme por el bienestar de Jenny. Era una niña, y por tanto vulnerable, y sabía mejor que nadie cómo le gustaba a mi padre manipular a los niños.