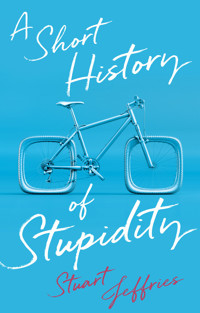12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Turner
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Vida y obra de Benjamin, Adorno, Marcuse, Horkheimer y otros pensadores que definieron el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. "Están ustedes alojados en el Gran Hotel Abismo", le dijo un día el filósofo Lukács a Adorno, refiriéndose a todos los miembros de la Escuela de Frankfurt: un hotel equipado con toda clase de lujos, pero colgado sobre un precipicio, sobre el vacío y el absurdo… Este grupo de pensadores alemanes ha tenido una inmensa influencia sobre las ideas y la cultura de las últimas generaciones. Su intención fue siempre arrojar luz sobre la política cultural durante el auge del fascismo, y para ello empezaron a reunirse y crearon la Escuela de Frankfurt en 1923. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse huyendo de los nazis y acabaron en Estados Unidos. Su vida, su época y sus ideas siguen siendo hoy relevantes. Este es un libro fundamental para entender cómo percibimos la cultura en la sociedad de masas y cómo nos relacionamos con la información, con los medios y con nuestra época.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título:
Gran Hotel Abismo. Una biografía coral de la Escuela de Frankfurt
© Stuart Jeffries, 2016
Edición original en inglés: Grand Hotel Abyss, Verso Books, 2016
De esta edición:
© Turner Publicaciones S.L., 2018
Diego de León, 30
28006 Madrid
www.turnerlibros.com
Primera edición: febrero de 2018
De la traducción del inglés: © José Adrián Vitier
Reservados todos los derechos en lengua castellana. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su tratamiento o transmisión por ningún medio o método sin la autorización por escrito de la editorial.
ISBN: 978-84-16714-16-2
Depósito Legal: M-1258-2018
Diseño de la colección:
Enric Satué
Ilustración de cubierta:
Paul Klee, Vaulted Chambers, 1915 (detalle)
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Para Juliet y Kay.
ÍNDICE
Prólogo. Contracorriente
Parte primera. 1900-1920
I Estado: crítico
II Padres e hijos, y otros conflictos
Parte segunda. La década de 1920
III El mundo al revés
IV Un poco de lo otro
Parte tercera. La década de 1930
V Muéstranos el camino hasta el bar más cercano
VI El poder del pensamiento negativo
VII En las fauces del cocodrilo
VIII El modernismo y ‘all that jazz’
IX Un mundo nuevo
Parte cuarta. La década de 1940
X El camino a Portbou
XI En contubernio con el demonio
XII La lucha contra el fascismo
Parte quinta. La década de 1950
XIII La sonata de los espectros
XIV La liberación del Eros
Parte sexta. La década de 1960
XV Contra la pared, hijos de puta
XVI Filosofando con cócteles molotov
Parte séptima. Regresando del abismo: Habermas y la teoría crítica desde 1970
XVII La araña de Frankfurt
XVIII Pasiones que matan: la teoría crítica en el nuevo milenio
Lecturas recomendadas
Notas
PRÓLOGOCONTRACORRIENTE
No mucho antes de su muerte, en 1969, Theodor Adorno dijo a un entrevistador: “Yo establecí un modelo teórico de pensamiento. ¿Cómo podría haber sospechado que la gente querría ponerlo en práctica con cócteles molotov?”.1 Este fue, para muchos, el problema de la Escuela de Frankfurt: nunca recurrió a la revolución. “Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras; de lo que se trata es de transformarlo”, escribió Karl Marx.2 Pero los intelectuales de la Escuela de Frankfurt pusieron patas arriba la undécima tesis de Marx sobre Feuerbach.
Desde su incepción en 1923, el instituto de investigaciones marxistas que dio en llamarse Escuela de Frankfurt guardó distancia con los partidos políticos y se mantuvo escéptico ante las luchas políticas. Sus miembros principales –Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Franz Neumann y Jürgen Habermas– eran virtuosos a la hora de criticar las crueldades del fascismo y el destructor y nocivo impacto del capitalismo en el plano social y espiritual sobre las sociedades occidentales, pero no eran tan buenos a la hora de transformar aquello que criticaban.
La aparente inversión de Marx perpetrada por la Escuela de Frankfurt exasperaba a los demás marxistas. El filósofo György Lukács acusó una vez a Adorno y a los demás miembros de la Escuela de Frankfurt de haberse hospedado en lo que él llamaba el Gran Hotel Abismo. Un hermoso hotel, escribió, “equipado con toda clase de lujos, al borde de un abismo, de la vacuidad, del absurdo”. Entre sus anteriores huéspedes estaba Arthur Schopenhauer, el filósofo pesimista de Frankfurt, cuya obra, según Lukács, implicaba una reflexión sobre los sufrimientos del mundo desde una distancia prudencial. “La contemplación diaria del abismo, entre excelentes comidas y divertimentos artísticos –escribió sarcásticamente Lukács–, solo puede sublimar el disfrute de las sutiles comodidades ofrecidas”.3
Lukács argumentaba que los pensadores de la Escuela de Frankfurt no eran muy distintos. Al igual que Schopenhauer, los últimos huéspedes del Gran Hotel Abismo extraían un placer perverso del sufrimiento; en su caso, contemplando reclinados en el balcón cómo allá abajo el capitalismo monopolista destruía el espíritu humano. Para Lukács, la Escuela de Frankfurt había abandonado la necesaria conexión entre teoría y praxis, que consiste en la concreción de la primera en actos. Para justificarse ambas tenían que estar unidas, reforzándose la una a la otra en una relación dialéctica. De otro modo, argüía Lukács, la teoría no llegaba a ser otra cosa que un ejercicio elitista de interpretación, como toda la filosofía antes de Marx.
Cuando Adorno hizo aquel comentario sobre los cócteles molotov, estaba defendiendo la retirada de la Escuela de Frankfurt hacia el plano teórico cuando muchas personas en su entorno y en el de sus colegas se pronunciaban a favor de la acción. El movimiento estudiantil y la Nueva Izquierda estaban en su apogeo y muchos se convencieron, erróneamente según se vio más tarde, de que el cambio político radical era inminente gracias a esa misma praxis. Los estudiantes se estaban rebelando desde Berkeley a Berlín, la policía había reaccionado con violencia a las protestas contra la guerra estadounidense en Vietnam durante la convención del partido demócrata en Chicago, y los tanques soviéticos habían entrado hacía poco en Praga para sofocar el experimento checoslovaco del “socialismo con rostro humano”.
En la universidad de Frankfurt, el propio Adorno, un declaradamente sedentario profesor de sesenta y cinco años, fue señalado por los líderes de la Sozialistischer Deutscher Studentenbund por no ser lo bastante radical. Los activistas interrumpían sus conferencias; uno de ellos escribió en la pizarra: “Si dejamos en paz a Adorno, el capitalismo nunca desaparecerá”.4
Como gesto emblemático, el departamento de Sociología de la universidad fue tomado brevemente por los manifestantes y rebautizado como departamento Espartaco, en honor al movimiento liderado por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los revolucionarios alemanes asesinados cincuenta años antes. El cambio de nombre sirvió de amonestación y de recordatorio: de amonestación, porque los espartaquistas de 1919 habían hecho lo que la Escuela de Frankfurt de 1969, aparentemente, no se atrevió a hacer; y de recordatorio, porque la Escuela de Frankfurt surgió en parte de los intentos de los teóricos marxistas por entender por qué los espartaquistas no habían logrado emular en Alemania el éxito de los bolcheviques en Rusia, dos años atrás.
En 1969, algunos líderes estudiantiles como Rudi Dutschke y Daniel Cohn-Bendit creyeron que era hora de unir la teoría a la práctica, revolucionar las universidades y destruir el capitalismo. No era precisamente el momento para que la intelectualidad alemana flaqueara, una vez más, a la hora de la verdad. Adorno divagaba. Sus reparos aclaran mucho sobre el carácter que tuvo y tiene la Escuela de Frankfurt y por qué muchas personas de izquierdas la siguen viendo con tanto escepticismo. En su ponencia de 1969 “Apostillas sobre teoría y práctica”, Adornó anotó que a un estudiante le destruyeron su cuarto porque prefirió trabajar antes que participar en las protestas estudiantiles. Alguien incluso garabateó en una de sus paredes: “Quien se dedica a la teoría sin tomar acciones prácticas es un traidor al socialismo”.
Para Adorno, aquel estudiante era claramente un espíritu afín –un crítico teórico, no un luchador urbano– y se propuso defenderlo. Lo hizo enfrentando la teoría contra el tipo de praxis que veía en el movimiento estudiantil y la Nueva Izquierda. “No es solo contra él [el estudiante cuyo cuarto había sido destrozado] contra quien la práctica sirve de pretexto ideológico para ejercer una coacción moral”, escribió Adorno.5 Aquella paradoja, el opresivo llamamiento a la acción liberadora, perturbaba visceralmente a Adorno y a muchos otros pensadores de la Escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas lo llamó “fascismo de izquierdas”, y Adorno, su antiguo maestro, vio en ello una nueva y macabra mutación de la personalidad autoritaria que floreció en la Alemania nazi y en la Rusia estalinista.
Adorno y el resto de la Escuela de Frankfurt entendían de personalidades autoritarias. Al ser un intelectual judío marxista que había tenido que exiliarse para escapar del exterminio a manos de los nazis, como la mayoría de los miembros de la Escuela de Frankfurt, Adorno era necesariamente un especialista en ese tema. Todas las luminarias de la Escuela de Frankfurt dedicaron un tiempo considerable a teorizar sobre el nazismo y a intentar explicar cómo el pueblo alemán en particular llegó a desear su propia dominación en vez de alzarse en una revolución socialista contra sus opresores capitalistas.
Lo impresionante del pensamiento crítico de Adorno en 1969 es su forma de captar que el mismo tipo de personalidad autoritaria que floreció bajo Hitler y el espíritu de conformismo que lo acompañaba gozaban de buena salud en la Nueva Izquierda y en el movimiento estudiantil. Ambos se presentaban como antiautoritarios pero reproducían las estructuras represivas que ostensiblemente profesaban derrocar. “Aquellos que protestan con mayor vehemencia –escribió Adorno– se asemejan a las personalidades autoritarias en su aversión a la introspección”.6
Hubo un solo miembro de la Escuela de Frankfurt que no vertió un jarro de agua fría sobre las ambiciones de los radicales de los últimos años de la década de 1960. Herbert Marcuse, que trabajaba por entonces en la universidad de California, en San Diego, hizo incursiones en la militancia política a despecho de las burlas de sus colegas de la Escuela de Frankfurt. Aunque rechazó el título honorífico de Padre de la Nueva Izquierda, Marcuse se dejó llevar momentáneamente por los entusiasmos de aquel movimiento, atreviéndose a imaginar que una utopía no represiva estaba próxima a materializarse. Ello le valió la veneración de los estudiantes, pero también lo obligó a esconderse tras recibir varias amenazas de muerte. En París, los manifestantes estudiantiles enarbolaron una pancarta con las palabras “Marx, Mao, Marcuse” saludando una nueva trinidad revolucionaria.
Pero en el contexto de la Escuela de Frankfurt, Marcuse era excepcional. Adorno era más representativo en su argumentación, tanto en sus ensayos sobre el tema como en su airada correspondencia con Marcuse, de que no eran tiempos para la ostentación facilista de los actos sino para el duro trabajo del pensamiento. “El pensamiento que los partidarios de la acción denigran aparentemente exige demasiado esfuerzo inoportuno: requiere demasiado trabajo, es demasiado práctico”, escribió.7 Contra una praxis tan desatinada, la teoría no era una evasión reaccionaria hacia el Gran Hotel Abismo, sino un atrincheramiento de los principios en una fortaleza del pensamiento, una ciudadela de la que, periódicamente, se elevaban jeremiadas radicales. Para Adorno el pensamiento era el acto verdaderamente radical y no las sentadas o las barricadas. “Quien piensa, ofrece resistencia; es mucho más cómodo nadar a favor de la corriente, incluso cuando uno declara estar en contra de la corriente”.8
Resulta aún más significativo el que Adorno detectase en el movimiento estudiantil lo mismo que se le imputaba a la Escuela de Frankfurt: impotencia. “Las barricadas –arguyó– son ridículas contra quienes controlan la bomba”.9 Es un comentario demoledor que sugiere que la Nueva Izquierda y los revolucionarios estudiantiles habían adoptado ineptamente unas tácticas revolucionarias que funcionaron en 1789, 1830 y 1845, pero que en 1969 no podían sino resultar irrelevantes para todo esfuerzo eficaz encaminado a la destrucción del capitalismo avanzado en Occidente. O, como dijera Marx en otro contexto, la historia se estaba repitiendo como farsa. Tal vez si la Nueva Izquierda se hubiese equipado con armas nucleares, el análisis de Adorno hubiese sido distinto.
Pero es posible que aquello que Adorno consideraba una ridiculez de los estudiantes no careciera de método. Ciertamente, para cualquiera que se interese por el tipo de teoría crítica que aportó la Escuela de Frankfurt, habría más cosas que decir sobre la radical apropiación por parte de los estudiantes del legado revolucionario de las barricadas a finales de la década de 1960. El crítico y filósofo Walter Benjamin, que tanto influyera sobre la Escuela de Frankfurt, señaló en su ensayo “Tesis sobre la filosofía de la Historia” la deuda que los revolucionarios contraen deliberadamente con los héroes del pasado. Hacer esto supone remontarse en el tiempo para expresar su solidaridad con anteriores modelos de conducta, honrar su llamamiento a la lucha, su iconografía al servicio de la nueva revolución.
Por ejemplo, la revolución francesa de 1789 se apropió las modas e instituciones de la Roma antigua. Benjamin lo llamó “un salto de tigre hacia el pasado”. Aquel fue un salto en el tiempo hacia un momento histórico que en esas circunstancias tenía una resonancia actual. “Así pues, para Robespierre la antigua Roma era un pasado cargado de ese ahora que él había arrancado violentamente del continuum de la historia”.10 Ese continuum, o lo que Benjamin describía como “tiempo homogéneo, vacío”, era el orden temporal de las clases gobernantes, el cual era negado por aquellos saltos en el tiempo de la solidaridad radical.
Tal vez de modo similar, los enragés que se echaron a las calles y levantaron barricadas a finales de la década de 1960 en París expresaban así su solidaridad con los revolucionarios de hacía casi dos siglos. Pero aquel salto de tigre era peligroso y tenía grandes posibilidades de fracasar. Benjamin explicó: “Este salto, no obstante, tiene lugar en un escenario donde la clase gobernante da las órdenes”. Y sin embargo aquel salto, añadió, era el modo en que Marx entendía la revolución. El salto era dialéctico, pues a través de él el pasado quedaba redimido por la acción del presente, y el presente por su asociación con su contraparte en el pasado.
Esto sugiere que, de no haber muerto en 1940 y haber podido presenciar las rebeliones estudiantiles de finales de la década de 1960, tal vez Walter Benjamin hubiese salido en defensa de quienes optaron por las supuestamente ridículas barricadas. Tal vez hubiera estado más abierto que su amigo Theodor Adorno a implementar la teoría con bombas. Resulta una excesiva simplificación argüir que Benjamin romantizó la praxis mientras que Adorno romantizó la teoría, pero algo de verdad hay en ello. Ciertamente, la Escuela de Frankfurt de la que Adorno era la principal fuerza intelectual veneraba la teoría como el único espacio en que el orden imperante podía ser inculpado, si no derrocado. La teoría –a diferencia de todo cuanto quedaba contaminado por su exposición al mundo real y caído– conservaba su lustre y su espíritu indomable. “La teoría habla por lo que no es de mente estrecha –escribió Adorno–. Pese a su no-libertad, la teoría es la garante de la libertad en medio de la no-libertad”.11
Esa era la zona de confort de la Escuela de Frankfurt: en lugar de verse atrapados en la engañosa euforia revolucionaria, prefirieron retirarse a un espacio intelectual no represivo donde pudiesen pensar libremente. Ese tipo de libertad resulta necesariamente melancólica, ya que nace de una pérdida de la esperanza en un cambio real. Pero explorar la historia de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica es descubrir la creciente impotencia que experimentaron estos pensadores, a excepción de Marcuse, contra unas fuerzas que detestaban pero que se sentían incapaces de cambiar.
Pero hay una historia opuesta a la Escuela de Frankfurt, una contraparte a este relato de impotencia programática. Existe una teoría conspirativa que alega que un pequeño grupo de filósofos marxistas alemanes conocido como la Escuela de Frankfurt desarrolló algo llamado marxismo cultural que derrocó los valores tradicionales alentando el multiculturalismo, la corrección política, la homosexualidad y el colectivismo económico.12 A los principales pensadores del Instituto de Investigación Social les habría sorprendido mucho enterarse de que ellos mismos habían planeado la ruina de la civilización occidental, y más aún del éxito que habían alcanzado en este empeño. Por otra parte, siendo en su mayoría supervivientes del Holocausto, entendían algo sobre las desastrosas consecuencias que tienen en el mundo real las teorías conspirativas al servicio de necesidades psicológicas.
Uno de los que aceptaban esa teoría conspirativa fue el terrorista de derechas Anders Breivik. Cuando puso en marcha el arrebato asesino que resultó en la muerte de setenta y siete noruegos en julio de 2011, Breivik dejó tras de sí un manifiesto de 1.513 páginas titulado “2083: una declaración de independencia europea”, culpando al marxismo cultural de la supuesta islamización de Europa. Las ideas de Breivik, si cabe llamarlas así, partían de una teoría conspirativa que tuvo su origen en un ensayo titulado “La Escuela de Frankfurt y la corrección política”, escrito por Michael Minnicino en Fidelio, una revista del Instituto Schiller.13 Pero Minnicino cometió un error en su exposición sobre cómo la Escuela de Frankfurt había destruido Occidente. Dado que algunos miembros de la Escuela de Frankfurt trabajaron en los servicios secretos durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez perfeccionaran allí no solo la teoría crítica, sino también el arte de ocultar sus diabólicas intenciones. Esto tampoco parece probable.
La verdad acerca de la Escuela de Frankfurt es menos truculenta de lo que proclaman las teorías conspirativas. La Escuela surgió en parte para intentar comprender el fracaso, y específicamente el fracaso de la revolución alemana de 1919. A lo largo de su evolución durante la década de 1930, combinó el análisis social neomarxista con las teorías psicoanalíticas freudianas para intentar comprender por qué los trabajadores alemanes, en vez de liberarse del capitalismo por medio de la revolución socialista, fueron seducidos por la moderna sociedad de consumo capitalista y, fatalmente, por el nazismo.
Durante su exilio en Los Ángeles en la década de 1940, Adorno ayudó a desarrollar la escala-F californiana, un test de personalidad diseñado para descubrir la tendencia de las personas a caer en desvaríos fascistas o autoritarios. Breivik hubiera sido el ejemplo perfecto de la personalidad autoritaria sobre la que escribía Adorno, alguien que estaba “obsesionado con el aparente declive de los estándares tradicionales, incapaz de lidiar con el cambio, atrapado en un odio hacia todo aquel a quien no considerase parte de su grupo y presto a tomar acciones para ‘defender’ la tradición contra la degeneración”.14 En su prólogo a Estudios sobre la personalidad autoritaria, Adorno dio un toque de advertencia:
Los patrones de personalidad que se han considerado ‘patológicos’ por no adecuarse a las tendencias manifiestas más comunes o a los ideales más dominantes en una sociedad han resultado, analizados con mayor rigor, no ser más que exageraciones de aquello que era casi universal bajo la superficie en esa sociedad. Lo que resulta ‘patológico’ hoy bien pudiera llegar a ser, bajo condiciones sociales cambiantes, la tendencia dominante de mañana.15
Su experiencia con el nazismo lo hacía especialmente perceptivo respecto a esas trágicas tendencias.
No hay que ser Anders Breivik para malinterpretar a la Escuela de Frankfurt. “El marxismo cultural hace un daño tremendo porque es, al mismo tiempo, fantasioso en sus análisis y débil respecto a la naturaleza humana, y no logra por tanto anticipar las consecuencias (cuando las instituciones, ya sean nacionales, eclesiásticas, familiares o legislativas, se desmoronan, suelen ser los más débiles los que sufren)”.16 Esto escribió Ed West en el diario británico de derechas The Daily Telegraph. De hecho, la Escuela de Frankfurt se proponía defender casi todas las instituciones que Occidente acusaba al marxismo cultural de socavar. Adorno y Horkheimer defendían la institución de la familia como una zona de resistencia contra las fuerzas totalitarias; Habermas buscaba en la iglesia católica un aliado para su proyecto de hacer funcionar las modernas sociedades multiculturales; Axel Honneth, el actual director de la Escuela de Frankfurt, enfatiza la igualdad ante la ley como un requisito ineludible del florecimiento humano y la autonomía individual. Sí, Habermas ansía la disolución del estado alemán a favor de un orden político paneuropeo, pero principalmente porque este antiguo miembro de las juventudes hitlerianas teme un retorno del tipo de nacionalismo maligno que floreció en su patria entre 1933 y 1945.
La Escuela de Frankfurt, en resumen, merece que la liberen de sus detractores, de aquellos que a propósito o no han tergiversado sus obras para sus propios fines. Asimismo merece que la liberen de la idea de que no tiene nada que decirnos en el nuevo milenio.
Estas son algunas de las cosas que intento en este libro. Aunque hay muchas excelentes historias de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, y muchas buenas biografías de sus principales pensadores, espero que este libro ofrezca un enfoque diferente y fructífero, un nuevo y tal vez sugerente acercamiento a su singular perspectiva del mundo.
Gran Hotel Abismo es en parte una biografía coral que intenta describir cómo las principales figuras de esta escuela se influyeron y pugnaron intelectualmente entre sí, y cómo sus experiencias similares de ser criados por hombres de negocios judíos en su mayoría ricos contribuyó a que rechazaran la adoración del dinero y aceptaran el marxismo. Pero también espero que este libro hilvane un relato que abarque desde 1900 hasta ahora, desde la época de los coches de caballos hasta la era de la guerra con drones teledirigidos. Recorre las consentidas infancias alemanas de estos pensadores, la crianza que recibieron y cómo se rebelaron contra sus padres, sus experiencias de la Primera Guerra Mundial, su exposición al marxismo durante la fallida revolución alemana y en la teoría neomarxista desarrollada por ellos para explicar aquel fracaso, la intensificación de la producción industrial en masa y de la cultura de masas durante la década de 1920, el ascenso de Hitler, su ulterior exilio a una Norteamérica que les repugnaba y seducía, sus amargos retornos tras la Segunda Guerra Mundial a una Europa marcada para siempre por el Holocausto, su visceral confrontación en la década de 1960 con la euforia juvenil revolucionaria, y las luchas de la Escuela de Frankfurt en el nuevo milenio por comprender qué podría evitar el colapso de las sociedades multiculturales de Occidente.
Es una historia que ofrece insólitos contrastes y paradojas; en sus páginas veremos a un joven Herbert Marcuse en Berlín en 1919 como miembro de una fuerza de defensa comunista disparando contra francotiradores de derechas; a Jürgen Habermas encontrando un aliado espiritual en su antiguo colega de las juventudes hitlerianas Joseph Ratzinger, más conocido como el papa Benedicto XVI, en los primeros años del nuevo milenio; a pensadores marxistas trabajando para la antecesora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial; a Adorno tocando el piano para Charlie Chaplin en las fiestas de Hollywood mientras destripaba la obra del comediante en sus libros; y a la Escuela de Frankfurt borrando la palabra que empieza por M de sus ponencias académicas para no agraviar a sus anfitriones y potenciales patrocinadores estadounidenses.
Lo que me atrajo de la Escuela de Frankfurt en primer lugar fue cómo sus pensadores desarrollaron un poderoso aparato crítico para entender la época que atravesaban. Reconceptualizaron el marxismo incorporándole ideas del psicoanálisis freudiano para comprender mejor por qué el movimiento dialéctico de la historia hacia una utopía socialista parecía haberse estancado. Se ocuparon de estudiar el auge de lo que llamaban la industria cultural y exploraron una nueva relación entre la cultura y la política, donde aquella era un simple lacayo del capitalismo y sin embargo tenía el potencial, en gran medida no realizado, para ser su sepulturero. Específicamente, reflexionaban sobre cómo la vida cotidiana podía convertirse en el teatro de la revolución y sin embargo en la práctica era casi lo opuesto, merced a un conformismo que frustraba todo deseo de derrocar un sistema opresivo.
Algunos podrían decir que todavía vivimos en un mundo como el que denostaba la Escuela de Frankfurt, si bien ahora existe más libertad de elección que nunca antes. Adorno y Horkheimer pensaban que la libertad de elección de la que tanto se enorgullecían las sociedades capitalistas desarrolladas de Occidente era una quimera. Teníamos “la libertad de escoger lo que fuese siempre igual”, argüían en Dialéctica de la Ilustración.17 También argumentaban ahí que la personalidad humana estaba tan corrompida por la falsa conciencia que apenas quedaba algo que fuese digno de su nombre: “La personalidad –escribieron– apenas significa algo más que dientes relucientes y ausencia de olor corporal y de emociones”. Los seres humanos se habían transformado en mercancías deseables, fácilmente intercambiables, y solo quedaba libre la opción de saber que a uno lo estaban manipulando. “El triunfo de la publicidad en la industria cultural es que los consumidores se sientan compelidos a comprar y usar sus productos aun cuando perciben su engaño”.18 La Escuela de Frankfurt es relevante para nosotros porque tales críticas de la sociedad tienen aún más vigencia hoy que cuando fueron escritas.
¿Por qué? Por ejemplo, porque la dominación del ser humano que ejercen la industria cultural y el consumismo es más intensa que nunca. Peor, lo que una vez fuera un sistema de dominación de las sociedades europeas y norteamericanas ha expandido su esfera de competencia. Ya no vivimos en un mundo donde las naciones y el nacionalismo tengan una importancia clave, sino en un mercado globalizado donde somos, ostensiblemente, libres de escoger… pero, si el diagnóstico de la Escuela de Frankfurt acertó, libres solo para escoger lo que siempre es igual, libres solo para escoger lo que nos disminuye espiritualmente, lo que nos mantiene servicialmente sumisos a un sistema opresivo.
En 1930, Max Horkheimer le escribió a un amigo: “Ante esto que ahora amenaza con tragarse a Europa y tal vez al mundo, nuestra obra está esencialmente diseñada para preservar cosas a lo largo de esta noche que se avecina: una especie de mensaje en una botella”.19 La noche a que hacía alusión era, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Pero los escritos de la Escuela de Frankfurt resultan útiles hoy porque vivimos en otro tipo de oscuridad. No vivimos en un infierno creado por la Escuela de Frankfurt, sino en uno que ellos pueden ayudarnos a entender. Es buen momento para abrir el mensaje que nos dejaron en una botella.
PARTE PRIMERA1900-1920
IESTADO: CRÍTICO
En el exterior, es una mañana ventosa en el Berlín de 1900. En el interior, la criada ha puesto a asar una manzana en el hornillo junto al lecho de Walter Benjamin, que tiene ocho años. Tal vez no puedan imaginar la fragancia, pero incluso si pueden, no lograrán saborearla con las múltiples asociaciones que experimentaba Benjamin cuando evocó esta escena treinta y dos años después. Aquella manzana asada, escribió Benjamin en sus memorias, Infancia en Berlín hacia 1900, extrajo del calor del horno
los aromas de todas las cosas que el día me reservaba. No era de extrañar por tanto que cada vez que me calentaba las manos en su brillante redondez, vacilase antes de morderla. Sentía que el conocimiento fugitivo que me comunicaba su olor podía fácilmente escapárseme en el camino hacia mi lengua. Aquel conocimiento que a veces era tan reconfortante que se quedaba para consolarme en mi viaje hasta la escuela.1
Pero el consuelo se acababa pronto: en la escuela lo embargaba “un deseo de dormir a pierna suelta. […] Debí de desear esto mil veces, y más tarde este deseo se hizo realidad. Pero pasó mucho tiempo antes de que yo reconociera su cumplimiento en el hecho de que mis anhelos de alcanzar un puesto y unos medios de vida adecuados habían sido en vano”.2
Hay tanto de Walter Benjamin en esta viñeta, empezando por la adamantina manzana embrujada, cuyos aromas prefiguran su expulsión del edén de la infancia, que a su vez prefigura su destierro de Alemania en la adultez hacia el vagabundaje picaresco y su trágica muerte huyendo de los nazis a la edad de cuarenta y ocho años, en 1940. Aquí está la figura vulnerable que lucha por imponerse en un mundo difícil más allá de su encantado y fragante dormitorio. Está el melancólico que consigue lo que anhela (dormir) solo cuando ello comporta irrevocablemente la frustración de sus otros deseos. Está la transición abrupta (de la cama a la escuela a la adultez desencantada) que retoma las técnicas modernistas de escritura que introdujo en su libro de 1928 Calle de dirección única y que prefigura su defensa, en su ensayo de 1936, La obra de arte en la era de la reproducción técnica, del montaje cinemático y su potencial revolucionario. En particular, en las reminiscencias de Benjamin de su infancia a comienzos del siglo XX vemos ese tan extraño e inesperado movimiento crítico que él ejecuta una y otra vez en sus escritos –un arrancar los acontecimientos de lo que él llamaba el continuum de la historia, para mirar atrás y exponer sin misericordia los engaños que sostuvieron las eras anteriores, para detonar retrospectivamente lo que, en su momento, pareció natural, no problemático, cuerdo. Pudiera parecer que se entregaba nostálgicamente a la evocación de una niñez idílica que fue posible gracias al dinero de su papá y el trabajo de sus sirvientes, pero en realidad estaba sembrando en sus cimientos, y ciertamente en los del Berlín de sus primeros años, unos metafóricos cartuchos de dinamita. También hay en estas memorias de una infancia perdida mucho de lo que provocó que este gran crítico y filósofo resultara tan impresionante e influyente para sus colegas de la intelectualidad judía alemana, en su mayoría más jóvenes, que trabajaban para el Instituto de Investigación Social –o lo que ha dado en llamarse la Escuela de Frankfurt. Aunque Benjamin nunca estuvo en la nómina de la Escuela, fue su más profundo catalizador intelectual.
Como muchos de los hogares donde transcurrió la infancia de los principales miembros de la Escuela de Frankfurt, los confortables y burgueses apartamentos y chalés de la parte occidental de Berlín donde vivían Emil, un exitoso marchante y anticuario, y Pauline Benjamin, era fruto del éxito en los negocios. Como los Horkheimer, los Marcuse, los Pollock, los Wiesengrund-Adorno y otras familias de judíos asimilados de las que provenían los pensadores de la Escuela de Frankfurt, los Benjamin vivían en un lujo sin precedentes entre la pompa guillermina y las pretensiones del vertiginosamente industrial estado alemán de principios del siglo XX.
Esa era una razón por la que los escritos de Benjamin tuvieron tan profunda resonancia en muchos de los miembros principales de la Escuela de Frankfurt: ellos compartían su mismo contexto privilegiado, laico y judío en la nueva Alemania y, como él, se rebelaban contra el espíritu comercial de sus padres. Max Horkheimer (1895-1973), filósofo, crítico y, durante más de treinta años, director del Instituto de Investigación Social, era hijo del propietario de una fábrica textil en Stuttgart. Herbert Marcuse (1898-1979), filósofo político y preferido del estudiantado radical de la década de 1960, era hijo de un acaudalado hombre de negocios berlinés y se crio como un joven de clase media alta en una familia judía integrada en la sociedad alemana. El padre del sociólogo y filósofo Friedrich Pollock (1894-1970) se apartó del judaísmo y triunfó en los negocios como propietario de una fábrica de cuero en Friburgo de Brisgovia. De niño, el filósofo, compositor, teórico musical y sociólogo Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) vivía tan acomodadamente como el joven Walter Benjamin. Su madre, Maria Calvelli-Adorno, había sido cantante de ópera y su padre, Oscar Wiesengrund, era un exitoso comerciante de vinos judío en Frankfurt, del que, como dijera el historiador de la Escuela de Frankfurt Martin Jay, “[Theodor] heredó el gusto por las cosas buenas de la vida, pero ningún interés por el comercio”,3 comentario que pudiera aplicarse a varios miembros de la Escuela de Frankfurt, que dependían de los negocios de sus padres pero temían contaminarse con su espíritu.
El principal pensador psicoanalítico de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm (1900-1980), era ligeramente distinto de sus colegas, no porque su padre fuese un vendedor de vino de frutas radicado en Frankfurt y solo moderadamente exitoso, sino porque era un judío ortodoxo que fungió como cantor en la sinagoga local y guardaba minuciosamente todas las fiestas y tradiciones judías. Pero Fromm ciertamente compartía con sus colegas un disgusto visceral por el culto al dinero y un rechazo hacia el mundo de los negocios.
Henryk Grossman (1881-1950), en cierto punto el principal economista de la Escuela de Frankfurt, tuvo de niño su hogar en Cracovia, en lo que por entonces era una Galitzia colonizada por el imperio austriaco de los Habsburgo. Vivía en la abundancia gracias al trabajo de su padre, dueño primero de un bar y que llegó a poseer una mina y una pequeña fábrica. El biógrafo de Henryk, Rick Kuhn, escribe que: “La prosperidad de la familia Grossman lo escudó de las consecuencias de los prejuicios sociales, las corrientes políticas y las leyes que discriminaban a los judíos”.4 Muchos de los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt tuvieron esa misma protección en su infancia, aunque, naturalmente, ninguno escapó del todo a la discriminación, sobre todo tras la llegada de los nazis al poder. Dicho esto, los padres de Grossman, aunque perfectamente integrados en la sociedad de Cracovia, se aseguraron de que sus hijos fuesen partícipes, circuncidados y registrados, de la comunidad judía: la asimilación tenía sus límites.
Todos eran hombres inteligentes, para nada ajenos a la ironía de su situación histórica, a saber, que gracias a la habilidad de sus padres para los negocios ellos podían elegir el camino de la escritura y la reflexión crítica, por más que aquellos escritos y reflexiones tuviesen una fijación edípica por derrumbar el sistema político que había hecho posibles sus vidas. Los mundos confortables en los que habían nacido y crecido aquellos hombres bien pudieron parecer eternos y seguros a las miradas infantiles. Pero aunque las memorias de Benjamin constituyen una elegía a uno de aquellos mundos –el mundo materialmente suntuoso de su niñez– también revelan la insoportable verdad de que no era eterno ni seguro, sino que tan solo había existido brevemente y estaba condenado a desaparecer. El Berlín de la infancia de Benjamin era un fenómeno reciente. La ciudad que solo medio siglo atrás había sido un reducto prusiano relativamente provincial, en 1900 ya había suplantado para algunos a París como la ciudad más moderna de la Europa continental. Su furor por reinventarse y erigir una arquitectura casi demasiado pomposa (el edificio del Reichstag, por ejemplo, se inauguró en 1894) partía de la arrogante confianza de aquella ciudad en sí misma a raíz de su nombramiento como la capital de la recién unificada Alemania en 1871. Entre entonces y el fin de siglo, la población de Berlín creció de ochocientas mil a dos millones de personas. Mientras crecía, la nueva capital tomó como modelo a la ciudad que deseaba suplantar en magnificencia. La Kaiser-Galerie que conectaba Friedrichstrasse y Behrenstrasse era una arcada al estilo de las de París. El gran bulevar parisiense de Berlín, el Kurfürstendamm, estaba recién hecho cuando Benjamin era niño; la primera tienda por departamentos de la ciudad en la Leipziger Platz se inauguró en 1896, aparentemente inspirada en Au Bon Marché y La Samaritaine, los grandes templos del consumo que habían abierto sus puertas en París medio siglo atrás.
Al escribir sus memorias de infancia, Benjamin intentaba algo que a primera vista pudiera parecer una mera evasión nostálgica de una edad adulta difícil, pero que bien mirado se nos revela como un acto revolucionario de escritura. Para Benjamin, la historia no era, en palabras de Alan Bennett, una maldita cosa detrás de la otra, tan solo una secuencia de acontecimientos sin sentido. Más bien a esos acontecimientos se les había impuesto un sentido narrativo; por eso constituían una historia. Pero imponer un sentido distaba de ser un acto inocente. La historia la escribían los vencedores y en su relato triunfalista no había lugar para los perdedores. Arrancar los acontecimientos de la historia como hizo Benjamin y situarlos en otros contextos temporales –o lo que él llamaría constelaciones– fue un acto marxista revolucionario y también un acto judío: lo primero porque buscaba exponer las desilusiones ocultas y la naturaleza explotadora del capitalismo; lo segundo, porque estaba influido por los rituales judaicos del duelo y la redención.
Así pues, de manera crucial, lo que Benjamin estaba haciendo involucraba una nueva concepción de la historia, una concepción que se apartaba de la fe en ese tipo de progreso que el capitalismo tomaba como dogma. En esto, Benjamin se afiliaba a la crítica nietzscheana del historicismo, esa premisa consoladora, triunfalista, positivista de que el pasado se podía aprehender científicamente. En la filosofía idealista alemana, la fe en el progreso se sustentaba en el desarrollo dialéctico, histórico, del Espíritu. Pero aquella fantasía historicista borraba todos los elementos del pasado que no encajaban en el relato. La tarea de Benjamin era recobrar lo que los vencedores consignaban al olvido. Así pues, el subversivo Benjamin se propuso irrumpir en aquella amnesia generalizada, destrozando esta engañosa noción del tiempo histórico, y despertando de sus ilusiones a quienes vivían bajo el capitalismo. Esperaba que aquella irrupción fuese el fruto de lo que él llamaba “una nueva metodología dialéctica de la historia”.5 Para esta metodología, el presente se obsesiona con las ruinas del pasado, con los mismos detritus que el capitalismo había procurado borrar de la historia. Benjamin no escribió en términos freudianos sobre el retorno de lo reprimido, pero eso es lo que su proyecto pone en marcha. Y de ahí que en Infancia en Berlín recordara, por ejemplo, haber visitado de niño algo llamado el Kaiserpanorama en una feria recreativa berlinesa. Este panorama era un aparato en forma de cúpula que presentaba imágenes estereoscópicas de eventos históricos, victorias militares, fiordos, paisajes urbanos, todos pintados sobre una pared circular que giraba lentamente alrededor del público sentado. Los críticos modernos han trazado un paralelo entre esos panoramas y la experiencia cinemática de los multiplex actuales, y Benjamin sin duda hubiera apreciado esta comparación: el modo en que examinar una tecnología de entretenimiento obsoleta que en su día fue el último grito puede hacernos reflexionar sobre una tecnología posterior con similares pretensiones.
El Kaiserpanorama se había construido entre 1869 y 1873 y estaba consignado a la obsolescencia. Pero no antes de haber hecho las delicias de sus últimos espectadores, niños en su mayoría, sobre todo cuando llovía afuera. “Una de las grandes atracciones de las escenas de viajes que había en el Kaiserpanorama –escribió Benjamin– era que no importaba dónde comenzaras el ciclo. Como la pantalla, ante la cual estaban los asientos, era circular, cada imagen pasaba por todos los puestos […] Especialmente hacia el final de mi niñez, cuando la moda le daba la espalda al Kaiserpanorama, uno solía contemplar el espectáculo en una sala medio vacía”.6 Eran estas cosas anticuadas las que atraían la atención crítica de Benjamin, como también los intentos abortados y los abyectos fracasos que habían sido borrados de los relatos del progreso. La suya era una historia de los perdedores, no solo de los seres humanos derrotados, sino de aquellas cosas prescindibles que, en su día, habían sido el último grito. De modo que Benjamin, al evocar al Kaiserpanorama, no estaba simplemente entregado a una reminiscencia agridulce de una lluviosa tarde de su niñez, sino haciendo lo que a menudo hacía en sus escritos: estudiar lo olvidado, lo devaluado, lo desechado, justamente las cosas que no cuadraban con la versión oficial de la historia pero que, según él, cifraban los deseos soñados de la conciencia colectiva. Al extraer del olvido histórico lo abyecto y lo obsoleto, Benjamin buscaba despertarnos del sueño colectivo mediante el cual el capitalismo había sometido a la humanidad.
El Kaiserpanorama había sido alguna vez la última novedad, una proyección de fantasías utópicas y al mismo tiempo un proyector de estas. En la época en que el pequeño Walter visitó el panorama, este se encaminaba ya hacia el basurero de la historia. Como bien comprendiera de adulto Benjamin al escribir sus recuerdos, era una alegoría de los engaños del progreso histórico: el panorama gira infinitamente sobre sí mismo, y su historia es una repetición sin lugar para un cambio verdadero. Al igual que el concepto mismo de progreso histórico, el panorama era una herramienta fantasmagórica para mantener a sus espectadores subyugados, pasiva y fatuamente ensoñados, anhelando (como Walter durante sus visitas) nuevas experiencias, mundos distantes y viajes de placer; vidas de infinita distracción en vez de afrontar las realidades de la desigualdad social y la explotación bajo el capitalismo. Sí, el Kaiserpanorama sería reemplazado por nuevas y mejores tecnologías, pero eso era lo que siempre ocurría bajo el capitalismo: siempre nos enfrentábamos a lo nuevo, sin jamás volvernos a contemplar lo caído, lo obsoleto y lo rechazado. Era como si fuésemos la víctima torturada en La naranja mecánica o los dantescos moradores de un círculo del infierno, condenados a seguir consumiendo los productos más recientes por toda la eternidad.
Escribir sus memorias de infancia era para él parte de un proyecto literario más general que también constituía un acto político. Un acto político que estaba en la raíz de la obra multidisciplinaria de inspiración marxista llamada teoría crítica que los colegas de Benjamin, intelectuales judíos alemanes, acometerían durante el siglo XX en oposición a los tres grandes relatos triunfalistas y (en su opinión) trasnochados de la historia elaborados por los fieles proselitistas del capitalismo, el comunismo estalinista y el nacionalsocialismo.
Si la teoría crítica tiene algún valor, es el de ser el tipo de replanteamiento radical que cuestiona las que considera las versiones oficiales de la historia y del quehacer intelectual. Benjamin acaso fue su iniciador, pero fue Max Horkheimer quien le dio nombre en 1930 cuando llegó a ser director de la Escuela de Frankfurt: la teoría crítica se oponía a todas aquellas tendencias intelectuales ostensiblemente serviles que prosperaron en el siglo XX y constituyeron herramientas para mantener en pie un irritante orden social: el positivismo lógico, la ciencia sin valores, la sociología positivista, entre otras. La teoría crítica se oponía también a lo que hace el capitalismo con aquellos a los que explota: comprarnos barato con bienes de consumo, hacernos olvidar la posibilidad de otros estilos de vida, permitirnos ignorar la verdad de que estamos atrapados en el sistema por nuestra atención fetichista y creciente adicción al último y supuestamente imprescindible artículo de consumo.
Así pues, cuando Benjamin rememoraba una mañana de invierno de su infancia en 1900, en realidad escribía como marxista, aunque un marxista muy sui generis. La nueva mañana y el nuevo siglo a los que despertaba el pequeño Walter en 1900 gracias a los dulces aromas generados por el trabajo de una mujer parecían prometer seguridad material y hermosas posibilidades, pero tales ilusiones fueron desenmascaradas por Benjamin. “El capitalismo –escribió– era un fenómeno natural con el que llegó a Europa un nuevo sueño lleno de visiones y, a través de él, una reactivación de las fuerzas míticas”.7 El objetivo de sus escritos era sacudirnos de aquellos ensueños dogmáticos. El mundo que sus padres habían fundado en su villa de la parte occidental de Berlín necesitaba ser expuesto: era una vida que parecía segura, permanente y natural, pero que de hecho se basaba en la autocomplacencia, combinada con una brutal exclusión de aquellos que no encajaban en el relato triunfalista, en especial los pobres.
Describió, por ejemplo, el gran apartamento donde nació en el entonces elegante distrito al sur del Tiergarten de Berlín, eligiendo escribir en tercera persona, tal vez como técnica de distanciamiento para sugerir la enajenación del escritor comunista de su yo anterior: “La clase que lo había declarado uno de los suyos vivía en una pose compuesta de autocomplacencia y resentimiento que la convertía en una especie de gueto de alquiler. En todo caso, él estaba confinado a este adinerado barrio sin conocer ningún otro. ¿Los pobres? Para los niños ricos de su generación, estos habitaban en lo más alejado del horizonte”.8
En una sección de Infancia en Berlín llamada “Mendigos y putas”, Benjamin relataba su encuentro con un hombre pobre. Hasta ese momento para el pequeño Walter los pobres solo existían como mendigos. Pero entonces, como para demostrar que solo escribiendo podía él verdaderamente experimentar algo, evocó un pequeño texto, “quizá lo primero que compuse enteramente para mí mismo”, sobre un hombre que distribuye panfletos y “las humillaciones que sufre al enfrentarse a un público que no tiene ningún interés en su literatura”:
Así que el pobre (este fue el final que le di) tira a escondidas todo el fajo de octavillas. Ciertamente, la solución menos halagüeña al problema. Pero al mismo tiempo no podía yo imaginar otra forma de rebelión que el sabotaje; algo que ya estaba arraigado, naturalmente, en mi propia experiencia personal, y a lo que había recurrido cada vez que procuraba escapar de mi madre.9
Extrapolar a un trabajador oprimido los métodos de protesta que él mismo había empleado contra una madre dominante no será la forma más sofisticada de rebelión para quien llegaría ser un comunista a su manera, pero aquella empatía juvenil de Benjamin, si bien limitada, al menos fue un comienzo. Una y otra vez daba en reflexionar sobre cómo su infancia privilegiada se sustentaba en la implacable exclusión de los inaceptables y los infortunados, y cómo su seguridad burguesa implicaba un olvido monstruoso, más o menos intencionado, de lo que había más allá de las persianas cerradas de las casas de su familia. En Crónica de Berlín, por ejemplo, una serie de artículos periodísticos de la década de 1920, anteriores a su libro Infancia en Berlín, Benjamin recordaba la sensación de seguridad burguesa que inundaba el apartamento familiar:
Reinaba aquí un estado de cosas que, por más que se inclinara dócilmente ante los menores caprichos de la moda, estaba tan completamente convencido de sí mismo y de su permanencia, que no parecía afectado por el desgaste, la herencia ni las mudanzas, persistiendo eternamente tan cerca como tan lejos de su final, que parecía el final de todas las cosas. La pobreza no podía tener cabida en esos cuartos donde ni siquiera había sitio para la muerte.10
En su último ensayo, Benjamin escribió: “No existe un documento sobre la civilización que no sea al mismo tiempo un documento sobre la barbarie”.11 Aquella sensación de represión de lo inaceptable, lo embarazoso, lo incómodo, de la desaparición ideológica de aquello que no encaja en el relato dominante, le había llegado a una edad temprana y no lo abandonaría ya más: la barbarie, para Walter Benjamin, comenzaba en el hogar. Y la Escuela de Frankfurt también se dedicó a poner en evidencia la barbarie que para ellos sustentaba la autoproclamada civilización del capitalismo, aunque no excavaran tan asiduamente en sus propias familias para buscarla como Benjamin.
Ciertamente, su niñez nos suena abarrotada de bienes de consumo duraderos, como si sus padres hubiesen sido víctimas de eso que Marx llamó el fetichismo mercantil, expresando su fe en la religión profana del capitalismo mediante prolongados arrebatos de compras, acumulando artículos que su hijo reutilizaría imaginativamente de niño y también después al hacerse adulto y marxista. “A su alrededor –escriben sus biógrafos– había un diversísimo Dingwelt, un mundo de cosas atractivas para su bien cultivada imaginación y sus omnívoras facultades imitativas: porcelana fina, cristal y cubertería que sacaban en los días festivos, mientras que los antiguos muebles –grandes armarios adornados y mesas de comedor con patas talladas– se prestaban para jugar a los disfraces”.12 A una distancia de treinta y dos años, Benjamin escribía cómo el pequeño Walter trascendía esta suntuosa superficie, describiendo por ejemplo una mesa dispuesta para una opípara cena: “Mientras contemplaba las larguísimas hileras de cucharillas para el café y soportes para los cuchillos, cuchillos para las frutas y tenedores para las ostras, mi placer ante aquella abundancia se veía impregnado de una angustia: que nuestros invitados resultasen ser idénticos unos a otros, como nuestros cubiertos”.13 Un pensamiento bien lúcido: cuando los pensadores de la Escuela de Frankfurt y otros destacados marxistas como György Lukács analizaron la naturaleza de la cosificación bajo el capitalismo, les preocupaba que las personas, igual que los cubiertos, pudieran convertirse en mercancía, obligados a inclinarse ante el principio devorador del intercambio, deshumanizados e infinitamente reemplazables por artículos de valor equivalente.
¿Pero qué necesidad específica animó a Walter Benjamin en 1932 a escribir acerca de su infancia durante el fin de siglo? Ciertamente él había vuelto una y otra vez, en sus escritos de las décadas de 1920 y 1930, a aquellas escenas de su niñez que inflamaron su imaginación. Pero, en el verano de 1932, Benjamin conmemoró su infancia en el primer borrador de lo que llegaría a ser Infancia en Berlín hacia 1900 a fin de satisfacer una necesidad psicológica bien específica, y satisfacerla de un modo particularmente extraño. Aquel verano él se hallaba viajando por Europa, siempre lejos de Berlín, y finalmente recaló en el balneario marino de Poveromo, en la Toscana.14 El Berlín de su niñez estaba presto a desaparecer; los judíos y comunistas de la ciudad, asesinados por los nazis o forzados al destierro. Benjamin tenía la desgracia de ser ambas cosas: judío y comunista. Infancia en Berlín se escribió, como apuntaba Benjamin en su prólogo, porque “percibí claramente que tendría que decir adiós por largo tiempo, tal vez para siempre, a la ciudad donde había nacido”.15
La nostalgia suele ser decadente, engañosa y conservadora, en especial cuando involucra a un adulto que vuelve la vista hacia el tiempo de su infancia. Pero la nostalgia de Benjamin por su Berlín de finales de siglo era la de un marxista revolucionario y, lo que es acaso más importante, la de un judío que intentaba dar un nuevo giro a los tradicionales ritos judaicos de la lamentación y la remembranza. Terry Eagleton, crítico marxista y estudioso de Benjamin, reconoció esto al escribir:
Hoy, la nostalgia es casi tan inaceptable como el racismo. Nuestros políticos hablan de trazar una línea bajo el pasado y volver la espalda a las antiguas querellas. De este modo, podemos dar un salto hacia un futuro blanqueado, vacío, amnésico. Si Benjamin rechazaba este tipo de fariseísmo era por estar seguro de que el pasado guarda recursos vitales para la renovación del presente. Aquellos que borran el pasado están en peligro de abolir también el futuro. Nadie más decidido a erradicar el pasado que los nazis, quienes, como los estalinistas, simplemente eliminaban de los registros históricos todo lo que les pareciese inconveniente.16
Había trabajo por hacer con el pasado: para los nazis la cosa se trataba de blanquear y borrar; para Benjamin era el delicado trabajo preparatorio del arqueólogo. “La memoria no es un instrumento para estudiar el pasado sino su teatro –escribió en Infancia en Berlín–. Es el medio de las experiencias pasadas, así como la tierra es el medio en que yacen enterradas las ciudades muertas. Quien busque acercarse a su propio pasado enterrado deberá conducirse como un hombre que excava. Sobre todo, no ha de tener miedo de regresar una y otra vez sobre la misma materia; de apartarla como uno aparta la tierra, de henderla como uno hiende el suelo”.17 Esto es lo que hizo Benjamin: regresar una y otra vez a la misma escena, perforando las capas de represión hasta dar con el tesoro.
“Recordar no es tan solo inventariar el pasado –escribe su biógrafa Esther Leslie–. La significación de la memoria dependía de los estratos que la sofocaban, justo hasta el presente, el momento y lugar de su redescubrimiento. La memoria actualiza el presente”.18 Estaba, en otras palabras, lo que Benjamin llamaría en el Libro de los pasajes, un “ahora de la reconocibilidad,”19 como si la significación de las cosas largo tiempo enterradas solo pudiera reconocerse mucho después. Miramos al pasado, en parte, para comprender el ahora. Por ejemplo, Benjamin al rememorar en las décadas de 1920 y 1930 su niñez, regresaba una y otra vez a una escena específica de su infancia en la que su padre Emil entraba en el cuarto de un Walter de cinco años:
Había venido a desearme buenas noches. Fue acaso un poco contra su voluntad que mi padre me dio la noticia de la muerte de un primo. Aquel primo era un hombre viejo que no significaba gran cosa para mí. Mi padre llenó de detalles el relato. Yo no asimilaba todo lo que decía. Pero sí cobré, aquella noche, especial conciencia de mi habitación, como si comprendiera que un día volvería a enfrentarme allí con las tribulaciones. Fue ya bien entrado en la edad adulta cuando me enteré de que la causa de la muerte de mi primo había sido la sífilis. Mi padre había venido a verme para así no estar solo. Pero había venido en busca de mi habitación, no de mí. Ninguno de los dos necesitaba un confidente.20
Benjamin excavó y volvió a excavar en esta escena: escribió sobre ella en cuatro ocasiones, en distintos borradores de Infancia en Berlín hacia 1900 y de su precursora, Crónica de Berlín, enfocándose cada vez en aspectos diferentes. Aquí y en otros sitios las premoniciones del niño y los conocimientos del hombre que recuerda por escrito su pasado anudan pasado y futuro en una relación dialéctica. Solo al escribir sus remembranzas podía él captar el pleno significado de que su padre lo visitara en su habitación; solo de adulto podía aquel suceso tener un ahora de reconocibilidad.
Este obsesivo recordar la infancia nos trae a la mente a uno de los autores favoritos de Benjamin, Marcel Proust, y en particular otra escena en una habitación al comienzo de En busca del tiempo perdido en la que otro niño privilegiado –el neurótico, judío, victoriano y obsesivo Marcel– espera el beso de buenas noches de su amada madre. En su ensayo La imagen de Proust, Benjamin escribió: “Sabemos que en su obra Proust no describía la vida como era en realidad, sino una vida tal como la recordaba aquel que la había vivido realmente. E incluso esta afirmación resulta imprecisa y demasiado tosca. Pues lo importante para el autor de los recuerdos no es aquello que experimentó, sino el tejido de su memoria, la tela de Penélope de la reminiscencia”.21 Benjamin se apodera así del concepto proustiano de mémoire involontaire, donde opera la reminiscencia espontánea en contraste con la reminiscencia deliberada de la mémoire volontaire. “Cuando nos despertamos cada mañana tan solo tenemos en las manos, sosteniéndolas por lo general débilmente, unas pocas franjas del tapiz de la vida vivida, como hiladas para nosotros por el olvido –escribió en el mismo ensayo–. Sin embargo, nuestra actividad deliberada y, todavía más, nuestra remembranza deliberada deshace cada día la telaraña y los ornamentos del olvido. Es por eso que Proust finalmente convirtió sus días en noches, dedicando todas sus horas a trabajar sin interrupciones en su cuarto a oscuras con iluminación artificial, para que no se le escapase ninguno de aquellos intrincados arabescos”.22
Cuando Proust probó una magdalena mojada en té su infancia se le apareció con un detallismo hasta entonces velado. Era a través de instantes como ese que podía verificarse lo que Benjamin llamara “la ciega, insensata, frenética búsqueda proustiana de la felicidad”.23 Benjamin, al recordar el aroma de una manzana asada, pudiera parecer en una primera lectura entregado a una búsqueda similar para salvaguardar su infancia de los destrozos del tiempo, pero en verdad lo que intentaba era algo más extraño. La búsqueda del “tiempo perdido” de Proust tenía como fin escapar completamente del tiempo; el proyecto de Benjamin apuntaba a colocar su infancia en una nueva relación temporal con el pasado. Como dijera el investigador literario Péter Szondi, el verdadero objetivo de Proust “es escapar del futuro, lleno de peligros y amenazas, la última de las cuales es la muerte”. El proyecto de Benjamin es diferente y, a mi parecer, menos ilusorio: no puede haber, en definitiva, antídoto ni escapatoria ante la muerte. “En cambio, el futuro es precisamente lo que Benjamin busca en el pasado. Casi cada sitio que su memoria desea redescubrir ostenta ‘huellas de lo que habrá de venir’, como él mismo dice […] A diferencia de Proust, Benjamin no quiere liberarse de la temporalidad; no quiere ver las cosas en su esencia ahistórica”.24 Más bien, al mirar al pasado y encontrar allí lo olvidado, lo obsoleto, lo supuestamente irrelevante, Benjamin no buscaba tan solo redimir el pasado mediante esa suerte de operación revolucionaria de la nostalgia de que gustaba Terry Eagleton, sino redimir el futuro. “El pasado –escribió Benjamin en “Tesis sobre la filosofía de la Historia”– lleva en sí un índice secreto que remite a la redención”. La tarea de Benjamin, como arqueólogo crítico, fue recuperar y descifrar ese índice.
En esto, su quehacer fue muy judío. Proust, otro gran escritor judío, había buscado redimir su niñez de los estragos del tiempo, extrayéndola, mediante el esfuerzo imaginativo de la novela, del continuo de la historia. Benjamin se inspiró en aquel proyecto, pero sus memorias tenían un propósito diferente. Él buscaba comprenderse a sí mismo y su condición histórica como una función del sistema de clases del capitalismo a través de una meditación sobre su infancia privilegiada. Para Proust, la memoria era un medio de recrear la bienaventuranza, de detener la flecha del tiempo; para Benjamin, el acto de rememorar mediante la escritura tenía un carácter de palimpsesto, dialéctico, que avanzaba y retrocedía en el tiempo, hilvanando sucesos temporalmente dispares en la que él llamaba la tela de Penélope de la memoria.
Pero para Benjamin Infancia en Berlín debía cumplir aún otra función: ser una especie de profiláctico espiritual contra lo que habría de venir, la usurpación nazi de su tierra natal y el destierro que esta con toda probabilidad conllevaría. En su prólogo al libro, Benjamin escribió:
Varias veces a lo largo de mi vida interior había experimentado el proceso de vacunación como algo saludable. En esta situación también me dejé llevar, y deliberadamente evoqué aquellas imágenes que son, en el destierro, más aptas para despertar la nostalgia del hogar: imágenes de la infancia. Mi premisa era que el sentimiento de añoranza no tendría más poder sobre mi espíritu que el que tiene una vacuna sobre un cuerpo sano. Procuré limitar su efecto meditando sobre la imposibilidad, no contingente ni autobiográfica sino la necesaria imposibilidad social, de recuperar el pasado.26
Cuando uno lee esto por primera vez resulta difícil no pensar que se trata de un proyecto desesperado, algo que más bien infectará y debilitará al desterrado en lugar de endurecerlo para afrontar los rigores por venir; o que se asemeja más a hurgar con el dedo en la llaga abierta que a contribuir con el proceso de curación. Ciertamente, los filósofos en tiempos adversos procuran consolarse con la contemplación de épocas más felices; consideremos al filósofo Epicuro, quien escribió a un amigo diciendo que en este, el último día de su vida, se hallaba presa de un dolor insoportable a causa de unos cálculos nefríticos e incapaz de orinar, pero que, no obstante, estaba animado porque “el recuerdo de todas mis contemplaciones filosóficas compensa todas estas aflicciones”.27 El desapego filosófico había prevalecido sobre el dolor de los cálculos nefríticos, o al menos eso afirmaba Epicuro.
Pero el proyecto de Benjamin de autoinocularse contra el sufrimiento es más raro que el de Epicuro. Para empezar, él es consciente de que recordar el pasado tiende a crear una añoranza de un tiempo más feliz, añoranza que no puede concretarse. Epicuro vence los efectos del dolor físico mediante el desapego filosófico; Benjamin parece decidido a vencer el dolor psíquico de la pérdida y la nostalgia del hogar mediante un tipo distinto de desapego criptomarxista. No es para Benjamin el proyecto proustiano de satisfacer la añoranza extrayendo la infancia del tiempo mediante la escritura y volviéndola de este modo imperecedera. Más bien, las imágenes nostálgicas que él evoca en sus memorias sirven para hacerle comprender que lo perdido está definitivamente perdido, y que meditar en la imposibilidad de recuperar la infancia podrá –de algún modo– consolarlo y vacunarlo contra el sufrimiento.
Pero hay un matiz importante: Benjamin escribía, como él mismo señala, no sobre el carácter contingente y autobiográfico de la pérdida. Una pérdida que, después de todo, cada uno de nosotros experimenta al crecer y rememorar, tal vez con cariño, las mocedades que nunca volveremos a vivir, salvo a través de las operaciones relativamente fútiles de la recreación imaginativa. Él escribe más bien sobre la necesaria imposibilidad social de recuperar el pasado, con lo cual se propone reflexionar, como materialista histórico marxista, sobre la pérdida no solo de su privilegiada infancia, la de Walter Benjamin, sino sobre la pérdida del mundo que la sustentaba. Es por ello que las luminarias de la Escuela de Frankfurt encontraron tan exquisitamente sugestivas las hermosas memorias de Benjamin, ya que estas evocaban un mundo perdido de confort material para los judíos laicos en aquel joven imperio alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, un mundo que a los ojos de un niño pareciera estable y permanente pero que, como reveló Benjamin, era tan efímero como el verano en el soneto de Shakespeare.
No existe pues para Benjamin el escape proustiano del tiempo perdido, sino tan solo el consuelo –si esa es la palabra adecuada– de meditar sobre la necesidad de la pérdida. Theodor Adorno, amigo de Benjamin y acaso el más grande pensador de la Escuela de Frankfurt, escribió las palabras más lúcidas sobre las memorias de Benjamin cuando dijo que “se lamentan de la imposibilidad de recuperar aquello que, una vez perdido, cristaliza en una alegoría de su propia muerte”.28