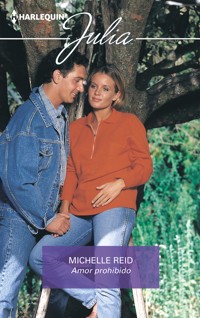2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Se disponía a poner en práctica un exquisito y sensual plan de seducción... El empresario Carlo Carlucci jamás aceptaba un no por respuesta. El apasionado italiano tenía la vista puesta en la guía turística Francesca Bernard, una inglesa que lo volvía loco con su belleza y su inocencia... Pero Francesca era heredera de una poderosa familia y estaba prometida a un hombre que Carlo sospechaba era un cazafortunas. Sólo había una manera de protegerla, y satisfacer su propio deseo: debía conquistarla y hacerla su esposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Michelle Reid. Todos los derechos reservados.
HERENCIA DE PASIÓN, N.º 1539 - Enero 2013
Título original: The Passion Bargain
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2630-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Francesca apretó suavemente el freno de la Vespa y alargó una torneada pierna para mantener el equilibrio cuando se detuvo en el semáforo. Hacía un día precioso y, como era muy temprano, aún no había mucho tráfico.
Parecía tener la calle para ella sola, algo extraño en aquella ciudad llena de atascos, pensó, echando la melena hacia atrás para recibir el sol en la cara.
El aire era fresco, limpio, con esa luz dorada que le daba a Roma un brillo único.
La vida, decidió Francesca, no podía ser más perfecta. Vivía en una de las ciudades más bellas del mundo y sólo faltaban unos días para su compromiso formal con un hombre maravilloso. En un mes, Angelo y ella estarían intercambiando las alianzas en una hermosa capilla sobre el lago Alba, antes de partir para Venecia, la ciudad más romántica del mundo.
Y se sentía feliz, feliz, feliz. Incluso suspiró de felicidad mientras esperaba que cambiase el semáforo. Tan contenta estaba que no se fijó en el deportivo que había parado a su lado. Sólo cuando el conductor decidió bajar la capota y oyó las notas de un aria de Puccini, Francesca se fijó en él.
Enseguida, la sonrisa desapareció de sus labios y el brillo de felicidad de sus ojos verdes. Era casi obligatorio para un hombre italiano de sangre caliente decirle piropos a una chica guapa, pero aquél no era un italiano normal y corriente.
–Buon giorno, signorina Bernard –la saludó él, con una voz ronca, muy masculina.
–Buon giorno,signor –murmuró Francesca.
Carlo Carlucci bajó el volumen de la radio y las notas de Puccini se desvanecieron en el aire. Era un hombre al que la mayoría de la gente describiría como guapo, típicamente italiano.
Incluso tenía un perfil romano, de modo que era imposible confundir su nacionalidad. Moreno, piel bronceada sobre una estructura ósea perfecta, ojos oscuros y unas pestañas por las que mataría cualquier mujer, mentón cuadrado, con un hoyito en la barbilla, y unos labios... perfectos, debía reconocer Francesca.
Habría que ser inmune a los hombres para no sentir un ligero pellizco en el estómago al mirarlo.
Era un hombre elegante, con estilo, de aspecto dominante. Y la turbaba aunque no debería. La ponía en guardia cuando no tenía por qué.
Incluso aquella sonrisa la ponía de los nervios.
–Cuando la he visto parecía la viva imagen de la felicidad. Supongo que será porque hace un día precioso.
«Lo era, ya no», pensó Francesca, irritada.
Pero le gustaría saber por qué Carlo Carlucci la ponía tan nerviosa. Desde el primer día, cuando los presentaron en una fiesta en casa de los padres de Angelo, su prometido. Incluso su forma de mirarla la sacaba de quicio. Daba la impresión de saber cosas sobre ella que ni ella misma sabía.
Y estaba haciéndolo otra vez, mirándola con esa expresión... como si pudiera leer sus pensamientos.
Francesca se aclaró la garganta.
–Por fin ha llegado el verano.
–Por eso se ha levantado tan temprano, supongo –sonrió él.
–Me he levantado tan temprano porque hoy es mi día libre y quiero ir de compras antes de que las hordas de turistas salgan a la calle.
–Ah, ahora entiendo esa cara de felicidad. Ir de compras tiene que ser mucho más divertido que llevar a las hordas a la capilla Sixtina, o convencerlos para que se sienten en los escalones de la plaza de España.
Le estaba tomando el pelo, pensó Francesca. Para variar.
Llevaba meses trabajando como guía para turistas ingleses y sabía bien que, aunque el turismo era una de las grandes fuentes de ingresos en Roma, no todos los romanos trataban el tema con respeto. Odiaban a los turistas y, a veces, podían ser incluso groseros. Especialmente en temporada alta, cuando no se podía ir a ninguna parte sin chocarse con una cámara fotográfica.
–Debería sentirse orgulloso de que su país reciba tantos turistas.
–Y lo estoy, mucho. ¿Por qué no iba a estarlo? Pero me molesta compartir, no está en mi naturaleza.
–Qué egoísta.
–Egoísta no, posesivo... de lo que creo que me pertenece.
–Egoísta al fin y al cabo.
–¿Usted cree? –sonrió Carlo, poniendo el brazo sobre el asiento. Sus antebrazos estaban cubiertos de un suave vello oscuro y tenía las manos muy grandes, de dedos largos y uñas bien cortadas.
Era guapísimo, sí. Cuando lo miraba, sentía un pellizco en el estómago. Y la vibración del motor de la Vespa entre sus muslos de repente pareció hacerse más intensa.
–No estoy de acuerdo. Si tuviera una relación seria con alguien, ¿le parecería egoísta querer que mi amante me fuera fiel?
¿Tenía una relación seria con alguien?, se preguntó ella. Su corazón dio un saltito. Por favor... ¿qué le estaba pasando? No tenía excusa alguna para sentirse interesada por un hombre que ni siquiera le caía bien. Apenas lo conocía y no quería conocerlo. Los Carlo Carlucci de este mundo siempre estaban fuera de su alcance y se alegraba de que fuera así.
–Estábamos hablando de Roma –le recordó Francesca, deseando que el maldito semáforo se pusiera verde de una vez.
–¿Ah, sí? Pensé que hablábamos de amor –sonrió él–. ¿Tú compartirías a tu amante, Francesca? –preguntó entonces, tuteándola–. Si yo fuera tu amante, por ejemplo, ¿esperarías que te fuese fiel?
Aquello era increíble. Increíble. «Te odio», pensó Francesca, mirando el semáforo.
–Me temo que eso no va a pasar, signor Carlucci, así que no veo necesidad de discutirlo –anunció, con su más frío tono británico.
–Una pena. Y yo pensando que podríamos proseguir esta discusión en un sitio más cómodo...
¿Un sitio más cómodo?
Estaba coqueteando con ella descaradamente. Cuando los ojos del hombre se clavaron en sus piernas, tuvo la sensación de que estaba tocándola. Se le puso la piel de gallina, como si él estuviera pasando la mano por su piel...
«¡No me mire así!», le habría gustado gritar. Pero no podía pronunciar palabra porque Carlucci seguía deslizando la mirada lenta, perezosamente, por su cuerpo: la faldita blanca, el top azul claro bajo el cual... ¡se le marcaban los pezones! Francesca hizo un gesto para taparse y lo oyó reír.
Carlo Carlucci la deseaba. Y ella... podía sentir la tensión sexual que desprendía, podía verla en el brillo de sus ojos. Y, horror, ese lugar entre sus muslos sintió un estremecimiento de placer.
En sus veinticuatro años, nunca había experimentado nada igual y Carlucci seguía mirándola. Durante unos segundos, el mundo pareció cerrarse sobre ella.
No podía respirar, no podía pensar, no podía moverse.
–Tome un café conmigo –dijo él entonces–. Podemos vernos en el café Milán...
«Tome un café conmigo». Esas palabras se repetían en la cabeza de Francesca como a cámara lenta. Entonces, por fin, el sonido de un claxon la devolvió a la realidad. El semáforo se había puesto verde y arrancó, alejándose a toda velocidad, sin decirle adiós.
Un Lamborghini podía pasar a una Vespa sin pisar siquiera el acelerador pero, a pesar de las protestas de los otros conductores, Carlo permaneció donde estaba.
Seguía mirando la Vespa y a su bella conductora, que se alejaba por las calles de Roma con la melena al viento. Le había dado un susto, pensó. ¿A propósito? No sabía muy bien cuáles eran sus motivos, sólo que había encontrado una oportunidad y la había aprovechado. «Ahora trátame como si no existiera, signorina».
Las notas de Puccini llegando a un crescendopenetraron su conciencia. Carlo alargó la mano para subir el volumen y el aire se llenó de música mientras arrancaba de nuevo el deportivo rojo. Había una fina capa de sudor entre su piel y la prístina camisa blanca de diseño italiano. Carlo sonrió. Francesca Bernard era la mujer más sensual que había conocido nunca y por nada del mundo dejaría que desperdiciase esa sensualidad con un mercenario como Angelo Batiste.
La Vespa había desaparecido por una calle lateral, pero cuando pasó con el Lamborghini ni la Vespa y ni su conductora estaban a la vista. Sonriendo, Carlo pisó el acelerador. Volverían a verse.
Francesca se detuvo en una placita y bajó de la moto. Estaba tan agitada que le temblaban las piernas y decidió sentarse en una terraza para tomar un zumo de naranja. Necesitaba desesperadamente un poco de cafeína, pero ya estaba suficientemente nerviosa y el café italiano era fortísimo.
Seguía experimentando esa absurda sensación de que Carlo Carlucci la había tocado. Pero si la hubiese tocado de verdad... Francesca sospechaba que habría tenido un orgasmo allí mismo.
Le dolía el pecho de contener la respiración y le temblaban las manos mientras tomaba el zumo. Se habían visto un par de veces nada más y ni siquiera le caía bien, le parecía demasiado... prepotente.
Normalmente, sabía lidiar con los italianos, que sólo querían tontear un rato, pero Carlo Carlucci no era un italiano normal. Era un hombre de treinta y cinco años, director de su propia empresa de electrónica... y las mujeres lo adoraban. Normalmente, con modelos. Era la clase de hombre que, incluso en una habitación llena de hombres altos y morenos, destacaría claramente entre los demás.
Era especial. Incluso en la sofisticada Roma, era un hombre al que todos querían copiar. En realidad, una simple guía turística como ella nunca debería haber conocido a un hombre como Carlucci, pero tenía negocios con el padre de Angelo, de modo que se habían encontrado en algunas fiestas. Aunque no se movían en los mismos círculos. El propio Angelo se limitaba a saludarlo fríamente, sin entablar conversación, se recordó a sí misma. Además, con quien Carlo Carlucci mantenía relaciones profesionales era con su padre.
Angelo era un chico alegre y divertido, que prefería la risa a la pasión. Y, seguramente, hacía años que Carlucci no se rebajaba a hacer algo tan juvenil como pasarlo bien.
Estaba fuera de su alcance y, de todas formas, ella quería a Angelo.
Sin embargo, no había pensado en él ni un segundo mientras estaba parada en el semáforo. ¿Cómo podía haberse olvidado de Angelo en aquel momento?
Por impulso, sacó el móvil del bolso y marcó su número. Necesitaba confirmar que lo que Carlo Carlucci le había hecho sentir no había sido más que un desajuste hormonal. Necesitaba desesperadamente oír la voz de Angelo.
Pero su móvil estaba apagado. Entonces recordó que tenía que ir a Milán a una reunión y seguramente estaría en el aeropuerto.
No había nada oscuro en Angelo, todo era... dorado. Piel dorada, ojos dorados y pelo castaño con mechas doradas por el sol. Cuando la miraba, Francesca se sentía querida... no invadida, no atropellada como le había pasado con Carlo Carlucci.
Aunque a veces se preguntaba por qué su relación no era más apasionada. Estaban prometidos, pero aún no habían hecho el amor.
–Ya habrá tiempo cuando estés preparada –podía oír la voz de Angelo.
Y tenía razón. No estaba preparada. Desde el principio, Angelo había entendido que necesitaba tiempo. Ella no era frígida, en absoluto, sólo... temía un poco a lo desconocido.
Francesca había sido criada por una madre muy religiosa, que la educó esperando lo mejor de ella. Y una de las cosas que le había enseñado era la santidad del matrimonio antes que los placeres de la carne.
¿Principios anticuados? Sí, desde luego, principios que ya no estaban de moda. Sonya, su mejor amiga y compañera de piso, se reía de ella. Sonya no entendía cómo un chico tan guapo como Angelo podía soportar a una chica del siglo pasado, como ella la llamaba.
–Debes estar loca para jugar a la ruleta rusa con un hombre como él. ¿No te asusta que busque sexo en otra parte?
Sí, algunas veces, reconoció Francesca. Incluso le había contado esos miedos a Angelo, pero él se limitó a sonreír. Según Angelo, Sonya estaba celosa y era una mujer sin principios.
A su novio no le gustaba Sonya y Sonya no podía soportarlo. Siempre estaban discutiendo... por ella. La chica con principios anticuados que los quería a los dos.
Francesca sonrió. No era una sonrisa tan alegre como la que tenía antes de encontrarse con Carlo Carlucci, pero al menos era una sonrisa.
Su móvil empezó a sonar entonces.
–Hola, Sonya. ¿Te pitaban los oídos?
–¿Eh? Ah, ya entiendo. Supongo que Angelo me está poniendo verde, como siempre.
–No –sonrió Francesca–. Angelo está en Milán, así que no puede decir nada malo de ti. ¿Qué querías?
–¿Qué pasa? ¿Sólo te llamo cuando quiero algo?
–Si quieres que te sea sincera... sí.
–Esta vez no –contestó su compañera de piso–. Cuando me desperté ya no estabas en casa. ¿Dónde andas? Hoy es tu día libre.
–Sí, es mi día libre, pero tú deberías estar en la agencia –le recordó Francesca, mirando el reloj–. ¿A qué hora te acostaste anoche?
–No estábamos hablando de eso. ¿Dónde estás y cuánto tiempo vas a tardar en volver?
–Voy a comprar el vestido antes de que las tiendas se llenen de gente.
–Ah, se me había olvidado. Tienes que comprar un vestido para la fiesta de compromiso. Y para que al guapísimo de Angelo se le salgan los ojos de las órbitas.
Francesca dejó escapar un suspiro.
–Qué pesados sois con esta guerra... el uno y el otro. Espero que hayáis firmado una tregua para el sábado por la noche o tendré que daros un pescozón delante de todo Roma.
–A lo mejor preferirías que no fuese...
–No seas niñata –la interrumpió Francesca.
–¿Por qué hablas como mi madre? –suspiró Sonya–. No hagas esto, no hagas lo otro... Cuando llegué a Roma pensé que había dejado todo eso atrás. ¿Por qué no te animas un poco, hija?
Tenía razón. Hablaba como su madre.
–Perdona, ya sé que no te gusta que te den la charla.
–No, perdona tú... es que esta mañana me he levantado de mal humor. Ve a comprarte ese vestido divino, que yo me voy a trabajar como una buena chica.
Francesca colgó unos segundos después, preguntándose qué demonios le había pasado a su bonito día.
La respuesta a eso llegó con un par de ojos oscuros y una voz sensual diciendo: «Tome un café conmigo».
Un repentino golpe de viento movió el mantel y lanzó su melena hacia atrás. Francesca sintió un escalofrío, como una premonición de que algo terrible iba a pasar.
Nerviosa, sacó el monedero de la mochila y dejó un billete sobre la mesa.
Cuando subía en la moto, vio que el cielo se había vuelto gris de repente. Y eso en sí mismo era como una profecía.
Capítulo 2
Cuando llegó a su apartamento había pasado ya la hora de comer. Francesca miró alrededor, sorprendida. Cuando salió de casa por la mañana, todo estaba en orden, pero... los cojines del sofá estaban tirados por todas partes, había dos tazas de café sobre la mesa y una botella de vino con dos copas en el suelo. Y la habitación de Sonya estaba en la misma situación.
Seguía preguntándose qué pasaba allí cuando sonó su móvil. Era Bianca, la directora de la agencia turística para la que Sonya y ella trabajaban.
–¿Sabes algo de Sonya? No ha venido a trabajar. Y tampoco contesta al teléfono.
–No tengo ni idea. Creí que estaba en la agencia –contestó Francesca–. ¿No llamó para decirte que no podía ir a trabajar?
–No –contestó Bianca–. Esto no puede ser, Francesca. Es la tercera vez esta semana que me deja colgada.
¿La tercera vez? No sabía que Sonya hiciera novillos en el trabajo.
–Sé que ha tenido un problema, le está saliendo una muela del juicio... A lo mejor no podía soportar el dolor y ha ido al dentista.
–No, qué va. Es ese hombre –suspiró Bianca.