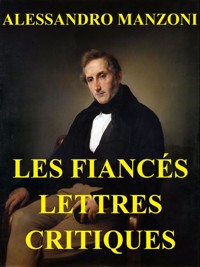Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jus, libreros y editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ficciones
- Sprache: Spanisch
Una historia precursora de la novela de investigación judicial que presenta a los lectores un hecho real ocurrido en el Milán de 1630. Todo comienza con una denuncia interpuesta en un clima de histerismo provocado por una epidemia de peste, tras la que son detenidas varias personas acusadas de ser "untadores", es decir, supuestos individuos que restregaban por edificios y puertas de la ciudad un ungüento destinado a extender la peste entre la población. El resultado de dicha denuncia fue un extenso proceso que desembocó en la condena de los imputados a una ristra de torturas despiadadas tales como ser heridos con hierros candentes, enrodados durante horas, degollados o quemados vivos. Para que quedase constancia de esa sentencia ejemplar entre los ciudadanos, la casa del fabricante del ungüento fue destruida y en ese mismo lugar fue erigida una columna, llamada infame, y una lápida como recordatorio del hecho y la justicia ejercida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTORIA DE LA COLUMNA INFAME
TÍTULO ORIGINAL:
Storia della colonna infame
© de la traducción, Elena de Grau
© 2021, Malpaso Holdings, S. L.
C/ Diputació 327, principal 1.ª
08010 Barcelona
Historia de la columna infame
ISBN: 978-84-18236-35-8
Primera edición: junio de 2021
Imagen de portada: Médico con un traje preventivo de la peste del siglo XVII (1910). Welcome Library, Londres.
Diseño de interiores y composición: MonoChroma
Todos los derechos reservados.Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía, el tratamiento informático, la copia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
NOTA DE LEONARDO SCIASCIA
En un pasaje del Gazzettino del Bel mondo, dice Foscolo:
Addison vio en Milán la columna infame erigida en 1630 como baldón de un barbero y un comisario de sanidad condenados a que les cortaran la mano, les quebraran los huesos con tenazas al rojo, los descoyuntaran en la rueda y, por último, los degollaran al cabo de seis horas de agonía. La peste asolaba por entonces la ciudad y aquellos dos infelices fueron acusados de untar por las calles venenos y maleficios para aumentar la pública desgracia. ¿Para qué? La posteridad, avergonzada de la estúpida ferocidad de sus mayores, arrasó la columna infame antes de la revolución. Addison la vio en 1700, y al copiar la inscripción, que le pareció de elegante latinidad, cuenta de buena fe los hechos como si se los hubiera creído. ¡Y eso que era hombre aficionado a la investigación! ¿No habría aprovechado más a sus contemporáneos y descendientes que se hubiese interesado por temas alejados de la bella latinidad? Si hubiera consultado a los ilustrados de su tiempo e indagado la verdad, habría podido llegar a las mismas conclusiones que Bayle sobre tan triste suceso.
Pero ¿por qué tomarla con Addison –en aquella ocasión distraído viajero preocupado por la elegancia del latín–, si ni siquiera el hermoso italiano de Manzoni logró, al dar a la luz los hechos, penetrar en la conciencia de sus conciudadanos, contemporáneos y póstumos, y este pequeño gran libro sigue siendo todavía uno de los más desconocidos de la literatura italiana?
Pero vamos por partes.
La creencia de que la peste y el cólera eran arteramente diseminados entre la población es antigua. La mencionaba ya Tito Livio, como recuerda Pietro Verri en sus Observaciones sobre la tortura, que trata precisamente de los funestos casos a que dio lugar esa creencia en 1630:
Vemos a los propios sabios romanos, todavía incivilizados, es decir, en el año 428 de Roma, bajo Claudio Marcelo y Cayo Valerio, atribuir la pestilencia que los aflige a venenos preparados por una demasiado inverosímil conjura de matronas romanas.
Todavía incivilizados, porque parece que después, ya más civilizados, no volvió a darse entre ellos esa creencia. Y todo hace suponer que desapareció completamente en los siglos sucesivos, incluso en el XIII y el XIV. De hecho, no encontramos rastros de ella en los cronistas de estos siglos. En sus páginas no figuran más causas para las terribles epidemias que la voluntad de Dios o el influjo de los astros, y la propagación del morbo solo se atribuye al intercambio y a los viajes. Sirva de ejemplo Giovanni Boccaccio:
Digo, pues, que habían pasado ya mil trescientos cuarenta y ocho desde la fructífera Encarnación del Hijo de Dios, cuando a la egregia ciudad de Florencia, la más noble de todas las italianas, llegó la mortífera pestilencia, la cual, por obra de los cuerpos celestes o enviada a los mortales por la justa ira de Dios para escarmiento de nuestros inicuos actos, había comenzado algunos años antes en tierras de Oriente, a las que despojó de un gran número de vidas, y sin detenerse, propagándose de un lugar a otro, se extendió, para gran desgracia, hacia Occidente.
La justa ira de Dios o el movimiento de los cuerpos celestes. Pero en el siglo XVII vuelve a prender y a extenderse la vieja creencia, aunque más elaborada, articulada y detallada, incluso codificada.
Una recaída en la barbarie, en el oscurantismo, no basta para explicar el violento retorno. Se podría formular una hipótesis sugestiva: que la creencia surgiera como contrapunto a la «razón de Estado» en el período en que se ponía en marcha y se adoctrinaba la separación entre política y moral. Pero sostener semejante hipótesis requeriría más meditación e investigaciones. Lo que sabemos con casi total certeza, aquí y ahora, es que en el siglo XIV nadie planteó la sospecha de una peste manufacturada y difundida por gentes convenientemente inmunizadas, por decisión del poder (visible o invisible) o de una asociación que conspirara contra el poder, o de un grupo delictivo que se propusiera, durante los estragos, una más fácil depredación. En cambio, en el siglo XVII no solo se formula esa sospecha, sino que llega a tener incluso carta médica y jurídica, y se prolonga –aunque, por fortuna, ya no en la esfera de la ciencia médica y del derecho– hasta tiempos de la memoria reciente. Del cólera de 1885-1886 y de la «española», la última epidemia letal que padeció Italia inmediatamente después de la Gran Guerra, se fabulaba sobre medidas, por así decirlo, maltusianas; de la «española», que sobrevino tras la gran matanza de la guerra, se decía que era consecuencia de un cómputo que revelaba un exceso de población porque la guerra había terminado, por un error de cálculo, un poco antes de lo debido. De ahí que los gobiernos introdujeran una corrección para cuadrar las cuentas (ni uno más ni uno menos). La convicción de que la mortandad era deseada y programada por el gobierno estaba tan arraigada que, cuando se objetaba que altos funcionarios también morían de lo mismo, la respuesta era que se habían equivocado de botella, que habían cogido el veneno en lugar del antídoto (llamado abreviadamente «contra»). Esta opinión, que durante el cólera de 1885-1886 tuvo en Sicilia sangrientas consecuencias, está, curiosamente, registrada en las Memorie del vecchio maresciallo, de Mario La Cava (1958). Después de recordar que «el primero que murió en Catania fue el prefecto, y dijeron: se equivocó de botella», a la pregunta: «Pero ¿se creía de veras que había gente que envenenaba a la población?», el ex brigada de los carabinieri responde: «Todos lo creían, y, la verdad, también yo pienso que algo de eso había... ».
Pero la peste que diezmó Milán en 1630 no fue solamente atribuida a los cálculos maltusianos avant la lettre del gobierno. Este había azuzado a los milaneses contra Francia, entonces enemiga de España, de cuyos dominios formaba parte el Estado de Milán, porque los malos gobiernos, cuando se hallan ante situaciones que no saben o no pueden resolver, que ni siquiera tratan de afrontar, han recurrido siempre al expediente del enemigo externo al que endilgar todos los contratiempos y calamidades. Pero la supuesta y nunca comprobada presencia de agentes franceses no alcanzaba a disipar del todo la sospecha de que el propio rey Felipe IV, y quienes lo representaban en Milán, habían ordenado la mortandad, y de ahí el encarnizamiento de gobernantes y jueces cuando tuvieron delante a quienes la opinión pública señalaba como propagadores del morbo. No obstante, la vulgar personalidad de los acusados llevó a que la opinión de la mayoría se limitase a considerar la conspiración como puramente delictiva, que no política (interna o externa), y a creer que el grupo de ungidores solo aspiraba al desorden, al robo y al saqueo al sembrar la muerte.
La figura del ungidor se había materializado ya durante la peste de 1576, cuando –como dice Nicolini– se sorprendió a un desconocido en flagrante delito (¿de qué?) y fue ahorcado (y quedó memoria, apócrifa sin duda, para descargo de la conciencia colectiva, de que ya a punto de ser ahorcado reveló la receta de un antídoto. Por consiguiente, nadie dudaba de que conociese también la del veneno). La figura del ungidor tuvo en 1630 una más trágica, amplia y prolongada apoteosis. Y no solo en Milán. Pero sobre la de Milán, sobre el recuerdo ciudadano que de esta se guardaba, sobre los escritos que la describían, se descarga en el siglo siguiente la indignación del ilustrado Pietro Verri, y también, un siglo después, en el XIX, la no menos indignada, pero mas dolorosa, inquieta y aguda meditación del católico Alessandro Manzoni.
Hoy nos sentimos más cerca del católico que del hombre ilustrado. Verri hace hincapié en la oscuridad de los tiempos y en las tremendas instituciones, Manzoni en las responsabilidades individuales. Lo acertado de la visión manzoniana se puede verificar estableciendo una analogía entre los campos de exterminio nazis y los procesos contra los ungidores, los suplicios y la muerte que se les infligió. Nicolini (que citamos repetidamente por su libro Peste e untori, de 1937) dice:
la instrucción del proceso fue encomendada a Monti y Visconti, es decir, a hombres que toda Milán veneraba por la rectitud, la probidad, la inteligencia, el amor por el bien público, el espíritu de sacrificio y su gran civismo.
Esto nos recuerda –dejando a un lado el supuesto civismo– el libro de Charles Rohmer, L’autre, que es lo más terrible de toda la literatura que nos ha quedado en la memoria y la conciencia desde 1945 sobre los horrores nazis:
Una reducción al absurdo. Es justamente la parte de humanidad que subsiste en los burócratas del Mal, su capacidad de sentir y actuar como cualquiera de nosotros, lo que da la exacta medida de su perniciosidad (palabras –a buen seguro de Vittorini– de presentación de la traducción italiana).
Nicolini no se da cuenta de que es justo eso lo aterrador: aquellos jueces eran tan honestos e inteligentes como los verdugos de Rohmer sentimentales, buenos padres de familia, amantes de la música y cariñosos con los animales. Aquellos jueces fueron «burócratas del Mal», y lo sabían.
Era por entonces asunto controvertido la posibilidad de fabricar la peste y difundirla, como en un laboratorio bacteriológico actual. El médico Tadino lo creía, pero en aquella época no había diferencia entre uno que se dijera o llamaran médico y cualquier persona culta. Los conocimientos de Tadino en materia de medicina no eran distintos ni superiores a los de don Ferrante, personaje de Los novios que, desde un punto de vista moderno, resulta cómico y caricaturesco, pero que es precisamente el retrato clavado de Tadino. Mejor dicho, Tadino ve a la peste descender de las estrellas e ir a parar a las probetas de los ungidores; don Ferrante, en cambio, se quedó con las estrellas y murió indignado con ellas y no con los ungidores. Pero en contraste con Tadino, había otros que no creían. La opinión del cardenal Federico Borromeo no era del todo clara:
De entrada compara la mortandad de Milán con la de Jerusalén en tiempos de los Macabeos, cuando la arrasó el rey Antíoco, ministro de la ira divina; y las atribuye al justo y clemente juicio de Dios, al afirmar que aquellos castigos fueron prueba de su benignidad y misericordia, para enmendar a los hebreos y milaneses... En cuanto a engaños y tretas de príncipes y reyes extranjeros para propagarla, o a conjuras para arrasar Milán, niega que las hubiera. Sobre los untos ponzoñosos para esparcir la peste, mixturas envenenadas y envenenamientos, él duda de si en verdad existieron o si los soñaron la vanidad y el temor de los hombres. Aun así, se muestra proclive a prestar fe a cuanto se dijo y creyó: que algunos facinerosos y locos maquinaron la perfidia de los untos con la esperanza de robar. Y compara su locura con la estulticia de ciertas artes. ¿Cuántos despropósitos no imaginan los astrólogos y los alquimistas? Quizá los untores soñaron también con un inmenso botín que cambiaría su suerte cuando se extinguieran las familias y sus casas quedaran arrasadas. En todo caso, es asunto incierto y envuelto aún en el misterio. Solo es seguro y evidente que la peste afligió a Milán por voluntad celeste para que los ciudadanos se enmendaran.
Así resume Ripamonti, «historiógrafo» oficial de la peste, la opinión de Federico Borromeo, y más adelante cita directamente del manuscrito De Pestilentia, en el que Ripamonti dejó una breve memoria de los hechos:
Alegre e irresponsablemente se mezcla la verdad con la mentira, lo real con lo falso; por consiguiente, mucho de lo que se ha dicho acerca de la peste manipulada puede ser creído y negado con igual facilidad. Nosotros hemos admitido algunas cosas; en cambio otras, en nuestra opinión, no son dignas de crédito. Lo que sí podemos asegurar es que hubo muchos que para excusarse de su reprobable negligencia pregonaban que les habían metido la peste con ungüentos, cuando la habían contraído, en cambio, con la respiración o el contacto.
No cabe duda de que el cardenal tiene las ideas más claras que el protomédico sobre la propagación de la peste, pero, sin pretender ser irreverente con un hombre que no fue sordo a la piedad ni a la razón, da la impresión de que si no fuera por la marca de fábrica, creería tanto en los untos como cree en los ungidores. Pero entre la peste fabricada por estos y la propia, entre la peste creada y administrada por los hombres y la peste enviada como don-castigo por Dios, el cardenal no puede escoger más que la propia y alimentar esa creencia. Admite, por tanto, a los ungidores, es decir, que pudo haber gente dispuesta a «erradicar Milán», por decirlo manzonianamente, pero mediante una absurda y demente maniobra de magia, sin tener en realidad medios para hacerlo. ¿Y se podía castigar tan cruelmente la intención, fundada en la ignorancia y la locura, por muy malvada que fuese? El cardenal no se pronuncia. Tampoco Ripamonti, que sin embargo deja traslucir una opinión más firme contra la creencia. Pero ya había tenido líos con el Santo Oficio y de aquella experiencia había salido prudente y circunspecto. De ahí sus palabras:
Me encuentro ante un difícil dilema... Si yo dijese que no hubo untores, y que en vano se atribuyen a fraudes y artes de los hombres los decretos de la Providencia y los celestes castigos, muchos se apresurarían a gritar que mis razones son impías y yo descreído y desdeñoso de las leyes. La opinión opuesta ha calado ya en los espíritus: la plebe crédula, como suele, y también los arrogantes nobles, siguiendo la corriente, se empeñan en creer un vago rumor como si defendieran la religión y la patria. Ingrato e inútil esfuerzo sería para mí combatir semejante creencia...
Siempre lo mismo: la religión y la patria. De todos modos tenemos, negro sobre blanco, la opinión de dos personas que no creyeron en los untos: el gran prelado de la iglesia lombarda y el hombre de letras oficialmente encargado de escribir la historia de los hechos. ¿Cuántas otras serían del mismo parecer? Eran personas cuya opinión debía de tener, desde luego, cierta influencia; pero, en todo caso, bastan Borromeo y Ripamonti para demostrar que los tiempos no eran, pues, tan oscuros, y que un hombre inteligente y honesto, y más si ejercía el oficio de juez, podía y debía llegar, si no a las convicciones del segundo, al menos a las del primero. Y según Nicolini, los dos caballeros que condenaron a los presuntos ungidores, Monti y Visconti, eran inteligentes y honestos. Dos cualidades que en este caso no podían coexistir: porque o eran honestos e imbéciles, o bien eran deshonestos e inteligentes.
Pero no hay causa, por irremediablemente perdida que esté, que no encuentre su defensor, aun después de tres siglos. Contra Verri y Manzoni, y en defensa de los jueces que torturaron y condenaron a una muerte atroz a los inocentes acusados de un delito que incluso entonces consideraban imposible algunas mentes pensantes, he aquí que se alza en nuestros días la voz de Fausto Nicolini.
Fundándose en que las únicas pruebas de culpabilidad recogidas contra los imputados fueron sus confesiones y mutuas denuncias arrancadas por la tortura o por el miedo a esta, Verri atribuyó el error judicial que los llevó a una muerte tan horrenda a la barbarie inútil, tanto la de ese medio probatorio como la de aquellos tiempos, que lo juzgaban natural e indispensable, época contra la que él abomina, como buen ilustrado. Lo cual, prescindiendo de alguna inexactitud en lo presupuesto, es un ejemplo conspicuo de conclusión totalmente ilógica soldada a un razonamiento más o menos lógico.
Por lo visto, parece que aquí se pretende impugnar la tesis de Verri en nombre del más pedante historicismo: el oscurantismo y la tortura institucionalizada eran inevitables por el mero hecho de que existían, y cebarse en aquellos hombres e instituciones es como tomarla con un hecho natural, con un terremoto o una tempestad. Nicolini parece olvidar que Verri daba la batalla, una batalla en la que todavía hoy se sigue combatiendo, contra hombres e instituciones como aquellos. Los errores y los males del pasado no son nunca pasado y es preciso vivirlos y juzgarlos de continuo en el presente si queremos ser de veras historicistas. Decir que el pasado ya no existe –que la tortura institucional ha sido abolida, que el fascismo fue una fiebre pasajera que nos ha vacunado– es de un historicismo de profunda mala fe, cuando no de profunda estupidez. La tortura sigue existiendo. Y el fascismo sigue vivo.
Nicolini, después de liquidar de pasada a Verri, se empeña también en liquidar la Historia de la columna infame. Su principal argumento, en resumidas cuentas, se reduce a esto: los acusados tenían antecedentes, como se suele decir en el lenguaje policíaco-judicial. No todos, ni como ungidores, desde luego. Migliavacca padre tenía antecedentes como rufián, falsificador de medicinas contra el mal francés y fratricida (¿y cómo se explica que no lo ajusticiaran por semejante crimen?); incluso lo había procesado el Santo Oficio porque en cierta ocasión, disfrazado de fraile, se coló en un confesonario de la iglesia de San Ambrosio para gozar de los pecados que los penitentes le susurraban al oído, lo cual, por lo que parece, era suficiente para darle patente de ungidor aunque se dudara de los ungimientos o no se creyera en absoluto en ellos. También Baruello y Bertone practicaban el lenocinio y además se las daban de «bravos». Por lo que se refiere a Piazza, los vecinos de su casa lo señalaron como giotto, o sea, dado a las fechorías, y ya sabemos el valor probatorio del testimonio de un vecino cuando el desventurado está firmemente sujeto por las garras de la justicia. Todos, en fin, incluso Mora, son definidos por los abogados de Padilla como «de naturaleza perversa, acostumbrados a cometer gravísimos delitos, nada respetuosos de Su Majestad ni de la justicia». Nicolini se asombra de que Manzoni, que parece confiar en los abogados de Padilla, no se sometiera a ese juicio; pero su asombro es en realidad acusación: «que son para Manzoni dignos de crédito cuando la tesis de ellos coincide con la suya». Pero la tesis de los defensores de Padilla sostenía que su cliente, inocente, se vio involucrado en el proceso como cómplice, como mandante, por gentes que precisamente no tenían escrúpulos en involucrar a un inocente, lo que, aunque no hubiera habido antecedentes, demostraba su naturaleza perversa. Manzoni no defiende solamente a Padilla, los defiende a todos, puesto que todos son inocentes, cosa del todo obvia que Nicolini, tan purista como poco acertado, parece olvidar. ¿Y por qué, ante la evidente inocencia de todos ellos, se para a considerar sus antecedentes? Más le hubiera valido considerarlos para cargarlos en la cuenta de los jueces; porque los antecedentes, cuando un juez no los rechaza para enfrentarse con el caso aislado y desnudo que debe juzgar, siempre han ofuscado y extraviado el juicio.
Otro argumento de Nicolini, contra los incriminados y en descargo de los jueces, es que no todas las confesiones se obtuvieron mediante tortura, las hubo también antes, después y en las pausas. Singular argumento, y propio de quien no logra ver a los individuos mas allá de los infolios, ciego a sus extracciones, sus distintos caracteres, la mayor o menor fuerza de ánimo, la desigual sensibilidad al dolor físico, el miedo más o menos intenso, el diverso grado de credulidad y confianza. Y señalar el ejemplo del joven hijo de Migliavacca, «a quien ni las argucias ni la fuerza del tormento indujeron nunca a acusar falsamente, ni a sí mismo ni a los demás» (pero a quien ahorcaron como a los demás), y afirmar que los otros imputados hubieran podido imitarlo es como mínimo bastante ingenuo.
Pero entre tanta, llamémosle, ingenuidad, entre tanta ignorancia del corazón humano, como diría Manzoni, hay en el ensayo de Nicolini un breve pasaje que nos interesa sobremanera:
Como Manzoni no solo se obstinó en esa tentativa desgraciada, sino que encima, tras una incubación de alrededor de veinte años, dio también a la imprenta, rehecha, ampliada y muy remarcada, esa infeliz disertación, ¿debemos concluir que el moralismo era en él mil veces mas poderoso, no solo que la lógica (violada, como cualquiera puede advertir, de la forma más palmaria), sino incluso que sus creencias religiosas?
Esa tentativa desgraciada, esa infeliz disertación: todo eso, por decirlo con franqueza, son tontadas de investigador de archivo impregnado de estética crociana que no acierta a ver los hechos en su totalidad y en su significado, ni la obra en su cabal lógica y poesía internas. Pero la pregunta final tiene (menos mal, ¡al fin!) un sentido: si se responde afirmativamente, puede abrir una polémica. El moralismo (término hoy caído en desgracia), que se evapora como una gota de agua al caer sobre las candentes injusticias de nuestro tiempo –y ese vapor volátil se llama indiferencia– es en Manzoni precisamente mucho mas intenso que sus creencias religiosas. Y esa verdad aparece en toda su evidencia en la Historia de la columna infame mucho mas que en la novela (a la novela hay que volver después de haber leído el apéndice).
Hofmannsthal, en un escrito de 1927 sobre Los novios, dice:
Esa eminente vitalidad, que es también de la máxima discreción, se plasma por medio de una representación muy modesta, penetrante y precisa, que en el tono se parece a la relación de un administrador (sea de bienes terrenos o de almas) que se dirige a un superior para informarlo de manera lo más precisa posible para que pueda formarse un juicio.
No sabemos si Hofmannsthal leyó alguna vez la Historia de la columna infame, si lo hizo advertiría que no solo en el tono, sino en esencia, es una relación; y no a «un superior», sino a sí mismo y a sus iguales. Los novios, a pesar de ser, como dice también Hofmannsthal, «por su constitución, un libro laico», es como un río que va hacia la desembocadura, con todo su curso trazado en la magia de la fe, primero trazado y luego recorrido. Pero la Historia de la columna infame es la desviación imprevista, el atolladero, el punto inseguro del fondo y de la orilla. El motivo que impulsó a Manzoni a suprimir la Historia de su novela no fue solo técnico –como se suponía en la larga discusión de Goethe con Eckermann sobre la edición de 1827 de Los novios–: ante las actas del proceso, ante los análisis y las notas de Verri, Manzoni, por decirlo vulgarmente, cayó en crisis. El género –que no era solo género–, es decir, la novela histórica, la composición que mezclaba historia e invención, le debió de parecer inadecuada y precaria; y en cuanto a la materia, le debió de parecer disonante con el trazado de la novela, impropia para ajustarse a este, huidiza, incierta, desesperada. Y cabe suponer que al margen de la sublime decantación o decantada sublimación (neurótica, se entiende) con que iba rehaciendo la novela, trabajaba alternativamente en el bosquejo de la Columna infame y en la redacción de su discurso sobre la novela histórica. Dos grandes incongruencias, si se tiene en cuenta que provenían del mismo hombre que estaba tenazmente consagrado a rehacer y afinar una obra mixta en la que advertía y decretaba su carácter provisional, y preparaba otra, integral, por así decirlo, en la que la fantasía estaba del todo excluida. En ese momento la disconformidad de Giordani es muy comprensible:
Podría estar de acuerdo con él [con Manzoni] sobre las novelas históricas (como se llaman ahora), y no lamentaría que desaparecieran para siempre; pero no consiento que se incluya en ese género a Los novios..., y ya me gustaría que Manzoni (solo él puede hacerlo) hiciera otra. Por otra parte, su dictamen sobre todas las ficciones es muy noble, digno de un intelecto que ha llegado a su apogeo; y lo acepto de todo mi corazón, más aún: ya estaba en mi espíritu y me satisface verlo confirmado por él.
Tenía razón Giordani al considerar que Los novios no debía incluirse en ese género, pero también la tenía Manzoni cuando, por el contrario, la veía allí, o temía que acabase allí (lo que explicaría su esfuerzo por disimular su carácter de novela, por hacer algo distinto: lo que es). Y esa convicción le venía, muy probablemente, de tener en las manos la materia de la Columna infame, con la que de ninguna manera podía hacer esa segunda novela que Giordani deseaba. La madurez intelectual de Manzoni había llegado, es cierto, a su culminación, pero eso ocurría en la Columna infame, obra que Giordani aún no podía conocer cuando escribía a su amigo Grillenzoni (1832), y que no le gustó demasiado cuando la conoció. Como a todos, por otra parte: lo que Manzoni llamó en un principio Apéndice histórico sobre la Columna infame ha sido tratado precisamente como un apéndice, con desatención y superficialidad, en la enorme bibliografía sobre la obra manzoniana. La excepción la constituyen, por lo que nosotros sabemos, dos ensayos: uno de Giancarlo Vigorelli, publicado en 1942 como introducción a una reimpresión de la Columna, y otro de Renzo Negri, Il romanzo-inchiesta del Manzoni, aparecido en 1974, también este introductorio al texto de la Columna infame. Es una pena también que Alberto Moravia no leyera Los novios después de la Columna. Habría podido enfocar mejor ese mundo «perverso y afanoso» que se agita en el proceso contra los ungidores al elaborar su interesantísima introducción a la novela en la edición de Einaudi (con inapropiadas ilustraciones de Guttuso).
Esta pantalla de amabilidad, de modestia, de humildad de Manzoni que se prodiga en exceso en el epistolario manzoniano (y sobre la que se puede ironizar: su excesiva humildad lo ponía por debajo de todo el mundo, pero también le permitía no ser el igual de nadie) y que es una neurótica defensa para distanciar al hombre de su obra –la volveremos a encontrar, exasperada, en Pirandello– se vuelve en la Columna infame preocupación palpable, que más tarde se verá plenamente justificada. Contestando a Francesco Saverio del Carretto (impresiona tropezar con el aborrecido jefe de policía del Reino de las Dos Sicilias que le hace un favor a Manzoni y le habla de libros), que le había escrito para pedirle que le enviara con urgencia más ejemplares de la Columna infame, Manzoni decía: