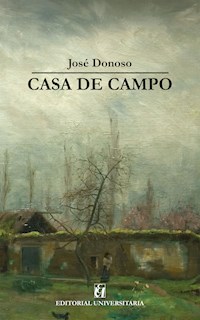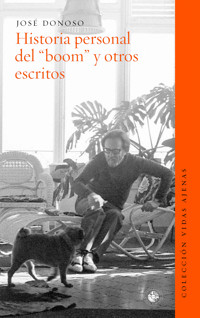
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones UDP
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Crónica íntima y crítica de una de las generaciones más sobresalientes de la literatura de nuestro continente. En Historia personal del "boom" circulan los personajes más destacados de esos años (Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros), compañeros de ruta que aparecen retratados en su faceta más cercana –encuentros literarios, comidas de camaradería, celebraciones varias–, entregándonos un relato entrañable y ameno, no exento de polémicas y chismerío. Esta publicación incluye los textos que el propio autor agregó para la segunda edición de este libro –"Diez años después" y "El 'boom' doméstico" de María Pilar Donoso–, así como en "otros escritos" se rescatan inéditos y crónicas que yacían en sus archivos, o estaban extraviados en otras lenguas o fueron publicados en prensa y eran inubicables. Desde ahí Donoso, una vez más, dialoga con los márgenes de esa época, incluyendo a autores fundamentales y fundacionales como Manuel Puig o Juan Carlos Onetti además de la experiencia del exilio y desexilio. Como señala Cecilia García-Huidobro Mc. en su iluminador prólogo: "No podía ser de otro modo pues Historia personal del 'boom' obvia definiciones para delinear la experiencia literaria como una experiencia de vida. Eso lo convierte en un trazado sensible a los vaivenes del gusto que posibilita hacer y rehacer genealogías a partir de nuevas voces y relecturas. Esta edición se ha propuesto encarar dicho reto".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donoso, José / Historia personal del “boom” y otros escritos
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2021, 1ª edición, p. 320, 13 x 20 cm.
Dewey: Ch864.3
Cutter: D7194
Colección Vidas Ajenas
Prólogo Cecilia García-Huidobro Mc., y
Apéndice de María Pilar Donoso.
Índice onomástico.
Materias:
Prosa Chilena
Literatura latinoamericana. Siglo XX. Historia y crítica.
Escritores Chilenos.
Novela latinoamericana. Siglo XX. Historia y crítica.
Donoso, José, 1924-1996
historia personal del “boom” y otros escritos
josé donoso
© Herederos de José Donoso, 2021
© Cecilia García-Huidobro Mc. (del prólogo y la selcción, 2021)
© Ediciones Universidad Diego Portales, 2021
Primera edición: abril de 2021
Inscripción n.° 104.554 en el Departamento de Derechos Intelectuales
ISBN: 978-956-314-488-8
ISBN Digital: 978-956-314-558-8
Universidad Diego Portales
Dirección de Publicaciones
Avenida Manuel Rodríguez sur 451
Teléfono (56) 226 762 136
Santiago – Chile
www.ediciones.udp.cl
Diseño: Estudio MG
Diagramación: Carlos Altamirano
Edición: Cecilia García-Huidobro Mc.
Fotografía de portada: © Cesar Malet/Album
Diagramación digital: ebooks [email protected]
ÍNDICE
Cuando Donoso empuñó la plumapor Cecilia García-Huidobro Mc.
HISTORIA PERSONALDEL “BOOM”
APÉNDICES
El “boom” doméstico por María Pilar Donoso
Diez años después
OTROS ESCRITOS
Todo en Onetti es equívoco
La abolición del intermediario: Manuel Puig y Mario Vargas Llosa
Tengo otros recuerdos y otras biografías
Mi casa. Añoranzas chilenas
CUANDO DONOSO EMPUÑÓ LA PLUMA
Lo contado en Historia personal del “boom” no permite presagiar el golpe que Vargas Llosa le propinó a García Márquez. Y no es en sentido figurado. Hablo del puñetazo que terminó con el colombiano en el suelo con la nariz quebrada y un ojo en tinta. La escena sucedió en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México en febrero de 1976, cinco años después que José Donoso le ha puesto punto final a la primera edición de esta personal historia, cuando la gran movida mexicana se dio cita para el estreno de un film cuyo título, ironías del destino, era Sobrevivientes de los Andes. De pronto, el capotaje. Inesperadamente, la función se volvió un programa doble y los asistentes tomaron palco para ver el nocaut. Como si se hubieran puesto de acuerdo para producir un nuevo ardid publicitario, como solían recriminarles sus detractores, incluido Miguel Ángel Asturias, la foto de Gabo magullado dio la vuelta al mundo. Para los malpensados, un sainete inmejorable para posesionar a la novelística latinoamericana en la primera plana de los medios de comunicación.
Cuando Donoso en Sitges, España, se entera, gracias a un telefonazo de Jorge Edwards, anota en su diario: “Terrible. Inexplicable. ¿Cómo puede ser tan grande el odio? ¿Después de haberse querido y admirado tanto? ¿Y Patricia? ¿No es la mujercita latinoamaricanita (sic) sumisa y se acostó con el Gabo? ¿Qué pasa? De alguna manera esto termina definitivamente con el boom.”1
Nunca se supo a ciencia cierta los motivos de la pelea, pero digamos que si hubo sobrevientes, no fue precisamente el boom, como anticipó Donoso. Una impresión que más adelante corroborarían numerosos investigadores. Para Xavi Ayén, por ejemplo, el gancho que el peruano le dio a García Márquez fue lo que marcó su fin. En rigor, lo que Ayén sostiene es que en ese momento se “rompió” el boom y quizás esa sea la expresión más indicada2. Porque las trompadas de sus dos miembros más conspicuos antes que ponerle punto final, lo mitificó. Sus esquirlas siguieron en circulación hasta nuestros días con renovadas discusiones y variadas lecturas, germinando en diferentes escrituras.
De inicios borrosos que algunos fijan en la aparición de libros como Rayuela o La ciudad y los perros y otros en una animada fiesta en casa de Carlos Fuentes, todos coinciden que sus contornos carecieron de certezas con excepción de los debates y alharacas permanentes en las que estuvo siempre envuelto. En otras palabras, el boom vivió rodeado de golpes desde su aparición, claro que no tan concretos como el de los futuros premios nobel.
Por eso sorprende que Donoso decida incursionar en esos territorios espinudos, sobre todo porque lo hace mientras el fenómeno está en pleno desarrollo. Él acababa de concluir El obsceno pájaro de la noche (1970), cuya creación le tomó diez años, y en los cuadernos registra su deseo de embarcarse en un proyecto literario sencillo para reponerse del enorme esfuerzo que le ha demandado la novela. Pero si buscaba algo como el descanso del guerrero, hizo exactamente lo contrario. Salió de las garras del obsceno pájaro para meterse en las fauces de uno de los momentos estelares de la literatura del siglo veinte, tan aplaudido como cuestionado.
Donoso no escabulle el problema. Más bien lo enfrenta desde el párrafo inicial: “Quiero comenzar estas notas aventurando la opinión de que si la novela hispanoamericana de la década del sesenta ha llegado a tener esa debatible existencia unitaria conocida como el boom, se debe más que nada a aquellos que se han dedicado a negarlo; y que el boom, real o ficticio, valioso o negligible, pero sobre todo confundido con ese inverosímil carnaval que le han anexado, es una creación de la histeria, de la envidia y de la paranoia”.
¿Qué lo lleva a escribir una historia que a su juicio es inseparable de la envidia?
Es probable que esas pulsiones que orbitan alrededor de publicaciones, premios, reediciones, agentes literarios, fueran precisamente el mayor atractivo para él. A Donoso, que disfrutaba del cotilleo, lo que verdaderamente le seducía hasta absorberlo eran los intersticios desde donde fisgonear en los rincones del espíritu, esos puntos ciegos que todos llevamos dentro y que tantas veces impulsan nuestro accionar. Acaso por eso, cuando Historia personal se publicó en Estados Unidos, Alexander Coleman no dudó en calificarlo como “un documento único y exigente, hecho con la misma cantidad de bilis negra y buen humor”.3
Ese intento por atrapar ciertos misterios de la condición humana –incluida la suya– explican que Historia personal del “boom”, próximo a cumplir cincuenta años, mantenga toda su frescura e intensidad.
La primera edición (1972), se publicó en España por la editorial Anagrama con su foto en la portada. Donoso insistió que fuera con su perro pug, demostrando su aprecio por estos animales tan presentes en su vida como en su obra. Una década después se reedita con dos nuevos ensayos: “El ‘boom’ doméstico” de su mujer, María Pilar, y una suerte de puesta al día del estado de la novelística continental que tituló “Diez años después”, donde enfatiza que los llamados miembros del boom se han embarcado en aventuras más personales. O, como dijo la prensa española, ya cada cual arrastra “su sombra por donde puede, corriendo a resguardarse bajo el quitasol individual”.4
La diáspora producida solo acentúa el valor y relevancia de Historia personal del “boom” ya que además de entregar datos y hechos, permite revivir su atmósfera. Y es que lo más relevante para José Donoso es que el pasado está muy lejos de ser algo inalterable. La realidad, y sobre todo la memoria, son oscilantes, tentativas, lo que vuelve ilusorio cualquier intento por fijar los acontecimientos en forma definitiva. “No es imposible que después de esta etapa ‘clásica’ de prestigio de las novelas del boom, sobrevenga el olvido. Pero también, quizá, después de infinitos avatares, vayan resucitando y transformándose en definitivas unas pocas obras que de veras valen la pena. Puedo, así, contemplar la posibilidad de reediciones distintas, cada diez años, digamos, de este libro, con epílogos distintos que vayan tomando nota de las distintas muertes, nacimientos y resurrecciones”.
La idea de ediciones flexibles sugerida por Donoso es una provocación y un desafío. No podía ser de otro modo pues Historia personal del “boom” obvia definiciones para delinear la experiencia literaria como una experiencia de vida. Eso lo convierte en un trazado sensible a los vaivenes del gusto que posibilita hacer y rehacer genealogías a partir de nuevas voces y relecturas.
Esta edición se ha propuesto encarar dicho reto. Por este motivo se han sumado textos de Donoso que, precisamente, generan otros avatares, iluminan ocultos vericuetos, agregan perspectivas disímiles. Para ello, se han rescatado escritos inéditos que yacían en sus archivos, o estaban extraviados en otras lenguas o fueron publicados en prensa y eran inubicables. De esta forma, el propio Donoso vuelve a tensar, cuestionar, matizar sus planteamientos, reiterando que no hay verdad única. O no hay verdad y punto.
Su condición autobiográfica, sin embargo, es un dispositivo constante en todas las ediciones de Historia personal del “boom”. De algún modo se le puede considerar como una bildungsroman donde se relata el vehemente esfuerzo por tallar su propia voz. Mientras escribe el libro, en algún momento Donoso manifiesta en su diario inquietud por el grado de sinceridad que podrá volcar en esta historia. Muy por el contrario, la trayectoria vital y estética de su proceso formativo como escritor la aborda con total franqueza, dando cuenta de la desesperada búsqueda de una posición en el campo literario, de sus envidias frente a obras que llaman su atención. Por eso, en Historia personal del “boom” también hubo golpes. Ajustes de cuentas, esta vez libro en mano, como puede leerse en este volumen y como lo confiesa en diversas oportunidades en su diario íntimo. En enero de 1967 apunta: “Acabo de terminar de leer Cambio de piel de Carlos Fuentes, y me siento alborozado y sorprendido, asqueado y rabioso, con una visión mayor de la literatura y la vida y un hambre por entender mejor la unidad de este libro, dialéctico, paradojal, oscuro como un poema, ecléctico, imitativo, y antes que nada riquísimo. Más que nada, siento envidia por la labia y la inteligencia de Fuentes. Y la pena de tener que conformarme con ser solo José Donoso”.5
Pero en vez de resignarse, el escritor chileno convirtió las asimetrías que percibía en una fuente de búsqueda. Un camino de perfección centrado en el enfrentamiento de su escritura con la de otros. Para eso empuñó la pluma dispuesto a dar un golpe a su modo. Y para eso escribió Historia personal del “boom”.
Cecilia García-Huidobro Mc.
Diciembre, 2020
1 Cuaderno 47, 8 de febrero 1976, p. 114
2 Xavi Ayén: “Auge y caída de la literatura latinoamericana” en entrevista de Peio H. Riaño. El Confidencial, 01-06-2014, https://www.elconfidencial.com/cultura/2014-06-01/el-punetazo-que-acabo-con-el-boom_139150/
3 “Guide to the Latin American Boom”. Boston Review, Otoño 1977 https://web.archive.org/web/20120131033152/ http://bostonreview.net/BR03.2/coleman.html
4 J.J. Armas Marcelo: “¿Qué se hizo del “boom” de la novela latinoamericana?” Diario 16, 3 enero 1982 pp. 15-6.
5 Cuaderno 36,14 enero 1968, p. 46.
Historia personaldel “Boom”
Para Yves y Bignia Zimmermann*
* Vecinos en Calaceite, el suizo Yves Zimmerman se destacó por su prestigiosa carrera como diseñador en Barcelona incluyendo el campo editorial. Los Donoso mantuvieron una es-trecha amistad con esta pareja, relación no exenta de tensiones. En enero de 1974 escribe en su diario: “De regreso en Calaceite, des-pués de la partida de los Capone (maravillosos días de facilidad, intimidad, ‘xxx’, calor, humor), el encuentro con la paranoia hela-da de los Zimmerman, que produce, a su vez, paranoia, desilusión, dolor de haberlos perdido, aunque uno se da cuenta que están bien perdidos porque su amistad no valía la pena. Eso no quita el dolor. Mi actitud frente a ellos es confusa y dolorida, cuando debía ser ‘xxx’ y arrogante. Pero supongo que no tengo ninguna capacidad para la arrogancia, y sobre todo estas cosas –el que los Zimmerman hayan dejado de querernos y que, in fact, nos odien– me ponen en estado de la más extrema vulnerabilidad.”
…the final beauty of writing is never felt
by contemporaries; but they ought, I
think, to be bowled over…
Virginia Woolf,
Diario de una escritora
Deme usted una envidia tan grande como
una montaña, y le doy a usted una reputación
tan grande como el mundo…
Benito Pérez Galdós,
La desheredada
UNO
Quiero comenzar estas notas aventurando la opinión de que si la novela hispanoamericana de la década del sesenta ha llegado a tener esa debatible existencia unitaria conocida como el boom, se debe más que nada a aquellos que se han dedicado a negarlo; y que el boom, real o ficticio, valioso o negligible, pero sobre todo confundido con ese inverosímil carnaval que le han anexado, es una creación de la histeria, de la envidia y de la paranoia: de no ser así el público se contentaría con estimar que la prosa de ficción hispanoamericana –excluyendo unas obras, incluyendo otras según los gustos– tuvo un extraordinario periodo de auge en la década recién pasada.
Durante la década del sesenta se escribieron en Hispanoamérica muchas novelas de una calidad que desde su aparición hasta ahora me sigue pareciendo innegable, y que por circunstancias histórico-culturales han merecido la atención internacional, desde México hasta Argentina, desde Cuba hasta Uruguay. Estas obras han tenido y siguen teniendo una repercusión literaria –quiero recalcar el hecho de que estoy hablando de lo específicamente literario, no del número de ejemplares vendidos, que es solo un ingrediente parcial de esa repercusión: basta comparar las asombrosas cifras de venta de Cien años de soledad con las escasísimas ventas de Paradiso, ambas indudables integrantes de la primerísima fila del hipotético boom– nunca antes vista en el ámbito de la novela moderna escrita en castellano, ya que si Blasco Ibáñez1, por ejemplo, tuvo una resonancia cosmopolita en su tiempo, jamás se ha pretendido que sea otra cosa que literatura comercial; y los grandes nombres de la novela “literaria” de la primera mitad de este siglo escrita en castellano, tanto hispanoamericanos como españoles, se han desvanecido en comparación con sus contemporáneos alemanes, norteamericanos, franceses e ingleses, sin dejar gran huella en la formación de las novelistas actuales.
¿Qué es, entonces, el boom? ¿Qué hay de verdad y qué de superchería en él? Sin duda es difícil definir con siquiera un rigor módico este fenómeno literario que recién termina –si es verdad que ha terminado–, y cuya existencia como unidad se debe no al arbitrio de aquellos escritores que lo integrarían, a su unidad de miras estéticas y políticas, y a sus inalterables lealtades de tipo amistoso, sino que es más bien invención de aquellos que la ponen en duda. En todo caso quizá valga la pena comenzar señalando que al nivel más simple existe la circunstancia fortuita, previa a posibles y quizás certeras explicaciones histórico-culturales que en veintiuna repúblicas del mismo continente, donde se escriben variedades más o menos reconocibles del castellano, durante un periodo de muy pocos años aparecieron tanto las brillantes primeras novelas de autores que maduraron muy o relativamente temprano –Vargas Llosa y Carlos Fuentes, por ejemplo–, y casi al mismo tiempo las novelas cenitales de prestigiosos autores de más edad –Ernesto Sábato, Onetti, Cortázar–, produciendo así una conjunción espectacular. En un periodo de apenas seis años, entre 1962 y 1968, yo leí La muerte de Artemio Cruz, La ciudad y los perros, La Casa Verde, El astillero, Paradiso, Rayuela, Sobre héroes y tumbas, Cien años de soledad y otras, por entonces recién publicadas. De pronto había irrumpido una docena de novelas que eran por lo menos notables, poblando un espacio antes desierto.
Este es el hecho neutro, tal como lo registran los ficheros de la historia literaria. Pero resulta que boom, en inglés, es un vocablo que nada tiene de neutro. Al contrario, está cargado de connotaciones, casi todas peyorativas o sospechosas, menos, quizá, el reconocimiento de dimensión y de superabundancia. Boom es una onomatopeya que significa estallido; pero el tiempo le ha agregado el sentido de falsedad, de erupción que sale de la nada, contiene poco y deja menos. Implica, sobre todo, que esta breve y hueca duración va necesariamente acompañada –como en Mahagonny de Bertolt Brecht– de engaño y corrupción, de falta de calidad y de explotación. Es muy posible que los primeros en aplicar el epíteto a la novela latinoamericana reciente, y quizá más aún los que ávidamente se apresuraron a difundirlo, no quisieron significar nada loable.
Nadie, por lo demás, ni críticos, ni público, ni solicitantes, ni escritores, se han puesto jamás de acuerdo sobre qué novelistas y qué novelas pertenecen al boom. ¿Cuál es el santo y seña político y estético? ¿Cuáles son los premios, las editoriales, los agentes literarios, los críticos y las revistas aceptadas, y durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones se extiende esa aceptación? ¿Cuáles son las insignias y emblemas, quién las reparte y en qué lugar del planeta –Buenos Aires, La Habana, Nueva York, París, Barcelona, México– se efectúa esa repartición? Nadie tiene claro el momento del nacimiento del boom, nadie está dispuesto a prohijarlo definiendo el modo en el que se tuvo conciencia de que existía, en el caso que se acepte que existe o existió. Nadie, por otro lado, sabe si se puede afirmar que el dichoso estallido ha terminado. El boom de la novela hispanoamericana contemporánea goza de una extraña existencia polémica que no cuaja en verdaderas polémicas porque nadie quiere definir a qué lado de la valla está situado, si es que hay valla, y solo queda constancia de rumores y escaramuzas propiciadas por detractores de los colores más variados. La verdad es que fueron estos detractores, aterrados ante el peligro de verse excluidos o de comprobar que su país no poseía nombres dignos de figurar en la lista de honor, los que lanzaron una sábana sobre el fantasma de su miedo, y cubriéndolo, definieron su forma fluctuante y espantosa. Así se inventó el boom: así lo sacaron del mundo de la literatura y lo introdujeron en el mundo de la publicidad y la bulla, así han mantenido ante el público su supuesta unidad, prodigándole la propaganda gratuita de que se acusa a sus miembros de ser tan diestros para conseguir, ya que como capos de mafia manejarían el pool de secretos que aseguran el éxito. Los detractores son los únicos que, como en un espejismo, creen en la unidad monolítica del boom: esa masonería impenetrable y orgullosa, esa sociedad de alabanzas mutuas, esa casta de privilegiados que antojadiza y cruelmente dictamina sobre los nombres que deben pertenecer y los que no deben pertenecer… nadie sabe muy bien a qué…
Existen detractores del boom de los más variados plumajes: quizá los que más algarabía forman sean aquellos que se creen injustamente marginados por los dictadores que les niegan la entrada, y en represalia se dedican a hacer lo que se ha llegado a llamar “el trottoir literario”, es decir, a ganar su prestigio por medio de artículos y conferencias hostiles. Existen los pedantes que, inclinados sobre textos y blandiendo nombres en sus fláccidas manos sudorosas, prueban la ausencia de una “total originalidad literaria”, originalidad total que ningún novelista serio querría reclamar para su obra. Existen los peligrosos enemigos personales que hacen extensivo su odio a todo el grupo que sus imaginaciones paranoicas crean. Existen los papanatas que aseguran a la prensa al publicar un primer libro agraciado con un premio sin importancia, que ellos, ahora, también integran el boom, y hacen pronunciamientos en nombre de un grupo que no existe, y que si existiera, sus miembros tendrían las posiciones más dispares. Existen los envidiosos y fracasados, algún profesor que quiso ser novelista y no le resultó, algún burócrata podrido en su empleíto internacional. Existen los ingenuos que lo creen todo, que le hacen coro a todo, que alabaron el boom cuando se empezó a hablar y no supieron predecir su alcance, que luego negaron su valor y su existencia, y que ahora creen firmemente en la muerte de aquello cuya existencia negaron. Existe los deslumbrados por un supuesto glamour: “…la tentación no resistida, el boato del jet-set, la dulce papada de los pingües derechos de autor, la intoxicación espléndida de los martinis a la salud de los Fellinis…”. Existe también el fenómeno único de un hombre de la categoría de Miguel Ángel Asturias, que al sentir que el musgo del tiempo comienza a sepultar su retórica de sangre-sudor-y-huesos, intenta defenderse aludiendo a plagios, y dictaminando que los novelistas actuales son “meros productos de la publicidad” durante una conferencia en Salamanca2.
Quizá uno de los fenómenos más curiosos sean ciertas actitudes nacionales frente al hipotético boom: Argentina es tan rica en toda una gama de valores, que allí se ha constituido un Olimpo aparte, un valioso boom nacional o petitboom como quizá dirían ellos, con escalafón propio y juicios y valores que le son privativos: se despacha a muchos por no ser “autor suficientemente conocido en nuestro medio”. Chile, por otra parte, durante la década del sesenta, aceptaba ser un país que “no tiene novelistas”. Es, sin duda, tierra de poetas. Y antes que la justificada pasión política relegara a segundo plano las pasiones literarias, existía una actitud vergonzante en este sentido: una temible bas-bleu de empingorotadísima situación en Chile, se dio la molestia de subir sin invitación hasta mi casa en Vallvidrera, Barcelona, una tarde de invierno mientras yo frenéticamente trataba de terminar El obsceno pájaro de la noche, para repetirme ese clisé que tuvo la gracia de inmovilizarme como escritor durante un mes: “Chile no tiene novelistas”. Y en España ha existido una curiosa actitud dolorida y ambivalente con relación al boom: admiración y repudio, competencia y hospitalidad. En todo caso, para ningún país el boom tiene hoy un perfil tan nítido como para España.
Debo dejar en claro que no es la intención de estas notas definir el boom. No quiero erigirme en su historiador, cronista y crítico. Nada de lo que digo aquí pretende tener la validez universal de una teoría explicativa que asiente dogmas: es probable que en muchos casos mis explicaciones, mis citas, la información que manejo no sean ni completas ni precisas, e incluso que estén deformadas por mi discutible posición dentro del boom de marras: hablo aquí aproximadamente, tentativamente, subjetivamente, ya que prefiero que mi testimonio tenga más autenticidad que rigor. Me cuento entre aquellos que no conocen los deslindes fluctuantes del boom y me siento incapaz de fijar su hipotética forma… y para qué decir desentrañar su contenido.
Pero sea cual fuere la posición y categoría de mi obra dentro de la novela hispanoamericana contemporánea, mis libros han aparecido en y alrededor de la década del sesenta, y así me siento ligado a, y definido por, las corrientes y mareas del ambiente literario de nuestro mundo, cambios determinados por la publicación de ciertas novelas que incidieron poderosamente en la visión y en el quehacer de este escriba. Dar mi testimonio personal de esas obras, decir cómo las sentí y cómo las sigo sintiendo, contar de qué manera vi sobrevenir los cambios desde el ángulo que a mí me tocó, y qué carácter tuvieron para mí esos cambios –acepto que Salvador Garmendia, por ejemplo, o Juan Rulfo, o Carlos Martínez Moreno den testimonios muy distintos y hasta contrarios al mío–, será, más que nada, el propósito de las notas.
DOS
Comencé hablando de ciertas “obras que han merecido la atención internacional”. No lo hice inadvertidamente, ya que me parece que los cambios más significativos de la novela hispanoamericana de los últimos tiempos están ligados a un proceso de internacionalización.
Al decir “internacionalización” no me refiero a la nueva avidez de las editoriales; ni a los diversos premios millonarios; ni a la cantidad de traducciones por casas importantes de París, Milán y Nueva York; ni al gusto por el potin literario que ahora interesa a un público de proporciones insospechadas hace una década, ni a las revistas y películas y agentes literarios de todas las capitales que no esconden su interés; ni a las innumerables tesis de doctorado en cientos de universidades yanquis de que están siendo objeto los narradores de Hispanoamérica, cuando antes era necesario ser por lo menos nombre de calle antes de que esto sucediera. Aunque nadie sabe qué vino primero, el huevo o la gallina, a mí me parece que todas estas cosas, positivas y estimulantes en un sentido más bien superficial –y siempre de dimensiones muchísimo menores a las creadas por la leyenda paranoica–, han sido consecuencia de, y no causa de, la internacionalización de la novela hispanoamericana. En vez de repetir aquí el anecdotario de todas estas cosas, hay que hablar de algo más elusivo: de cómo la novela hispanoamericana comenzó a hablar un idioma internacional; de cómo en nuestro ambiente un tanto provinciano en lo referente a la novela antes de la década del sesenta, fueron cambiando poco a poco el gusto y los valores estéticos de los escritores y del público, hasta que la narrativa hispanoamericana llegó a tener el alcance que tiene, y desembocar, de paso, en divertidas exageraciones carnavalescas.
Antes de 1960 era muy raro oír hablar de la “novela hispanoamericana contemporánea” a gente no especializada: existían novelas uruguayas y ecuatorianas, mexicanas y venezolanas. Las novelas de cada país quedaban confinadas dentro de sus fronteras, y su celebridad y pertinencia permanecía, en la mayor parte de los casos, asunto local. “La novela hispanoamericana contemporánea” casi no existía fuera de las antologías, las aulas y los textos de estudio, instituciones que siempre han sido altamente dudosas para los jóvenes. El novelista de los países de Hispanoamérica escribía para su parroquia, sobre los problemas de su parroquia y con el idioma de su parroquia, dirigiéndose al número y a la calidad de lectores –muy distinta, por cierto, en Paraguay que en Argentina, en México que en Ecuador–, que su parroquia podía procurarle, sin mucha esperanza de más.
Para el que no lo haya vivido, para el aficionado joven, acostumbrado al alboroto que se forma en cuanto aparece un nombre hispanoamericano fresco, para el escritor novato seguro que su manuscrito se lo arrebatarán media docena de editoriales y por lo menos será leído, para el que recién se asoma a estas cosas, resulta imposible imaginar la situación de aislamiento en que se encontraban los novelistas hispanoamericanos hace solo diez años, su asfixia debido a la falta de estímulo y de eco. Hoy nadie creería los problemas casi insalvables que era necesario vencer para lograr que se publicara una novela, y que eran corrientes en nuestros países hace una década.
No solo los colegios y las universidades, sino las editoriales, el periodismo, la crítica literaria timorata, nos atiborraban con clásicos continentales de generaciones anteriores a manera de modelos únicos, de necesarios puntos de referencia. “Las grandes figuras prolongan su magisterio durante larguísimos períodos, dando desde lejos la sensación de que en sus países han cortado a ras la hierba para que nada nuevo crezca…” dice Ángel Rama. Es verdad: reimprimir las obras de estas “grandes figuras”, alabarlas, estudiarlas, enseñar que se debía admirar y escribir novelas parecidas a Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, El hermano asno, Los de abajo, La vorágine, no entrañaba riesgo alguno, ni siquiera un riesgo económico para las editoriales puesto que se trataba de lectura obligatoria en colegios y universidades, y edición sucedía tranquilamente a edición. A mí me parece que esta omnipresencia monumental de los grandes abuelos engendró, como suele suceder en estos casos, una generación de padres debilitados por el ensimismamiento en su corta tradición, y nos quedamos sin padres con quienes nos complaciera identificarnos; sin padres pero, debido a ese eslabón que se perdió, sin una tradición que nos esclavizara porque, y hablo más que nada de mi experiencia, nuestros padres nos interesaban muchísimo menos que los padres extraños.
Quizá lo más estimulante para las vocaciones literarias es que el escritor incipiente perciba que lo contemporáneo adquiere forma en las páginas de otro escritor; y a menudo lo contemporáneo de mala o dudosa calidad resulta muchísimo más germinativo que lo tradicional o lo consagrado, de perfección indudable pero remota. Así, por muchos méritos que estuviéramos dispuestos a concederles a estas grandes novelas clásicas que tanto tiempo se mantuvieron en cartelera, ellas y las novelas que engendraron nos parecían ajenas, lejanísimas de nuestra sensibilidad y nuestro tiempo, colocadas a una distancia inmensa de las estéticas flamantes definidas tanto por los problemas del mundo actual como por la lectura indiscriminada de los nuevos escritores que nos iban deslumbrando y formando: Sartre y Camus, de cuya influencia recién estamos convaleciendo; Günter Grass, Moravia, Lampedusa; Durrell, para bien o para mal; Robbe-Grillet con todos sus secuaces; Salinger, Kerouac, Miller, Frisch, Golding, Capote, los italianos encabezados por Pavese, los ingleses encabezados por los Angry Young Men que tenían nuestra edad y con los que nos identificábamos; todo esto después de haber devorado devotamente a “clásicos” como Joyce, Proust, Kafka, Thomas Mann y Faulkner por lo menos, y de haberlos digerido. Releer, a quince años de distancia, a muchos de los novelistas del primer grupo que tan definitivamente contemporáneos nos parecieron en ese momento, es aterrarse ante la fragilidad de las pasajeras certezas literarias, y preguntarse cuánto durará la certeza que hoy tenemos ante ciertas novelas del boom. Sin embargo, creo que este riesgo de morir pronto al querer expresarse mediante formas que encarnen lo contemporáneo –que es muy diferente a explotar tópicos de actualidad, tarea con la que a menudo se la confunde–, es parte esencialísima del juego literario, le da toda una dimensión, lo torna peligroso, atrayente, tanto para el autor como para el lector perceptivo. Así, los caballeros que escribieron las novelas básicas de Hispanoamérica y gran parte de su prole, con su legado de vasallaje a la Academia Española de la Lengua y de actitudes literarias y vitales caducas, nos parecían estatuas en un parque, unos con más bigote que otros, unos con leontina en el reloj del chaleco y otro no, pero en esencia confundibles y sin ningún poder sobre nosotros. Ni d’Halmar ni Barrios, ni Mallea, ni Alegría, ofrecían seducciones ni remotamente parecidas a las de Lawrence, Faulkner, Pavese, Camus, Joyce, Kafka. En la novela española que el magisterio solía ofrecernos como ejemplo, y hasta cierto punto como algo que nosotros podíamos llamar “propio” –en Azorín, Miró, Baroja, Pérez de Ayala–, también encontrábamos estatismo y pobreza al compararlos con sus contemporáneos de otras lenguas. Quizá la mayor diferencia entre los novelistas del boom y sus contemporáneos españoles no sea más que una de tiempo: lo temprano que florecieron en los primeros las influencias extranjeras, especialmente de Kafka, Sartre y Faulkner, sin los cuáles sería imposible definir el boom, mientras los españoles tuvieron que permanecer bastante más tiempo ceñidos por una monumental tradición propia en la que no faltaba ningún eslabón. La novela hispanoamericana de hoy, en cambio, se planteó desde el comienzo como un mestizaje, como un desconocimiento de la tradición hispanoamericana (en cuanto a hispana y en cuanto a americana), y arranca casi totalmente de otras fuentes literarias ya que nuestra sensibilidad huérfana se dejó contagiar sin titubeos por norteamericanos, franceses, ingleses e italianos que nos parecían mucho más “nuestros”, mucho más “propios” que un Gallegos o un Güiraldes, por ejemplo, o que un Baroja.
Lo que la novela hispanoamericana nos ofreció después de sus clásicos, y que el gusto general y la crítica intentaban imponernos como nuestros inmediatos “padres” literarios –hablo sobre todo de Chile puesto que es mi experiencia, pero me imagino que no puede haber sido muy distinto en los demás países pequeños y pobres del continente–, fueron los criollistas, en otras partes llamados costumbristas o regionalistas. Mientras el mundo de los jóvenes se expandía mediante lecturas y compromisos que tendían sobre todo a borrar las fronteras, los criollistas, regionalistas y costumbristas, atareados como hormigas, intentaban al contrario reforzar esas fronteras entre región y región, entre país y país, de hacerlas inexpugnables, herméticas, para que así nuestra identidad, que evidentemente ellos veían como algo frágil o borroso, no se quebrara o se escurriera. Ellos, con sus lupas de entomólogos, fueron catalogando la flora y la fauna, las razas y los dichos inconfundiblemente nuestros, y una novela era considerada buena si reproducía con fidelidad esos mundos autóctonos, aquello que específicamente nos diferenciaba –nos separaba– de otras regiones y de otros países del continente: una especie de machismo chauvinista a toda prueba. En realidad, la tarea que desarrollaron los costumbristas, regionalistas y criollistas estaba muy bien para ellos y tuvo dignidad. Pero como esa escuela llegó a prevalecer, sus cánones contagiaron a otros escritores y críticos que no tenían por qué adoptar esas honradas aunque limitadas miras como criterio único. Y al adoptarlas y difundirlas definieron uno de los cánones del gusto literario que más daño han hecho a la novela hispanoamericana y que los no muy avisados todavía aplican: que la precisión para retratar las cosas nuestras, la verosimilitud comprobable que tiende a transformar a la novela en un documento fiel que retrata o recoge un segmento de la realidad unívoca, es el último, el verdadero criterio de la excelencia. Hubo críticos en Chile que intentaron explicar el fracaso de Mariano Latorre como novelista porque, al ser hijo de extranjeros, no podía reproducir con verdadera exactitud el mundo maulino de Chile. No voy a limitarme a alegar que este criterio prevalecía solo en Chile. Recuerdo que en 1964, cuando leí La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, mostré públicamente mi entusiasmo inmediato por esa novela; el entonces agregado cultural de Perú en Chile me llamó la atención, previniéndome que no me dejara engañar por una novela que pretendía ser retrato de la vida del Barrio de Miraflores, de Lima… él, que conocía bien el barrio podía asegurarme que el retrato no era fiel y probar así que los méritos literarios de La ciudad y los perros no eran tan grandes como el público podía creer. La calidad literaria, entonces, quedaba supeditada a un criterio mimético y regional3.
Junto a los criollistas, el realismo social también intentó levantar barreras que aislaban: la novela de protesta fijada en lo nacional, en los “problemas importantes de la sociedad” que era urgente resolver impuso un criterio duradero y engañoso: la novela debía ser ante todo –además de inconfundiblemente “nuestra” como la querían los criollistas– “importante”, “seria”, un instrumento que fuera útil en forma directa para el progreso social. Cualquier actitud que acusara resabios de algo que pudiera tildarse de “esteticista”, era un anatema. Las indagaciones formales estaban prohibidas. Tanto la arquitectura de la novela como el idioma debían ser simples, planos, descoloridos, sobrios y pobres. Nuestro rico idioma hispanoamericano, naturalmente barroco, proteico, exuberante –aceptado así en la poesía quizá porque ya se aceptaba que éste era un género destinado a una élite–, se encontró como planchado por los requerimientos de la novela utilitaria destinada a las masas que debían tomar conciencia, sin nada que se interpusiera para su entendimiento y utilización inmediatos. Quedaba desterrado lo fantástico, lo personal, los escritores raros, marginales, los que “abusaban” del idioma, de la forma: con estos criterios que primaron durante muchos años, la dimensión y la potencialidad de la novela quedaron lamentablemente empobrecidas. En 1962 traté de convencer a Zig-Zag que reeditara a los surrealistas chilenos Juan Emar y Braulio Arenas, pero no aceptaron hacerlo porque fueron considerados como escritores extraños, solo para “especialistas”. No es de admirarse, entonces, que cuando también quise hacer reeditar a Thomas Mann (José en Egipto), y Virginia Woolf (Las olas), de los cuales Zig-Zag poseía los derechos y excelentes traducciones, la respuesta fue la misma: eran escritores para “especialistas” y no valía la pena reeditarlos.
Este empobrecedor criterio mimético, y además mimético de lo comprobablemente “nuestro” –problemas sociales, razas, paisajes, etc.– se transformó en la vara para medir la calidad literaria, y fue lo que más trabas puso a la novela, puesto que la calidad de una obra solo podía ser apreciada por los habitantes del país o de la región descrita, y solo a ellos les incumbía. Entonces, puesto que primó el criterio de la eficacia práctica y no el de la eficacia literaria, esas novelas que contenían tanta materia bruta novelística no procesada no encontraban aceptación ni interés en el extranjero, logrando lo que las hormigas regionalistas querían: levantar barreras que separaran a país de país, aislándolos literariamente, preconizando la xenofobia y el chauvinismo; transformando a la novela en asunto de detalles más o menos cuya honradez no podía ventilarse más que en la propia parroquia porque solo allí podía interesar. Se fue constituyendo, entonces, en cada nación de Hispanoamérica, un Olimpo defensivo y arrogante de escritores que los jóvenes encontrábamos insatisfactorios, aunque su presión –más que su influencia– pesara sobre nosotros y nuestras primeras novelas: estas, en tantos casos, son fruto de la pugna de un ascetismo nacionalista contra las grandes mareas que nos traían ideas más complejas desde afuera. Éramos huérfanos: pero esta orfandad, esta posición de rechazo a lo forzadamente “nuestro” en que nos pusieron los novelistas que nos precedieron, produjo en nosotros un vacío, una sensación de no tener nada excitante dentro de la novelística propia, y no creo andar desacertado al opinar que mi generación de novelistas miró casi exclusivamente no solo fuera de América Hispana, sino también más allá del idioma mismo, hacia los Estados Unidos, hacia los países sajones, hacia Francia e Italia, en busca de alimento, abriéndonos, dejándonos contaminar por todas las “impurezas” que venían de afuera: cosmopolitas, esnobs, extranjerizantes, estetizantes, los nuevos novelistas tomaron el aspecto de traidores ante los ingenuos ojos de entonces. Recuerdo el escándalo y el pasmo que produjo en el ambiente chileno la declaración de Jorge Edwards al publicar su primer libro de relatos, El Patio, diciendo que le interesaba y conocía mucho más la literatura extranjera que la nuestra. Fue el único de mi generación que se atrevió a decir la verdad y a señalar una situación real: en nuestro país –y supongo que en todos nuestros países de Hispanoamérica–, nos encontramos que en la generación inmediatamente precedente a la nuestra no solo no teníamos casi a nadie que nos proporcionara un estímulo literario, sino que incluso encontramos una actitud hostil al ver que los nuevos novelistas se desviaban del consuetudinario camino de la realidad comprobable, utilitaria y nacional.
Me parece que nada ha enriquecido tanto a mi generación como esta falta de padres literarios propios. Nos dio una gran libertad, y en muchos sentidos el vacío de que hablé más arriba fue lo que permitió la internacionalización de la novela hispanoamericana. El argentino podrá postular a Borges como padre, pero quizá se olvide que hasta hace pocos años Borges era gusto de una élite cultural y social muy cerrada, y los que entonces eran jóvenes generalmente no lo compartían: la conciencia del valor de Borges es muy tardía –además de sobrevivir, como tantas cosas en nuestro mundo, después de su “descubrimiento” y triunfo en el extranjero–, de modo que solo tuvo vigencia como padre a última hora. El caso de Carpentier en Cuba también es tardío.
Los novelistas jóvenes de Hispanoamérica a fines de la década del cincuenta, pero sobre todo a la entrada de la década del sesenta, quedaron en una posición ante el público que este no sabía si definir como original o simplemente esnob. El gusto literario se reducía a un terror a la Academia Española de la Lengua, cuando mucho engalanada con guirnaldas modernistoides; o a un parti pris por la actitud vociferante y predicadora que solo aceptaba el machismo de un idioma “americano” y de temas autóctonos que nunca se llegaron a delimitar. La contaminación deformante con literaturas y lenguas extranjeras, el contacto con otras formas y otras artes como el cine o la pintura o la poesía, la inclusión de múltiples dialectos y jergas y manierismos de grupos sociales o capillas especializadas, el aceptar los requerimientos de lo fantástico, de lo subjetivo, de lo marginado, de la emoción, hizo que la novela nueva tomara por asalto las fronteras o las ignorara, saliéndose del ámbito parroquial: el chileno necesitaba escribir ahora de modo que lo entendieran y que interesara no solo en Talca y Linares, sino también en Guanajuato y en Entre Ríos.
Quiero agregar aquí que no es que la crítica no nos propusiera padres continentales. Pero como es natural, consagró primero a autores que, aunque en muchos casos no se les pueden restar méritos, estaban demasiado distantes de la estética que por entonces preocupaba a los jóvenes: Eduardo Mallea, Germán Arciniegas, Agustín Yáñez, Miguel Ángel Asturias, Ciro Alegría, Arturo Uslar Pietri. Esta consagración es inexplicable –como lo es también el olvido, o por lo menos la relegación que la siguió–, si pensamos que los críticos que ungían a los héroes eran, generalmente, más viejos, y su gusto literario correspondía a las generaciones precedentes: los críticos tendían a ensalzar a los que se parecían a ellos y hablaban su idioma, a aquellos cuyas sensibilidades e intereses casaban con los gustos establecidos: es decir, el establishment crítico produjo un establishment en la novela. Jamás consagraron a escritores fuori serie sorprendentes, inexplicables, raros, que existían en forma más oscura, pero paralela a los ungidos de la misma generación –uno no puede dejar de preguntarse con algo de temor si dentro de un tiempo el boom, que hoy parece tan fresco y audaz, será equiparado por los jóvenes venideros con un establishment–, pero que el silencio o la miopía de los críticos nos escamoteó. Por lo menos a mí me los escamotearon: aunque yo era bastante curioso en el campo de la novela, buscando siempre lo nuevo, solo llegué a conocerlos diez o quince años más tarde: así, leí El mundo es ancho y ajeno en 1946, pero Los pasos perdidos solo en 1957, y a Onetti mucho más tarde; leí La bahía del silencio en 1947, pero El aleph en 1959. Borges, Carpentier, Onetti eran casi desconocidos en Chile antes de la década de los años sesenta. La privacidad ejemplar de Onetti retardó la difusión de sus obras. La metafísica y el europeísmo de Borges y el lenguaje excesivo de Carpentier hacía que los tildaran, sí los conocían de esteticistas, de literatura inútil, y los relegaran. En cambio, Ciro Alegría, Germán Arcíniegas, Miguel Ángel Asturias, Eduardo Mallea podrían representar con dignidad las cualidades de su continente, como los victorianos eminentes representaban las cualidades de la Inglaterra imperial, identificándose con los niveles más obvios de sus luchas. Estos autores fueron traducidos a algunos idiomas extranjeros en su época, pero obtuvieron una difusión muy modesta.
Todo esto no hubiera tenido nada de particularmente criticable si no hubiera producido, al ocupar ellos todos el primer plano de la narrativa de entonces y ejerciendo por lo tanto un fuerte magisterio, el aislamiento de los novelistas jóvenes. Nadie sabía, en cada país, qué cosas se estaban escribiendo en otros países hispanoamericanos, sobre todo porque era tan difícil publicar y difundir una primera novela o un primer libro de cuentos. Vencer el círculo de los consagrados para conseguir que una editorial cualquiera, todas más o menos pobretonas en los países pequeños y volcadas hacia la literatura extranjera en los países mayores, se arriesgaran a publicar un nombre desconocido, y si llegaban a hacerlo tirara más de un par de miles de ejemplares destinados a acumular polvo en los sótanos de las editoriales sin salir del país, era imposible. La Rubia Rojas-Paz, con toda su influencia en el mundo literario de Buenos Aires, me llevó con mi manuscrito debajo del brazo a Losada donde no solo no lo leyeron, sino que no lo recibieron: estaban en todo el ardor de la publicación de Arturo Barea. El aislamiento nos tenía convencidos que esta situación era normal, la única posible. De mon temps, Monsieur, on n’arrivait pas le dijo Degas a un joven que se quejaba de lo difícil que era obtener éxito. Nuestra situación era decimonónica, como en tiempos de la juventud de Degas: primaba una sensación de desaliento, de estatismo, de desvalorización de lo que hacíamos, y una seguridad de que esta situación era irreversible, que era así porque siempre había sido y continuaría siendo así.
Yo publiqué mi primer libro de cuentos, Veraneo, en 1955. Las editoriales chilenas, Zig–Zag, Nascimento, Pacífico, no se interesaron por mis originales porque no se podían arriesgar a publicar a un escritor cuya venta no estuviera asegurada en Chile –no se sabía entonces pensar en términos de ámbito de habla castellana–. Como yo no tenía dinero, y no estaba en edad de “pedírselo a papá”, conseguí que diez amigas mías vendieran cada una diez suscripciones a mi libro antes de tenerlo impreso, y reunida esa cantidad en contante y sonante, pagué la primera cuota que me exigió la Editorial Universitaria. Apareció mi libro sin pie de imprenta: mil ejemplares con una portada de Carmen Silva. Se repartieron los volúmenes suscritos y comenzó la campaña heroica para vender el resto de los ejemplares, para convencer a los libreros que los tomaran siquiera en consignación, o parándome en las esquinas para ofrecérselo a conocidos que pasaban mientras mis amigos y amigas hacían lo mismo en otros barrios, hasta reunir dinero para pagar la totalidad de la impresión. Darío Carmona, en Ercilla, fue el primero en dar noticias sobre mi libro. Luego el crítico Alone (Hernán Díaz Arrieta),4 cuya crónica literaria semanal en El Mercurio era entonces todopoderosa, me dio el espaldarazo oficial: se habló de mí y logré triunfalmente vender los mil ejemplares. Obtuve el Premio Municipal de Cuento en 1956. Pero a pesar de traducciones y de antologías, debieron pasar diez años antes de que se reeditaran.
Casi todos los demás narradores de mi generación en Chile –la llamada Generación del 50, “inventada”, según se dijo, por Enrique Lafourcade, que fue duramente criticado por esta “invención” que a mí me proporcionó el primer estímulo literario real y una conciencia de lo que podía hacer– estaban en el mismo caso que yo. Claudio Giaconi, Alfonso Echeverría, Armando Cassigoli, Alejandro Jodorowsky, Luis Alberto Heiremans, María Elena Gertner, Jaime Laso, todos publicamos nuestros libros en forma un tanto vergonzante, con ruegos y empeños, en privado o por suscripciones. Jorge Edwards lo hizo con El patio, que igual que mis libros se vendían en la tienda de Inés Figueroa, junto con la loza de Quinchimalí y otros objetos de artesanía. Margarita Aguirre publicó Cuaderno de una muchacha muda en una efímera colección, y no olvidaré nunca a Margarita, tímida, irónica, morena, con una brazada de sus delgados libros subiendo a los tranvías de entonces y ofreciendo su obra a los pasajeros que le parecían menos hostiles, como yo con mis cuentos. Esa era la medida de nuestras posibilidades en la década del cincuenta.
En 1957, cuando buscaba editor para Coronación, aun después de haber obtenido el Premio Municipal con mis cuentos y cuando ya algún escritor más joven que yo me reconocía en un bar, Zig-Zag no se atrevió a publicarla. El editor en jefe de Zig-Zag opinó que sería una inversión demasiado grande para un libro difícil (opinión literaria que ayudará al que haya leído esta novela a calibrar nuestra mentalidad, puesto que no se trataba ni muchísimo menos de un Finnegan’s Wake), y por lo tanto de improbable venta. Los directores de la Editorial del Pacífico, a quienes también acudí para ofrecerles Coronación, ya que eran escritores de mi generación, también rechazaron esta novela, aconsejándome mucha poda, mucha atenuación. Luego Nascimento, la editorial más emprendedora del país –después que Ercilla fue arrollada por Zig-Zag y perdió su individualidad–, aceptó publicar Coronación, pero bajo condiciones muy curiosas: se tirarían tres mil ejemplares, de los cuales yo recibiría setecientos a cambio de cederles mi derecho a cobrar adelanto y liquidaciones. Yo debía vender mis setecientos ejemplares por mi cuenta y en privado. Comenzó entonces la segunda campaña heroica, la colocación de los gruesos volúmenes amarillos con portada de Nemesio Antúnez en las librerías que frecuentemente se negaban a tomarlo por tener compromiso de distribución con Nascimento. De nuevo se movilizaron los amigos y las amigas para vender los ejemplares a quien se pudiera, en la calle, en la universidad, en las fiestas, en los cafés, y yo mismo los iba ofreciendo de casa en casa. Recuerdo la figura bonachona de mi padre, sentado en un sillón de terciopelo de Génova a la entrada del Club de la Unión, con un montón de volúmenes amarillos a su lado, vendiéndoselos a sus contertulios de la vara o de la mesa del rocambor.
Coronación