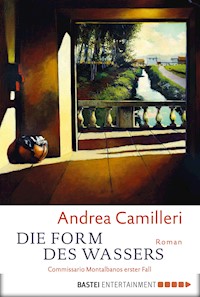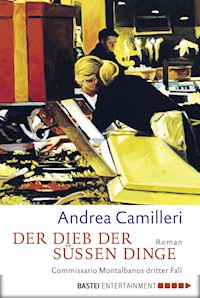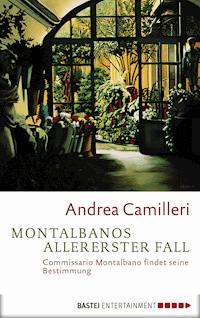Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Primero de un ciclo de cuatro volúmenes de relatos ambientados en el imaginario pueblo siciliano de Vigàta, también escenario de las aventuras del célebre comisario Montalbano, este libro recoge ocho historias tan perfectas que cada una puede leerse como una pequeña novela. En ellas, Andrea Camilleri vuelve a sus orígenes y despliega toda la complejidad del esperpéntico y variopinto inventario humano que encierra una Sicilia imaginada pero, al mismo tiempo, espejo del mundo y de sus miserias: adivinos improvisados, campesinos y estudiantes, curas, caciques y camisas negras, comunistas empedernidos, jóvenes buscavidas, abogados astutos… Desde los inicios del siglo XX hasta la posguerra, pasando por el Ventennio fascista y el desembarco de las tropas aliadas en la isla, el lector acompaña a los personajes en este recorrido a través del tiempo y de la naturaleza humana, que Camilleri observa con cáustica mordacidad no exenta de guasa, pero siempre desde esa perspectiva compasiva y benévola tan propia de su narrativa. En ese utópico lugar de la memoria que es Vigàta, el autor italiano urde con magistral habilidad historias que mezclan lo verdadero con lo verosímil, el recuerdo con la fabulación, lo local con lo universal, como solo sabe hacer la mejor literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Elvira, como recuerdo de una profunda, y rara, amistad
La conjura
I
Por los años que rondaron el de 1930, un par de semanas antes del cambio de estación, todos los lunes, Ciccino Firrera, dicho «Beccheggio», llegaba a Vigàta con el tren de las ocho de la mañana que venía de Palermo.
Llenaba una carroza con un baúl y dos maletas llenas llenísimas atadas con cuerdas y se hacía llevar al hotel Moderno donde, como era costumbre, alquilaba una habitación para dormir y los salones Mussolini para la exposición.
Apenas en el hotel, desmontaba el baúl y las maletas y desplegaba en los salones una exposición de vestidos de mujer, última moda, de la premiada sastrería napolitana Stella del Pizzo, por aquel entonces con grandísima fama en Sicilia, de la que él se calificaba como único representante autorizado entre los vendedores ambulantes.
Hacia la una del mediodía, a la hora en la que todos se encierran a comer en sus casas, a bordo de un sidecar alquilado a Totò Rizzo, que hacía también de chófer, Ciccino recorría concienzudamente todo Vigàta y gritaba con un megáfono de lata:
—¡Bellas señoras, bellas señoritas! ¡Ha llegado Ciccino! ¡Ha llegado Ciccino! La exposición estará abierta de las cuatro de la tarde a las siete en el hotel Moderno hasta el miércoles próximo. ¡Vengan, vengan a ver los maravillosos y novísimos vestidos de Stella del Pizzo para la nueva temporada!
Al reclamo del anuncio, las mujeres solteras y casadas que se podían permitir lo de agenciarse un vestido de la famosa sastrería salían de casa.
Ante todo, Ciccino hacía descuentos suculentos, casi como de liquidación de restos.
En los tres días de apertura, los salones estaban siempre llenos y Ciccino apuntaba qué vestidos elegían las clientas, regateaba el precio y metía el dinero en una bolsa.
Luego, entre el jueves por la mañana y el domingo por la mañana, iba a casa de las señoras con los vestidos que habían elegido, se los probaba y en un visto y no visto (bravo sastre como era) cortaba, cosía, alargaba, ensanchaba, ajustaba, arreglaba y los ponía a punto en un santiamén.
El domingo por la tarde, con el baúl y las maletas vacías, volvía a Palermo y hasta la vista de aquí a tres meses.
Ciccino Firrera era un cuarentón abundante tan feo que daba miedo. Peloso como un oso, la frente estrecha, un ojo que miraba a Cristo y el otro a san Juan, vete a saber si llegaba al metro y medio, la testuz pequeña pequeña como de lagartija bajo una tal masa de pelo negro y rizado que parecía un sombrero, tenía unas piernas tan arqueadas que cuando caminaba parecía igual idéntico a un barco con marejada.
La fealdad del cuerpo la compensaba, en gran parte, la belleza de los ojos, las largas pestañas casi femeninas, pupilas negras y profundas y, además, un carácter alegre y amigable, siempre dispuesto a echarse unas buenas risotadas incluso a costa de cuán feo era o del apodo.
Los maridos se fiaban de él, bien porque pensaban que ni la más necesitada de las mujeres hubiera tenido valor para liarse con un monstruo así, bien porque el comportamiento de Beccheggio con las clientas era siempre respetuosísimo.
Más adelante, un viernes por la tarde —hacía ya dos años que Ciccino frecuentaba Vigàta—, la treintañera señora Mariuzza Sferla le contó a la amiga Tanina Buccè un gran secreto bajo juramento solemne de no hablar de ello con nadie —riesgo de pena de muerte inmediata—: lo que le pasó esa misma tarde con Beccheggio.
Estaban a principios de la estación estiva, la última semana de mayo —para entendernos—, pero hacía ya un calor de muerte.
Ciccino se presentó en casa de la señora Mariuzza a las tres, cuando ella, ya comida, llevaba media hora estirada en la cama y sesteaba con solo el viso por vestido.
—¿Quién anda?
—Ciccino soy. El vestido le traigo.
Se había olvidado por completo haber acordado con Ciccino que debía venir a aquella hora.
Se puso la bata y fue a abrir.
Estaba sola en casa. El marido, Ubaldo, cónsul de la milicia fascista, estaba en Roma desde hacía tres días por razón de una celebración e iba a estar fuera un par de días más. Immaculata, la sirvienta, no se acercaba por la casa desde hacía más de veinticuatro horas porque tenía el hijo enfermo.
La señora Mariuzza era una tal belleza que los hombres del pueblo perdían el norte por ella.
Mediría un metro ochenta, era rubia, ojos celestes, piernas que no se acababan nunca, y era conocida por la absoluta seriedad y devoción al marido.
«Esa no es una mujer, es una barra de hielo», dijo a los amigos Paolino Sciabica, el seductor del pueblo, tras haber recibido el enésimo rechazo.
Como había hecho otras veces, la señora hizo pasar al dormitorio a Ciccino porque allí tenía el armario de tres cuerpos con tres espejos.
Mientras él desenvolvía el vestido, ella se quitó la bata.
Lo hizo con naturalidad, pues sabía que Ciccino no se habría permitido nunca una mirada más larga de lo debido.
Se puso el vestido, giró sobre sí misma tres o cuatro veces y se miró en los espejos.
Y dijo:
—Hay que alargarlo al menos tres centímetros. Y arreglarlo detrás de los hombros, que allí donde ha puesto el cierre hace un pliegue y no ajusta.
Se quitó el vestido y se lo dio a Ciccino, que lo apoyó en la cama. Entonces, del maletín de médico que llevaba siempre, sacó lo necesario y se puso a manipular.
La señora Mariuzza intentó volver a ponerse la bata, pero lo repensó: hacía demasiado calor.
Pasado un cuarto de hora, Ciccino le pasó el vestido.
—Se lo pruebe.
La señora se lo probó. Se miró por delante y por detrás. Ahora, la largura era la justa. Hizo gesto de quitárselo.
—No, por favor, quédese así.
Ciccino se acercó por detrás para ver mejor dónde hacía pliegue el vestido. Se lo ajustó con las manos a la altura de las caderas, se lo ajustó de lado a la altura del pecho. Luego, sentenció:
—Poca cosa. No es cosa del corte. Basta mover un poco el cierre.
La señora intentó de nuevo quitarse el vestido.
—No, señora, lo vista todavía. Debo tomar la medida justa.
Reabrió el maletín, sacó el yeso azul, volvió y se quedó de pie con el brazo en alto.
—¿Qué sucede?
—Señora, no alcanzo.
Ella lo vio reflejado en el espejo. ¡Madre del Amor Hermoso, qué feo que era! La cabeza del hombre le llegaba apenas a las caderas.
—Voy a buscar un taburete.
Salió, volvió, se puso frente al espejo.
Ciccino subió al taburete y pasó el yeso por el hombro de la señora.
Pero un segundo después ella lo vio extender los brazos y moverlos con furia como un pajarraco que quisiera echar a volar.
Había perdido el equilibrio y estaba a punto de caer de espalda.
Al instante, la señora se volvió y lo cogió en el aire.
Pero Ciccino estaba ya demasiado desequilibrado y cayó de espaldas sobre la cama.
Y la señora cayó encima de él, pues había tropezado también con el taburete.
Y sucedió que se miraron fijamente a los ojos y que no eran capaces de separarse. Es más, se apretujaron aún más.
—¡Madre del Amor Hermoso! ¡Una cosa que no se puede describir con palabras! Un animal peloso, verdad es, con una fuerza y una resistencia animal, pero al mismo tiempo una dulzura, una ternura, atenciones que mi marido jamás. Al paraíso me llevó. ¡Nada de Beccheggio! Podría ser torbellino, tempestad, huracán. Has de creerme: no quería que parase, que no se levantara de la cama.
—¿Y qué piensas hacer?
—¿Que qué pienso hacer? Cuando vuelva en otoño, vestidos me agencio dos o tres, así él tiene motivo para estar más tiempo conmigo.
Tanina Buccè no pudo pegar ojo en toda la noche.
Así pues, incluso Mariuzza, que nunca traicionó al señor cónsul, pasó a engrosar el círculo de las que coronaban de cuernos al marido, sea regularmente, sea ocasionalmente.
Tanina pertenecía a las de esta clase. Una vez con un oficial de marina, una segunda vez con el vicesecretario federal del partido, una tercera vez con un villano veinteañero que trabajaba en los campos de su padre. Y luego, pues la historia con… ¡No!, ese nombre, ni mentarlo.
Pero no se sentía culpable. La culpa, si acaso, la tenía el marido, capaz que era de dejarla meses en ayunas.
Tanina no era una belleza como su amiga Mariuzza. Era casi tan alta como esta, pero no había punto de comparación. Pero, a fin de cuentas, no tenía de qué quejarse, pues Nuestro Señor la había dotado como corresponde. Y de ella no se podía decir que fuese una barra de hielo.
Por eso aquella noche no dejó de pensar y repensar en las palabras de la amiga.
Ciccino era animalesco como una bestia salvaje y, al mismo tiempo, dulce como la miel. Una mezcla rara de encontrar en los hombres.
Hacia las cuatro de la madrugada tomó una decisión. Y se durmió al instante.
A las siete la despertó el marido que se despedía de ella porque iba de cacería con los amigos.
Se levantó a las nueve. Fue a la cocina y le pidió a la sirvienta Angilina que fuera con el autobús a Montelusa a buscar una revista que no traían hasta Vigàta.
—¡Pero no podré estar de vuelta antes de la una! ¿Se preparará usía la comida?
—Sí, no te preocupes.
Salida que fue la sirvienta, entró en el baño y se arregló, se puso maquillaje, se pintó los labios y se roció con perfume Coty.
Se puso un viso y volvió a acostarse.
A las diez y media en punto, llamaron a la puerta.
—¿Quién anda? —dijo sin levantarse.
—Ciccino soy.
Fue a abrir.
—Perdóneme Ciccino, pero debo volver rápido a la cama. Esta noche no he estado muy católica.
—Si quiere, vuelvo mañana.
—No, hombre, no; venga conmigo.
Se acostó. Ciccino le enseñó el vestido.
—Señora, debería probárselo. Si le está mal, se lo arreglo. Si mientras se lo prueba quiere que salga de la habitación…
Siempre respetuoso y discreto, este Ciccino.
—No, hombre, no; quédese.
Se incorporó lentísimamente, de manera que mientras salía de la cama el viso se levantase y dejase desnudas las piernas, que se las sabía hermosas de sobra.
Pero Ciccino no dejaba de mirarse la punta de los pies.
Ella le quitó el vestido de las manos y se plantó delante del espejo del armario. Después, al ponérselo, lo hizo de manera que se atascara con el peinado.
—Ayúdeme, por favor.
Ciccino se puso detrás. Ella le apoyó todo el cuerpo.
Ciccino liberó el vestido y dio un paso atrás sin decir palabra.
Tanina tuvo un pensamiento malicioso: quizá Mariuzza lo había exprimido tanto que el pobre se sentía todavía agotado.
El vestido le quedaba como un guante, parecía que hubiera sido cortado para ella.
—Creo que no me necesita —dijo Beccheggio.
Sí, sí que lo necesitaba, ¡maldito sea! La indiferencia de Ciccino la enfadó.
Llegados a este punto, a Tanina le quedaba solo una carta que jugarse.
Y se la jugó.
II
Apenas acabó de quitarse el vestido, lo dejó caer en el suelo como si no tuviera fuerzas ni para sostenerlo, cerró los ojos, se llevó una mano a la frente y flexionó las rodillas.
De un salto, Beccheggio la cogió por la cintura antes de que cayese al suelo.
Entonces, Tanina se abandonó como muerta fingiéndose desmayada.
Al mismo tiempo, como si fuera un movimiento automático, le pasó un brazo alrededor del cuello.
Beccheggio la levantó con los brazos como si fuera de paja (¡Dios mío, qué fuerte era, qué poderoso!), dio dos pasos, la posó amorosamente en la cama, se liberó con la mayor delicadeza posible del brazo de ella, le acarició la frente (¡Dios mío, qué tierno era, qué dulce era!), se acercó a ella y casi de boca a boca le dijo:
—Señora, señora.
Tanina no respondió.
Entonces Beccheggio salió de la habitación. Ella oyó que decía en voz alta entre el silencio de la casa:
—¿Hay alguien en casa?
Reabrió los ojos. Pero ¿dónde iba?, ¿qué buscaba? Intuyó, por el ruido, que estaba en la cocina.
Al comprender que estaba de vuelta, volvió a cerrar los ojos.
Beccheggio apoyó una rodilla en la cama y al poco Tanina sintió el olor del vinagre que el hombre le acercó a la nariz.
¡Qué imbécil más grande!
¡Sí, un oso sin cerebro!
¿Cómo podía ser incapaz de saber que no era vinagre lo que ella necesitaba, sino otra cosa? ¿O fingía no saberlo?
Le vino un ataque de rabia.
Fingió que el desmayo había pasado, parpadeó, reabrió los ojos.
—Ya estoy bien, gracias. Váyase y cierre la puerta. Buenos días.
¡Qué mierda de hombre!
De un modo o de otro se la haría pagar.
Pero, ¿cómo se atrevía, esta caricatura de hombre?
¿A Mariuzza sí y a ella no?
El marido de Tanina, Adolfo, paramilitar y marcha sobre Roma en el veintidós, era el secretario político fascista del pueblo.
De consecuencia, su mujer fue nombrada jefa de las mujeres fascistas de Vigàta.
Tanina se aprovechaba del cargo y hacía y deshacía a su antojo, según las simpatías y antipatías.
Era una mujer envidiosa y falsa, agresiva y soberbia.
Una vez que oyó a la señora Germanà, que le era antipática, hablar mal de Mussolini, no tardó un segundo en denunciarla al secretario federal.
El señor Germanà perdió el trabajo como cajero en el banco y su mujer fue amonestada por la policía.
Otra vez, hizo que le quitaran el subsidio de maternidad a una pobre que no la saludó en primer lugar.
Una tercera vez…
Pero es demasiado largo hacer la lista de los abusos y de los malhechos de Tanina Buccè.
Poco a poco, culpa del carácter apestoso que tenía, las amigas la abandonaron. Le quedaban solo dos, Mariuzza Sferla y Agata Pingitore. Las otras mujeres la odiaban.
Todos los domingos por la tarde, en la casa del fascio, entre las cuatro y las seis, se celebraba la reunión de las mujeres fascistas de Vigàta, presidida por Tanina.
A las seis, acabada la reunión, Agata Pingitore se acercó a Tanina y le dijo:
—Tengo que hablar contigo.
—Ahora no puedo. Me espera mi marido porque luego debemos ir enseguida a…
—Mira que es una cosa seria.
Tanina miró a los ojos a su amiga y se persuadió de que no era cosa de broma.
—¿No me lo puedes decir aquí?
—Demasiada gente.
—Mira, ¿podemos vernos mañana por la mañana, a las diez?
—De acuerdo.
—¿Vienes tú a mi casa o voy yo a la tuya?
—Voy yo a la tuya. ¿Estaremos solas?
—Sí, a aquella hora Adolfo está en el despacho y la sirvienta seguro que ha ido a hacer la compra.
Agata Pingitore, mujer del podestá, era una mujer de buen ver y de la misma edad que Tanina.
Se presentó puntual, bebió la taza de café que le ofreció la amiga y se quedó muda.
—¿Y? —preguntó Tanina.
—Es una cosa bastante delicada.
—¿Me la quieres decir o no?
—Sí, pero debe quedar entre nosotras. Júramelo.
—Te lo juro.
—Ayer tarde, a la reunión me acompañó Mariagrazia Bellavista. Como somos vecinas…
Si había un apellido que le cayera mal a la pobre Mariagrazia era exactamente el de Bellavista.
No era bello verla, no: una especie de enana bigotuda, estropeada, gafas de culo de vaso y los dientes torcidos.
Pero era riquísima, y por eso Filippo Cusumano, hijo del vicesecretario nacional del partido fascista, que parecía la verdad un ángel caído del cielo de lo hermoso que era, que las mejores chavalas lo deseaban y se lo soñaban de noche, se la esposó y ahora campaba alegremente gracias a su mujer.
—Mientras veníamos a la casa del fascio, vimos a Ciccino Beccheggio que iba a la estación en la carroza.
Al sentir el odiado nombre del único hombre que la había rechazado, Tanina —que se había pasado la noche venga a echarle mal de ojo y a desearle todo tipo de muertes violentas y dolorosas— aguzó el oído.
—¿Y qué pasó?
—Me di cuenta de que Mariagrazia lo miraba de un modo… de un modo… y en un momento determinado le sonrió, incluso. Y aquel le respondió de la misma manera, le sonrió.
—¿Beccheggio? —exclamó Tanina.
—Sí, señora. Y pensé enseguida que Mariagrazia me escondía algo, que no me la contaba como era. Y tanto hice y tanto dije que, al final, Mariagrazia desembuchó.
—¿Qué quiere decir desembuchó?
—Quiere decir que confesó todo. ¿Quieres que te cuente la cosa por lo general o por menudo?
—¡Por menudo, por menudo!
—De acuerdo. Mariagrazia tenía cita con Beccheggio para la prueba del vestido a las tres de la tarde el jueves en el hotel.
—¿Por qué en el hotel?
—Porque Filippo, su marido, estaba en la cama con décimas de fiebre y en el salón dormían momentáneamente la hermana de Mariagrazia y el hijo de tres años.
—Continúa.
—Como Beccheggio había cancelado ya el alquiler de los salones, la prueba hubo de hacerse por necesidad en la habitación. Y allí sucedió una cosa, a decir poco, terrible.
—¡Venga, habla!
—Que Mariagrazia, todavía no sabe cómo, se vio de repente haciendo el amor con Beccheggio. Dice que fue una cosa maravillosa, un sueño, cosa de magia.
—¡No, oye, no! ¡Tienes que darme más detalles!
—Ella se quitaba el vestido por la cabeza cuando algo tropezó con las gafas y las hizo caer al suelo. Sin gafas, Mariagrazia es una cegata total. Dio un paso, tropezó, y Beccheggio la agarró bien fuerte. Y ya no se separaron.
—¿Eso es todo?
—Me dijo también, te lo digo con sus mismas palabras, que un toro a Beccheggio no le llega a las suelas de los zapatos.
Tanina tragó la bilis que le había venido a la boca.
—Y, además, me dijo que fue como hacer el amor con el hombre más enamorado, gentil y afectuoso del mundo.
—¿Y por qué te has sentido en la obligación de venirme a contar esta historia? —preguntó Tanina con malhumor.
Tenía ganas de emprenderla a patadas con las sillas, de tirarse al suelo entre gritos, de estirarse de los pelos.
¡Incluso a ese adefesio de Mariagrazia se había beneficiado ese grandísimo hijo de su madre! ¡Y a ella, no!
—Porque Mariagrazia me refirió otra historia.
—¿Otra? —preguntó Tanina humillada.
—Sí, y se la contó, la tarde del día siguiente, su amiga Giovanna Martino.
Giovanna era la mujer de Amedeo Martino, secretario administrativo fascista de Vigàta.
Mayor que las otras unos siete u ocho años, se mantenía de buen ver haciendo deporte a modo. Iba a caballo, nadaba, tiraba a florete.
Tenía un cuerpo tan terso que daba envidia a las chavalas de veinte años.
En el pueblo se decía con media boca que no hacía distingos entre machos y hembras. Pero eran solo habladurías porque, en concreto, contra ella no había pruebas.
—Cuéntamela también a mí.
—O sea, que Giovanna tenía cita con Beccheggio el jueves por la mañana a las once. Como ella tiene en el baño un espejo bien grande, se lo llevó hasta allí. Su marido estaba en casa, en el salón, pues tenía una reunión. La sirvienta estaba en la cocina. Entraron, cerró con llave, que no quería que alguno de los hombres que estaba con su marido, al pasar para ir al otro baño, la viera en combinación. La probatura se desarrolló según las reglas. Solo había que arreglar la vuelta de una manga y Beccheggio se la liquidó en cinco minutos. Luego, Giovanna se quitó el vestido y se dispuso a ponerse la bata. Pero tropezó en la alfombra y cayó en los brazos del hombre. «Era como si tuviera cola en la piel —dijo Giovanna a Mariagrazia—, apenas la tocas, te quedas enganchada». E hicieron lo del amor. Ella apoyada en el lavabo y él detrás. «Fue cosa de unos veinte minutos —dijo Giovanna a su amiga— pero en aquellos veinte minutos visité primero el infierno y luego acabé en el paraíso». ¿Qué te parece?
—Me vienen ganas de vomitar —dijo Tanina.
Y era verdad. Ya no aguantaba más. Tenía la boca llena de baba.
¿Pero cómo era posible?
A las otras les había bastado un resbalón apenas, apenas un tropezón. A ella, que se le entregó en los brazos, ¿nada de nada? ¿El vinagre en la nariz y ya nos veremos?
—¿Por qué me has contado estas historias?
—Porque eres la jefa de las mujeres fascistas de por aquí.
—¿Y qué tiene que ver el fascismo con los cuernos que un par de pelanduscas le ponen a sus maridos?
—Tiene que ver, tiene que ver.
—Mejor si te explicas.
—Perdona, Tanina, pero ¿Mariagrazia no es la mujer del hijo del vicesecretario nacional del partido?, ¿no es Giovanna la esposa del secretario administrativo de aquí?
¿Y Mariuzza no es la mujer del cónsul de los camisas negras Ubaldo Sfera?, se preguntó Tanina para sus adentros; pero solo dijo:
—¿Y qué tiene que ver?
III
No entendía nada.
—Es solo una suposición, espera —dijo Agata como curándose en salud—; ni siquiera sé si es el caso.
—Dímela igualmente.
—Deberías informarte.
Tanina, que ya no podía más, decidió hablar espartano:
—¿Y de qué coño debo informarme, me lo dices sí o no?
—De Beccheggio.
—¿Y qué debo saber, además de las maravillosas gestas que me cuentas?
—Si es fascista, o si no lo es.
—¿Y qué importancia tiene?
—¿Cómo es posible que no lo entiendas? Si Beccheggio, por casualidad, era comunista y lo sigue siendo, y no lo sabe nadie, ¿te das cuenta de que puede vanagloriarse de haber puesto los cuernos a toda la jerarquía fascista de Vigàta?
—Cierto es.
—¿Te imaginas que empiece a hablar? ¿Que abra la boca? Él acabará entre rejas, de acuerdo, pero se monta un escándalo que se oirá en Italia entera.
—Quizá tengas razón.
Tanina, de repente, se sintió reconfortada por una alegría profunda. Igual ahora había encontrado el modo de acercarse a Beccheggio.
—Gracias, Agata. Me lo pienso y luego hablamos.
Apenas se quedó sola, lo primero que hizo fue desfogarse tirando un vaso contra la pared, luego se echó a reír y a dar vueltas por la habitación como una hiena hambrienta.
Ella, ella iba a encargarse ahora de arruinar para siempre a Beccheggio.
¡Beccheggio!
El apodo que le habían puesto habría sido más justo ponérselo no por la forma caprina de andar que tenía sino porque había hecho cornudos a un buen montón de maridos del pueblo.
De hecho, al parecer, debajo de aquella apariencia había una máquina infatigable.
Tanina se puso a contar con los dedos.
El jueves por la mañana estuvo con Giovanna Martini, después de comer con Mariagrazia Bellavista; el viernes por la tarde con Mariuzza Sferla y el sábado por la mañana lo empleó en perder el tiempo con ella, ¡grandísimo cerdo!
Así, visto que se beneficiaba dos mujeres al día, ¿con quién estuvo el viernes por la mañana, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana?
Y como no quería perder tiempo, y deseosa de venganza como estaba, aprovechando que los periódicos llevaban un discurso que Mussolini había lanzado en Predappio, el pueblo donde nació, por medio de una circular convocó una reunión extraordinaria de mujeres fascistas para el miércoles siguiente, a la hora habitual.
Tema de la reunión: «Comentarios al discurso que S. E. Benito Mussolini, jefe del Gobierno y Duce del fascismo, dio en Predappio». Y debajo: «La asistencia es obligatoria».
Se preparó bien y montó una buena. Vinieron las ciento veintidós inscritas. Ella habló durante hora y media, sin detenerse. Luego, dijo:
—¡Camaradas! Antes de dar por terminada esta maravillosa reunión, quiero pediros una cosa. ¿Quién de vosotras se probó vestidos con Ciccino Beccheggio la semana pasada? Además de la aquí presente —añadió con una sonrisa.
Se incluyó en el juego para no levantar sospechas.
Giovanna, Mariagrazia y Mariuzza levantaron el brazo.
Y con ellas lo levantaron también Michela Passatore, Agostina D’Angelo y Marianna Molfetta.
—Gracias. La reunión se da por terminada. ¡Viva el Duce!
—¡A noi! —dijeron todas con el brazo en alto.
La mañana siguiente, con gran secreto, hizo venir a casa, cuando no había nadie más, a Michela Passatore.
Michela era una moza de buen ver de veintiséis años a la que casaron a los dieciocho con el sesentón comendador Costantino, gran oficial del reino, medalla de oro al mérito civil «por los grandes servicios prestados a la causa de la revolución fascista».
El comendador no había contribuido de persona, sino con su dinero.
Dicen que ingresó un millón en la caja del partido.
En compensación, siendo como era propietario de azufreras, reclutó varias veces los pelotones de camisas negras para que aporrearan a los mineros en huelga.
—Michela, ¿cuándo fue a tu casa Beccheggio?
—El viernes por la mañana.
—Habéis hecho las probaturas del vestido.
—Por supuesto.
—¿Nada más? —preguntó mientras la miraba fijamente.
La joven sostuvo la mirada. Luego sacó del bolso un paquete de cigarrillos Serraglio y se encendió uno. Era la única mujer que fumaba en Vigàta.
—Hemos hecho lo de siempre —dijo tras la primera calada.
—Explícate mejor.
—¿Qué debería explicar?
—Dime qué significa «lo de siempre».
—Mira, cada tres meses, con Ciccino, le doy una alegría al cuerpo. ¿Te parece bien? ¿Te ha quedado claro? Y me importa un huevo si lo vas explicando por ahí. Si me deja mi marido, favor que me hace.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace dos años.
—Quizá sería hora de que lo dejaras.
—¿Y por qué iba a hacerlo?
—Porque una mujer fascista no…
—Mira, no me sermonees. Si no, te sermoneo yo.
Tanina se ofendió y alzó la voz.
—A mí, nadie…
—Venga ya, mejor que te calles. Y hace tres años tú, con el oficial de marina, los dos desnudos en la barca, ¿lo has olvidado? Yo nadaba y pensé que en la barca no había nadie. Me agarré, saqué la cabeza… Ni me visteis, claro, estabais aplicados con el eso.
Tanina empalideció.
—Mira, intenta comprender…
—Y tú intenta comprenderme a mí, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
La mañana siguiente hizo venir a Agostina D’Angelo.
Agostina tenía la cara como una de esas gitanas que te leen la mano por la calle. Ojos grandes y profundos, labios sonrosados, pelo negro que le llegaba hasta donde acaba la espalda.
Tenía treinta y siete años cumplidos, pero no los aparentaba; es más, parecía diez años más joven.
Attilio, el marido, era genovés y hermano de un mártir del fascismo, muerto a tiros en un enfrentamiento con los comunistas.
Al primogénito lo llamaron Balilla, al segundo Benito, a la chiquilla ¡Racheli, como la mujer del Duce!
Pintaba, y en Vigàta había hecho ya dos exposiciones, inauguradas por el secretario federal de Montelusa, que se había agenciado un retrato de Mussolini. «Para quitarlo de la vista de todos, de lo feo que era», dijeron las malas lenguas.
—¿Cuándo te probó el vestido Beccheggio?
—El sábado por la tarde.
—¿Y no pasó nada durante las probaturas?
—Nada, ¿qué tenía que pasar? —dijo Agostina.
Pero bajó la vista, claramente avergonzada.
Como si fuera una puñalada en el corazón, Tanina comprendió enseguida que Ciccino había estado también con ella.
Pero tardó media hora en convencerla para que se explicara.
—Es superior a mis fuerzas. ¿Tú sabes, Tanina, a cuántos hombres he dicho que no? Pero con él…
—¿Fue por insistencia de Ciccino?
—¡De ninguna manera! Él es siempre muy respetuoso. Fui yo, que no supe separarme una vez que tropecé…
¡Todas tropiezan, hasta esta!
Pero ¿cómo era posible que todas tropezaran o trastabillaran tan fácilmente? ¿Solo a ella no le pasaba nunca?
—… y por no caer me abracé a él. Y vi que no podía separarme de él. Quizá sea la atracción por lo feo, por lo obsceno, por lo horrible, ¿qué quieres que te diga? Le he hecho incluso un retrato desnudo que tengo escondido. Es idéntico igualito que un oso, pero tiene una fascinación especial, poderosa. Quizá sea un reclamo ancestral, vete tú a saber. Pero es una cosa mágica, créeme. De todos modos, desde entonces…
—¿Y desde cuándo dura esta magia?
—Desde hace un año.
Antes de decidirse a llamar a Marianna Molfetta se lo pensó muy bien.
Seguramente iba a ser una pérdida de tiempo, solo eso. Pero ¿podía dejar de llamarla visto que había llamado a las otras dos?
Excluir a Marianna, si llegaba a saberse, podría ser motivo de comentarios y habladurías.
Solo por esa razón la mandó llamar.
Marianna tenía cuarenta y siete años y tenía un puesto de fruta y verdura en el mercado. Su marido se llamaba Pasquali y era albañil.
Marianna estaba con Pasquali desde antes de cumplir dieciséis años y antes de un año ya tuvo el primer hijo. Ahora tenía nueve, cinco varones y cuatro hembras.
Fueron recibidos por el Duce en Roma, en Palazzo Venezia, y Mussolini en persona declaró públicamente que Marianna y Pasquali eran una pareja ejemplar, una pareja prolífica verdaderamente fascista. Y se hizo un retrato con ellos.
La ayuda familiar que recibían todos los meses equivalía a dos buenos suelos. Con cada nuevo nacimiento, el premio de natalidad se hacía más consistente.
Pasquali iba diciendo que el décimo hijo estaba ya en el obrador, lo que quería decir que el subsidio familiar iba a aumentar lo suyo.
En sustancia, si Pasquali y Marianna trabajaban todavía era porque les gustaba hacerlo. No tenían ninguna necesidad, claro.
Marianna tenía el cuerpo deformado de tanto dar a luz. Si de joven fue una mujer de bandera, ahora se parecía más a un tonel que a una mujer.
Tenía solo un capricho: hacerse un vestido nuevo con el cambio de temporada.
Y por eso era una clienta histórica de Ciccino Beccheggio, que debía trabajar lo suyo en las pruebas de los vestidos vista la considerable robustez de Marianna.
—Oye, tú, el vestido, ¿te lo probaste el domingo por la mañana, verdad?
—Sí, porque los laborables voy al puesto del mercado.
—¿Cuánto duró la prueba?
—Desde la ocho y media a las doce y media.
—¿Cuatro horas? ¿Tanto tiempo?
—Había que ensancharlo.
—Y quién más estaba en casa.
—Nadie.
—¡Con la caterva de hijos que tienes…!
—Hermosa mía, ¿no sabes que el Duce me ha resuelto lo de los hijos? Unos van a la guardería, otros a la escuela elemental, otros al colegio, otros al instituto. El domingo por la mañana, reunión fascista con el federal.
—Entendido, entendido. ¿E hicisteis solo las probaturas?
Marianna no respondió.
—Dime la verdad —insistió Tanina.
Entonces, Marianna la miró sorprendida.
—¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho?
—Nadie me lo dijo. Oye, ¿pasó o no pasó?
—Pasó.
—Precedentemente, ¿también?
—Precedentemente, jamás.
—Y, ¿cómo fue eso de que ese domingo por la mañana…?
—Fue que antes de ese domingo por la mañana hubo muchos sábados por la noche.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que Pasquali, los sábados por la noche se desnuda, se pone una camisa negra y mientras está conmigo me dice al oído, «¡hazlo por el Duce, hazlo por el Duce!».
—Y qué.
—Pues que me cansé y por una vez, en lugar de hacerlo por el Duce, lo hice por mí misma.
IV
Esta vez, la rabia de Tanina se desbordó.
Rompió otro vaso, el despertador, el reloj de pared y arrasó con cuatro números de Popolo d’Italia, el periódico de los fascistas, que era como el evangelio que ella y su marido coleccionaban y encuadernaban año tras año.
Beccheggio se había acostado incluso con un saco de patatas como Marianna, ¡pero no con ella! La había despreciado, ¡despreciado! ¡Mercancía sin valor! Pero ¿cómo se atrevió, este grandísimo muerto de hambre!
Y si lo pensaba bien, un poco con la mente fría, Agata tenía razón.
¿Por qué Beccheggio iba solo con mujeres cuyos maridos tenían cargos importantes en el fascismo o eran beneméritos y no se concedía a la mujer de un simple camarada gregario?
¿Qué quería demostrar? ¿Que las mujeres de los jerarcas eran todas unas pelanduscas?
A mediodía, no consiguió llevarse a la boca ni media docena de espaguetis.
—¿No te encuentras bien? —le preguntó Adolfo, su marido.
—Estoy nerviosa.
—¿Y eso, por qué?
¿Decírselo o no decírselo? Quizá fuera mejor esperar todavía una pizca.
—¡Qué sé yo! Ya sabes que me pasa de vez en cuando.
—Oye, esta noche tengo que ir a Roma. Hay una reunión de secretarios políticos.
—¿Y cuánto estarás fuera?
—Cuatro días.
Tampoco aquella noche Adolfo se le acercó. Ella hizo un cálculo rápido: hacía dos meses y veinte días que su marido no practicaba.
Pensó entonces, recordó un nombre… del que se olvidó muy pronto. Aquel nombre era mejor no mentarlo.
Aunque pudiera serle de ayuda. Habría podido darle buenos consejos en la cuestión de Beccheggio.
¿Por qué no aprovechaba la ausencia de Adolfo e iba a hacerle una visita?
Podría coger el autobús de las nueve, que llegaba a las diez, y volver con el de las cinco.
Y, si iba con cuidado, nadie se daría cuenta.
Cuando llevaban una hora de viaje y el conductor preguntó a los pasajeros si alguien se apeaba en el cruce de Cannatello, Tanina contestó que sí. El cruce estaba en mitad del campo, ella cogió la senda que llevaba a la montaña Arnoni. Tras media hora a pie, la senda se convertía en un camino de cabras que se enfilaba montaña arriba.
El lugar estaba completamente desierto, ni con un pastor se cruzó.
Media hora después, vio la entrada de la gruta donde vivía el ermitaño.
En un tiempo, el ermitaño, el cincuentón Titillo Caruso, fue párroco, capellán de la escuadra fascista más revoltosa de Montelusa. Era un hombre violento, un gigante de dos metros de alto, con espaldas y hombros que ni Maciste. En una riña con los comunistas, se las arregló para despeinar a uno y mandarlo tres meses al hospital.
Suspendido, se quitó la sotana por despecho y se convirtió en inspector nacional del partido fascista. Un día, en una discusión con el federal de Catellonisetta, le soltó un puñetazo que le hizo volar la mitad de los dientes. Expulsado del partido, se hizo ermitaño en señal de protesta.
Ir a visitarlo estaba prohibidísimo. Nadie lo podía frecuentar porque era considerado «indigno del consorcio humano». En suma, era un apestado y quien lo frecuentaba se apestaba.
Tanina tuvo con él una historia que duró unos seis meses cuando Titillo era todavía inspector.
En la gruta había un catre de paja, una mesa, una silla, una lámpara de petróleo, un centenar de libros y, además, el retrato de Mussolini y un crucifijo colgados de la pared.
Cuando Tanina se asomó, Titillo —en calzoncillos— se daba de fustazos en la espalda.
Apenas la vio, dio un grito tal que la señora se asustó.
Cuando acabó de contarle toda la cuestión, Tanina preguntó:
—¿Qué debo hacer? Dígamelo usía. Necesito un consejo, una luz.
—Yo te ilumino, ¡claro que te ilumino! —dijo Titillo levantándose del catre con los ojos de loco—. ¿Ves a estos dos?
Y señaló a Mussolini y al crucifijo.
—Son ellos los que hablan por mi boca. Y dicen: «Tanina, no hay que perder ni un minuto. ¡Tu amiga tenía razón! ¡Esto es un complot, una conjura de los comunistas para acabar con el fascismo!». No tienes ni idea, Tanina, de la maldad, la falta de honradez de los comunistas. Como no creen en la santidad de la familia, quieren llevarla a la ruina. ¡Ridiculizarla, quieren! Y como nosotros, los fascistas, representamos lo mejor de Italia, si nos deshonran a nosotros deshonran Italia toda. ¡Mussolini ha sido demasiado bueno con los comunistas! ¡Debería exterminarlos a todos, sin piedad! ¡Y a sus familias! ¡A la hoguera, todos! Ellos, las banderas rojas, las hoces y los martillos, los sindicatos. ¡Muerte!
—Dígame qué debo hacer y lo haré —dijo Tanina, decidida, y se levantó de la silla.
—Tú, mañana por la mañana, vas a Montelusa, donde el federal, y le cuentas todo.
—Pero, pero así debo chivar los nombres de aquellas que…
—¡Los chivas! ¡Sin dudar! La mujer fascista no debe tener escrúpulos burgueses. La mujer fascista, al pan, pan, y al vino, vino. ¡Abiertamente! ¡Sin miedo a nadie! Y, además, tú tienes el apoyo de estos dos.
Y señaló de nuevo a Mussolini y al crucifijo, se sentó en la silla y se bebió un vaso de vino. Lo rellenó y se lo pasó a Tanina, que se acercó, lo cogió y empezó a beber.
Titillo, entonces, levantó el brazo y le acarició el culo con mano de gigante.
—¿Cuánto hace que no repaso estas nalgas hermosas, eh?
Tanina se sintió enternecer el corazón y abrir las piernas.
Como la segunda parte de la visita duró más de lo previsto, Tanina consiguió a duras penas coger el autobús de las nueve, el último. Llegó a casa que eran las diez pasadas. No estaba cansada en absoluto; es más, se sintió el cuerpo y el alma llenos de vigor.
Se lavó, se cambió, se comió un buen filete y, estirada en la cama, empezó a pensar en lo que le había dicho Titillo.