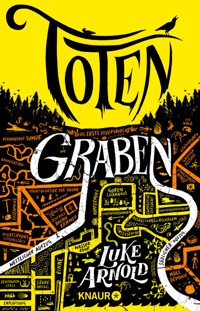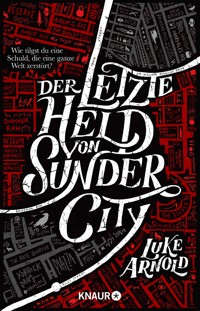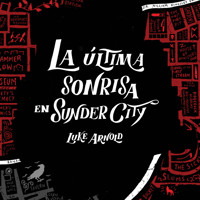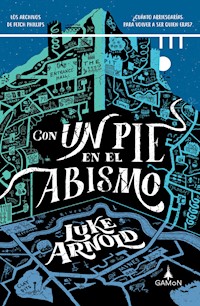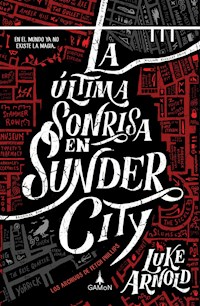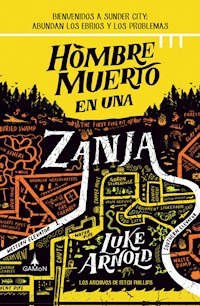
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Los archivos de Fetch Phillips
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La secuela de La última sonrisa en Sunder City, sigue las aventuras de Fetch Phillips – un personaje amado por los fans de Ben Aaronovitch, Jim Butcher y Terry Pratchett. Mi nombre es Fetch Phillips, ¿qué necesitas? ¿Proteger a un gnomo con una ballesta para que haga un trato engañoso? Por supuesto. ¿Ayudar a una anciana elfa a encontrar al asesino de su marido? Ese es mi punto fuerte. Lo que no hago, porque es imposible, es buscar una forma de recuperar la maldita magia. Corrieron rumores sobre lo que pasó con el Profesor. La gente sigue pidiéndome que arregle el mundo. Pero no hay magia en esta historia. Solo amigos muertos, milagros retorcidos y una máquina secreta creada para asestar un disparo certero. Sunder City, distópica, en posguerra y carente de magia, se encuentra devastada. ¿Qué pasa cuando la magia se evapora? Solo lo peor: van desapareciendo los seres inmortales y abundan criaturas atrapadas en grotescas formas inacabadas, retorcidas; la sociedad, la industria, la política y la cultura se corrompen, las razas mágicas caen y los humanos ascienden... Un relato negro y sórdido en un lugar de imaginación asombrosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HOMBRE MUERTO EN UNA ZANJA
Luke Arnold
Traducción: Federico Cristante
“El universo de Arnold lo tiene todo, incluida la angustia de ser humano. Es la historia perfecta para los fanáticos de la fantasía para adultos: un duro investigador privado y un misterioso asesinato envuelto en el misticismo de Hogwarts y salpicado de polvo de hadas”.
—Library Journal.
“El autor tiene talento para exprimir hasta la última gota de terror y angustia de la audiencia, lo que hace que la historia sea muy dura para el corazón, pero es imposible leer este libro sin conmoverse. Una historia melancólica e imaginativa que permanecerá contigo mucho después de que pases la última página”.
—The Nerd Daily.
“Hombre Muerto en una Zanja es un buen libro y una serie aún mejor. No es una típica historia de fantasía urbana, aquí las criaturas mágicas son cosas rotas y marchitas; los humanos son los responsables de ello, son casi villanos”.
—Grimdark Magazine.
“Esperaba disfrutar leyendo Hombre Muerto en una Zanja, y no me decepcionó en absoluto. Lo que no podía imaginar era cuánto me haría pensar. Creo que hay temas aquí sobre la humanidad que no he sentido nunca más profundamente que con esta novela”.
——Novel Notions.
Título original: Dead Man in a Ditch
Edición original: Orbit, un sello editorial de Little, Brown Book Group Limited
© 2020 Luke Arnold
© 2020 Orbit, un sello de Little, Brown Book Group
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Gamon Fantasy
www.gamonfantasy.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-18711-37-4
Para todas las personas que alguna vezme dejaron dormir en su sillón.En serio.
Prólogo
Dicen que el frío no te mata si logras recordar lo que se sentía al tener calor.
Pero ¿cuándo demonios fue eso? Antes de que rompiéramos el mundo: cuando las farolas estaban llenas de fulgor y no se necesitaba buscar demasiado para encontrar la chispa de luz en los ojos de otra persona. Ahora solo hay oscuridad y muerte y...
“No. Recuerda.”
Hombro con hombro en el tranvía de Sunder City, apretado entre criaturas cubiertas de pelaje y trabajadores sucios que ya habían terminado su jornada. Música y vino caliente en locales subterráneos, antes de que todo se estropeara y quedara en silencio y...
“No.”
En La Zanja, después de cerrar, a solas con una fregona. Con más calor que el que uno podría imaginar. El aire lleno de recuerdos del humo de pipa, las canciones populares y el mal aliento. Las ventanas empañadas y la cocina abarrotada de cebollas, cordero y salvia.
Paso un trapo a las mesas, aún calientes por los platos y los codos que se han apoyado en ellas; quito cáscaras de cacahuetes, ceniza de tabaco, cartílagos y saliva. Trabajo de arriba hacia abajo, barro y luego paso la fregona; diluyo la mezcla nauseabunda de restos de comida, nieve derretida y cerveza derramada.
Arrojo las piezas más grandes en la estufa: una escultura de hierro fundido ubicada en el centro del local, con una chimenea gruesa encima. Observo cómo las llamas van devorando las sobras y escupiendo grasa contra la puerta de cristal. Por un momento, esa estufa es el objeto más caliente de todo el edificio. De pronto, se abre la puerta delantera y llega Eliah Hendricks.
—¡Fetch, muchacho! ¡Tienes que probar uno de estos!
El alto canciller entró dando tumbos en La Zanja, sujetando con ambas manos una bolsa de papel que goteaba. De sus dedos con anillos caían gotas de aceite de color marrón sobre mi suelo recién fregado. Su cabello cobrizo, cubierto de nieve, estaba amontonado en el cuello de su capa de montar. Me sentí halagado: el líder del Opus había viajado durante días para llegar a Sunder City y yo era su primera parada.
Bueno, la segunda. Había parado a comprar unos bocadillos.
Me limpié las manos en el delantal y levanté una mano en dirección a la bolsa. Hendricks la apartó como si estuviera salvando a un bebé de las fauces de un león.
—Ni se te ocurra meter aquí esos tentáculos mugrientos. Abre. —Hendricks metió una mano en la bolsa y extrajo una bolita crujiente y de aroma dulce. Abrí la boca y me la colocó sobre la lengua—. Se llaman Porcos. Ciruelas fritas envueltas en tiras delgadas de carne grasa de cerdo. —Mordí despacio, sintiendo cómo se mezclaban el jugo de fruta y la grasa animal—. ¿No es algo maravilloso? Este es el mismísimo milagro de Sunder City. La mayoría de los habitantes del continente no lo ven. Están tan enfocados en sus propias costumbres que no entienden lo que hace especial a este lugar. Esto —señaló mis mejillas llenas con un dedo aceitoso— es una maravilla moderna. La antigua magia nunca podría haber creado algo así. Ni en cientos de años. Pregúntamelo a mí: ¡yo estaba allí! —Extrajo de la bolsa otro bocado de color borgoña, lo sostuvo debajo de la nariz, respiró hondo y meneó la cabeza con incredulidad—. Ciruelas de invierno de Mizaki, perfectamente endulzadas por los vientos gélidos del norte, envueltas en panceta de cerdo con grasa proveniente de los porcinos del sur de Skiros, que se alimentan con granos de cacao. Un ingenioso invento de la gastronomía de Sunder City, vendido a medianoche en una esquina por la sorprendente suma de una moneda de plata cada bolsa. —Se la metió en la boca y siguió hablando—. ¡Esto es progreso, Fetch! ¡Esto es algo por lo que vale la pena luchar!
Dejó caer la bolsa aceitosa sobre mi mesa limpia y yo acerqué un par de taburetes. Hendricks fue hasta detrás de la barra y comenzó el ensayado procedimiento que llevaba a cabo cada vez que estábamos juntos.
Primero, metió dos billetes de bronce en la caja registradora. Eso no solo cubriría la bebida que íbamos a consumir, también animaría al señor Tatterman a pasar por alto mi resaca debilitadora del día siguiente.
No tenía sentido intentar trabajar mientras Hendricks estaba ahí, así que llevé el cubo de la fregona a la trastienda, me quité el delantal, me lavé las manos y me serví algunas sobras de la cocina que nadie iba a echar de menos: una cuña gruesa de queso duro, una porción de miel y un poco de pan que estaba a un día de ponerse rancio. Cuando llevé el plato, Hendricks tenía todos sus ingredientes alineados como soldados.
La leche de álamo tostada, como la mayoría de los cócteles, comenzó siendo un medicamento. Se cocina la savia del árbol tárix sobre una llama abierta hasta que se convierte en un jarabe amargo de color caramelo. Es bueno para el dolor de garganta y para las sinusitis, pero si se toma sin acompañar sabe horrible. Las madres de los niños enfermos le añadían azúcar de remolacha para compensar los sabores. Con el pasar del tiempo, se agregaron más ingredientes hasta que la receta se tornó tan sustanciosa que, si uno lo deseaba, podía ocultar en ella cantidades ridículas de alcohol sin que nadie fuera capaz de detectarlo.
La mayoría de los bares tenían a mano una botella ya mezclada de savia de tárix, pero Eliah prefería preparar la suya.
—¡Muchacho! ¿Cómo van las aventuras del niño más grande de Sunder City? —preguntó mientras vaciaba un pequeño recipiente de savia cruda en una cacerola—. ¿Aún sigues rompiendo corazones, bancas y expectativas?
Siempre me hablaba así. A pesar del cariño que nos teníamos, nunca pude discernir si me tomaba el pelo respecto de mis dificultades o si realmente pensaba que yo iba dejando buenos recuerdos por toda la ciudad.
—Tengo una habitación nueva —le dije—. La comparto con un ogro que ronca como un trueno. Tengo que dormir durante el día, mientras él está trabajando en la acería, pero de todas formas siento que estoy ascendiendo.
—No hace falta ascender, señor Fetch, basta con moverse. —Hizo girar la savia en la cacerola mientras se dirigía a la estufa—. Esta es una ciudad maravillosa donde jugar, pero la mayoría malinterpreta el juego. La belleza de Sunder radica en que no se trata de un antiguo reino atascado con linajes y coronas, donde los líderes se pasan el tiempo tratando de cortarse el cuello mutuamente. Es un mercado. Un salón de baile. Es un laboratorio de productos químicos inestables que reaccionan entre sí de maneras hermosas e inesperadas. No mires hacia arriba. ¡Mira hacia abajo! Quítate los zapatos y deja que la ciudad se te meta por entre los dedos de los pies. Revuélcate en ella. Huélela y saboréala hasta que hayas absorbido todo lo que tiene que ofrecer.
Hendricks se sentó frente a la estufa , se envolvió la capa alrededor de los dedos y agarró la manilla de la puerta de cristal. Cuando la abrió, el calor le echó el cabello hacia atrás. Empujó la cacerola hacia adentro y la fue agitando en círculos lentamente mientras las llamas hacían hervir la savia. Me senté a la mesa y mojé un trozo de pan en la miel.
—No me queda mucho tiempo para revolcarme cuando tengo tres trabajos.
Apartó la cacerola del fuego, apagó de un soplido las llamas, que ardían demasiado rápido, y la volvió a meter.
—Supongo que eso depende de para quién trabajes —dijo.
—Cada semana es alguien diferente. Ya llevo bastante tiempo trabajando para Amari.
—Ah, sí. Mi amiga hada, con su pequeño Fetch envuelto alrededor de su dedo. ¿Cómo te paga? ¿Agitando las pestañas y besándote a escondidas?
Me sonrojé e ignoré la pregunta.
—En general, solo estoy aquí. A veces hago recados para el apotecario o acepto encargos esporádicos de los clientes.
La savia se tornó de un color caramelo oscuro, así que Hendricks la extrajo de la cacerola y la llevó hasta detrás de la barra.
—Pero ¿para quién trabajas realmente? ¿Para el zoquete soñoliento que dirige este lugar? Él es quien te paga y quien te da las órdenes.
Estaba preparándose para dar otro de sus discursos, y yo ya había aprendido a no meterme en el medio cuando comenzara.
—Supongo.
—¿O, en realidad, solo trabajas por el dinero? Si es así, algunos dirían que, de hecho, estás trabajando para el Banco de Sunder City. ¡Y quizás es algo que hacemos todos! ¿Pero la ciudad sirve al banco o el banco sirve a la ciudad? —No era una pregunta cuya respuesta yo debiera saber, por lo que tan solo me encogí de hombros—. Quizá te esté subestimando. Quizá no se trate del dinero en absoluto. En tu corazón, quizá trabajas para los clientes. Cuando limpias la barra y friegas el suelo y lavas las copas a la perfección —en broma, quitó una mancha de la copa alta que estaba sosteniendo—, ¿piensas en los propios comensales en realidad? ¿Consideras que estás brindándoles un servicio?
Sin dejar de revolver, agregó los otros ingredientes equilibrando perfectamente su atención entre la conversación y las bebidas.
—Bueno, no lo haría gratis.
—¿No? Si no necesitaras el dinero y este lugar no pudiera funcionar sin ti, ¿no ayudarías si te lo pidieran?
—Supongo.
—Entonces, quizás el dinero no sea lo que importa en realidad. Quizás el dinero esté al servicio de la ciudad, al igual que tú. Cada uno cumple con su parte. Sois dos de las muchas partes móviles que esta ciudad necesita para funcionar, al igual que las chimeneas, los adoquines, los periódicos y el fuego—. Trajo las dos bebidas espesas a la mesa y señaló la estufa, detrás de mí—.
¿Para quién trabaja el fuego? ¿Para todos nosotros? ¿Para sí mismo? ¿Le importa? Arde con el mismo fulgor, da igual cuál sea el propósito que le conferimos.
Chocamos nuestras copas y bebí un sorbo. La bebida era dulce, pero, a diferencia de otros cócteles (o del mismo, pero preparado por manos menos habilidosas), el azúcar no tapaba los sabores subyacentes, más complejos.
—Fetch, tú sabes qué son los dragones, ¿verdad?
—He visto imágenes en el museo. Monstruos grandes con escamas, ¿no?
—Pueden llegar a convertirse en toda clase de criaturas, pero sí, los dragones comunes son como tú dices: escamas, colas y alas. Son criaturas milagrosas, todas y cada una de ellas. Ahora hacemos todo lo posible por protegerlos, pero hace doscientos años, la caza de dragones era una profesión muy prestigiosa.
”A diferencia de la mayoría de los guerreros, los cazadores de dragones no le debían lealtad a ninguna nación. Esa libertad les permitía trabajar en cualquier territorio, para cualquier especie, y, si tenían éxito en su oficio, volverse ricos como príncipes. Las ciudades contrataban a los cazadores por protección. Si ya había habido un ataque, pagaban para vengarse. Además, las escamas y los huesos de dragón eran una mercancía muy preciada, que los cazadores vendían por una pequeña fortuna, además de su tarifa. Por encima de todo eso, el premio más valioso era la fama.
”Es difícil imaginárselo hoy en día. La caza de dragones, como la mayoría de los servicios de mercenarios, ha pasado de moda. Yo fui responsable de eso en parte: el Opus hizo un gran esfuerzo por disminuir el número de agentes libres que andaban por el mundo blandiendo espadas por dinero. Quedan tan pocos dragones, que matar uno constituye un delito; en ese entonces, no había carrera profesional más heroica, emocionante y rentable.
A diferencia de Hendricks, que había pasado trescientos años explorando cada rincón de Archetellos, yo solo había visto dos ciudades en mi vida. Weatherly, donde crecí, estaba rodeada por altas murallas que ocultaban el mundo exterior. Sunder era multicultural y estaba en constante expansión, pero también tenía sus limitaciones. Después de estar tres años en un mismo lugar, las historias del mundo exterior comenzaban a provocarme una comezón en los pies.
—Tú has visto el modo en que los niños de aquí hablan acerca de los deportistas, o cómo las damas adulan a los trovadores que cantan en el teatro. Bueno, pues la caza de dragones era todo eso junto y multiplicado por diez. Conocíamos sus nombres, intercambiábamos rumores de sus hazañas y cantábamos canciones sobre sus aventuras. Se nombraban calles en su honor y se fabricaban réplicas de sus espadas. Nunca pagaban una comida, nunca pagaban una cama, y rara vez iban a una solos. No había nada igual en todo el mundo. Cada especie y cada ciudad tenía sus propios héroes, pero un cazador de dragones les pertenecía a todos.
”Por supuesto, esto generaba una cantidad de competencia increíble. A medida que el número de dragones iba disminuyendo, cualquier rumor sobre un monstruo daba lugar a una carrera sin reglas. Se saboteaban carros, se envenenaban alimentos y se clavaban espadas en el pecho de los cazadores mientras dormían. Muchos cazadores se preocupaban más por luchar entre ellos que por combatir a los dragones, que era para lo que se habían entrenado.
”Entonces, una noche, llegó a Lopari un grupo de mercaderes. Decían que en los pantanos sunderianos habían visto una llamarada que había iluminado el cielo y hecho temblar la tierra. En cuanto empezó a propagarse el rumor, un joven guerrero, llamado Fintack Ro, salió de la ciudad montado a caballo. A Fintack no le importaba que nadie estuviera ofreciendo una recompensa: su premio serían los huesos, las escamas y, lo más importante, un impulso para su reputación. A pesar de que en el mundo había cientos de aspirantes a cazadores, solo un puñado había demostrado su valía. Fintack era más joven que los demás, y había entrado en el juego justo antes de que la población de dragones decayera.
”Los cazadores más viejos podían elegir retirarse: escribir un libro, entrenar a príncipes por tarifas ridículas o abrir una taberna y atraer a las multitudes contando historias de sus aventuras. Fintack era prometedor, pero aún no lo había logrado. Necesitaba conseguir esa gran captura. Necesitaba una de esas historias que tenían alas propias y que volaban desde la lengua de los viajeros como una plaga en invierno.
”Fintack se abasteció de provisiones, afiló sus armas y fue el primer guerrero en llegar a Sunderia. Se pasó una semana entera recorriendo los pantanos, con los calcetines siempre mojados y cada vez con más picaduras de insectos en los brazos. Viajaba durante el día, lenta y peligrosamente, y durante la noche se quedaba despierto todo lo que podía, buscando fuego en el horizonte.
”Para su frustración, las primeras señales de vida fueron los campamentos de cazadores rivales: otros guerreros de primer nivel que estaban recorriendo trabajosamente los pantanos, con las manos igual de vacías. Por fin, un amanecer, Fintack se despertó y sintió que la tierra retumbaba a su alrededor. Abrió los ojos y vio una bola de fuego de color naranja elevándose desde lo profundo de los manglares. Cogió su espada y corrió directo hacia allí.
”Ya había aprendido cómo avanzar por entre los juncos y los charcos, sabía qué lodo sostendría su peso y cuál le tragaría las botas. Sus manos agarraron ramas negras de hollín, y tuvo la sensación de que la criatura estaba esperando más adelante.
”Cuando cortó y atravesó una maraña de enredaderas, otra llamarada se elevó justo enfrente de él, pero aún no veía a la bestia. Escudriñó entre los manglares, buscando mientras avanzaba sigilosamente; cuando oyó que los otros se aproximaban, se vio obligado a salir al claro y enfrentarse a...
Hendricks bebió un sorbo largo para alargar la tensión.
”... nada. No había movimientos, ni huellas, ni señal alguna de un dragón. Fintack miró en todas direcciones mientras otros dos cazadores se le unían en el claro: un hechicero llamado Prim y un enano llamado Riley. Los tres guerreros miraron a su alrededor, confundidos y frustrados. Entonces, del centro del triángulo que formaban surgió una llamarada que se elevó hasta el cielo.
”No había dragón. Era un señuelo, fabricado por la tierra misma. Los cazadores estaban frustrados. Furiosos. Cansados. Hicieron una tregua y acamparon. Fintack mató un ave acuática e intentó asarla con la siguiente llamarada, pero Prim le hizo una advertencia: como era hechicero, él podía percibir el poder que había debajo de sus pies. Aquello no era tan solo una bolsa de gas de pantano que se había prendido fuego, era un atisbo de algo mucho más poderoso.
”Esa noche, los cazadores no intercambiaron historias de batallas pasadas ni información sobre los distintos tipos de dragones. En cambio, se preguntaron qué se necesitaría para extraer aquel fuego del suelo y utilizarlo como combustible. Los guerreros habían pasado su vida viajando por Archetellos. Habían visto familias congeladas a un lado del camino, sorprendidas sin un hogar durante el invierno. Habían visto sátiros esclavos recolectando carbón en las Arboledas para caldear el palacio de los centauros. Lo sabían todo respecto de las forjas de los enanos alimentadas por lava, y que solo podían utilizarse en las profundidades de algunas montañas peligrosas.
”Hasta esa noche, esos guerreros no habían servido a nadie más que a sí mismos. No se podría haber encontrado unos asesinos más orgullosos y ambiciosos en todo el continente. Pero al detenerse aquí —Hendricks golpeó el suelo de piedra con ambos pies—, vieron una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor. Esos tres cazadores utilizaron su influencia para levantar una ciudad como nunca nadie había imaginado. Abandonaron todo lo que antes los había definido. Renunciaron a los premios por los que habían trabajado tanto y, al hacerlo, cambiaron la historia. —Hendricks me miró con ese fulgor verde vivo en la mirada y levantó su copa vacía con una floritura—. Me apetece otra —dijo—. Contar historias me da sed.
Estiré demasiado rápido la mano en dirección a mi bebida, y la manga se me enganchó con la mesa. Volqué la copa y, cuando salté para agarrarla, mi otra mano giró demasiado hacia atrás y golpeó el hierro de la estufa. Retiré la mano lo más rápido que pude, pero un trozo de piel quedó pegado al metal, chisporroteando, burbujeando y oliendo a carne asada.
Hendricks ya se había puesto en acción. Llenó un cuenco con agua y algo de nieve de la calle, y yo mantuve la mano allí dentro durante todo el tiempo que pude aguantar. Me la secó con cuidado, luego cogió la miel de la mesa y me la esparció por toda la herida, mientras me decía que no había nada mejor que una buena capa de miel fresca para curar la piel.
—¿Cómo la notas ahora? —preguntó.
—Mejor. Aún me escuece un poco. Soy un idiota.
Se rio de mí como siempre hacía, con una mezcla indistinguible de cariño y comicidad paternalista.
—Todos nos quemamos, Fetch. Es la mejor manera de aprender de nuestros errores. Solo cuando alguna parte se te congela, te la amputas.
Lanzó una carcajada aguda y preparó otra ronda de bebidas. Y otra más.
Al poco tiempo, yo estaba tan borracho que no sentía los dedos, ni el frío, ni casi nada terrible en absoluto.
Capítulo Uno
El frío que yo tenía era como el de un cadáver en la nieve. Frío como el apretón de manos de un cobrador de deudas. Frío como un cuchillo tan afilado que no lo sientes hasta que gira. Frío como el tiempo. Frío como una cama vacía un domingo por la noche. Más frío que esa taza de té que preparaste hace cuatro horas y que luego olvidaste. Más frío que el recuerdo muerto que intentaste mantener vivo durante demasiado tiempo.
Tenía tanto frío, que llegué a desear que alguien encendiera la farola sobre la que estaba sentado y me asara como una castaña. Por supuesto, eso era imposible. En la farola no había habido fuego durante seis años. Antes, aquella antorcha abierta era una de las luces más grandes de Sunder City, refulgía por encima del estadio en las noches de partido. Entonces, solo era un palo grande y feo con una taza en el extremo.
La cancha había sido levantada encima de la primera hoguera de todas. Durante la construcción, era un precipicio abierto a la vorágine de abajo. Una vez que se instalaron los tubos que llevarían las llamas por toda la ciudad, se decidió que no era seguro dejar un enorme agujero al infierno justo en la entrada de la ciudad. Lo taparon y no se permitió a nadie levantar una construcción en esa parcela de tierra.
En cambio, los niños la utilizaron como un campo deportivo. Al principio no era algo oficial, pero luego, la ciudad instaló gradas y taburetes, y, finalmente, el lugar se convirtió en el Estadio de Sunder City.
Cuando la Coda mató a la magia, las llamas que había debajo de la ciudad murieron también. Eso significaba que no había calefacción, ni luces en la calle Principal, ni la más remota posibilidad de que me apareciera fuego entre las piernas. Me encontraba acurrucado en el cono que había en lo alto del mástil, con los brazos alrededor del cuerpo, agachado para protegerme del viento.
No había pensado en el viento al aceptar aquel trabajo. Lo cual fue una estupidez, porque el viento lo estropeaba todo. Hacía que se me metiera el frío por el cuello de la camisa y por las mangas. Hacía que la farola se agitara, por lo que yo me pasaba el tiempo esperando que se doblase, se partiera y me hiciera caer al suelo. Y lo más importante, hacía que la ballesta que tenía en las manos fuera completamente inútil.
Se suponía que yo estaba cuidando a mi cliente, listo para lanzar un disparo de advertencia si él me hacía una señal de que el trato no estaba saliendo bien. Pero al disparar en semejante vendaval, el dardo podía enterrarse en la nieve o salir lanzado por los aires.
Mi empleador era un gnomo llamado Warren. Él se encontraba allí abajo, con el traje blanco que era su marca personal, mimetizándose con el suelo nevado. La única fuente de luz era el farol que había colgado del poste de la puerta.
Llevábamos media hora esperando: él, allí abajo, entre las gradas; yo, aquí arriba, en mi cucurucho metálico. Traté de recordar si eso era lo que yo había planeado al convertirme en un hombre a sueldo. Pensé que iba a ayudar a aquellos cuyas vidas había estropeado. Hacer cosas por ellos que ellos ya no podían hacer por sí mismos. Yo dudaba de que cubrir a un gnomo durante un intercambio ilegal llegara a los nobles estándares que había tenido en mente.
Ya me había masticado medio paquete de Clayfields, sabiendo que era una mala idea. Eran analgésicos, se suponía que debían entumecerme, pero el frío ya me había anulado toda sensación en los dedos de las manos y de los pies; lo último que necesitaba era el entumecimiento.
Por fin, desde el otro extremo del campo, una figura femenina cruzó la línea de mitad de cancha. Iba abrigada con mucha más sensatez que yo: chaqueta gruesa, abrigo, bufanda, boina, botas y guantes. El maletín metálico que llevaba consigo era del tamaño de una tostadora.
Warren salió de entre las gradas sosteniendo el sombrero en las manos para que no se le volara.
Se acercaron hasta quedar frente a frente, y me habría resultado imposible oír la conversación a esa distancia incluso sin el aullido del viento. Levanté la ballesta y la apoyé en el borde del cono, fingiendo que mi presencia en la reunión no era una completa pérdida de tiempo.
Cuando había magia, yo habría tenido acceso a todo tipo de inventos milagrosos: granadas de mano fabricadas por trasgos, cuerdas embrujadas y pociones explosivas. Pero entonces, lo único que podía derribar a alguien a distancia era un dardo, una flecha o una piedra bien lanzada.
Warren se metió una mano en la chaqueta y extrajo un sobre. Yo no tenía idea de cuántos billetes de bronce había en su interior. Tampoco sabía qué había en el maletín. Yo no sabía nada, lo que para mí era terreno conocido.
La mujer le dio el maletín a Warren. Él le entregó el sobre. A continuación, se quedaron frente a frente mientras ella contaba el efectivo y él abría la caja.
Cuando la mujer se volvió y salió caminando, yo aparté el arma del borde, me hice una bola y me acerqué las manos a la boca para calentármelas con el aliento.
Entonces Warren comenzó a gritar.
Cuando volví a mirar, él estaba agitando el sombrero por encima de la cabeza. Esa era la señal, pero la mujer ya había atravesado media cancha.
—¡Es una farsa! —gritó el gnomo—. ¡Mátala!
Aclaremos dos cosas: uno, yo no había acordado matar a nadie; dos, disparar a mujeres por la espalda realmente no era lo mío. Pero si no parecía al menos que estaba intentando detenerla, tendría que renunciar a mis honorarios y toda la noche habría sido en vano. Me puse en cuclillas, apunté la ballesta a uno o dos metros detrás de la dama que huía y disparé.
Traté de disparar en un lugar de la nieve por el que ella ya hubiera pasado, como si yo hubiera calculado mal su velocidad. Por desgracia para mí (y para la fugitiva), mientras el dardo seguía en el aire, el viento cambió de dirección.
Desde la oscuridad, oí un grito y luego un golpetazo, cuando ella cayó en la nieve.
Mierda.
—¡Sí! ¡Le has dado, Fetch! ¡Bien hecho!
Warren cogió su farol y salió corriendo, lo que me dejó en la oscuridad mientras él la maldecía a ella y ella lo maldecía a él y yo me maldecía a mí mismo.
Para cuando bajé la escalera y me acerqué a Warren, él ya había recuperado el sobre y estaba propinando patadas. Lo aparté y se cayó de culo. Como solo medía noventa centímetros, no fue una gran caída.
—Basta ya. Has recuperado tu dinero, ¿no?
Le había dado en la pantorrilla derecha. El dardo no se había clavado muy profundo, pero de todos modos estaba cayendo una buena cantidad de sangre sobre la nieve. Cuando la mujer intentó girarse, se movieron los músculos que rodeaban la herida. Le apoyé una mano en el hombro para mantenerla quieta.
—Señorita, no le conviene...
—¡No! —Se volvió y me azotó el rostro. Una punzada de dolor me atravesó la piel. La mujer tenía las garras fuera, asomando por la punta de sus finos guantes y brillando a la luz de la farola. Era una mujer gato. Cuando me toqué el rostro, palpé sangre.
—Maldición, señorita. Estoy tratando de ayudarla.
—¿Usted no es el que me ha disparado?
—De eso hace ya dos minutos. No sea tan rencorosa.
Volví a acercarme, y esa vez se controló para no lanzarme otro manotazo. Parecía humana, salvo por las garras y un par de ojos de gato. No vi pelaje ni otras características animales evidentes. Tenía el cabello largo, oscuro, en rastas gruesas que llevaba atadas.
—Quédese quieta un momento —le dije al tiempo que sacaba mi cuchillo. Ella obedeció y me permitió cortarle la pernera del pantalón hasta el punto en que había sido atravesada. El viento y el material grueso habían frenado mi dardo, por lo que solo se le había clavado unos pocos centímetros. Saqué un pañuelo limpio y mi paquete de Clayfields—. ¿Alguien tiene algo de alcohol?
Warren se metió una mano en la chaqueta y extrajo una petaca plateada. Bebí un sorbo y me calentó las entrañas.
—¿Qué es?
—Aguardiente. Lo fabrica mi esposa.
Vertí un poco sobre la pierna herida y la limpié con el pañuelo. La mujer gato apretó los dientes, pero, por suerte, no me atacó.
Extraje un Clayfield del paquete y se lo coloqué entre los labios.
—Muerda el extremo y sorba. Se le dormirá la lengua, pero eso significa que está haciendo efecto.
Sus ojos eran de un color amarillo verdoso y estaban llenos de odio intenso.
—No me molestaría levantar el culo de la nieve —dijo.
—Déjeme hacer primero una cosa. —Estrujé el paquete completo de Clayfields con el puño. Aún quedaba una docena de ramas en su interior, y cuando apreté y restregué el cartón, se convirtieron en una sustancia viscosa. La pasta fue cayendo del paquete sobre la herida, y yo la esparcí alrededor del dardo, tratando de no tocarla con los dedos—. ¿Eso ayuda?
Asintió con la cabeza.
La ayudé a levantarse sobre su pie sano, le rodeé la espalda con un brazo y fuimos andando poco a poco hasta las gradas. Ella se echó boca abajo mientras yo me sentaba en el banco siguiente y me disponía a extraerle el dardo.
—Warren, ¿qué era lo que te estaba vendiendo?
El gnomo estaba sentado lejos de nosotros, de mal humor, pero abrió el maletín. Dentro había algo que parecía una flor de cristal, con una gran cantidad de pétalos delgados en espiral que terminaban en un extremo puntiagudo. Estaba apoyado en un cojín de terciopelo, dentro de la caja metálica, y yo no tenía idea de qué era.
—¿Es una especie de joya? —pregunté.
—Ni por asomo —dijo Warren—. Solo es cristal.
—¿Y para qué lo querías?
—¡Yo no quería esto! Quería uno genuino.
—¿Un qué genuino?
Warren, frustrado, cerró el maletín de golpe.
—Un cuerno de unicornio.
Interrumpí lo que estaba haciendo. El gnomo y la gata clavaron la mirada en el suelo, legítimamente avergonzados.
La historia cuenta que una vez hubo un árbol cuyas raíces llegaban tan profundo dentro del planeta que tocaban al mismísimo gran río. Una primavera, las ramas dieron una cosecha de extrañas manzanas imbuidas del poder sagrado. Cuando una manada de caballos salvajes pasó por debajo del árbol, los animales comieron esa fruta y la magia hizo que de la frente de cada uno surgiera una espiral de niebla púrpura.
Rara vez se los veía, y eran protegidos en todas partes. La idea de que alguien persiguiera uno para arrancarle el cuerno de la cabeza era brutal. Miré a la mujer gata.
—¿Ha venido a Sunder a vender semejante mierda? —pregunté. Ella no respondió, por lo que le toqué con un dedo la herida.
—¡Aaay! —Se incorporó apoyándose en las manos y me bufó. De los extremos de sus guantes volvieron a asomarse las garras, pero solo era una amenaza. Por ahora.
—¿De dónde saca usted cuernos de unicornio? —pregunté—. Y vuelva a echarse o no podré extraerle el dardo.
Ella apoyó la cabeza sobre las manos.
—De ningún lado. Es tal cual lo que dijo el gnomo. Lo hice con cristal. Es falso.
Al menos no había estado en las tierras salvajes masacrando animales legendarios por un poco de bronce. Pero eso solo era una parte del problema.
—Warren, ¿para qué lo quieres? —El enano estaba encorvado, refunfuñando en su lengua materna—. ¿Warren?
No levantó la mirada, pero escupió una respuesta.
—Me estoy muriendo —dijo. El viento quedó en silencio.
—Todos nos estamos muriendo, Warren.
—Pero yo moriré pronto, y no va a gustarme nada. —Levantó las manos frente a su rostro, abriéndolas y cerrándolas como si estuviera apretando dos bolas antiestrés invisibles—. Siento los huesos. Las articulaciones. Se están... oxidando. Se están haciendo pedazos. El médico dice que no hay nada que hacer. Nosotros, la gente pequeña, teníamos magia en el cuerpo. Sin ella, algo de dentro no sabe cómo funcionar. —Apoyó una mano en el maletín que contenía el cuerno falso—. He encontrado a un médico nuevo que me ha dicho que hay poder en determinadas cosas. Dice que un cuerno es un fragmento de magia pura y que, si le llevo uno, él quizá pueda meterme algo de ese poder en el cuerpo.
Me mordí la lengua para evitar decir la obviedad, que era un tonto crédulo que solo estaba empeorando las cosas. Si estaba enfermo, lo último que necesitaba era salir al frío una noche como esa, buscando un trozo de lo imposible.
No pude mantener la boca cerrada mucho tiempo.
—Warren, sabes que eso es ridículo, ¿no?
Él no dijo nada. Tampoco la mujer. Extraje el dardo y vendé la herida para que la mujer pudiera apoyar algo de peso sobre la pierna cuando regresáramos a la ciudad. Ella y el gnomo no dijeron nada más, y yo finalmente comprendí que debía hacer lo mismo.
Llegamos a las entrañas de Sunder City a eso de la medianoche. Warren me pagó lo que me debía y se fue refunfuñando a su casa. Entonces quedamos la gata y yo.
—¿Cómo está la pierna? —le pregunté.
—Por suerte para usted, me duele muchísimo.
—¿Por qué “por suerte”?
—Porque tengo cada vez más deseos de patearle los dientes.
Cuando llegamos a la calle Principal, me dijo que se las podía arreglar por su cuenta. Me imaginé que solo quería impedir que yo supiera dónde vivía. Yo no tenía problema con eso. Me estaba congelando y ya no me quedaban analgésicos, por lo que quería estar profundamente dormido antes de que se me pasara el efecto de mi medicina.
—Asegúrese de que la examine un médico de verdad —le dije.
—Ni que lo diga. Es probable que contraiga una infección de solo mirarlo a usted. —Lo dijo a modo de chiste, pero no estaba muy equivocada. Mi edificio no tenía agua caliente desde que se extinguieron las llamas. En invierno, para bañarse todos los días hay que tener más fuerza de voluntad que la que tengo yo—. Pero gracias —agregó—. Si alguien debía dispararme esta noche, al menos ha sido un sujeto que después ha estado dispuesto a hacerme una cura. ¿Cómo se llama?
—Fetch Phillips. Hombre a sueldo.
Me dio la mano y sentí las puntas de esas garras afiladas apoyadas en mi piel.
—Linda Rosemary.
La noche había terminado tan bien como podría haberse esperado. La mujer gata había intentado estafarnos, la habíamos descubierto, ella recibió una herida a cambio de nuestro tiempo perdido y al final todos pudimos irnos a casa a dormir. Era justo, de alguna manera. Más justo que lo que nos habíamos acostumbrado a esperar.
La gata se fue caminando por la calle Principal con una mano apoyada en la pared, y mi reflexión fue que me había dado la cantidad justa de problemas, siempre y cuando no tuviera que volver a lidiar con ella.
Pero Sunder City provee algunas cosas sin excepción: hambre en invierno, borrachos por la noche y problemas durante todo el año.
Capítulo Dos
Los meados del orinal estaban congelados.
En realidad, no estaba durmiendo, solo estaba acurrucado con todas y cada una de mis prendas puestas, fingiendo estar muerto hasta que saliera el sol.
Me levanté de la cama y metí los pies en las botas, con doble par de calcetines. No fue fácil. Cuando me mudé a mi oficina/apartamento/congelador, me gustó la idea de estar en el quinto piso. Me encontraba lo bastante alto como para sentir que dominaba la ciudad entera, y la caída desde la puerta de Ángel sería lo suficientemente dura para matarme si me daba por saltar. Es uno de esos pequeños detalles que hacen que una casa se convierta en un hogar.
Sunder era una ciudad extensa, pero no era particularmente alta. Eso significaba que mi edificio era un mirador impresionante, pero también recibía de lleno toda la fuerza del viento. La brisa entraba por las grietas que había alrededor de las ventanas y por la separación entre los ladrillos. Incluso se abría camino al interior de la habitación de abajo y subía por entre las tablas del suelo. Yo pensaba repararlo todo cuando tuviera tiempo. De la misma manera que pensaba cortarme el pelo, y dejar de beber, y zurcir los agujeros de mis pantalones antes de que se cayeran a pedazos.
Los cortes de mi rostro eran más graves de lo que creía. La mañana siguiente a mi visita al estadio, le pedí a Georgio, el dueño del café ubicado en la parte inferior del edificio, que me diera algunos puntos. Sus manos temblorosas solo lograron que me saliera más sangre, así que le dije que lo olvidara. Habían pasado cuatro días desde aquello. Entonces tenía cuatro líneas de un color marrón rojizo en el lado derecho de mi rostro, y rezaba por que no quedaran cicatrices.
No tenía baño propio. De ahí el orinal. Lo recogí y abrí la puerta que daba a la sala de espera, y casi me choqué con una mujer. Estaba allí de pie, con aire de haber sido sorprendida in fraganti, como si hubiera cambiado de parecer acerca de llamar a la puerta pero no se hubiera ido a tiempo.
Se trataba de Linda Rosemary.
Iba vestida con el mismo juego de prendas sensatas que llevaba la otra noche: abrigo rojo, bufanda pata de gallo y boina negra de lana torcida hacia un lado. La primera vez que la vi era de noche y ella estaba cubierta de nieve. No reparé en cuán desgastado y roto estaba todo. En las manos llevaba unos gruesos guantes negros que restaban destreza pero abrigaban, y tenía cierto rubor en las mejillas que combinaba con la neblina que le salía de la boca. Sus ojos se posaron en el bloque de hielo que yo sostenía entre nosotros.
—¿Está preparando café?
Levanté el orinal intentando ocultar su contenido.
—Es de ayer. Se ha echado a perder.
Ella arrugó la nariz.
—Huele a meado.
Mi sonrisa avergonzada dejó en evidencia la verdad de su afirmación. Ambos nos quedamos allí por un segundo, con una expresión incómoda en el rostro.
—Esto... ¿quiere pasar?
Lo pensó durante un momento largo, doloroso. Sus ojos pasaron de mi rostro al orinal y a la oficina que estaba detrás de mí. Mi cama abatible continuaba fuera de la pared, sin hacer. Había vasos sucios sobre el escritorio y una hilera de hormigas llevándose migajas por el suelo. No sé bien qué habían encontrado, porque mi última comida en casa había sido hacía varias semanas.
Linda se quedó paralizada a causa de la indecisión, como cuando tratas de darle de comer a un animal salvaje con la mano y este tiene que luchar contra todos sus instintos naturales si quiere hacerse con el alimento. Finalmente, se dijo: “Qué demonios” y entró.
Renqueó un poco al entrar, luego limpió la silla para clientes con un pañuelo. Yo corrí detrás de ella metiéndome en los bolsillos ropa interior sucia y pañuelos desechables.
—Después de la otra noche —dijo—, pregunté por ahí...
—Un momento.
Detrás de mi escritorio estaba la puerta de Ángel. Un remanente de los viejos tiempos, cuando el mundo era mágico y algunas almas afortunadas podían llegar a tu casa utilizando alas en lugar de la escalera. La abrí y el viento me golpeó el rostro como un matón a sueldo recuperando un préstamo. Saqué el orinal al alféizar, me restregué las manos en la chaqueta y volví a cerrar la puerta. Al volverme, el rostro de Linda estaba lleno de arrepentimiento.
—Lo lamento —le dije—. No suelo tener invitados tan temprano.
Ella extrajo un reloj del bolsillo de su abrigo.
—Pero son las...
—Seguro que sí. ¿Cómo está la pierna?
—Cosida como una lona. ¿Cómo está su rostro?
—Creo que le quedó a usted algún fragmento debajo de las uñas. Pensaba que limarlas estaba de moda.
La gata se quitó la bufanda.
—Detesto esa costumbre. Los hombres gato se cortan las uñas cuando están cerca de otras especies. Mis ancestros se establecieron en las gélidas colinas de Weir. Teníamos nuestro propio reino. Nuestras propias reglas. Cuando la Coda eliminó todo eso, me vi forzada a venir aquí.
No pude evitar que mis ojos vagaran. Linda lucía una piel suave, y cada uno de sus movimientos tenía elegancia. A pesar de que casi no mostraba los dientes, no parecía faltarle ninguno.
—Disculpe que se lo diga, señorita Rosemary, pero usted salió muy bien parada de la Coda.
No era exactamente un halago y, por su expresión, no lo tomó de esa manera.
—Mi hermana murió en medio de la transformación, mientras su cerebro intentaba tener dos tamaños diferentes al mismo tiempo. El rostro de mi padre estaba del revés. Vivió durante una semana, en silencio, alimentándose a través de una pajita, hasta que finalmente algo en él se quebró. Éramos veinte personas en mi casa. Yo los cuidé a todos, durante todo el tiempo que pude, hasta que fui la última que quedó. Me fui de mi hogar y, finalmente, terminé aquí. Yo sé que soy una de las afortunadas, señor Phillips, pero disculpe si no me ve saltando de alegría.
Hizo una pausa larga para permitir que mi dura cabeza asimilara su historia. Fuera, el viento cobró intensidad. El orinal se arrastró por el alféizar y cayó al vacío. Unos segundos después, desde el suelo llegó un ruido metálico y alguien gritó algunas obscenidades al cielo.
La expresión de Linda no se alteró. Cuando volvió a reinar el silencio, continuó.
—Después de la otra noche, pregunté por ahí sobre usted. Oí algunas historias muy interesantes.
—¿En serio? Nunca me han acusado de ser interesante.
En rigor, eso no era cierto. La historia del humano que había escapado de los muros de Weatherly para unirse al Opus tiene algunos momentos intensos. No es tan jugosa como la secuela, cuando ese mismo niño entregó los secretos mágicos más preciados al Ejército Humano. Y también está el gran final, cuando los humanos utilizaron esos secretos para drenar la magia del mundo.
—He estado tratando de descifrar a qué se dedica —dijo—. No es detective. No es guardaespaldas. Luego, alguien me dijo que usted investiga rumores de magia que regresa.
Me estremecí.
—No sé quién le ha dicho eso, pero no es cierto.
Ese rumor no solo no era cierto, además era peligroso. Todo el mundo sabía que ya no quedaba magia y que no había forma de recuperarla. Mi trabajo sería extraño, pero, con toda certeza, yo no iba por ahí vendiendo sueños imposibles a criaturas moribundas, como había intentado hacer ella con el cuerno de unicornio.
—Al parecer, hace unos meses encontró un vampiro—continuó—. Un profesor que se las arregló para recuperar su fuerza.
Quise mentir, pero la conmoción de mi rostro ya me había delatado. Se suponía que nadie sabía lo del profesor Rye, el vampiro que se había transformado en un monstruo, y se suponía que nadie vendría a llamar a mi puerta buscando respuestas.
—No exactamente.
—Me han dicho que el vampiro encontró la manera de dar marcha atrás al reloj. Que desbloqueó su antiguo poder y que usted fue quien lo rastreó y descubrió cómo lo hizo. Usted conoce un secreto por el que el resto del mundo sería capaz de matar —colocó las manos sobre el escritorio, golpeteando la madera con sus garras—, y yo quiero saberlo.
El cuerpo se me tensó. La mirada de determinación de su rostro se había intensificado y, debo admitirlo, me asusté.
—Lo lamento, pero no puedo decírselo.
Nos miramos fijamente, y recé por no tener que luchar con ella. Entonces me di cuenta de que lo de sus ojos no era hostilidad. En absoluto. Era algo más cercano a la desesperación.
—No he venido aquí a causarle problemas, señor Phillips. He venido a contratarlo. No me importa qué es lo que sabe. No me importa qué es lo que averiguó. Quiero que use esa información para que yo recupere mi fuerza.
Me recliné en la silla, feliz de no tener que luchar contra una felina vengativa, pero sin saber cómo explicarme.
—Señorita Rosemary, eso no es a lo que me dedico.
—Bueno, ¿y por qué diablos no? ¿Para qué está guardando toda su energía? ¿Para ayudar a elfas ancianas a cruzar la calle? Quiero volver a estar completa, y no sé a quién más pedirle ayuda.
Gruñí en voz baja y meneé la cabeza.
—No fue magia lo que recuperó ese vampiro. Fue otra cosa. Cedió ante la misma tentación que usted está sintiendo ahora mismo, y eso lo destruyó. Yo odio este nuevo mundo tanto como usted, pero no hay vuelta atrás. Usted salió mejor parada que la mayoría. Aférrese a eso y siéntase agradecida.
Linda curvó las puntas de los dedos y dejó ocho pequeñas líneas marcadas en el escritorio, luego levantó una mano hacia su rostro.
—Yo no soy esto. Su especie me mató. Mató todo lo que yo era y todo lo que tenía. Yo no soy esta persona. En este lugar. —Miró a su alrededor, asqueada del sitio en donde se encontraba—. Ni siquiera sé qué es este lugar. —Una lágrima le cayó por la mejilla, y la huella que dejó se convirtió en hielo—. Usted no entiende nada, señor Phillips. Absolutamente nada.
Traté de morderme la lengua, pero, después de años de ejercicio, ese gesto había aprendido a resistírseme.
—Sé que la magia no volverá. Sé que cuando la gente lo intenta, muere. Siga adelante, señorita Rosemary. Búsquese otra cosa que anhelar.
Parecía estar a punto de cortarme la garganta. En los viejos tiempos, quizá lo hubiera hecho. Mi blanda piel humana no habría tenido ninguna oportunidad contra una lycum como ella. Pero esa fuerza se había ido. Desapareció en el preciso instante en que el río sagrado se convirtió en cristal. En vez de eso, cogió su bufanda, se puso de pie y fue hacia la puerta.
Miró el rótulo pintado en la ventana: “Hombre a sueldo”. Lo leyó en voz alta para sí misma, modulando las palabras dentro de sus mejillas sonrojadas.
—Hombre —dijo arrugando la nariz—. Ya veo a qué apunta. Usted es humano. Es de sexo masculino. Me imagino que para usted tuvo sentido. Pero fíjese cómo vive. Oiga la forma en que habla. —Ni se molestó en volverse para mirarme, solo siguió con la mirada clavada en el cristal y trató de romperlo con los ojos—. Usted es un niño, Fetch Phillips. Un niño estúpido que juega con cosas que no le pertenecen. Déjelas antes de que se haga daño.
Luego, se fue.
Busqué una botella para limpiarme sus palabras de la cabeza. ¿Qué sabía ella? Ella solo quería ser fuerte y me odiaba a mí por interponerme en su camino. ¿Qué se suponía que debía hacer yo? ¿Mentirle? ¿Fingir que podía irme a una aventura y regresar trayendo una magia que la haría volver a estar completa? Era imposible. La magia ya no existía, y cuanto antes lo aceptáramos todos, mejor.
Ring.
Atendí el teléfono y oí la voz cansada del sargento Richie Kites. Había cierto alboroto de fondo, pero me habló susurrando.
—Fetch, ¿puedes venir al Salón del Pájaro Azul, en la calle Lienzo? Simms quiere conocer tu opinión respecto de un asunto.
Eso era algo nuevo. En general, los policías solían echarme de las escenas del crimen, no me llamaban para que pudiera echar un vistazo.
—Claro. ¿A qué se debe esta invitación?
Richie susurró en el auricular.
—Tenemos un muerto aquí, con un agujero en la cabeza, y no se lo ha hecho ninguna arma que conozcamos. No sé qué decirte, Fetch. Si me preguntas a mí, parece magia.
Capítulo Tres
Tenía el típico día que se suponía que no podía existir. Ninguna mujer hermosa solía llamar a mi puerta antes del mediodía, la policía no me llamaba para pedir mi opinión y nadie hacía volar a otra persona empleando magia alguna. Ya no.
El Salón del Pájaro Azul era un club exclusivo para humanos ubicado en la calle Lienzo, en el oeste de la ciudad; un edificio de granito de dos plantas, sin ninguna clase de letrero.
Absolutamente todo el Departamento de Policía de Sunder City estaba amontonado alrededor de la entrada. Por lo general, tenías suerte si veías más de un par de policías en una escena de crimen. En este mundo nuevo y oscuro, hasta el asesinato se había vuelto algo trivial. Por lo tanto, era extraño que estos policías estuvieran tan nerviosos, en lugar de apesadumbrados y medio dormidos. Una y otra vez, el día insistía en ser distinto.
El sargento Richie Kites estaba solo, recostado contra el granito. Su pesado cuerpo de semi-ogro parecía capaz de tirar abajo todo el edificio.
—¿Qué sucede, Rich? ¿Hoy en día los policías se sienten tan solos que tienen que moverse en una manada gigante?
Negó con la cabeza, visiblemente molesto por la multitud.
—Cuando se enteraron de lo sucedido, todos estos imbéciles pusieron una excusa para venir y echar una mirada. Ven, entra. Ya verás el porqué. —Richie pasó primero y le hizo un gesto con la mano a otro policía que intentó protestar por mi llegada—. Está autorizado. Petición especial de Simms.
Yo estaba tan confundido como el agente, pero intenté no demostrarlo. Una parte de mí sospechaba que me estaban llevando a una trampa y que entre todos iban a forzarme a empuñar un arma homicida y acusarme del delito. Eso parecía más probable que el hecho de que me pidieran ayuda.
Las paredes del interior del Salón del Pájaro Azul estaban cubiertas por paneles de madera con incrustaciones de mármol blanco. Era un laberinto de corredores estrechos que llevaban a pequeñas salas privadas para un máximo de seis personas. Todo el mundo susurraba. El personal, la policía y otros “especialistas” rondaban por los huecos elaborando los rumores que pronto llegarían a las calles. La multitud era más densa hacia el final del corredor; seguí a Richie hasta la sala que estaba recibiendo la mayor atención.
En aquel reservado casi no había sitio para dos asientos aterciopelados y una mesa cuadrada de mármol negro. Había un vaso vacío y otro medio lleno, sostenido por el hombre sentado en el otro lado de la mesa. Estaba vestido impecablemente, con un traje de lana de tres piezas, un pañuelo azul al cuello y pañuelo de bolsillo. Tenía los dedos, las muñecas y el cuello cubiertos de joyas de oro muy llamativa. Su cabello estaba peinado hacia atrás con un producto brillante y sus cejas estaban bien cuidadas, en forma de arcos delgados. Debía de haber sido muy apuesto, antes de que alguien le abriera el rostro.
Una de sus mejillas estaba destrozada, lo que dejaba a la vista la fila de dientes inferiores, hasta las últimas muelas. Tenía los dedos torcidos como pequeños ganchos, con una mano alrededor del vaso y la otra a un lado del cuerpo. En la chaqueta, por encima de la clavícula, se le había juntado sangre, había rebosado y le había caído en cascada por el pecho. Tenía los ojos abiertos, congelados en una expresión de sorpresa, y las partes blancas estaban rojas y húmedas.
Solo era un hombre muerto. Estaba lejos de ser el primero, y, probablemente, no sería el último. Aun así, había algo peculiar en él. Algo más desconcertante que la sangre o la piel destrozada o el rigor mortis. Aún intentaba descifrar qué era, cuando oí una voz que crepitaba como el agua cayendo sobre carbón caliente.
—Sucedió en un instante —dijo la detective Simms mientras se acercaba detrás de mí—. Mira la conmoción de su rostro. Ni siquiera soltó la bebida.
Tenía razón. La muerte, como la conocemos ahora, es lenta. Enfermas o te haces viejo o coges mucho frío, entonces te aferras a la vida todo lo que puedes hasta que la oscuridad te lleva. Quizás alguien te da una paliza en un callejón o recibes una puñalada en las tripas y vagas por ahí hasta que tu corazón deja de cantar, pero incluso entonces tienes tiempo para hacerte a la idea. A este tipo parecía haberle explotado una bomba en la garganta a mitad de un relato.
Era exactamente como había dicho ella: algo instantáneo.
La detective Simms iba vestida con un abrigo grueso, sombrero de ala ancha y bufanda negra. Era el mismo atuendo que usaba todo el año. Sus reptilianos ojos amarillos se asomaron por entre la tela oscura y, cosa rara, no estaban llenos de desdén y odio. En cambio, me estaban pidiendo respuestas.
—¿Es algo que hayas visto antes?
Observé el cuerpo frío y la volví a mirar a ella, aún confundido por toda la situación y sin saber el motivo por el cual me habían invitado a que compartiera mi inexistente experiencia.
—¿Por qué me preguntas a mí?
La detective se acercó.
—Fetch, sabemos lo que estás haciendo.
—¿En serio? ¿Podrías decírmelo?
—Estás buscando formas de recuperar la magia.
—Yo no sé quién ha...
—Calla. Hablaremos de eso en otro momento. Por ahora, solo quiero saber qué clase de magia puede haber matado a este tipo de esa manera.
No tenía sentido discutir. Allí, no. la respuesta era obvia: ninguna clase de magia, porque ya no hay más magia, y todo el mundo lo sabe. Pero, como mi rol ya había sido explicado con tanta claridad, habría sido de mala educación no seguir el juego.
Primero me centré en el rostro. Allí era donde se estaba contando la historia. Tenía la boca abierta de dos maneras. Primero por el frente, de la manera en que uno esperaría. Le faltaban cuatro dientes. Dos de arriba y dos de abajo. Los más cercanos al hueco estaban inclinados hacia atrás, lo que daba a entender que la explosión había entrado en la boca desde delante. La segunda abertura estaba en la mejilla, la mandíbula y parte del cuello. En el lado izquierdo, los labios seguían juntos, pero la mejilla estaba destrozada, abierta, y la parte posterior de la garganta era un amasijo de carne.
La pared de atrás estaba salpicada de sangre como si se hubiera tratado de una celebración. Hasta el último rincón de la sala estaba cubierto por una rociada ligera, pero el sector más rojo estaba justo detrás de la cabeza del sujeto. También había sangre en la mesa. Menos. Como si la hubiera estornudado.
Entonces, ¿qué había sucedido?
Elaboré mentalmente una pequeña lista y traté de ir eliminando cosas. ¿Podía haberse usado un arma? No se usó una hoja; la herida era demasiado burda. Cualquiera que blandiera un arma sin punta, como un garrote o una cachiporra, lo habría golpeado en la cabeza o en un lado del rostro, no le habría dado una estocada por la boca. Además, tendría que haber sido disparada con una ballesta para causar semejantes destrozos.
Repasé mentalmente todas las criaturas que conocía; las que tenían garras, cuernos y colmillos. Supuse que sería posible atacar rápido, de tal manera que tu víctima no se lo esperase, pero para hacer explotar un rostro necesitarías algo más que unas uñas afiladas.
¿Un proyectil? No había ni dardo ni flecha a la vista y, una vez más, el resultado era demasiado burdo. Además, si la persona con quien estás bebiendo extrae una ballesta del bolsillo, debes ser más duro que un dentista de dragones para no soltar el vaso.
Me acerqué hasta quedar a unos centímetros de aquella imagen terrorífica y noté que parte del cuello de la camisa de la víctima estaba negra y rota. Quemada. Sobre la mesa, entre la sangre y los cubiertos, se había desparramado un polvillo gris. Ceniza.
—¿Alguno de los dos tenía una pipa? —le pregunté a Simms.
—No se puede fumar aquí. El anfitrión se habría dado cuenta.
Mi lista se estaba acortando tanto que ya era frustrante. Lo único que quedaba era lo imposible. Entonces, dije lo que sabía que querían que dijera.
—Alguien conjuró fuego.
Simms asintió con la cabeza para confirmar que ella había llegado a la misma conclusión, pero su expresión me dijo algo más. Estaba conmocionada, sí. Estaba asustada. Pero, debajo de todo eso, estaba emocionada. En sus viejos ojos dorados de serpiente, vi la expectativa ilusionada de una niña lista para la aventura.
Eso fue lo que más me aterrorizó.
—Busquemos un lugar tranquilo para charlar —dijo.
Fuimos a otra sala, lejos de ojos y oídos indiscretos. Simms se sentó en un reservado, yo me senté frente a ella y Richie se quedó de pie en la puerta para hacer guardia.
La detective se quitó la bufanda y se la dejó caer sobre los hombros. Tenía los labios partidos. El de abajo estaba sangrando, y se lo lamió con la punta de su lengua bífida. Usualmente, Simms se mostraba rígida, pura autoridad e impaciencia. Ese día, estaba inclinada hacia atrás, hurgando el borde de la mesa como si estuviera esperando que le cayera una idea en la cabeza. Al final, fui yo quien inició la conversación.
—¿Quién es el muerto?
Simms levantó la cabeza súbitamente, como si yo la hubiera despertado de un sueño.
—Lance Niles —dijo—. Un recién llegado. Estuvo rondando por la ciudad, comprando propiedades y haciendo amigos. Nadie sabe mucho sobre él, pero tiene bastante dinero y ya es dueño de muchas tierras.
Eso explicaba las joyas que llevaba encima el cadáver. Desde la Coda, no son muchos los lugareños que se pasean con piedras preciosas pulidas o trajes caros.
—¿Algún testigo?