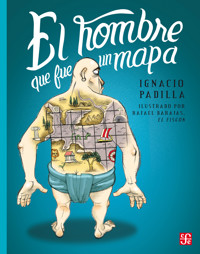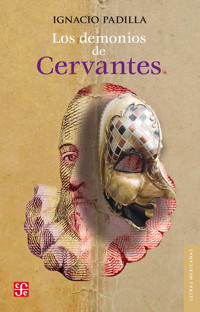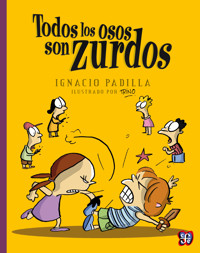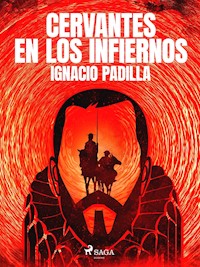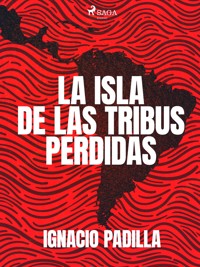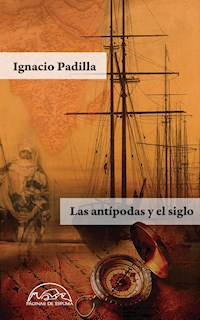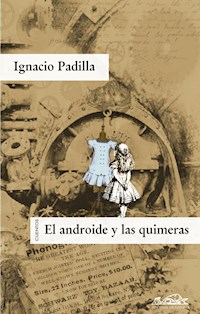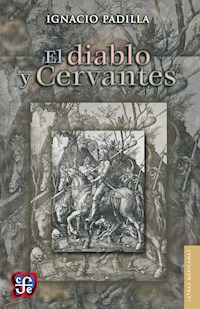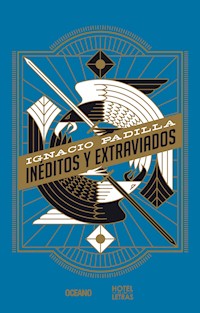
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Hotel de las letras
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cuento
- Sprache: Spanisch
Los mejores cuentos de Ignacio Padilla en un solo volumen. Multipremiado autor de numerosas novelas, a Ignacio Padilla le gusta definirse como cuentista. Porque es ahí, en el relato breve, donde habita su interés verdadero por la literatura. Así, piezas desperdigadas en títulos como El año de los gatos amurallados, Las antípodas y el siglo, El androide y las quimeras y Los reflejos y la escarcha se reúnen por primera vez en una esmerada antología personal, recuento de la mejor narrativa corta escrita hasta ahora por quien ha sido llamado el mejor estilista de su generación. "Padilla es un narrador de imaginación deslumbrante; un erudito que se vale de malabares y juegos de palabras para filtrar, de contrabando, sus abundantes conocimientos. Por añadidura, el mejor estilista de su generación." Gerardo Laveaga, Excélsior
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ADVERTENCIA
Los relatos que conforman este libro habrán dejado de ser inéditos cuando alcancen la mirada del lector para el que fueron escritos. No se culpe a nadie de esta paradoja, tan antipática como accidental. Naturalmente este volumen es inédito mientras escribo mi advertencia; y acaso en un futuro, cuando encuentre la mirada que venía buscando, parecerá también un poco menos extraviado, sólo un poco.
Como cualquier andamiaje de palabras, estos textos llevan en su seno una vocación de permanente extravío y de constante inconclusión; nacieron entre las fronteras del cuento y la novela —puede que también del cine—, y allí se instalaron para casi siempre. Su historia, por otro lado, no es menos volátil: algunos fueron concebidos para ser inéditos perpetuos o para completar un libro que nunca existió; otros estuvieron literalmente perdidos durante algunos años, y otros más pretenden todavía ser parte de un volumen que no es éste, pero cuya mera posibilidad les confiere, creo, una incierta vida liminar, una consistencia fantasmal que se materializa por ahora en este libro.
A esta última categoría pertenecen tal vez las tres hagiografías aquí arrimadas bajo el título de Extravío de lo volátil.
Su pretexto, más que sus protagonistas, son seres alados, en su mayoría pájaros; su propósito, aportar la sección aérea de un hipotético bestiario que también tendría que contar con una sección de tierra, otra de agua y una más de fuego. La de tierra quizá la cubre otro volumen errabundo aunque ya existente llamado Las fauces del abismo. Las otras, por el momento, existen menos en mi imaginación que en el limbo de los cuentos que algún día podrían poblar mis fantasías y las de algún otro desocupado lector.
Aunque no lo parezcan, los cuentos restantes de este volumen son también elusivos y espectrales. Los he sumado como un cuarto a mis tres pájaros nómadas y los he bautizado con el nombre de Todos los trenes. Ignoro si el título es estrictamente paradójico; al menos sé que es mentiroso en más de un sentido. Por un lado, estos textos tienen poco o nada que ver con los ferrocarriles; sin embargo, así decidí llamar a este género de textos hace tantos años que he olvidado mis razones para hacerlo. Por otra parte, debo aclarar que no son éstos, en rigor, todos mis trenes. Como los textos que lo conforman, también este volumen anuncia una integridad más bien falaz, insidiosa. La razón, me parece, es bien atendible: algunos de estos relatos crecieron demasiado apenas vieron la oportunidad para hacerlo, quizá porque nunca fueron en esencia tan breves como yo deseaba que fuesen, y devinieron novelas o relatos más extensos; otros incluso se metamorfosearon en obras de teatro o en guiones de cine o hasta en relatos para niños. Rara vez tiene uno potestad sobre la longitud de sus ideas y la vida de sus demás criaturas, que nacen usualmente breves aunque arrastrando ya en su código ficticio y en su quimismo sanguíneo la simiente de una envergadura y una vida que casi nunca son tan parcas como parecen o como uno desearía.
Me releo y presiento que, en el fondo, éstos podrían ser efectivamente todos mis trenes: los que aquí faltan no lo fueron nunca, o intuyo que tarde o temprano dejarán de serlo. Así como mi aviario tríptico está en deuda con una cantidad ingente de bestiarios, cada uno de estos trenes —cada uno de los textos contenidos en este tercer viaje por las ferrovías de la ficción que no me atrevo ya a renombrar— pretende ceñirse en forma y contenido al mapa propuesto en 1970 por el narrador milanés Giorgio Manganelli, autor de Centuria, cento piccoli romanzi fiume. Cómplice por tierra de Calvino, Buzzati y Landolfi, fantaseador mordaz y acróbata lingüístico, Manganelli describía su libro de la siguiente manera:
El presente volumen abarca en breve espacio una vasta y amena biblioteca; recoge, en efecto, cien novelas-río, pero trabajadas de maneras tan anamórficas que aparecen ante el lector como textos de pocas y descarnadas líneas. Así, pues, ambiciona ser un prodigio de la ciencia contemporánea aliada a la retórica, reciente descubrimiento de las universidades locales.
Aclaro, pues, que en estas prosas, así como las contenidas en mis ya remotos Trenes de humo al bajoalfombra (Cuadernos de Malinalco, 1992) y Últimos trenes (UNAM, 1996), poco tienen que ver con el flujo de conciencia o cualesquier otras complejidades fluviales de la narrativa contemporánea. A lo sumo, querrían pertenecer al indistinto censo de lo no acordado, a los manantiales de la imaginación, al divertimento de las muchas trampas que nacen de mi rotunda ineptitud para la metafísica y quizás, en algunos pasajes, a una cierta involuntaria moral. Se trata acaso de fragmentos de novelas, cuentos u obras teatrales perdidos, o de una sola obra: aquella que infatigablemente vamos escribiendo mientras nos llega la muerte, ese relato pantagruélico que nunca terminaremos y del que todos nuestros textos son solamente atisbos, capítulos, tropiezos.
Siempre he pensado que si alguien tratase de ilustrar los escarceos narrativos de Giorgio Manganelli y sus breves novelas-río, el resultado no sería muy distinto de los cuadros de Grosz o los grabados de M.C. Escher: laberintos, trampantojos, decapitadores y saltimbanquis de la ilusión narrativa, paseantes que abren puertas y ventanas hacia universos en tal medida alrevesados que al final tendrían que resultarnos aterradoramente familiares. Los textos que aquí llamo «trenes» (aunque podrían llamarse de cualquier otra manera) no aspiran sino a meterme en esos laberintos en compañía de un lector tan ocioso como aguerrido.
Sirvan, en fin, estos tres volátiles y esta treintena mutilada de falsos ferrocarriles narrativos como un homenaje a la centuria y a la memoria del soberbio monje Giorgio Manganelli, y quizá también como una modesta propaganda del pequeño género que aquél tuvo la maravillosa ocurrencia de inventarse con la retacería de lo ya inventado.
I
TODOS LOS TRENES
Formulo unas cuantas hipótesis; aquel dios, todos los dioses que he encontrado aquí arribajo, son falsos, pero son verdaderos para aquellos que, en cuanto infernícolas, moran aquí. La verdad se produce dentro de un infierno falso. Si la anfisbena no se equivoca y hay que suponer que el infierno está en todas partes, ¿no existirá una forma de verdad? Una forma falsa de verdad.
GIORGIO MANGANELLI, Del infierno
UNO
El insomnio no es el mayor dilema de la princesa que durmió cien años. Es verdad que al principio se sintió un poco amenazada por el tedio de sus noches gélidas y largas, pero pronto pudo constatar que no estaba sola: dado que el reino entero había dormido con ella y como ella, el reino entero compartiría sus desvelos y amueblaría sus noches. Todo era cuestión de promulgar con claridad las nuevas leyes para sobrevivir en ese tiempo ahora dilatado y ya exento del engorroso trámite del descanso.
El problema abruma más bien al príncipe consorte, que vino de allende el reino para romper el somnífero hechizo. A la fecha, el buen mocetón no ha conseguido ajustar su reloj interno a la perpetua vigilia de su reino putativo. Condenado a requerir del sueño en una nación que ha pagado ya con creces su cuota secular de letargo, el príncipe consorte ha procurado por mil medios dormir lo menos posible y acompañar a su princesa en veladas elásticas en las que sólo él termina cabeceando mientras el resto hace lo que puede por comenzar a divertirse. Al principio comprensivos, sus súbditos lo observan ahora con recelo. En voz baja lo tachan de holgazán, poltrón y hasta desmemoriado. Le afean además su desaliño y su reticencia a volver a usar las ropas que habrían usado sus bisabuelos, así como a reasumir las arcaicas costumbres que los durmientes de antaño consideran todavía de etiqueta rigurosa dentro de los cánones de la modernidad y el buen decoro.
La princesa ha tardado un poco más en exasperarse. Pero al fin se le ha acabado la paciencia cuando, luego del amor, debe quedarse en vela exigiendo inútilmente la compañía de un amado exhausto, enflaquecido y propenso a distraerse o desmayar en el instante menos oportuno.
Hay que decir que las cosas no siempre fueron así. Aunque difíciles, los primeros años del insomnio rebosaron de entusiasmo ante las sorpresas de progreso que para todos deparaban los reinos circunvecinos, incluido el del príncipe consorte: los prodigios de la civilización de un siglo habían ido llegando al reino en súbitas oleadas, a veces con pena aunque usualmente para mejor. Siervos y señores, realeza y vulgo aprendieron aprisa a asumir y manipular los aportes de la tecnología y el pensamiento que en cien años se habían quedado al margen del reino. El insomnio les sirvió para el estudio y el análisis. Y el príncipe consorte, luminoso renovador del mundo, fue entonces el primero en regocijarse al lado de sus nuevos súbditos.
Sin embargo, una vez arraigado el futuro, el reino tuvo que abismarse en el aburrimiento y la abulia. El exceso de horas vigilantes se fue haciendo más lento, y más pausada la actividad y menos efectiva la voluntad. Los vasallos, la princesa y sus ministros comenzaron a dudar de las bondades de estar en un mundo que después de todo corría a un ritmo distinto. Y se dieron también a sospechar de aquel príncipe desigual, a veces obstruido y a veces entregado a una actividad que, por contraste con ellos, les parecía febril, monomaniaca, incomprensible. Se decía en los mentideros que el muchacho llevaba prisa cuando no debía llevarla y dormía como un lirón en horas demasiadas e incorrectas. Lo emprende todo, decían, pero no termina nada, como si las horas no le alcanzaran nunca o él nunca alcanzara a las horas. Un desastre, ay, qué vergüenza obedecer a un tal monarca.
Por un tiempo el príncipe pensó que los niños y los inmigrantes, libres del descanso de cien años, poblarían paulatinamente el reino e inclinarían a su favor la balanza del tiempo y el sueño. No fue así: el príncipe un día comprendió que no habría infantes ni extranjeros en un reino como aquél. Ahora el pobre hombre babea y dormita en el trono. Su mujer lo mira cada vez con más rabia que pena. Lo ve viejo, no lo extraña. Sopesa ya el modo de deshacerse de él cuanto antes.
DOS
Sean ustedes bienvenidos a nuestra célebre Escuela de Impostores y Suplantadores. Estoy seguro de que aquí hallarán lo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Sus exigencias y deseos serán satisfechos cabalmente merced a nuestros altísimos niveles de calidad, los cuales matarían de envidia a los impostores independientes más reconocidos. Modestia aparte, nuestros egresados se cotizan ya a la alta en el mercado, donde la demanda es de por sí bastante sustanciosa.
En el opúsculo informativo que les han entregado en la recepción podrán ustedes leer una larga nómina de nuestros más célebres graduados. Claro está que los nombres que allí se enlistan no les dirán gran cosa, pero puedo asegurarles que cada uno de ellos cuenta con una trayectoria más que impresionante: estadistas, magistrados, estrellas de cine y toda suerte de ilustrísimos personajes han recurrido a los servicios de estos hombres y estas mujeres parcialmente anónimos aunque siempre sujetos a nuestra garantía de discreción absoluta e imitación inmejorable. Quién sabe si uno de esos nombres que ahora les parecen tan inofensivos ha ocupado un trono, impartido la bendición a miles de crédulos u ordenado el arranque de una guerra de proporciones planetarias.
Pero no se dejen impresionar. Nuestros servicios y productos están al alcance de individuos comunes como ustedes y como yo. Con enorme frecuencia proveemos a individuos que por diversas razones tienen que llevar una doble vida. Los ejemplares de nuestra Escuela de Impostores y Suplantadores están capacitados para cumplir, digamos, con los requerimientos de esposas engañadas e hijos que en otro caso quedarían a la deriva. Nos atreveríamos a afirmar que hemos contribuido en buena parte al descenso del índice de paros cardiacos y úlceras gástricas entre los maridos infieles o los padres desobligados. Incluso tenemos preseas de diversos gobiernos en reconocimiento por nuestra parte en la manutención de los lazos familiares. Ciertamente la medida es poco ortodoxa, pero muy eficaz.
Los postulados éticos de la institución me impiden narrarles en detalle casos específicos, sin duda los más impresionantes. De cualquier manera estoy seguro de que pueden ustedes imaginar los privilegios que acarrea la contratación de alguno de nuestros impostores, especialmente ahora que la vida corre tan deprisa y es tan difícil llevarle el paso.
En esta venerable academia mantenemos un riguroso control de calidad. La experiencia en este campo nos ha llevado a elaborar un sistema de contratación y capacitación sujeto a dos reglas fundamentales: primero, que la suplantación sea temporal y, segundo, que el impostor mantenga siempre alguna diferencia con su cliente. A simple vista estos criterios podrán parecer desorbitados. Permítanme explicárselos:
Que la suplantación sea temporal ofrece la garantía de que recuperaremos a nuestro graduado, pues ya se sabe que hoy por hoy estos profesionales son toda una inversión. Cuando la impostura se prolonga más de lo prudente, nuestros impostores, humanos al fin, exceden su profesionalismo y corren el riesgo de incurrir en la infracción de la segunda cláusula, es decir: llegan a parecerse tanto al cliente que se convierten en el cliente mismo. En tales casos alguno de nuestros contratantes han tenido que enfrentarse a la incómoda circunstancia de ser el doble de su doble, algo así como una segunda copia al carbón de sí mismo. Por desgracia, para situaciones como ésa la institución no puede ofrecer otra garantía que procurar que el impostor mantenga una diferencia con el cliente. En la actualidad estamos estudiando la posibilidad de abrir una pequeña sucursal en la que se imparta la especialidad de Impostor de Impostores. Empero, no hemos dado aún con un sistema que nos parezca fiable y nos ahorre tener que incurrir en la ulterior formación de Impostor de Impostor de Impostores. En términos crematísticos, una tal cadena académica nos beneficiaría, pero creemos que el crecimiento ha de ser cuidadoso a fin de mantener un buen posicionamiento de nuestros productos. Como pueden ustedes imaginar, la creación infinita de impostores de impostores iría en grave detrimento de la buena fama que hasta ahora tienen nuestros graduados. Es por ello que, para casos como el antes citado, preferimos referir a nuestros clientes a la Escuela de Asesinos, una modesta filial que se encarga con eficacia de contratiempos de esta índole. Si les interesa, la recepcionista les proporcionará los teléfonos al salir.
TRES
Un hombre poco sociable y propenso a la añoranza decide, por su cuenta y riesgo, inventarse una finca campestre en su departamento. Para ello, claro está, debe primero inventarse el campo. En la sala de estar situará un bosque de altísimas coníferas similares a las que trepaba cuando era niño, sobre todo abetos, oyameles y cipreses que en otoño cubrirán la alfombra con piñones y hojarasca. En el comedor colocará una montaña con cuevas repletas de murciélagos y frondosos helechos de los que surgirá cada día una orquesta natural de trinos y rugidos que darán algún realismo al escenario. En el baño reposará un lago de agua clara, pista de aterrizaje para gansos y grullas. Y en las orillas de ese amabilísimo cuerpo de agua el hombre edificará una cabaña provista con chimenea de buen tiro, amplias ventanas y decoración tirando a rústica. En cuanto al cielo, las grietas del techo harán las veces de relámpagos y nubarrones, y las goteras servirán de pretexto para las tormentas. Bastará hallar un azul adecuado y maleable, idóneo para que por las noches sea posible encajar en esa bóveda celeste algunas estrellas, nunca demasiadas.
El hombre dedica varios días al proyecto, y hay que decir