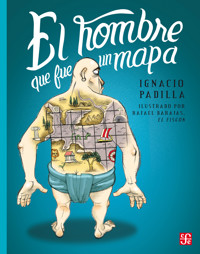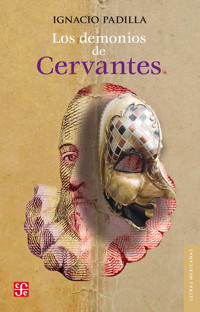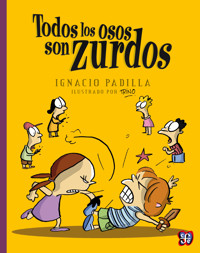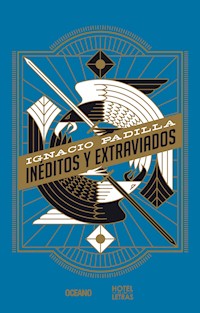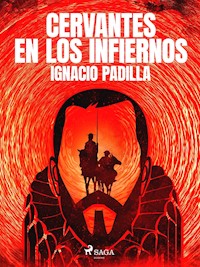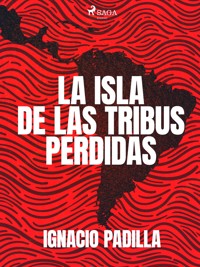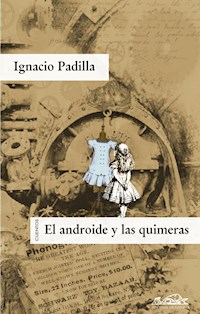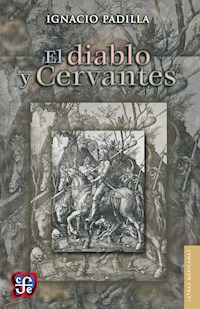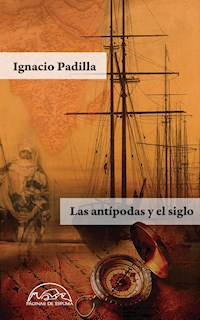
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Siglo: m. Período de cien años. // 2. Tiempo en que floreció alguien o en que existió, sucedió o se inventó o descubrió algo muy notable. // 3. coloq. Mucho o muy largo tiempo. Antípoda: fig. Lo contrario. Fusiles con culatas de roble rojo y las aulas de una vieja facultad europea. Exploradores, kirguises y la memoria de un desencuentro. El peor sastre indio al servicio de la corona británica. Un aeroplano de segunda mano que logra llegar hasta oriente, aproximando a su piloto a la cima del Everest. Soldados amnésicos, aventureros a disgusto y exiliados de sí mismos. Sociedades geográficas y naufragios. Desde el corazón de Edimburgo a Darjeeling o Capadocia, Las antípodas y el siglo es el viaje indemostrable e insólito que alguien emprendió hasta ese punto del que ya no se puede regresar, y lo contrario.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ignacio Padilla
Las antípodas y el siglo
Ignacio Padilla, Las antípodas y el siglo
Primera edición digital: noviembre de 2018
ISBN epub: 978-84-8393-637-5
IBIC: FYB
© Ignacio Padilla, 2018
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2018
Colección Voces / Literatura 271
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Para Indira y Pedro Ángel Palou, tripulantes de este barco.
Las antípodas y el siglo
Para ellos Edimburgo no era ya un nombre ajeno, sino una voz secreta con que invocar la santa ciudad que les había sido asignada desde el principio de los tiempos. Y era también abismarse cuarenta días con sus noches en el desierto de Ka-Shun, fustigando a sus camellos hasta morir o matarlos. Uno tras otro, hombres y bestias se desplomaban exhaustos sobre las dunas boqueando en su agonía una plegaria en la que nadie habría podido distinguir qué idioma había elegido aquella hueste peregrina para entregar el alma. De repente sus ojos, secos ya de tanto regar espacios infinitos de piedra y sal, volvían a hincharse de agua para que la capital de Escocia brillase un instante en ellos como un palacio perpetuado en ámbar. Se diría que también ahí, en sus retinas, alguien había excavado un paquidérmico bastión de calles, puentes y ventanas que, como otros ojos desde otro siglo, les mirarían cerrarse dichosos bajo sus tumbas de arena. Solo entonces los sobrevivientes podían dejar a sus muertos sin recelo, seguros de que, más adelante, vencedores y vencidos se hallarían de nuevo en la ciudad que les aguardaba tras la Gran Muralla, donde saciarían allí la sed del viaje bailando al compás de gaitas que ellos mismos habrían construido con vejigas de yak y chirimías a modo de pipetas.
Con el peso de tantos muertos y añoranzas, poco restaba a los viajeros para pensar en los días que habían dejado atrás. Apenas quedaba ahora en sus memorias un tejado endeble en Beijing, el escozor del arrozal en las corvas o el recuerdo de algún incauto extranjero que, reparando en los preparativos del viaje, se habría aproximado a ellos para inquirir en inglés sobre el destino de la caravana. Casi les divertía recordar ahora cuando uno de sus guías, lacónico o medroso, replicó cierta vez a esa pregunta con un ademán incierto, señalando las cimas de occidente y musitando el nombre arcano de la ciudad con un acento tan perfectamente celta que el rubio inquisidor creyó haber oído mal. Edim-b’roh, repitió entonces el guía con un gesto moecín insustanciado antes de alejarse presuroso como si la sola mención de aquella palabra les hubiese hincado un espolón en los ijares.
Y es que nadie, en realidad, podía saber a ciencia cierta en qué exacto meridiano se encontraba la ciudad de tantos delirios. Ni siquiera los hombres que de vez en vez guiaban las caravanas se aventuraban más allá de un paso estrecho en el confín del aire, una solemne herida de piedra desde la cual apenas se alcanzaba a divisar un titubeante resplandor de torres que bien podía ser solo un espejismo de cuarzo en el horizonte. Quienes pasaban de ese punto desaparecían para siempre y, si alguna vez los propios guías se dejaban arrastrar por el resto de los viajeros, entonces no quedaba forma humana de saber en Beijing si la multitud había llegado más allá de la estrecha herida de piedra o si el sol, la sed y las tormentas de arena les habrían borrado en el trayecto como quien sacude del suelo una hilera de insectos. En tales casos había que buscar de nuevo las marcas de la ciudad, desentrañar su localización aproximada en las voces ciegas de un fumadero de opio o en la cartografía imprecisa de noches febriles en las que un nómada satisfecho dice a una prostituta más de lo que debiera. A veces, sin embargo, la tiniebla del secreto o el extremado celo de quienes lo detentaban no impedía que la cabeza de algún lenguaraz amaneciese empicotada en el mercado, callando de una buena vez para escarmiento y aprobación de quienes soñaban con el tiempo venturoso de largarse también en busca de Edimburgo. Cuentan que aún hoy transita por las aldeas de Mongolia el fantasma de un jesuita alemán que desveló en sus cartas a Roma la gestación de un mapa del tamaño del mundo en pleno corazón del Gobi, un diorama impreciso aunque tangible del cosmos cuyo centro sería una réplica de la capital escocesa. Añaden empero las voces del desierto que aquel hombre, sus libros y sus delirios, se esfumaron demasiado pronto como para que nadie pudiese comprobar lo que decían. Después de todo, para los hombres del Gobi su ciudad no era réplica ni espejo de nada, sino el hogar concreto e irrepetible que un mensajero divino les había ordenado construir en el desierto hacía más de medio siglo, cuando el mundo para ellos era apenas un sabanal de dunas rescatadas a la vida por dos ríos miserables y cretácicos.
Dicen que en esos tiempos, hoy lejanos, aquel ángel del señor se llamaba todavía Donald Campbell, era el miembro más conspicuo de la Sociedad Geográfica y había llegado a China demasiado tarde para sumarse a la legendaria expedición de Younghusband. Acaso fue el vértigo del desierto o quizá solamente el sentido del deber lo que entonces impulsó a Campbell a precipitarse solo en el desierto acariciando la esperanza de alcanzar un día al inglés que reinventó los pasos de Marco Polo. Pero Younghusband nunca llegó a ver a su perseguidor escocés, pues no habría recorrido Campbell más que un centenar de millas, cuando una patrulla de guardias tibetanos le dejó en la dunas semiahogado en un tremendal de sangre. Nadie sabe cuánto tiempo ni de qué manera añoró aquel hombre el viento de Escocia mientras su piel y su cerebro se cocinaban bajo el sol. Lo cierto es que una buena tarde, una tribu de nómadas kirguses acabó por rescatarle de la muerte, puso su cuerpo a horcajadas de un kulán y le remitió así al principio o el final de su viaje malhadado.
Fue seguramente entonces cuando el ingeniero escocés perdió la bendición del olvido, hasta que el tiempo y el cosmos se fundieron en su cabeza alucinada. De pronto, todo se transformó para él en un amasijo de realidades alternas o deseadas, y el vaivén de su memoria malherida no pudo ni quiso mantenerle en el desierto. En su mente resquemada por el sol, nunca fueron los kirguses quienes salvaron su vida, sino un batallón de granaderos que había hallado su cuerpo exánime en la arena, fue un cirujano de tropa quien remedió sus heridas y un barco de la armada el que le devolvió con los suyos a su amada Edimburgo. Tal vez en un principio su ciudad, las cosas y los rostros que le recibieron en su casa solariega de Lawnmarket le parecieron difusos, como si sus torres, sus facciones y aun su idioma estuviesen todavía contaminados por un ingrato recuerdo chino que insistía en perturbar su cráneo dolorido, o quizá cierta mañana su habitación de enfermo le pareció cubierta de pieles mientras las olas del mar del Norte brillaban en su honor con una luz arenosa que él mismo atribuyó a los ecos de su agonía en el Gobi. Campbell, sin embargo, no tardó mucho en volver a ocupar su cátedra en el Old College, y si bien en ocasiones los rostros de sus alumnos le sorprendían con ojos oblicuos, muy pronto acabó de convencerse de que las cosas volverían al cabo a su justo cauce y que el desierto solo permanecería en su recuerdo para jugarle de vez en cuando aquellas bromas memoriosas que acabarían por parecerle nimias e incluso apetecibles.
Los kirguses, mientras tanto, se consagraron con paciencia a descifrar la delirante voz del profeta que les había heredado el desierto. Con la ayuda de quienes habían conocido el mundo y a los hombres que habitaban más allá de la Gran Muralla, consiguieron transcribir una a una sus palabras, las vertieron con cuidado en tablillas de madera, y se adueñaron de ellas hasta hacerse sedentarios. Solo entonces se atrevieron a interrogar a Campbell, aun cuando le vieran distante, como envuelto en la sonrisa de esos monjes que nunca terminan por despertar del sueño. De esta suerte, al cabo de unos meses fueron también capaces de seguir sus instrucciones y emular sus deseos con la convicción de que una deidad piadosa les había elegido para comunicarles sus designios desde ultratumba. Más tarde, cuando el mensajero celeste dio señales de mejoría, buscaron para él un tablón de cedro y lo proveyeron con trozos de tiza negra para que con ellos materializara las medidas y las superficies que días atrás había comenzado a trazar en el aire de su tienda con el ímpetu de un maestro empeñado en quiméricas lecciones. Así, poco a poco y sin remedio, una mezcla de paciencia y devoción les permitió conocer a cuántos pies de altura debía elevarse el castillo de Edimburgo, cuál era la longitud exacta del puente que entrelaza High Street con la estación de Weaverly, o de qué manera podía uno calcular sin error el perímetro del cementerio de Canongate o la distancia precisa entre una y otra agujas de la catedral de Saint Giles.
No pasaron muchos años antes de que aquellos trazos aéreos empezaran a cobrar forma entre las rocas del Gobi. El rumor de que una voz divina se había instalado en los confines del desierto atrajo a multitud de hombres y mujeres dispuestos a consagrar íntegras sus existencias a erigir el santuario inmenso de una nueva religión, una fe esperanzadora cuya liturgia templaria había de leerse en grados de inclinación, líneas azimutales, tiros parabólicos y un sinfín de operaciones topográficas que los nuevos habitantes de Edimburgo ejecutaron sin chistar a lo largo de varias décadas. Insaciables y amorosas, sus manos excavaron sin tregua en la arena, labraron la roca como si solo se tratara de ayudar a que la tierra pariese finalmente el hogar que se había gestado en su seno a lo largo de varios siglos. Nunca les agobió más prisa que el desgaste natural de su profeta. Bastante habían aguardado ya ese momento, y por eso sus vidas rebosaban el vigor catedralicio que solo puede hallarse en las razas que han pasado mucho tiempo en la contemplación del paisaje. Estaban seguros de que no les costaría aprender más tarde cómo era obligado vivir y morir en la ciudad que ahora construían: ya quemarían en su propia Canongate a tres mujeres rebautizadas para ser víctimas de quiméricas inquisiciones, ya beberían cerveza de raíz en alargados recipientes de cerámica, y sus hijos, devotos de las hadas y los elfos, acabarían por odiar más a los ingleses aunque comenzaran a vestirse como ellos, aunque acabasen por hablar su idioma con acento caledonio y amasen los versos que Campbell, azuzado en sueños por sus alumnos del Od College, les leía de tarde en tarde extendiendo la mano izquierda en el aire y palabreando así la génesis del universo que iba encarnándose para él en piedra y memoria.