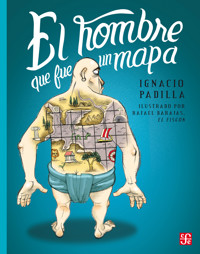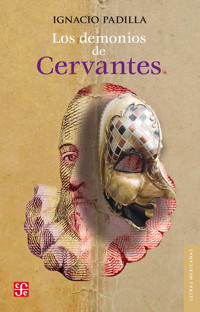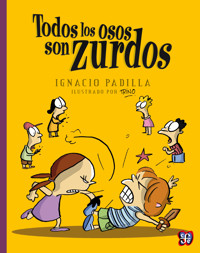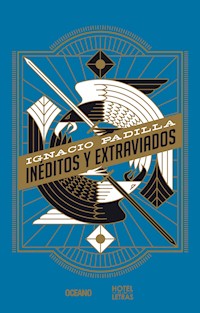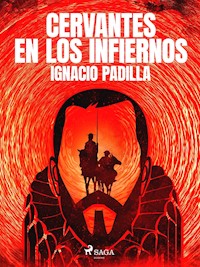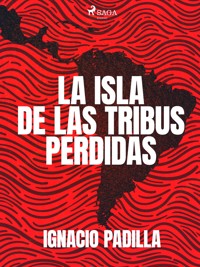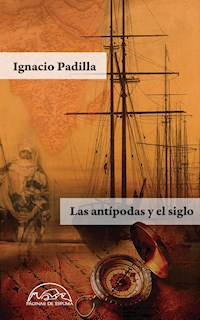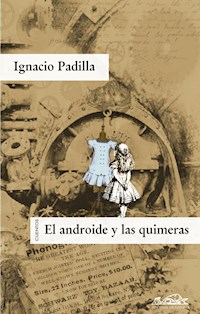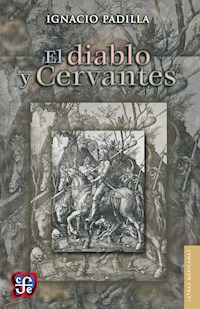1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Jorge Volpi recomienda "quemar este libro antes de abrirlo", ya que "uno corre el peligro de quedar atrapado entre sus páginas". Y es que en los cuentos que conforma esta obra, Ignacio Padilla muestra caracteres tan humanos que, más que pertenecer al mundo literario, parecen emerger de la realidad misma: terrena, intensa y desesperanzada. Atados por lazos de fraternidad ambigua, los personajes respiran una melancolía expresada en una prosa breve e intensa, tan característica del escritor y que lo ha hecho acreedor a los premios Juan Rulfo y Efrén Hernández.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 44
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Los anacrónicos y otros cuentos
Ignacio Padilla
Primera edición, 2010Primera edición electrónica, 2010
Con el relato “Los anacrónicos”, el autor obtuvo en 2008 el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo
El cuento “El carcinoma de Siam” obtuvo para su autor el Premio Efrén Hernández 1994.
D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0472-9
Hecho en México - Made in Mexico
Apología del disimulo
A petición del Preboste, certifico haber leído la obra de I. Padilla (en adelante P.) titulada Los anacrónicos y otros cuentos (en adelante L. A.), y haber encontrado en ella indicios de crímenes y ofensas varios. L. A. se presenta ante el desprevenido lector como la reunión de tres «cuentos»; una lectura más atenta revela que P. continúa con su empeño de darnos gato por liebre, de insistir con la táctica de camuflaje que lo caracteriza (ver expediente IGOR-21-345). P. se burla de nuestro celo, haciendo pasar por ficciones panfletos de naturaleza subversiva. Habiéndolo seguido por décadas —mi vigilancia se remonta a 1985—, sé que P. es un maestro de la ambigüedad y los dobleces: jamás se quiebra o estremece, pero por lo bajo desliza las mentiras más oscuras. Maestro del estilo y la metáfora, emplea un ritmo hipnótico para reducir a sus lectores. Los seduce con sus adjetivos y el vaivén marino de su prosa y luego los zahiere con sus dudas. Así es P.: sus personajes nunca aman y nunca se conduelen, nunca son generosos ni abnegados, en secreto odian a los demás o los desprecian, fingen ser una cosa y son otra. Nunca se cuestiona, pero se regodea en derruir las certezas ajenas. «Los anacrónicos» finge ser el irónico relato de un grupo de viejos que se empeña en celebrar un pasado imaginario. Un juego, dirán sus abogados defensores. ¡Falso! P. se burla de nuestros héroes y nuestras ceremonias. ¿Y qué decir de «El carcinoma de Siam»? Una apología del fratricidio. Por no hablar de «Desiertos tan amargos», la mayor alabanza de la destrucción que este censor haya leído. Las pruebas son contundentes: L. A. merece la pira. Mi recomendación es quemar el libro antes de abrirlo, de otro modo uno corre el peligro de quedar atrapado entre sus páginas.
Jorge Volpi
Los anacrónicos
Hablaban de la guerra como si no la hubiesen perdido hacía más de treinta años. Y como si aún pudieran ganarla. Revivían las tragedias de esos tiempos con tanto ardor como la de ayer mismo, y el suicidio del alférez Bautista adquiría en sus conversaciones el relumbrón de una tragedia tan vieja como ellos. De pronto esa muerte reciente parecía también una farsa, una mascarada similar a nuestra conmemoración anual de la batalla del Zurco, con su aire de efeméride escolar adobada en sangre de apilex y cañoneada con cohetones comprados donde los chinos. Se mató como un valiente, dijo el capitán Margules cuando entró renqueando en el café de mi padre. Sus camaradas asintieron todos a una como si la sentencia fuese una orden incuestionable. Pero el resto de los presentes no acabábamos de creer lo que estaba ocurriendo. ¿No habríamos tenido que oír el disparo quienes vivíamos cerca de la casa del alférez? ¿Por qué había de matarse nadie a su edad? ¿No lo habíamos visto la víspera, charlando con los veteranos en su eterno banco de la plaza, afinando con ellos los últimos detalles de la próxima conmemoración de la batalla del Zurco?
Lo encontró el propio capitán Margules, quien fue a buscarlo cuando se hartó de esperar a que llegase para el vino de mediodía. Ni diez minutos concedió al desgraciado alférez para presentarse: a las doce con ocho el capitán miró su reloj, escupió una maldición y salió bufando del café como si aún tuviese potestad sobre su camarada y acariciara el propósito de hacerlo fusilar por insubordinación, por lesa majestad, o por lo que me venga en gana, maricón, que ya está duro el alcancel para zampoñas. Así iba gritando el capitán por el borde de la calle que conducía a la casa del suboficial Bautista. Así gritaba todavía cuando empujó la puerta y olfateó el dulzor de la pólvora quemada, la consistencia de la muerte recién impresa en los muros y en la mesa camilla, salpicada entre los restos de una cena a medio terminar y sobre el camastrón donde naufragaba el alférez en un charco tan profuso que era difícil creer que tanta sangre pudiera haber pulsado alguna vez en un cuerpo tan pequeño. Sólo al verle el capitán Margules bajó la voz y susurró qué mierda, Quinito, a buena hora se te ocurre reventarte el ánima. Qué mierda, repitió cerrándole los párpados con un ademán cien veces repetido cuando eran jóvenes, pero tan dulce esta vez que luego el capitán dio gracias al cielo de que nadie lo hubiese sorprendido en aquel instante de debilidad.