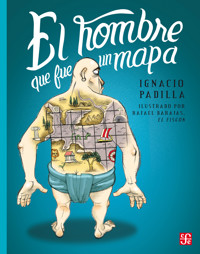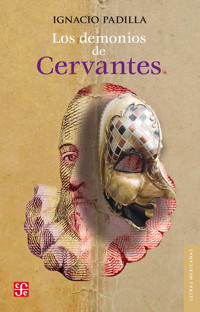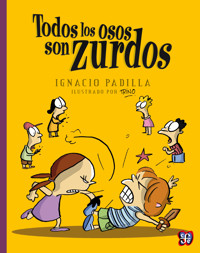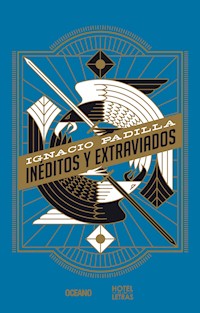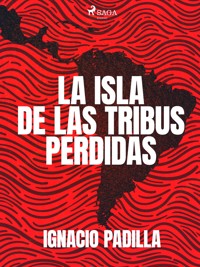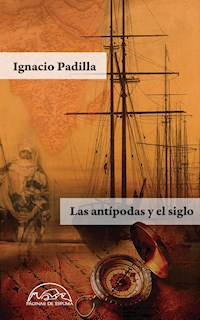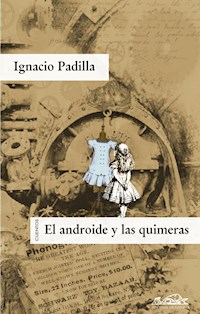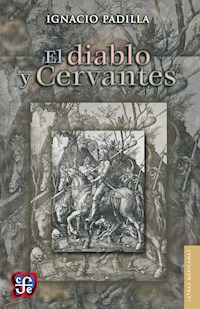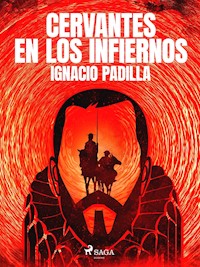
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cervantes en los infiernos toma su inspiración en los suplicios a los que descienden los personajes del Quijote. A partir de allí se propone pensar otros círculos dantescos tratados por la literatura, esa experiencia concentrada de las lenguas. Los infiernos del más allá, los de la cotidianeidad urbana, los de la cárcel en el extranjero, los de la locura y muchos otros se dan cita en una prosa fluida, reflexiva y con agudo conocimiento de las zonas en las que se adentra. Estos ensayos de Padilla saben interpretar creativamente el impulso de la novela más terrenal de todos los tiempos para decir algo más sobre nuestra condición humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Padilla
Cervantes en los infiernos
Saga
Cervantes en los infiernos
Copyright © 2011, 2022 Ignacio Padilla and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726942507
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la memoria de Eulalio Ferrer,
sabio encantador.
Yo soy el infierno.
John Milton, Paraíso perdido.
PROEMIO
UN CONCIERTO DE INFIERNOS
LA SELVA ÁSPERA DE LA INFERNOLOGÍA
LAS obsesiones del imaginario colectivo sucumben periódicamente a sus propios excesos. Se expanden para luego disolverse. Al regodearnos en unas cuantas alegorías sobre este o aquel horror común, lo reducimos hasta agotarlo. La idea de infierno es un ejemplo de lo que sucede cuando nos empeñamos en ilustrar lo inconcebible: lo significativo se pierde por el camino de la saturación. Nada vale cuando todo se vale.
Esta devaluación es notable en el siglo del Quijote, cuando la idea infernal exigió una urgente reflexión que nunca tuvo lugar. La reticencia de los contendientes en el cisma reformista a polemizar sobre el infierno generó lo mismo una esclerotización que un desgaste del imaginario ultramundano. Los otros grandes temas del debate cismático –entre ellos, el predestinacionismo y la justificación por la fe–, se discutieron por desgracia al margen del tema infernal. El purgatorio acaparó la energía de aquel triquitraque escatológico y acabó desacreditado por los seguidores de Lutero como lo que era: un invento de la Iglesia duecentista para lucrar con la devoción.
Otra suerte corrió en Trento el infierno, cuyos cánones se mantuvieron prácticamente incólumes con aval tanto de católicos como de protestantes. Se diría que también el infierno había entrado en pugna consigo mismo: alienada de los fueros de la razón, la abstracción infernal se opacó ante una caterva de tópicos que persistieron en mostrar su eficacia para la conversión de la grey a cualquiera de las facciones de la cristiandad quinientista.
Como era de esperar, el infierno retórico y barroco que sobrevivió al Concilio de Trento exhibió muy pronto sus enormes limitaciones. La plétora infernal acabó por engendrar su propio vacío. Ya en las últimas décadas del Gran Siglo, numerosos homilistas lamentaban la súbita ineficacia pánica del infierno: amenazar a los feligreses con una eternidad de penas sensibles impactaba menos en la devoción que en la imaginación. La decadencia del Imperio español había agotado con su onda expansiva los más caros bastiones de la retórica del miedo: debilitada por las contradicciones del cisma protestante y por los retos propios de la emergencia del pensamiento moderno, la cristiandad había malbaratado su capacidad de asombro. Inclusive los protestantes, contrarios en su hora a la retórica del infierno, terminaron por abusar también de él hasta volverlo manido, improcedente ya para una sociedad educada en el escepticismo a puro golpe de anatemas, pólvora y sangrías.
No quiero decir con esto que la obsesión infernal desapareciese hacia el siglo XVII. Por el contrario, la anemia que entonces sufrió la representación tradicional del infierno sirvió luego para fortalecerlo. La obcecación postridentina fue su trilla: libre al fin de los lugares comunes que antes le habían impuesto el folclore y la jerarquía tardomedieval, el infierno cristiano se secularizó. Una nueva generación de humanistas arrebató el infierno tanto a los párrocos de aldea como a los teólogos de la última escolástica. Mientras la idea de un infierno eterno en el Más Allá sucumbía a su propia inconsistencia teórica, el humanismo lo adoptó como alegoría de las realidades del hombre en su mundo. Sólo entonces pudo apreciarse en su auténtica dimensión el mérito de Dante: si nuestras representaciones del Más Allá no eran más que el reflejo de nuestros miedos y deseos, la imaginación poética estaba antes para servir al infierno que para servirse de él. Pensar el infierno en las primicias de la modernidad era sobre todo meditar sobre nuestra condición. Los atributos del infierno valdrían en la medida en que fuesen consideradas como alegorías para estimular la comprensión de lo existente, así como para experimentar especulativamente la belleza de lo terrible.
Debo insistir en la sutileza de la línea que separa un concepto de sus muchas manifestaciones. Como el diablo, el infierno es su representación. Cualquier intento de explicarlo al margen de su carácter alegórico conduce a oscuros callejones donde se atropellan galimatías teológicos e inextricables argumentos filosóficos. Bien es verdad que el ser en sí de Satanás y sus dominios ha contado con brillantes abogados; pero no es menos cierto que hasta los más lúcidos escatólogos reconocen hoy que las únicas rutas admisibles para sostener la existencia extrahumana del infierno son refractarias a la razón. En el mejor de los casos estos pensadores acuden para explicarse a los bastiones de la mística y del pensamiento negativo; en el peor, se encierran en un dogmatismo de tintes fideístas que tiene menos de justificación que de resignación ante la imposibilidad de pensar el infierno sin recurrir a metáforas.
Hace pocos años Juan Ruiz de la Peña pedía a teólogos y predicadores abandonar su gusto por las descripciones morbosas de los tormentos físicos, así como su fruición por subrayar el carácter real de los tormentos infernales. Decía el teólogo que tales castigos, que en otra época pudieron ser apropiados o útiles para la evangelización, debían ser vistos ahora como auténticas aberraciones. 1 La opinión de Ruiz de la Peña, el último de nuestros grandes escatólogos, coincide asombrosamente con la de Jorge Luis Borges, quien afirma que la representación de los arquetipos infernales responde a una «mitología simplísima de conventillo», misma que habría sido repetida por todos los escritores, «con deshonra de su imaginación y su decencia». 2
Desde esta confluencia de hartazgos, el escritor argentino y el teólogo español toman caminos distintos para zanjar la reflexión sobre el tema infernal: el primero elabora una rica antología de infiernos literarios, filosóficos y étnicos que demuestra hasta qué punto el infierno no es otra cosa que la historia del miedo y sus representaciones; el segundo, por su parte, hace un último y desesperado intento por definir el infierno de modo que al cuestionar sus arquetipos no ponga también en crisis la idea misma de Dios. En ambos casos, el resultado es elocuente aunque no está exento de contradicciones. Mientras la antología borgesiana demuestra que la representación literaria del infierno no siempre ha ido en deshonra de la imaginación de los escritores, la reflexión de Ruiz de la Peña deriva en una definición negativa de visos agustinianos: el infierno, concluye el teólogo, no es un lugar sino un estado de exclusión, la muerte eterna como sanción inmanente de la culpa.
Cualesquiera que sean las limitaciones de la antología infernal de Borges o las del pensamiento de Ruiz de la Peña, lo cierto es que ambos llegan a la inevitable conclusión de que el infierno es creación del hombre: pretexto lírico, lugar de castigo o estado de perdición, el infierno es ante todo producto del ejercicio de nuestra libertad, sea en el ámbito de la moral, sea en el de la imaginación. En un sentido teológico el infierno prevalecerá en la medida en que la maldad de nuestro actuar prevalezca; en el orden artístico, el infierno será en la medida en que el hombre sea.
Si concedemos que el infierno es creación del hombre en respuesta a sus miedos, su iluminación atañe menos a teólogos y poetas que a mitólogos y antropólogos. Desde estas plataformas la complejidad infernal se reduce sustancialmente: Jung y Eliade aportan a la comprensión del infierno mucho más de lo que pudieron aportar en su momento Swedenborg o Juan Grisóstomo.
Basta para entender lo dicho considerar dos obsesiones de índole infernal comunes a casi todas las religiones: la existencia de un lugar de castigo para quienes incumplen con las reglas establecidas por la doctrina dominante, y la alegoría del descenso a un inframundo como proyección ritual del ciclo de la vida. Este binomio de obsesiones universales deriva a su vez en la coexistencia de por lo menos tres tipos de infierno: primero, un infierno ultramundano, eterno e inasible que sirve de amenaza para mantener un orden moral en el Más Acá; segundo, un infierno declaradamente simbólico, provisional y ritual que existe como escala necesaria para el renacimiento del espíritu; y tercero, acaso el más espantoso por tangible, el infierno de la dura realidad terrena, un infierno aquí y ahora que, a trueco de no amenazarnos con penas eternas, nos sacude con la desesperanzadora finitud de la existencia y la fatalidad sin futuro de la muerte.
Estos tres infiernos se han traslapado una y otra vez a lo largo de la historia. Imposible separarlos. La genial invención del purgatorio creó durante siglos la ilusión de que un infierno temporal y purificador podía convivir sin mezclarse con un lugar de castigo eterno. El cisma de Occidente demostró lo insostenible de esa convivencia de opuestos.
La historia del pensamiento, la teología y la literatura es la historia de este tipo de fracasos en el intento de conciliar nociones del infierno tan promiscuas y tan contradictorias como sus mismas representaciones: el infierno ultramundano presenta con frecuencia rasgos del inframundo iniciático, tales como el agua y el fuego, los cuales sólo tienen sentido cuando se les concibe como atributos de un lugar de paso; por otro lado, multitud de infiernos iniciáticos se impregnan de mortificaciones que en nada sirven para la purificación, pues se trata de tormentos tan enconados que abotargan la razón y sólo acentúan la consciencia de que habitamos en un infierno-mundo carente de sentido, un mundo cuyo territorio es ya el propio mapa del infierno. De esta suerte la humanidad parece siempre condenada a volver a la casilla uno: el infierno en abstracto sólo es atendible como la multitud de sus representaciones, y estas representaciones sólo pueden ser unificadas bajo una noción más emocional que razonable: el miedo.
Ultramundano, iniciático o terreno, el infierno sigue siendo creación del hombre. De allí que estas tres cabezas del perro infernal, con sus variantes y sus contaminaciones, confluyan en el arte en cuanto síntesis de lo humano. He indicado más arriba cómo el infierno en la edad moderna maduró al secularizarse. Esta maduración no habría ocurrido sin la intervención fecunda del arte, en especial de la literatura. Desde Garcilaso de la Vega hasta Giorgio Manganelli, pasando desde luego por Conrad y Sartre, los infiernos más elocuentes de la historia han sido en gran medida variaciones al gallardo «Yo soy el infierno», de Milton. 3
Al situar el germen del infierno en el sujeto, el hombre moderno asume las infinitas posibilidades del concepto infernal y aprende a reconocerse en cada una de sus representaciones. Desde el momento en que Rimbaud se atreve descender al ultramundo para escuchar con deleite no un infierno sino un concierto de infiernos de inquietante semejanza con el mundo, la desgastada plétora del infierno medieval cede su puesto a infiernos acaso más numerosos pero sin duda más coherentes con la búsqueda encarnizada de la humanidad por explicar su condición.
En un ensayo sobre el tema ultramundano, Salvador Elizondo sugiere que la existencia ideal y subjetiva del mundo origina «la idea de que el infierno existe porque pensamos en él, la idea de que existe un número infinito de infiernos subjetivos y la idea de que cuando pensamos en el infierno, no sólo estamos en él, sino también somos ese infierno». 4 El escritor reconoce con bizarría la imposibilidad de una teoría del infierno frente a la existencia de una teoría de los infiernos. Opino que dicha teoría no es otra que la literatura, cuyo asunto es el hombre con sus pasiones, sus ideas y aun sus contradictorias ansias de eternidad. Por encima de cualquier otra expresión del pensamiento, la literatura ofrece una amplísima caterva de herramientas verbales para la imaginación del infierno, formulación en la cual se manifiestan lo mismo nuestra idea de Justicia que nuestra desazón ante los horrores del Tiempo y la Eternidad: merced a la poesía existen infiernos lógicos y matemáticos, subjetivos y reales, venideros y pasados, infiernos de objetivación e infiernos de objetividad. Desde el infierno correlativo de Blake hasta el lingüístico de Finnegans Wake, sin ignorar de paso el inframundo de oxymera de Quevedo, los autores ponen en evidencia una voluntad común a todos los hombres por crearse un inframundo a la medida de su condición. Los hay asimétricos o pesadillescamente exactos, violentos o aburridos, tensos o relajados, infinitos o limitados. Sus causas no son menos numerosas: a veces el infierno puede ser simple producto de un error de punto de vista en su propia conjetura; otras puede haber nacido sencillamente del azar. En cualquiera de estos casos, la representación se eleva al rango de axioma en la significativa y compleja teoría de los infiernos. Una teoría cuya hipótesis primera se hallará siempre en la persona humana.
VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DOLIENTE
Reticencia a debatir las sospechosas razones del diablo y el infierno, paulatina mengua y secularización de los arquetipos en la retórica del miedo, contradicciones propias de cualquier sacudimiento modernizador: en ese mundo vivió y escribió Miguel de Cervantes. La mayor parte de sus biógrafos prefiere esquivar el espinoso asunto de su religiosidad y aun negarlo. Apena un tanto la intransigencia con que los estudiosos han debatido la fe cervantina generando un conflicto donde no debiera haberlo. Sin embargo, prefiero estas controversias al olvido sistemático de algo tan importante como la devoción, a mi entender indispensable para iluminar la obra de un autor, no digamos para entendernos mejor a través de las huellas que el diálogo o el soliloquio del poeta con su dios van dejando en sus escritos.
Hace años, en un libro hermano de éste, 5 quise deslindar no el secreto de la verdadera fe de Cervantes sino la flagrancia de sus contradicciones religiosas. Desde entonces he objetado lo mismo a quienes lo juzgan paladín de la herencia erasmista como a quienes le tienen por santo laico de la fe romana. He abogado por él contra aquellos que lo tildan de bifronte, simulador e hipócrita sin ignorar por eso las numerosas inconsistencias que arroja su obra: su crítica de la superstición contra la inquietante credulidad de sus últimos años, su defensa de las minorías contra su exacerbado racismo, su lucha por la igualdad de la mujer contra su recurrente misoginia, la valiente subversión de su Quijote contra la incómoda sujeción de su Persiles a los más rígidos dogmas del Concilio de Trento. Remiso a forzar una interpretación que dé sentido a tales confrontaciones, he aseverado que el supuesto problema de la fe de Cervantes es un falso problema. Producto ejemplar de su tiempo, el alcalaíno no podía menos que ser ambiguo y aun contradictorio. No estaba él por la labor de hallar respuestas que ni su tiempo ni el nuestro han hallado. Las suyas fueron en gran medida las intuiciones deslumbrantes de un autor confundido pero ávido de entender, maestro de la ambigüedad y lúcido en su crítica. Cervantes fue un hombre sensible al truculento espíritu de su tiempo, pero hombre al fin y ante todo.
El diablo debió de motivar aquella defensa mía de las imperfecciones del pensamiento cervantino. En esta ocasión me mueve un asunto no menos complejo: el infierno. Cierto, ambos temas pertenecen a un mismo dominio; su estudio solicita inmersiones en fuentes semejantes, cuando no idénticas. Pero las más de las veces las raíces de lo infernal y de lo demoníaco se distancian, y sus derivaciones conducen a terrenos hasta aquí no explorados. Nuestra idea de Satanás trasciende su habitáculo en la misma medida en que el ultramundo cristiano no es necesariamente el reino de Lucifer. Según he pretendido demostrar líneas arriba, diablo e infierno son ante todo producto de la larga, diversa y accidentada historia de sus representaciones. Digo más: son sus representaciones. Aun a riesgo de parecer reiterativo, insisto aquí en que nuestras diversas figuraciones del Mal obedecen a estímulos intrínsecos y extrínsecos, íntimos y públicos, espirituales y mundanos, pero todos ellos atendibles desde su complejo punto de partida: la persona humana.
He indicado también que los poetas han sintetizado el vasto inventario de lo que la humanidad entiende o podría entender por infierno, sea una inferioridad iniciática, sea un lugar ultramundano para el castigo eterno, sea la alegoría de las miserias del aquí y el ahora. Si hemos de mirar la literatura como el máximo tratado de la teoría de los infiernos, sólo será dable descifrarlo acercándonos a la consciencia que la crea: el hombre íntimo y público, el autor como sujeto de la presencia invisible de los lectores terribles o benignos de su tiempo, pero también el hombre en tanto memoria de la historia que lo precede. Cervantes desempeñó con dignidad esta función: pocos como él aglutinan las inquietudes de su tiempo y las catapultan con sus letras hasta el nuestro. Sin embargo, su obra es tan equívoca como disperso el piélago de ideas en que surgió. La ingente cantidad de interpretaciones que ha generado el Quijote bastan para dar cuenta de ello. ¿Habría que renunciar entonces a descifrarlo? En absoluto: el destino de los clásicos es perpetuar su discusión y la nuestra, aun cuando ello conduzca en ocasiones a precipicios en apariencia insalvables. En este caso, contamos al menos con el hecho preclaro de que el trasunto infernal importaba de veras a Cervantes. Sus alusiones explícitas e implícitas a la fauna, la ubicación, la iconografía, el panteón, los habitantes y la naturaleza misma del infierno se cuentan por cientos en su dispar obra. La constancia del alcalaíno es notable a la hora de acudir a los tópicos infernales que por entonces plagaban sus modelos literarios así como el habla popular y el discurso eclesial.
A la vista de tantas y tales referencias, no hay duda de que Cervantes creía en el infierno, o en muchos de ellos. El reto entonces está en saber cómo y en qué infiernos pensaba al escribir cada una de sus obras: ¿Creía en un loco reali ultramundano donde los réprobos padecerían eternamente penas tanto sensibles como espirituales? ¿Hasta qué punto el purgatorio podía reemplazar los numerosos infiernos iniciáticos que pululaban en sus más caros modelos literarios? ¿Dónde terminaba a su entender el infierno tridentino y comenzaba la alegoría de un infiernomundo habitado por pícaros, locos, dueñas y rufianes vitalistas? ¿Cuál de todos estos infiernos excitaba sus miedos y cuál de ellos estimulaba sus razones? ¿Cuánto puede aportar el esbozo de una posible infernología cervantina, así sea una mera conjetura, al mejor conocimiento de su obra y de su tiempo? ¿Cuánto al nuestro? Este libro es una tentativa de responder a tales preguntas.
Estas páginas no son las primeras ni serán las últimas que se escriben sobre el infierno en un corpus literario. La bibliografía de este jaez es tan amplia como el censo de narradores, dramaturgos y poetas que han abordado el asunto infernal con su razón o con sus excesos imaginativos. Si acaso, este ensayo se distingue por tratar de un autor cuya obsesión ultramundana no es a primera vista tan notable como la de algunos de sus contemporáneos y la de muchos de sus sucesores.
En cualquier caso el grueso de mis fuentes es bien previsible: en lo que hace al tema infernal, este ensayo transita por el mismo canon al que por siglos han acudido los intérpretes del ultramundo y de su presencia en las artes. No se trata sólo ni principalmente de libros de crítica o de creación literaria. Los textos que me asisten pertenecen en buena parte a otros cánones, a otras disciplinas vinculadas con el infierno en sus diversas acepciones: teología y filosofía, historia del pensamiento y de las religiones, sociología y antropología, mitografía y psicología. Me refiero a libros esenciales, antiguos y modernos, cuya omisión en este análisis parecería un pecado digno de remitirme al tenebroso lugar del que trata. Temo no obstante que debo asumir por adelantado esa condenación, pues mi impenitente rechazo a la esclerosis del discurso academizante, así como mi convicción de que el ensayo es sobre todo la expresión razonada de la propia experiencia, me obligan a obviar muchas de mis fuentes. En estas páginas, a trueco de abrevar con avidez de las obras del propio Cervantes, me limito a citar textualmente sólo algunas obras a mi entender indispensables para incitar la curiosidad o la complicidad de los lectores, sea sustentando mis reflexiones o simplemente haciendo más llevadero el descenso del desocupado lector a un tema por antonomasia escabroso. El recuento bibliográfico al final de este libro enmienda mi culpa sólo en parte. Ya sabrán si me perdonan los espectros de Escoto, Swedenborg, Kafka y tantos otros que han sorteado antes y mejor que yo la encrucijada de los infiernos literarios.
Tampoco es ésta la primera obra cuyo título vincula a Cervantes con el infierno. En 1989 la revista Anthropos publicó un curioso texto de José Bergamín intitulado «Don Quijote a las puertas del infierno». 6 La obra de Bergamín hacía honor a su bien ganada fama de refinado poeta y lúcido cervantista. El texto, empero, acudía al infierno sólo como alegoría para tratar de cualquier cosa menos del infierno en la vida, la obra o el pensamiento del alcalaíno. No hay mucho más. Hasta aquí he llegado en mi personal y por fuerza insuficiente revisión del inabarcable universo de los estudios cervantinos. Si en otros tiempos me fue arduo dar con textos que abordasen directamente la relación de Satanás con la vida y la obra de Cervantes, hallarlos que traten sobre su infierno ha sido poco menos que imposible. De allí, entre otras cosas, que la bibliografía estrictamente cervantina de este ensayo recale, por un lado, en el parco escuadrón de autores que han estudiado a fondo lo mágico y lo diabólico en la obra de Cervantes, y por otro, en el bien nutrido y mejor conocido acervo de aquellos que se han ocupado, nunca a salvo de diferencias y disidencias, del pensamiento de nuestro autor, ora desde el punto de vista de sus creencias religiosas, ora a partir de sus modelos literarios, ora en el más comprehensivo afán de elaborar un mapa sostenible de sus ideas.
Concluyo estas líneas con una advertencia que es al mismo tiempo una defensa. El objeto de mi estudio es por lo menos dual, como dual es también su propósito. En la misma medida en que pretendo una iluminación recíproca de infierno y literatura, acudo para hacerlo al estudio de un autor y su obra. Si bien lo primero apenas conlleva riesgos, lo segundo podría levantar más de una objeción, particularmente entre aquellos que, seducidos por las últimas corrientes de la crítica, recelan del biografismo. Semejante objeción me parece atendible, pero creo también que en ciertos casos la vida, los tiempos y las ideas de un autor bien pueden aderezar la exégesis de su obra. Octavio Paz reconocía que la interpretación podía ser un camino para llegar a la obra, un camino que sin embargo se detenía en sus puertas. Para comprender la obra, debemos transponer esa puerta y penetrar en su interior. No es otra mi intención. Escudriñar el pensamiento de Cervantes será siempre un buen recurso para sumergirse en su obra y en la de sus contemporáneos; parejamente, buscar luces en una obra literaria se me antoja buen pretexto para tocar a las puertas del infierno mismo. Quizá después de todo este ensayo no sea muy distinto del que hace años escribiera Bergamín: también ésta es una obra que pretexta el infierno para hablar de muchas cosas menos del infierno. Acaso sea verdad que el ultramundo, como afirma Elizondo, es ante todo una interminable sucesión de conjeturas. ¿No es ésa también la bendición y la condena de la poesía? 7
CÍRCULO PRIMERO
LOS INFIERNOS DE CERVANTES
EL FRACASO DE TRENTO Y LA APOTEOSIS DEL PURGATORIO
EN diciembre de 1563 el obispo Regazzone clausuraba el Concilio de Trento anunciando la restauración del templo de Dios y la llegada de la nave a buen puerto luego de sortear enormes olas y tribulaciones. El triunfalismo de aquel sermón encerraba no obstante una profunda amargura. Al cabo de pocos años la elocuencia del obispo acabaría por parecer un gesto de negación de la gran derrota tridentina. El concilio había llegado con extrema tardanza a una cristiandad atomizada que presentaba ya diferencias inconciliables. Una sucesión de calamidades había hecho que la convocatoria del concilio se postergase un cuarto de siglo, tiempo más que suficiente para acicatear los dogmatismos y mellar la voluntad de las partes por reformar a la iglesia sin desmembrarla.
La candidez del obispo se extiende hasta nuestros días: la negación del fracaso tridentino por parte de numerosos historiadores explica en gran medida por qué no hemos terminado de responder las numerosas preguntas que presentan aún la Reforma Protestante, su desarrollo y sus secuelas en el pensamiento moderno.
Nuestra idea contemporánea de infierno es una de esas preguntas. Otra noche, cuando creía haber agotado el tuétano de la bibliografía infernal, di con una historia del infierno escrita por Georges Minois. 8 Lector ejemplar de Delumeau, historiador del miedo, Minois hace un recuento en muchos sentidos iluminador, pero debo decir que su libro me ha provocado también más de una indignación. En opinión de Minois, la reforma del Concilio de Trento fue una auténtica revolución cultural que dio a la Iglesia un semblante nuevo que había de prevalecer hasta los grandes cuestionamientos del siglo XX. Asegura luego el infernólogo que en Trento las creencias se redefinen, se precisan y se establecen. Se trata, concluye, de una «obra grandiosa, cuya principal debilidad es su alta adaptabilidad a largo plazo». 9
Creo que basta echar una mirada a las actas tridentinas y a sus repercusiones para poner en tela de juicio los encarecimientos de Minois. Es verdad que un siglo después del concilio tridentino el propio catolicismo se había transformado en más de un sentido, pero ello no ocurrió gracias a Trento sino a pesar de Trento y a despecho de las facciones que allí se impusieron. La ausencia de los protestantes, la insuficiencia del incipiente jesuitismo frente a la pericia de los dominicanos y la fe de las autoridades en la efectividad de la retórica inquisitorial, se conjugaron entonces para producir un documento que reflejaba el empeño de la jerarquía eclesial por aferrarse a sus dogmas proponiendo sólo algunos cambios formales y, en su enorme mayoría, de escasa sustancia. Este empecinamiento, aunado a la ineptitud de Lutero para debatir de veras en asuntos de teología, signaron un encuentro que concilió muy poco. Por el contrario, Trento acentuó las divisiones dentro y fuera de la cristiandad romana. Quizá no podía haber sido de otra forma: la del siglo XVI fue una encrucijada no sólo para la Iglesia sino para el pensamiento, una sacudida que tuvo su eje antes en la libertad que en la divinidad. Los temas más álgidos del cisma –el predestinacionismo, el libre albedrío y la justificación por la fe– concernían al ejercicio de la autodeterminación del hombre frente al impositivo dios tardomedieval. El ultramundo no fue ajeno a este cruento reacomodo: con el concilio, paraíso, infierno y purgatorio entraron igualmente en crisis. Una crisis de la cual, dicho sea de paso, surgirían los cimientos de la modernidad.
Amén de un colapso teológico, el concilio tridentino reflejó la bancarrota del pensamiento quinientista. Cierto, algunos dogmas fueron entonces cuestionados, pero el debate languideció ante reformas de orden institucional que favorecieran menos la interlocución que el rechazo al flagelo herético. Muy pocos de esos dogmas tenían que ver con el infierno. La escasa discusión teológica en Trento se concentró en desacreditar las principales tesis protestantes, entre las cuales, por extraño que parezca, no descollaba el tema infernal. Si en algo estaban de acuerdo protestantes y católicos era en la eficacia de la retórica del miedo y en la necesidad de conservarla a cualquier costa. Cada facción esquivó a su modo el problema de la incompatibilidad del castigo ultramundano eterno con una divinidad benévola: los protestantes lo resolvieron acotando la bondad divina y la libertad humana; los católicos prefirieron definir el infierno enunciando sus características y pretextando sus omisiones teológicas con el argumento de que el vulgo era incapaz de comprender «las questiones muy difíciles y sutiles que nada conducen a la edificación, y con las que rara vez aumenta la piedad». 10 De allí que las escasas alusiones tridentinas al Diablo y el infierno hayan conservado prácticamente el mismo tono alegórico y ominoso de antaño.
Algo muy distinto ocurre en Trento con el purgatorio, estrafalario sucedáneo del infierno. En ese caso el debate fue tan álgido como lo exigían los constantes embates del luteranismo en torno al tema de las indulgencias y a la idea misma del purgatorio como una suerte de infierno órfico, un lugar de tránsito y purificación.
En la sesión XXV del Concilio de Trento, los asistentes concentran toda su atención en elaborar un Decreto sobre el purgatorio. Insostenible en las escrituras, el purgatorio era no obstante una importante fuente de ingresos y poder para la jerarquía eclesial. Defenestrarlo, como insistían los protestantes, habría implicado pérdidas sustancialmente mayores que las que podrían derivarse de una anulación del infierno. Orgullosos de su creación, los escolásticos conciliares defienden la existencia del purgatorio amonestando apenas a quienes se lucren con él y abusen de la tendencia de la plebe ignorante a creer en cosas inciertas, inverosímiles o de plano supersticiosas. Quienes esto advierten saben que el purgatorio no sólo resuelve con efectividad sus problemas políticos y crematísticos: mantiene asimismo abiertas las puertas para que el vulgo pueda seguir creyendo en un dios justiciero, benévolo y favorable al ejercicio constante del libre albedrío. Saben, por otra parte, que creer en la existencia de un lugar de purificación –una suerte de ultramundo mistérico donde el pecador conserva la esperanza de alcanzar su plena renovación– puede atenuar un sentimiento que las tesis protestantes y los males del siglo habían ayudado a propagar: la Creación misma como infierno, el mundo como angustiante lugar de paso donde los hombres podemos allegarnos la perdición o disolvernos en el intento.
El purgatorio es un ejemplo harto elocuente de la postura del catolicismo tridentino en lo que hace al tema escatológico. La mayor parte de sus decretos contienen alusiones claras a los abusos cometidos: se reconocen los excesos de índole imaginativa sobre el infierno, se regulan sin anularlas las prebendas, el culto a los santos y las reliquias, pero no se cede en cuestiones más importantes de retórica ultramundana. Más que reformar a la Iglesia, Trento la fortalece administrativamente y la arma para defenderse contra los cismáticos. Estos recursos, no obstante, al carecer de un más sólido andamio teológico, acabarán por convertirse en armas de doble filo. ¿Quién necesita del infierno cuando se puede tener un ultramundo más amable?
Convencidas, en todo caso, de que han triunfado sólo a medias en su defensa del purgatorio, las autoridades conciliares mantendrán en su discurso expresiones como «el imperio del demonio» o «las puertas del infierno». Por otra parte, procurarán anatematizar cualquier cuestionamiento en torno al endeble tema infernal. En el Canon VIII del Concilio de Trento se excomulga a todo aquel que «dixere, que el temor del infierno, por el cual doliéndonos de los pecados, nos acogemos a la misericordia de Dios, o nos abstenemos de pecar, es pecado». 11 Esta condena será importante no por su rigor sino por su casi inmediata ineficacia: pocos años después de la promulgación de este canon, los humanistas católicos pondrán en duda el temor infernal como incentivo para acogerse al amor divino. Jesuitas y místicos, sólo en apariencia derrotados en Trento, contraatacan y demuestran la precariedad de la teología conciliar. Estos cuestionamientos, así como la impunidad con que se emiten en los ejercicios ignacianos y en el pensamiento sanjuanista, llegarán hasta la literatura en forma del poema anónimo más popular del Siglo de Oro: el Soneto a Cristo crucificado, cuyo célebre embate contra «el infierno de todos tan temido» tendrá eco más tarde en voz del sapientísimo Sancho Panza.
LA FE DE CERVANTES, UNA VEZ MÁS
Miguel de Cervantes nació en el epicentro del movimiento reformista, vivió durante la tortuosa aplicación de los decretos tridentinos, y aun contribuyó con algunos de sus escritos a la sutil disidencia con que el humanismo de la Reforma Católica quiso corregir la plana de las facciones más rancias de su época. Con todo, su contribución en este orden es desigual y por momentos inaprensible: la obra del alcalaíno ilumina más que nada la decadencia en la que surge.
Nada ayuda a comprenderle creer que Cervantes escribió en un tiempo de esplendor o claridad. Por el contrario, su teatro y sus novelas ponen el dedo en la llaga de la inconsistencia, la simulación y la negación sistemática de la descomunal sacudida del pensamiento de la que fue testigo y cronista. Los espíritus sensibles de la época no pasaron por alto aquella crisis, como tampoco fueron inmunes a su tremenda onda expansiva. No es maravilla que las obras más cuestionadas de Cervantes suscriban con ahínco las dudosas respuestas tridentinas mientras que sus libros más significativos replanteen, con más elegancia que osadía, las grandes preguntas que los jerarcas conciliares no pudieron o no quisieron atender.
Cervantes tenía dieciséis años cuando tuvieron lugar las primeras sesiones del Concilio de Trento. Entonces estudiaba al parecer bajo la tutela de los jesuitas, a través de cuyos ojos habría seguido el debate conciliar. Poco después huirá a Italia, donde entrará en contacto con las lecciones y creaciones del Primer Renacimiento, tan influyente en sus ideas. Miguel Ángel y Brunelleschi, pero también Ficino y Bruno: lo proscrito no le es ajeno, como no lo había sido antes el pensamiento de Erasmo, tan caro a sus mentores jesuitas, así como a sus admirados místicos.
Con todo, serán raras las ocasiones en que el alcalaíno pueda conocer directamente, sin el filtro de la proscripción o de la interpretación sesgada, a los autores fundacionales del humanismo, quienes tampoco están libres de contradicciones. Por otra parte, su devoción casi maníaca por las instituciones lo confunde y nos confunde sobremodo. Sea por las inseguridades de su posible ascendente judío, sea por una legítima devoción hacia los reclamos del cetro y la mitra, Cervantes quiere creer en las instituciones; las defiende cuanto y como puede aun sin comprenderlas, pugna por perdonar sus excesos aunque el sentido común lo obligue a cuestionarlas tan a su salvo como las circunstancias se lo permitan. La suya es buena medida la actitud del hijo escrupuloso que reconoce parcialmente los achaques de sus padres: no desea su extinción sino su bienestar, los justifica en público mientras los reprocha en su fuero íntimo. El vástago, sin embargo, debe seguir adelante con la vida despidiendo lo que sabe que ya es disfuncional en sus progenitores. Esta dolorosa despedida habrá de hacerla en la literatura: territorio lábil donde la ambigüedad de la ficción, el humor y la alegoría pueden escudar y, al mismo tiempo, aclarar las inconsistencias propias y ajenas.
En otro libro he recordado con Borges que la veneración excesiva que profesamos a Cervantes entorpece la interpretación de su obra. En no pocas ocasiones sus exegetas lo apalean con la rígida vara que utilizan para calibrar la calidad de su obra, y lo denostan en consecuencia como si sus muchas contradicciones vitales desmerecieran ante la indisputable grandeza de alguno de sus libros. A veces también lo justifican, lo exaltan y fuerzan interpretaciones que nos permitan creer que el autor fue en sus ideas tan coherente como en sus libros. La verdad es que tal consistencia rara vez existe, y no creo necesario que lo haga. Insisto: pecan por igual quienes juzgan a Cervantes de simulador que aquellos que lo canonizan como temerario abanderado del pensamiento tridentino o aun del humanismo. Que el autor no tuviese claras sus filias o sus fobias no obra nada contra la claridad de algunas de sus ficciones. En la verdad de las mentiras, los demonios internos del escritor, por fuerza en conflicto, contribuyen a la armonía del objeto de su creación. Reflejado en el espejo cóncavo de la imaginación, el esperpento que en sí mismo es el escritor adquiere proporciones clásicas y míticas: sus carencias ontológicas se traducen en presencias estéticas, su multiplicidad en unidad, su monstruosidad en belleza.
Si concedemos que Cervantes fue bifronte, por decir lo menos, también hay que conceder que sin ese bifrontismo no habríamos tenido su Quijote. Cuando el alcalaíno programa su obra para que ésta asista a un sistema a su entender coherente de pensamiento –un sistema que será rara vez el suyo y que rara vez es coherente–, la obra se paraliza, la imaginación sucumbe a la reflexión, la alegoría avasalla a la fabulación y los personajes mueren en la resequedad del arquetipo y del mito. En cambio, cuando el autor cede sin más a la seducción del acto de narrar, resolviendo en el camino cada reto como quien improvisa en su lidia contra un jayán inesperado, la obra se expande, se devora y renace en una constante reinvención de sí misma. En este proceso tanto el escritor como el lector dominan paulatinamente un arsenal de recursos cuyo empleo es por sí mismo un sistema, un programa sin otra cohesión que la aventura del contar e ir leyendo lo contado sin que para ello sea imperioso alcanzar una conclusión, aprender o instruir algo.
En sus obras más notables Cervantes es impúdico a la hora de exhibir su inconsistencia. Su visión del mundo es casi esquizofrénica. En el momento de concebir a su Quijote, el alcalaíno no entiende: sólo desea entender. Y al no hallar una respuesta atendible a su desencanto y a la hostilidad del mundo ingrato al que antes sirvió desde la platitud del heroísmo juvenil, encuentra en la ficción el espacio propicio para dar rienda suelta al espíritu de la contradicción y liberar a los demonios de la ambigüedad. Para entonces Cervantes ha leído con tanta fruición como aprobación la literatura antisupersticiosa de Martín del Río y de fray Martín de Castañega, pero no ha olvidado el deleite que le provocaron las excentricidades misceláneas de Antonio de Torquemada. Siempre a caballo entre la Reforma Católica y la Contrarreforma tridentina, Cervantes se ha enlistado en la hueste de críticos erasmistas del pensamiento mágico mientras sigue exhibiendo una taxonomía que sataniza toda heterodoxia siempre y cuando ésta no proceda de la ignorancia. El escritor insiste en su lealtad al canon al tiempo que muestra una desmedida suspensión de la incredulidad a la hora de coquetear con la brujería, la licantropía y la magia. Lo extraño le apasiona al grado que no le es fácil discernir si su interés por la obra de Ficino es más estético que intelectual: sus ansias de entender se confunden con su enorme deseo de seguir creyendo. Dantesco al fin, también Cervantes habría condenado a Paolo y Francesca a los infiernos, pero igualmente habría eternizado su pasión al condenarlos juntos.
En esta coyuntura, que sólo en la ficción literaria deja de ser dilema, la fe de Cervantes adopta la gallardía de los desencantados, la equivocidad del humor cáustico, la devastadora fuerza de lo ambiguo, el atractivo que encierra lo grotesco, lo monstruoso, lo plural no sólo en la forma sino en la raíz misma del espíritu. Sólo en esta equivocidad monstruosa puede explicarse que la idea cervantina del infierno, como muchas otras, tenga tantas, tan encontradas y tan enigmáticas variantes como tienen la locura del ingenioso hidalgo, la entrañable maldad de sus muchos gitanos, la no tan inocente sabiduría de Sancho Panza, la admirada violencia de sus bandidos honorables o la envidiable hipocresía de sus pastores aristócratas.
APUNTES PARA UNA INFERNOLOGÍA CERVANTINA
Muy temprano en nuestra historia los poetas se erigieron cartógrafos del ultramundo. En tanto parte inalienable del imaginario colectivo, el infierno surgió con la consciencia, se reflejó enseguida en los mitos cosmogónicos y asentó sus reales en la palabra hablada. Las culturas más antiguas y diversas construyeron su pasado, su presente y hasta su futuro en épicas donde no faltan el infierno o alguno de sus sucedáneos: poetas y visionarios articulan juntos las aspiraciones, los significados y los miedos infernales. La comunidad deposita en sus rapsodas la misma labor que Dios exige de sus profetas: explicar el mundo construyéndole un ultramundo en el cual mirarse, un espejo que no esté en realidad más allá del presente sino dentro del transcurrir terreno. Se trata, claro está, de un espejo cóncavo, pero es precisamente su reflectante concavidad la que despoja a los héroes clásicos de su irrealidad y los vuelve humanos. En el infierno –o en nuestros infiernos– nos vemos tal cual somos, no como quisiéramos ser. El conjunto de las representaciones infernales que nos han dado las artes son nuestro retrato de Dorian Gray y nuestra Piel de Zapa: en ellos se encuentran la decadencia y la miseria que no nos atrevemos a enfrentar, menos todavía a mostrar.
Si es verdad que los mitos cosmogónicos y escatológicos inquieren más sobre las reiteraciones del presente que sobre los orígenes y el destino de la comunidad, no es maravilla en todos ellos intervenga el infierno. Gilgamesh y Ulises, Quetzlcoatl y Jesucristo, Eneas y Enoch. El héroe desciende a los infiernos porque el individuo que lo inventa y recrea viene haciéndolo ya desde su nacimiento: lo hace en cada segundo que pasa en la Tierra, y lo hará al morir. La lección del orfismo es así de obvia.
La razón, con todo, no ha conseguido arrebatar a la emoción poética su labor de diseñar con el infierno un mapa que represente fielmente el territorio de la existencia. En lo que hace al infierno, la teología ha salido siempre malparada en su empeño por explicarlo. Otra cosa ha sido la literatura: en la ficción, el infierno medra, acaso porque existe menos para ser comprendido que para ser temido, experimentado, fantaseado.
Como cualquier autor que haya recurrido al tema, Cervantes intuye la perturbadora potencia del matrimonio del infierno con la poesía. La ambigüedad de ambos crea una simbiosis ejemplar: el uno se alimenta de la otra, con ganancia mutua. Sólo en esta convivencia de ambigüedades se sostienen aquellas variantes del infierno que en la teología y la filosofía resultan inconciliables.
Cierto, la poesía provee la única infernología admisible, pero se tratará irremediablemente de una infernología tan plural y contradictoria como la naturaleza humana. La presencia de infiernos y equivalentes en casi todas las culturas sugiere que la idea misma del infierno, al margen de sus muchas variantes, es en esencia de índole mistérica o iniciática. Parejamente, la omnipresencia del tema infernal en casi todas las literaturas sugiere que estas últimas favorecen la confluencia de dos variantes del rito iniciático: la que explica la vida del individuo y la que explica la historia de los grupos humanos. Quizá una lectura infernal de una obra como la de Cervantes arroje claros ejemplos de cómo la literatura puede conciliar distintos tipos de infierno, siempre con base en la ritualidad mistérica, que a su vez se basa en lo que es común a todos los hombres y a todas las tribus: su fisicidad, de la que forman parte la sexualidad y la mortalidad.
Lector atento de los clásicos y de la Biblia, así como de los grandes poetas del Renacimiento italiano, el alcalaíno sabe o intuye que sólo en las máscaras de la ficción pueden convivir los infiernos más dispares. En su caso, me atrevo a identificar por lo menos tres de ellos: el infierno cristiano, el infierno iniciático y el infierno mundo. No es difícil detectar estos tipos infernales en la obra cervantina, siempre con la advertencia de que se encuentran a tal extremo imbricados, que suelen confundirse y contaminarse al grado de parecer uno solo. De más está indicar que es muy probable que ni siquiera el autor del Quijote habría podido o querido distinguirlos.
PRIMERA FOSA: EL INFIERNO ETERNO DEL CANON
Con frecuencia olvidamos cuán heteróclito pudo ser en su momento el infierno de Dante. Como ocurre siempre con los clásicos –tan profusamente ilustrados como escasamente leídos–, pensamos que el inframundo dantesco es sinécdoque de lo que en su tiempo pensó la cristiandad que debía ser el lugar de la perdición eterna. Desde luego, no lo es. Si bien la cosmovisión del toscano pretende ajustarse a los designios y taxonomías de Tomás de Aquino, no es menos cierto que su decorado infernal abreva de tradiciones míticas, teológicas, poéticas y aun topográficas ajenas y a veces opuestas a las de la cristiandad en boga. Cómo pudo arreglárselas Dante para incluir a su salvo tantos elementos islamitas, grecolatinos, gnósticos, apócrifos y hasta heréticos, es algo que todavía no conseguimos comprender. Su poesía fue lo mismo su carta de presentación que su trampilla bajo el escenario: en ningún tratado teológico habría podido el gran toscano premiar en el infierno a dos amantes cuya condena es bendición por el simple hecho de que estarán juntos por los siglos de los siglos.
El infierno cristiano, con su inconcebible y conflictiva eternidad, nació cuando la idea del inframundo se encontraba ya en plena madurez, aunque no a salvo de contradicciones. Cuanto aporta la imaginería cristiana a sus predecesores infernales corresponde sobre todo a una suerte de barroquización y eternización acomodaticia de la idea misma del ultramundo. Un ultramundo que, en raíz, ni es eterno ni es barroco. La esencia de los infiernos clásico o hebreo no varía demasiado en el seno de la religión cristiana, de no ser por dos aspectos fundamentales: la eternidad que opone esta última a la provisionalidad que proponen los primeros, y los excesos imaginativos con que se le pretende parangonar a un inclemente sistema penitenciario. El infierno cristiano conforme con los cánones es, en términos generales, una amalgama de diversas concepciones, metáforas e imaginaciones que la preceden y le permiten crear un infierno sincrético al que paulatinamente se incorporaron elementos propios y de otras culturas, tales como el Islam o las tribus bárbaras. Desde sus primicias el cristianismo cayó en la tentación de teorizar sobre el infierno acomodándolo o dislocándolo según las necesidades políticas, retóricas y aún teológicas de sus líderes. En esta abigarrada tradición de infernólogos cristianos descuellan nombres como los de Orígenes, San Agustín y Santo Tomás, cada uno tan riguroso o tan lúcido como las circunstancias, los deseos y temores en boga se los permitieron.