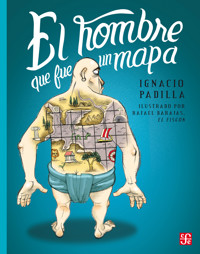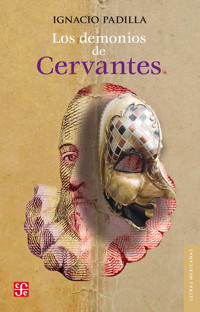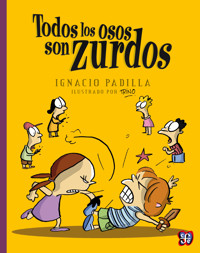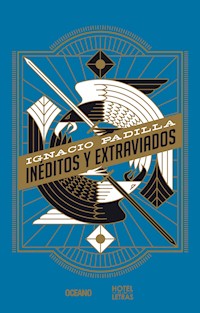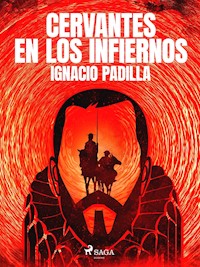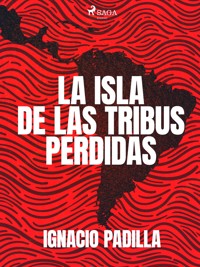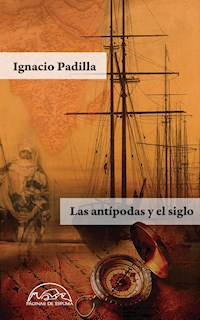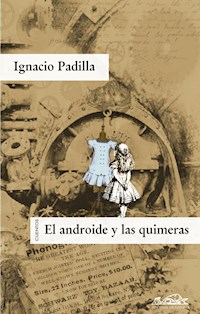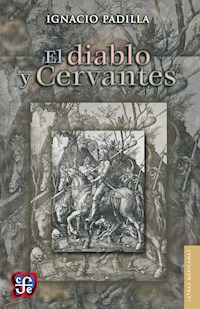Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Voces/ Ensayo
- Sprache: Spanisch
Contra la evidencia científica y la satanización del pensamiento mal llamado supersticioso, la sociedad contemporánea no acaba de aceptar la extinción del alma de las cosas, de la misma manera en que no puede renunciar a los mecanismos defensivos que nos ofrecen la ficción, la imaginación, la fe, y la sugestión que, como el animismo, alguna vez mostraron su eficiencia para sobrellevar el desconcierto, la tensión, el miedo y la creciente soledad que nos provoca el universo material. Frente a la impasibilidad de las cosas, el hombre moderno acude a la ficción animista, porque la lógica sigue siendo insuficiente para desentrañar los más antiguos misterios que aquellas nos suscitan. Si renunciásemos a creer en la divinidad, en la vida de los objetos o en el alma de los animales quedaríamos indefensos frente a la materia inerte. Antes que aceptar la soledad cósmica, el pensamiento mágico del hombre ultramoderno prefiere asumir que los objetos están vivos, y así en consecuencia tratarlos o maltratarlos. Nos resistimos a entrar en una madurez refractaria al misterio, todavía rechazamos la idea de que lo otro no está vivo. Deslindar las raíces del cómo, el porqué y el hasta dónde de la avidez animista de la sociedad ultramoderna es lo que anima en el fondo este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Padilla
La vida íntima de los encendedores
Animismo en la sociedad ultramoderna
PREMIO
MÁLAGA
DE ENSAYO
2008
Ignacio Padilla,La vida íntima de los encendedores
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-576-7
© Ignacio Padilla, 2009
© De la fotografía de cubierta: Popperfoto / Getty Images, 2009
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Ensayo 118
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 2, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
La obra La vida íntima de los encendedores fue galardonada con el II Premio Málaga de Ensayo concedido el 19 de diciembre de 2008 en la sede del Instituto Municipal del Libro de Málaga. Formaron parte del jurado Estrella de Diego, Espido Freire, Javier Gomá, Juan Malpartida, Fco. Javier Jiménez y, con voz pero sin voto, el director del Instituto Municipal del Libro, Alfredo Taján. El fallo fue ratificado el mismo día por el Consejo Rector del Instituto Municipal del Libro.
Para Grace, mi terapeuta,
que me está volviendo loco.
La muerte es mi negocio
y el negocio ha sido bueno.
Inscrito en un mechero de la guerra de Vietnam
Las cosas tienen vida propia
Proemio
Ce n’est pas une bio des briquets.
En el decurso de varias décadas cautivo del cigarrillo, he gestado un encomio de la vida íntima de los encendedores, una vida de la que descreo, pero que suele cercarme en las noches de juerga con el ímpetu de una epifanía. No se trata solo de obsesión personal: esta apología del alma de los encendedores bulle en la mente de todos aquellos cuya existencia se encuentra ligada, por fuerza o de grado, a tan curiosos artefactos. He perdido la cuenta de las conversaciones que en estos años he visto derivar en el consenso de que los encendedores son seres animados, o que al menos tendrían que serlo. Solo así parece posible explicar su caprichoso proceder, su espíritu gregario y peregrino, su tenaz invitación al robo, su peso escénico en el cine o su ubicuidad en los estadios más memorables de la moda reciente.
No descarto que la supuesta hiperactividad de los encendedores parezca descabellada a más de uno, y acaso lo sea. Quienes ven el pensamiento mágico como una perversión de la lógica, harán bien en juzgar de excéntrico el punto de partida de mis reflexiones. En mi descargo apenas puedo argumentar que pocas cosas concibo tan humanas como animizar los objetos de nuestro interés. Nuestra manía de adorar ciertos artilugios proyectando en ellos nuestra vitalidad generará por fuerza una dosis de información tan copiosa como significativa, cuanto más en este siglo hiperconectado. Apostaré que una aficionada a los sombreros de fieltro o un devoto de los vehículos blindados de la Gran Guerra llenarían hoy bibliotecas con el elocuente fárrago de datos, anécdotas y digresiones que a lo largo de la historia han acumulado los oscuros objetos de su deseo.
Porque así lo entiendo, desde ahora garantizo a mis lectores que no es mi intención cansarme ni cansarles con una historia de los encendedores, empresa vana donde las haya, especialmente desde que contamos con ese laberinto sin centro que es la red cibernética. Es otro el propósito de estas páginas. No aspiro a que el lector comparta mi fe en el alma de los encendedores, ni siquiera pretendo que la tenga por una imaginación feliz. Pretextarla para atacar ciertas nociones sobre el animismo en nuestros días será acaso más aceptable. Que algunos nos prestemos a creer en la vida de tal o cual objeto puede no significar gran cosa. Puede hacerlo, en cambio, el que una parte significativa de la humanidad se haya mostrado y siga mostrándose dispuesta a jugar el juego de atribuir vida a los objetos inanimados. Deslindar las raíces del cómo, el porqué y hasta el dónde de dicha avidez en la sociedad ultramoderna es lo que en el fondo anima este libro.
I. Elogio de la sinrazón animista
1. La muerte de Dios y la lascivia de los encendedores
No he dado con una explicación imbatible del comportamiento de los encendedores. Intuyo apenas que su conducta se ajusta menos a los mandatos de la física que a los delirios del bestiario medieval o a las fobias de la guerra bacteriológica. Cualquier mañana, después de un sueño intranquilo, despertamos para hallarlos en nuestras manos sin recordar cuándo o a qué costa llegaron allí. Mudan constantemente de formato, fallan cuando menos lo esperamos, se reproducen con un entusiasmo digno de mejores causas. Diríase incluso que se desplazan: apenas ayer yacían impasibles sobre el buró y hoy se encuentran en un abrigo que no recordamos haber usado desde que Napoleón era artillero, nos evaden como si su único propósito en la vida fuese evitar que les adjudiquemos una ubicación precisa. Su ciclo vital es engañosamente breve aunque visiblemente activo: desaparecen cuando más los necesitamos, nos abandonan para reaparecer en manos de alguien más, no por fuerza un amigo. Amén de promiscuos, los encendedores son gregarios: el vértigo con el que se multiplican es proporcional a su capacidad de fugarse en tribu, como si previesen la inminente catástrofe de nuestro descuido. El día en que nos preguntamos de dónde diablos sacamos tantos encendedores puede anteceder a aquel donde pasaremos horas buscando en vano alguno de ellos. Quizá por eso los atesoramos, negamos su impenitente desechabilidad aun cuando hemos agotado su combustible. Pocas cosas concibo tan enigmáticas como el arte nada infrecuente de coleccionar encendedores. Aún me intriga que mis ancestros dedicasen buena parte de su vida tabaquista a congelar en frascos de compota huestes enteras de encendedores vacíos. Todavía están allí, como esperando el momento idóneo para cumplir con su secreta vocación de pequeñas bombas de tiempo.
¿En qué punto de nuestra historia fogosa y cigarrera recibieron los encendedores el soplo vital? ¿Qué dios insomne los bendijo para que los transformásemos en fetiches? No lo sé a ciencia cierta. Ni la supercarretera de la información me ha permitido trazar un genoma fiable de los mecheros, no digamos un convincente cuadro clínico de quienes los usamos, perseguimos, robamos, coleccionamos y tememos. Lo más próximo que he hallado a una luz sobre nuestra relación con los encendedores es un ensayo del poeta Luigi Amara, un texto que con el tiempo ha adquirido dimensiones legendarias entre los obsesos del tema1. Por desgracia, no es en rigor un desciframiento del lúbrico accionar de estos objetos, tampoco así un recuento de sus impensadas apariciones y espectaculares fugas en la sociedad ultramoderna. El poeta se aboca a explicar la movilidad de los encendedores desde una perspectiva menos mágica que médica. Sugiere que la errancia de los encendedores se debe a una suerte de patología: una cleptomanía inocua aunque pandémica bautizada con el sugerente nombre de latrocinio pirómano. El tecnicismo me parece convincente pero insuficiente. Al derivar en una manía la trashumancia de los encendedores, Amara acentúa tanto el papel activo del sujeto como la pasividad del objeto de su afición. El artefacto recurrido para domesticar el fuego se limitaría así a estimular un conjunto de acciones dependientes del sujeto, aun cuando ajenas a su voluntad. Cada vez que lo utilizamos o lo robamos, extraemos del encendedor una vida exclusivamente humana. Esta vitalidad acusa entonces acentos narcisistas, onanistas y hasta míticos. Materia muerta y reflectante, el mechero sería solo un espejo inerte impregnado por ende de la carga simbólica de la sombra, el retrato y la superficie líquida, elementos todos ellos propicios para disertar antes sobre el alma que sobre la ilusión animista propiamente dicha.
Amara sin embargo no cierra las puertas a la reflexión animista de la materia que lo ocupa. Su ensayo concluye con una premisa que invita a reconocer, así sea en un plano meramente imaginario, la vida intrínseca de los encendedores: el sujeto que roba compulsivamente encendedores es de alguna forma controlado por el objeto. Es como si el mechero tuviese también un aura mágica o enigmática que incitaría a los hombres a poseerlo contra las reglas básicas del decoro o la moral. «El imperio de la propiedad privada –anota Amara–, siempre tan ávido de extender sus dominios, no logra someter del todo esos artefactos desechables con los que hemos domesticado el fuego»2. Acto seguido, reconoce que ninguna de las razones esgrimidas para descifrar la promiscuidad de los encendedores «explica el porqué de su proverbial cambio de dueño»3. El enigma, entonces, permanece: el encendedor sigue atrayéndonos más allá de la lógica y del sujeto mismo, su hermetismo es también uno de sus atributos y hasta su razón de ser por encima de su simple función de mediador mecánico entre el hombre y el fuego.
El imperio de la lógica sigue siendo insuficiente para desentrañar los más antiguos misterios del modo como nos relacionamos con el universo material. El pensamiento contemporáneo no ha podido ni querido acabar de matar a los objetos. Resignarse a la inercia de las cosas implicaría depositar entero en nuestros hombros el pesado fardo de la vida autoconsciente, reconocer nuestra paradójica soledad de seres con alma cautivos en una cárcel física a la que tememos como tememos también a la pura espiritualidad de los muertos. La luz de la razón moderna nos ha llegado oblicua, lenta e ineficaz para emparejar el pensamiento simbólico con el progreso tecnológico. La bestia civilizadora insiste en cobrarnos un precio que, en el fondo, no estamos dispuestos a pagar: la renuncia a la magia. Sabemos que si renunciásemos a creer en la divinidad, en la vida de los objetos o en el alma de los animales quedaríamos indefensos frente a la materia inerte. Pero lo más grave es que sin ficción quedaríamos solos en medio de una multitud de consciencias no menos aisladas en su corporeidad. Así como la evidencia no ha bastado para hacernos claudicar de la fe en la vida inteligente en otros planetas, la impasibilidad de las cosas no ha conseguido desmarcarnos del juego animista. El como si de la vida íntima de las cosas nos distrae por momentos del agobio de un mundo desolado, cuyos habitantes no acabamos de creer que Dios realmente haya muerto abandonándonos sin compañía en la descorazonadora prisión de la materia.
2. El extraño caso de los calcetines peregrinos
Los estragos de la técnica al servicio de la guerra en el siglo xx nos invitan a mirar con recelo la generosidad de Prometeo: la antorcha con que domesticamos el divino fuego podría ser solo un áspid encerrada en un canasto, una oscura caja que solo aguarda nuestra curiosidad para regurgitar los males del universo, la venganza de los dioses contra el pícaro ladrón de sus secretos.
El desciframiento de las leyes rectoras del universo material ha resultado menos tranquilizador de lo que vaticinaron nuestros bisabuelos ilustrados. Las respuestas que nos han dado la física, la medicina y hasta la epistemología son con frecuencia desazonantes, a veces inclusive más desorbitadas que las que surgen del sencillo acto de imaginar y acatar lo imaginado como una forma falsa de verdad. Preferir el misterio o entregarse al pensamiento mágico siguen siendo nuestro salvoconducto para lidiar con dos verdades innegables: primero, que este mundo es todavía incomprensible y, segundo, que conviene a nuestro bienestar que siga siéndolo. Ahora más que nunca los hechos nos demuestran que el barco del sentido común navega por lo general contra corriente sin garantizar jamás que su travesía nos conducirá a buen puerto. Saber cómo se comportan las partículas atómicas nos ha llevado antes a la automutilación que a la transición hacia nuevas formas de energizar nuestro planeta, la exploración espacial no es más que un efecto secundario de los aportes de la física a la balística. Si a pesar de todo seguimos fantaseando con la vida íntima de los objetos es porque así lo deseamos y así lo preferimos, quizá también porque lo necesitamos para no sucumbir a la fatalidad de nuestro propio ser perecederos o denodadamente estúpidos. Jugamos a creer que las cosas están vivas para no reconocer que la vitalidad que les insuflamos no las hace más benévolas para la convivencia ni la supervivencia de nuestra especie. Lo hacemos porque retrotraernos al estadio animista es más sencillo que arrostrar la devastadora transparencia de las cosas, una transparencia que nos echa en cara nuestra ineptitud para armonizar con la materia. Las cosas que antaño parecían inescrutables han dejado de serlo, pero con ello solo han revelado cuán peligrosas pueden ser en nuestras manos y cuán lejos está nuestra especie de volver un día al paraíso original.
Días pasados, en la ociosidad de una tertulia, di de bruces con una singular pregunta: ¿adónde van a parar los calcetines que desaparecen en las lavadoras como por sortilegio? La respuesta que entonces se me ofreció no fue menos asombrosa: los calcetines perdidos, sentenció alguno de los presentes, se transforman en perchas para ropa. Con ser inocente, el joke me parece tan bello como revelador, pues resuelve con travesura marcadamente animista no uno sino varios misterios domésticos vinculados con la vida íntima de los objetos. Devoración y deglución, desplazamiento y metamorfosis: por fin un objeto transforma a otro sin nuestra intervención, la cosa animada devora y muda a su semejante de acuerdo con una suerte de selvática ley de supervivencia. ¿Quién no ha reparado en la constante viudez de sus calcetines tras una sesión de lavado? ¿Quién no ha imaginado que su lavadora, su automóvil o su computadora se comportan como monstruos semejantes a los espíritus del Hades, que devoran sangre para seguir tirando? ¿Cuántas veces no la hemos emprendido contra la máquina que se niega a cumplir sus funciones a costa de nuestras pertenencias, nuestra información o inclusive nuestra salud?
Frente a la pérdida, el exceso, la remisión o la movilidad de ciertos objetos, el hombre moderno no perderá su valioso tiempo en resolver racionalmente el misterio de la supuesta vitalidad de las cosas. Por el contrario, acudirá a la ficción animista. Mejor será asumir que los objetos están vivos, y tratarlos o maltratarlos en consecuencia. El ludópata en Las Vegas prefiere apalear o mimar a su máquina tragaperras antes que mecerse en los raseros de la estadística y la probabilidad: con la ficción de un intercambio vital, el jugador puede al menos imaginarse dueño de su suerte. Aún parece más grato explicar la movilidad de ciertas cosas a través del pensamiento mágico que nos regía en la infancia, cuando solo podíamos lidiar con el mundo a través de una espontánea suspensión de la incredulidad, a una fantasía animista prelógica o, de plano, ilógica.
Vincular la desaparición de los calcetines con la sobreabun- dancia de perchas rinde homenaje al siglo de las metamorfosis ovidianas, ese siglo feliz en que las preguntas más simples sobre nuestra relación con el mundo material podían dirimirse con la ficción o la fábula. En ese entonces nuestra voluntad de juego derivaba espontáneamente en el como si de un pensamiento animista suficiente para abrazar lo inexplicable y lidiar con el misterio de las cosas como si estas fuesen un otro voluntarioso, amigable aunque también reticente a nuestro afán de domesticarlo, siempre a un paso de rebelarse en contra nuestra y cobrarnos caro que le hayamos concedido el don de la vida, esa cualidad cuya distribución es en teoría monopolio de la divinidad.
Pocos conceptos conozco tan precariamente definidos como el animismo. Desde Taylor y Spencer hasta Durkheim y los abanderados del animismo psicológico, el concepto se escurre en sendas tan diversas como contradictorias. Unas reconocen la vida íntima de los objetos, otras se concentran en el dominio de la sugestión, algunas más invaden los territorios de la fantasmagoría, el espiritismo y los fenómenos paranormales.
Lo elusivo del concepto de animismo ha generado innumerables monstruos. Por no acatar su acepción acaso más sencilla –la atribución de vida a los objetos inanimados–, diversas escuelas han querido ahijarla para sus propios fines, casi siempre a costa de algo tan claro como atribuir vida a los objetos inanimados. De tal manera han proliferado las versiones sociológicas, médicas, antropológicas y psicológicas del animismo, que es prácticamente imposible atribuirle una definición canónica. Solo en el diccionario con que se forja nuestra lengua, la primera entrada alude al animismo como lo habría visto el médico alemán George Stahl, fundador de una teoría más bien excéntrica que dio una reorientación sanitaria a conceptos bastante más trascendentes como los de ánima y conducta.
No obsta esta dispersión para que puedan percibirse algunos puntos de acuerdo entre aquellos que, bien que mal, han tomado por los cuernos el escurridizo toro del animismo. Abandonada por baldía la discusión sobre qué es exactamente el animismo, los estudiosos del fenómeno han preferido replantear las preguntas. Ya no se trata de saber si el hombre atribuye o no vida a los objetos inanimados, tampoco hay que preocuparse demasiado de los motivos que lo llevan a hacerlo. Para alcanzar la plenitud de una definición, hay que asumir primero la realidad y la universalidad del acto animista, y preguntarse enseguida qué tipo de vida atribuimos a los seres inanimados.
A partir de esta pregunta, los estudios más convincentes –o menos dispersos– sobre el animismo coinciden en que hay por lo menos dos tipos de animismo. El primero de ellos consiste en pensar que las cosas tienen vida propia, entendida esta como un poder interno, un alma que se comporta de acuerdo con sus propios códigos, los cuales son tan distintos de los del hombre como ajenos a nuestra comprensión. Esta noción recibe el nombre de naturismo, y sería, en opinión de algunos de sus defensores, un estadio previo al animismo propiamente dicho.
Este último sería la segunda cara del gesto de atribuir vida a las cosas. El animismo propiamente dicho consiste en atribuir a las cosas un ánima consciente parecida o en ocasiones idéntica a la humana. De acuerdo con esta perspectiva, la vida interna de los objetos y los meteoros podría venir de diversas fuentes, todas ellas antropomórficas, sea Dios, sean ángeles y demonios, sean las almas de los muertos. Justo es decir que no faltan en esta escuela quienes defienden asimismo la posibilidad de que las cosas tengan también almas animales, pero está claro que la humanidad, como veremos en las páginas que siguen, se ha inclinado siempre por atribuir a las cosas una forma de vida superior, si bien matizada usualmente por alguna monstruosidad moral, física o psicológica. Cuando de animar las cosas se trata, los hombres preferimos hacerlo con dioses a nuestra imagen y semejanza, pero siempre con la convicción de que esos dioses, de una forma u otra, deben estar locos.
Sirva lo anterior para entender desde ahora por qué el animismo propone preguntas metafísicas, religiosas, lúdicas y psicológicas. Analizar esta pulsión puede ser significativo para entender nuestra relación tanto con el universo espiritual como con el universo material. Sus enigmas atañen al funcionamiento de nuestra mente, pero también a nuestra conducta y a la conducta de la naturaleza. Cuando nos preguntamos por qué atribuimos vida a las cosas no podemos dejar de preguntarnos también por qué les atribuimos un tipo u otro de vida. En cualquier caso, una vez advertidos de la elusividad del término que nos ocupa, creo que vale la pena replantearnos aquí, de forma lo más clara posible, una definición del animismo.
En estricto sentido filológico, la definición de animismo es irónicamente racionalista. No sin ingenuidad, los que de ello saben lo describen como «una creencia que atribuye vida anímica y poderes a los objetos de la naturaleza. Conciliadores, los académicos registran otra definición de animismo como «creencia en la existencia de espíritus que animan a todas las cosas»4. Desde luego, hay una notable diferencia entre atribuir vida anímica a las cosas y creer en la existencia de espíritus que las animan. Como sea, en ambos casos el animismo es visto como asunto del sujeto. Es este quien activamente produciría el ánima de las cosas, las cuales quedan reducidas a aguardar, con la pasividad que les caracteriza, que les sea inyectada vida, sea imaginaria, sea real.
Creer en la existencia de espíritus o atribuir vida a lo inánime nos lleva a asumir que la soberanía del acto animista en modo alguno depende del objeto en sí. Antes bien, la animación o animización de las cosas atañe a la voluntad del ser humano o, en su defecto, del ser divino, que es autoconsciente y autogenerado. Ningún objeto tendrá vida propia sin la anuencia o la participación de seres auténticamente vivos. Desde el punto de vista de la biología, esta facultad animadora valdría también para algunas bestias, pues algunos animales se muestran a veces incapaces de distinguir entre un señuelo y otro animal, o entre un cazador y el espantapájaros que lo imita. El perro roe tranquilamente su hueso en la consciencia de que este carece de vida, pero lo rechaza como a una pequeña bestia en cuanto lo ve moverse tirado por los hilos invisibles del investigador. Así, llegada la hora de explicar el animismo, bien puede decirse que el orbe propone mientras que el sujeto dispone. Resulta en extremo difícil sustraer el animismo en cualquiera de sus acepciones de la capacidad ilusionista del ser viviente, más aún si se trata de un ser autoconsciente. De allí que se considere con frecuencia al animismo una actividad de índole supersticiosa, cuando no pueril, patológica o de plano cavernaria, irremisiblemente vinculada con la religión, materia no menos elusiva que el propio animismo.
Si bien es cierto que el animismo es atendible sobre todo como un acto de sugestión del ser pensante, me parece que tal visión comporta serios matices. Nada más lejos de mis propósitos que defender a ultranza la vida intrínseca de los encendedores en particular o de los objetos inánimes en general. Creo no obstante imperioso acotar que el animismo dista de ser una enfermedad mental o una perversión del pensamiento inacabado del infante o de las sociedades primitivas. Se trata mejor dicho de un acto proyectivo natural, una actividad propia de cualquier individuo al margen de si este se ubica en tal o cual estadio de su desarrollo psicológico o en una fase dada de la carrera civilizadora.
Hallar vida en un objeto inanimado es más que una indulgente contravención a los mandatos de la lógica: es la expresión espontánea y necesaria del pasmo que produce la consciencia de nuestra propia finitud, nuestra pírrica rebelión contra el hecho ineluctable de que también nosotros terminaremos por ser cadáveres, pura materia inanimada. Con el animismo realizamos la catarsis del horror que nos produce nuestra corporeidad en un universo donde la materia está en constante transformación, siempre a punto de acabarse para transformarse contra nuestros deseos de ser y permanecer por siempre. Nada más humano, nada más natural que esta rebelión por sugestión. Otro asunto es que el animismo pueda en ocasiones derivar en la superchería de las formas alternativas de la magia o en el fetichismo entendido, ese sí, como veneración excesiva o patológica a la vida supuesta de algunas cosas. Cierto, el animismo es constante en las sociedades primitivas o preoperacionales, no menos que en las primeras etapas del desarrollo de la consciencia. Pero eso no basta para juzgarlo como un mero producto de nuestra insuficiencia psicológica, menos todavía como una prevaricación de lo que el canon moderno nos fuerza a entender como la manera «adulta» o «civilizada» de relacionarnos con el universo material. Mirar de esa manera el animismo significa negar, entre otras cosas, que el miedo y el misterio son atributos permanentes del hombre, cualesquiera que sean su edad o el momento de la historia en que le ha tocado existir.
Ya en 1912, en su análisis del origen de las religiones, Émile Durkheim señalaba que ni el misterio ni el culto a los espíritus ni el antropomorfismo religioso debían ser considerados primitivos5. Más que una premisa, el suyo es un clamor que solo puedo suscribir. Concebir al acto animista o sus derivados como mero producto del pensamiento preoperacional engendra monstruos de razón no menos amenazantes que los que han pululado en la imaginación del hombre desde que el mundo es mundo. Imposible comprender el pensamiento religioso si pensamos que el fetichismo, el culto a los animales, a la naturaleza y a los ancestros son una forma de religión primitiva respecto de todas las restantes. Cuando limitamos lo universal a tiempos o edades que además despreciamos, renunciamos a indicadores que nos permitirían entender nuestra condición en todas las edades y en todos los tiempos. Del abigarrado catálogo de mitos que el pensamiento positivo ha producido en su batalla contra el animismo y las satanizadas variantes del pensamiento mágico, me interesa ahora cuestionar los siguientes: primero, la creencia de que atribuir vida a las cosas inanimadas es privativo de la mente prelógica y, segundo, la convicción no menos generalizada de que el acto animista es consecuencia de una supuesta armonía del sujeto primario con el cosmos.
3. Falsa fábula del niño que hablaba con la luna
Si es verdad que nuestro apetito de ver nos lleva a hallar formas figurativas en las nubes, las manchas de humedad o las constelaciones, también es cierto que propendemos a atribuir vida a los seres inanimados. Si existe efectivamente en nosotros lo que Roman Gubern llama pulsión icónica, no es arbitrario agregar que nuestra relación con el universo material se guía asimismo por una pulsión animista6. No otra ha de ser la inercia que a algunos nos empuja a ver vida en los encendedores como a otros en los automóviles, en el cristal de cuarzo o hasta en el llavero del que cuelga una no tan inocente pata de conejo.
Cuando hablo de quienes nos entregamos a la pulsión animista aludo tanto a individuos como a comunidades. Con exceso reduccionista, los estudiosos suelen imputar la actividad y la ritualidad animistas a esa especie de anemia psíquica que en teoría caracteriza lo mismo al niño pequeño que al clan troglodita. En ambos casos la piedra de toque es el pensamiento de Jean Piaget: en opinión del desarrollista, tanto el niño como el salvaje supondrían que sus relaciones con lo inanimado son exactamente iguales que las que tienen con las personas. Por eso el niño acaricia de su agrado, como haría con su padre, o golpea la puerta que se ha cerrado con violencia frente a él. En su celebrada glosa del pensamiento piagetiano, Bruno Bettelheim añade que el niño acaricia el objeto porque está convencido de que a este le gusta, como a él, ser acariciado. Por parejas razones, el niño castigaría a la puerta pensando que esta le ha golpeado deliberadamente7.
Resulta obvio que Piaget y Bettelheim consideran el animismo como algo privativo de la mente infantil. A partir de esta premisa concluyen que la pulsión animista se extingue con el ingreso del individuo en la pubertad o con la irrupción de una comunidad dada en el estadio literario. Desde luego, no es así. O no del todo: sobra indicar aquí cuán fácil ha sido para la sociología contestar la idea piagetiana de que el animismo es una actividad exclusiva del niño. Armados con un arsenal de datos procedentes de su estudio de las sociedades preliterarias, los sociólogos modernos no tienen problemas a la hora de demostrar que el animismo prolifera también entre los adultos. En su descargo, los psicólogos podrían argumentar que la presencia de la pulsión animista en las sociedades prelógicas no obra nada contra las teorías piagetianas: los adultos primitivos son animistas porque piensan como niños. Si un salvaje cree en la vida de los objetos no es porque el objeto esté vivo ni porque así el objeto esté vivo ni porque el salvaje ha tenido la suerte o la desgracia de toparse con las cosas mientras se hallaba inmerso en una etapa infantil de la carrera civilizatoria.