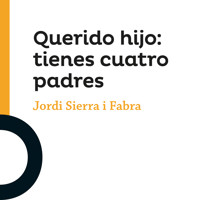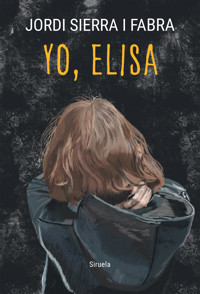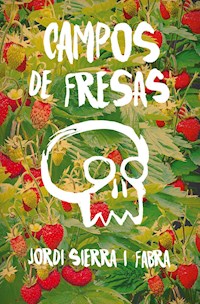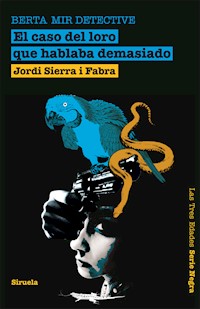4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2007 Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada: había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de La metamorfosis se inventó una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. Aquella noche Franz escribió la primera de las muchas cartas que, durante tres semanas, entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo. Según cuenta Dora Dymant, su compañera en aquellos días, el estado febril con el que Kafka escribía esas cartas era comparable al de cualquiera de sus inmortales obras. Éste es el relato de aquella experiencia, en la que Franz Kafka fue un mago de la palabra para una niña desconocida de la que jamás volvió a saberse nada, como tampoco de aquellas cartas que constituyen uno de los misterios más hermosos de la narrativa del siglo XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Primer sueño: la muñeca perdida
a
b
c
d
e
Segunda fantasía: las cartas de Brígida
f
g
h
i
j
k
Tercera ilusión: el largo rumbo de
l
m
n
o
p
Cuarta sonrisa: el regalo
q
r
s
t
u, v, w, x, y, z...
Corolario
Agradecimientos
Créditos
KAFKA Y LAMUÑECA VIAJERA
Para Franz,
del escarabajo que un día despertó convertido en niño
Primer sueño:
la muñeca perdida
a
Los paseos por el parque Steglitz eran balsámicos.
Y las mañanas, tan dulces...
Parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo, parejas que aún no sabían que eran parejas, ancianos y ancianas con sus manos llenas de historias y sus arrugas llenas de pasado buscando los triángulos de sol, soldados engalanados de prestancia, criadas de impoluto uniforme, institutrices con niños y niñas pulcramente vestidos, matrimonios con sus hijos recién nacidos, matrimonios con sus sueños recién gastados, solteros y solteras de miradas esquivas, solteros y solteras de miradas procaces, guardias, jardineros, vendedores...
El parque Steglitz rezumaba vida en los albores del verano.
Un regalo.
Y Franz Kafka la absorbía, como una esponja, viajando con sus ojos, arrebatando energías con el alma, persiguiendo sonrisas entre los árboles. Él también era uno más entre tantos, solitario, con sus pasos perdidos bajo el manto de la mañana. Su mente volaba libre de espaldas al tiempo, que allí se mecía con la languidez de la calma y se columpiaba alegre en el corazón de los paseantes.
Aquel silencio...
Roto tan sólo por los juegos de los niños, las voces maternas de llamada, reclamo y advertencia, las palabras sosegadas de los más próximos y poco más.
Aquel silencio...
El llanto de la niña, fuerte, convulso, repentino, hizo que Franz Kafka se detuviera.
Estaba muy cerca de él, a pocos pasos, y no había nadie más a su alrededor. No se trataba, pues, de una disputa entre pequeños, ni de un castigo de la madre, ni siquiera de un accidente, porque la niña no tenía signos de haberse caído.
Lloraba de pie, desconsolada, tan angustiada que parecía reunir en su rostro todos los pesares y las congojas del mundo.
Franz Kafka miró arriba y abajo.
Nadie reparaba en la niña.
Estaba sola.
Se quedó sin saber qué hacer. Los niños eran materia reservada, entes de alta peligrosidad, un conjunto de risas y lágrimas alternativas, nervios y energías a flor de piel, preguntas sin límite y agotamiento absoluto. Por algo él no tenía hijos.
Pero todo aquel sentimiento...
La niña tendría unos pocos años. Le resultaba difícil calcular cuántos. La edad de las niñas pequeñas era un misterio. Sí, exacto, justo esa edad indefinible en la que siguen siendo lo que son aun estando en el umbral del siguiente paso. Vestía con pulcritud, botitas, calzones, camisa con cuello de encaje, chaquetilla tres cuartos por la cual asomaba una falda llena de volantes. Su cabello era largo, oscuro, y lo recogía en dos primorosas trenzas. Era guapa, como todas las niñas pequeñas. Guapa por ser primavera de la vida.
Aunque ahora aquellas lágrimas convirtieran su rostro en una suerte de espantosa fealdad.
Franz Kafka permaneció quieto.
¿Qué hacía una niña tan pequeña allí sola? ¿Se había perdido? Si era así, tendría que tomarla de la mano, tranquilizarla, y buscar juntos un guardia para que la acompañara. Pero ¿cómo se tranquilizaría la niña si un desconocido le hablaba, la tomaba de la mano y echaba a caminar con ella? ¿Acaso no sería peor?
No, lo peor sería marcharse, irresponsablemente, y dejarla en mitad del parque.
Imprevisibles niños.
El llanto era tan y tan dramático...
Nunca había visto ni oído llorar a nadie de aquella forma.
Se resignó, porque muchas veces la vida no dejaba alternativas. Era ella la que marcaba el camino. Así pues, dio el primer paso en dirección a la pequeña, se quitó el sombrero para parecer menos serio, e iluminó su rostro con la mejor de sus sonrisas.
Probablemente, a pesar de todo, tuviese cara de dolor de estómago, pero eso era irremediable y carecía de importancia.
Franz Kafka se detuvo delante de la niña.
b
–Hola.
La niña dejó de gritar, pero no de llorar. Levantó la cabeza y se encontró con él. En su desesperada crispación ni siquiera le había visto acercarse. Los ojos eran dos lagos desbordados, y los ríos que fluían de ellos formaban torrentes libres que resbalaban por las mejillas hasta el vacío abierto bajo la barbilla.
Hizo dos, tres sonoros pucheros antes de responder:
–Hola.
–¿Qué te sucede?
No lo miró con miedo. Pura inocencia. Cuando la vida florece todo son ventanas y puertas abiertas. En sus ojos más bien había dolor, pena, tristeza, una soterrada emoción que la llevaba a tener la sensibilidad a flor de piel.
–¿Te has perdido? –preguntó Franz Kafka ante su silencio.
–Yo no.
Le sonó extraño. «Yo no». En lugar decir «No» decía «Yo no».
–¿Dónde vives?
La niña señaló de forma imprecisa hacia su izquierda, en dirección a las casas recortadas por entre las copas de los árboles. Eso alivió al atribulado rescatador de niñas llorosas, porque dejaba claro que no estaba perdida.
–¿Te ha hecho daño alguien? –sabía que no había nadie cerca, pero era una pregunta obligada, y más en aquellos segundos decisivos en los que se estaba ganando su confianza.
Ella negó con la cabeza.
«Yo no».
Estaba claro que quien se había perdido era su hermano pequeño.
¿Cómo permitía una madre responsable, por vigilante o atenta que estuviese, dejar que sus hijos jugaran solos en el parque, aunque fuese uno tan apacible y hermoso como el Steglitz?
¿Y si él fuese un monstruo, un asesino de niñas?
–Así pues, no te has perdido –quiso dejarlo claro.
–Yo no, ya se lo he dicho –suspiró la pequeña.
–¿Quién entonces?
–Mi muñeca.
Las lágrimas, detenidas momentáneamente, reaparecieron en los ojos de su dueña. Recordar a su muñeca volvió a sumirla en la más profunda de las amarguras. Franz Kafka intentó evitar que diera aquel paso atrás.
–¿Tu muñeca? –repitió estúpidamente.
–Sí.
Muñeca o no, hermano o no, eran las lágrimas más sinceras y dolorosas que jamás hubiese visto. Lágrimas de una angustia suprema y una tristeza insondable.
¿Qué podía hacer ahora?
No tenía ni idea.
¿Irse? Estaba atrapado por el invisible círculo de la traumatizada protagonista de la escena. Pero quedarse... ¿Para qué?
No sabía cómo hablarle a una niña.
Y más a una niña que lloraba porque acababa de perder a su muñeca.
–¿Dónde la has visto por última vez?
–En aquel banco.
–¿Tú qué has hecho?
–Jugaba allí –le señaló una zona en la que había niños jugando.
–¿Y has estado allí mucho tiempo?
–No sé.
Aquellas sin duda eran las preguntas que haría un policía ante un delito, pero ni era un delito ni él un policía. El protagonista del incidente ni siquiera era un adulto. Eso le incomodó aún más. La singularidad del hecho lo tenía más y más atrapado. Quería irse pero no podía. Aquella niña y el abismo de sus ojos llorosos lo retenían.
Una excusa, un «lo siento», bastaría. De vuelta a su hogar. O una recomendación: «Vete a casa, niña». Tan sencillo.
¿Por qué el dolor infantil es tan poderoso?
La situación era real. La relación de una niña con su muñeca es de las más fuertes del universo. Una fuerza descomunal movida por una energía tremenda.
Y entonces, de pronto, Franz Kafka se quedó frío.
La solución era tan sencilla...
Al menos para su mente de escritor.
–Espera, espera, ¡qué tonto soy! ¿Cómo se llama tu muñeca?
–Brígida.
–¿Brígida? ¡Por supuesto! –soltó una risa de lo más convincente–. ¡Es ella, sí! No recordaba el nombre, ¡perdona! ¡Qué despistado soy a veces! ¡Con tanto trabajo!
La niña abrió sus ojos.
–Tu muñeca no se ha perdido –dijo Franz Kafka alegremente–. ¡Se ha ido de viaje!
c
La mirada fue incrédula. La sorpresa total. Pero era una niña. Los pequeños quieren creer. Necesitan creer. En su mundo no existe, todavía, la desconfianza humana. Es un universo de soles y lunas, días encadenados, llenos de paces, amores y caricias.
Por lo menos allí, en el parque Steglitz, en pleno Berlín.
Y en 1923.
Franz Kafka sostuvo aquella mirada con su mejor cara de jugador imaginario, cosa que nunca había sido. La clave de todo, además de la inocencia de la niña, residía en su convencimiento, su aplomo, la forma en que contara aquel absurdo que acababa de nacer en su cabeza.
–¿De... viaje? –balbució ella.
–¡Sí! –cada segundo ganado, era un tiempo precioso para conformar la historia en su mente.
–¿Adónde?
–Ven, sentémonos –le señaló el banco más cercano, ausente de personas porque se hallaba bajo la sombra de algunos árboles–. Me fatigo mucho, ¿sabes?
Tenía cuarenta años, así que para la niña era un viejo. Claro que con su quebradiza salud probablemente lo fuese en realidad. ¿Cómo no iba a ser un viejo prematuro alguien que estaba ya retirado del mundo y jubilado desde hacía un año debido a su tuberculosis? Se sentaron en el banco y de entrada se sintió muy aliviado al comprobar que había logrado detener las lágrimas de su compañera. Ni los paseantes más cercanos los miraban. Estaban a salvo.
El resto dependía...
–¿Tú te llamas...? –fingió ser despistado.
–Elsi.
–¡Elsi, claro! ¡Naturalmente que era tu muñeca, porque la carta es para ti!
–¿Qué carta?
–La que te ha escrito, explicándote por qué se ha ido tan de repente. Pero con las prisas me la he dejado en casa. Mañana te la bajaré y podrás leerla, ¿de acuerdo?