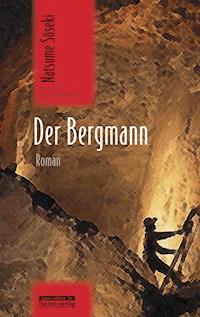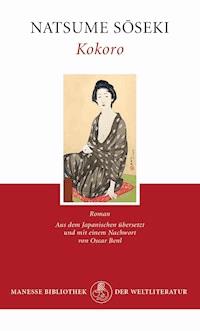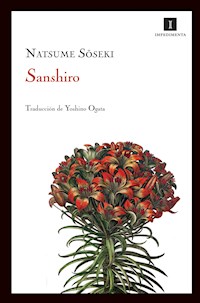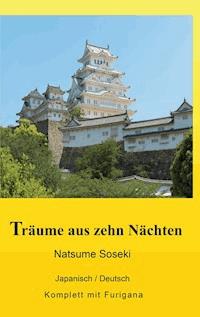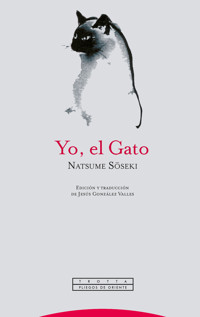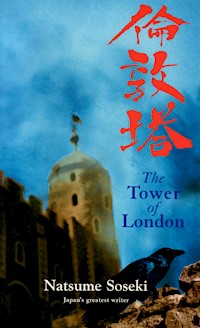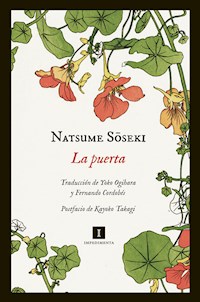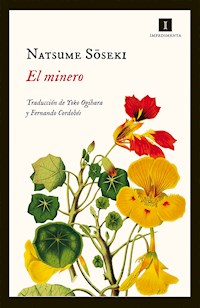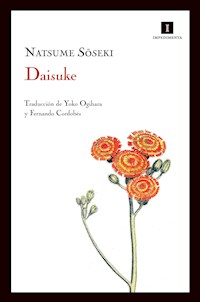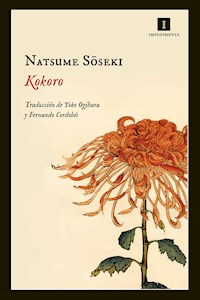
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Coincidiendo con el centenario de su aparición, Impedimenta publica una nueva traducción de la obra maestra de Sōseki, que prefiguraría la de autores de la importancia de Akutagawa, Kawabata o Murakami. "Kokoro" ("corazón", en japonés) narra la historia de una amistad sutil y conmovedora entre dos personajes sin nombre, un joven y un enigmático anciano al que conocemos como "Sensei". Atormentado por trágicos secretos que han proyectado una larga sombra sobre su vida, Sensei se abre lentamente a su joven discípulo, confesando indiscreciones de sus días de estudiante que han dejado en él un rastro de culpa, y que revelan, en el abismo aparentemente insalvable de su angustia moral y su lucha por entender los misterios del amor y el destino, el profundo cambio cultural de una generación a la siguiente que caracterizó el Japón de principios del siglo XX. Ninguna biblioteca de literatura japonesa estaría completa sin "Kokoro", la novela más lograda de Natsume Sōseki, la más profunda y la última que completó antes de su muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Ähnliche
Kokoro
Natsume Sōseki
Traducción del japonés a cargo de
Yoko Ogihara y Fernando Cordobés
Introducción a cargo de
Fernando Cordobés
Introducción
Una obra maestra entre dos épocas
por Fernando Cordobés
Si uno quiere hacerse una idea de la trascendencia de Kokoro en el Japón de 2014, año en el que se celebra el primer centenario de la publicación de la novela, basta un detalle. El AsahiShimbun, uno de los principales periódicos del país, cuya tirada diaria es millonaria, inició en abril de 2014 la publicación seriada del libro, al mismo ritmo que cien años antes, en 1914, cuando su autor, Natsume Sōseki, era responsable de la sección literaria del periódico. Por su parte, los institutos japoneses tienen a Kokoro,Soy un gato y Botchan1 como lecturas obligatorias y, en cualquier biblioteca del país, las novelas de Sōseki no solo forman parte del fondo editorial, sino que a menudo son difíciles de consultar al estar continuamente en préstamo, al igual que sucede con las obras críticas sobre el autor, los textos de referencia o manuales para la lectura, las guías que reproducen los paseos de Sōseki y sus personajes por Tokio o los distintos lugares donde vivió, la monumental Sōsekiy su tiempo, de Eto Jun, y un largo etcétera.
En la edición revisada del diccionario de español moderno de Hakusuisha, la definición de kokoro dice así: ‹‹Corazón, mente, alma, espíritu, pensamiento…». Se trata, por tanto, de un concepto de difícil traducción que los no nativos en lengua japonesa debemos resignarnos a entender solo a medias, por mucho que nos empeñemos en desentrañar la complejidad de un término que se ajusta como anillo al dedo a una forma peculiar que tienen los japoneses de entender el mundo: curiosa, aparentemente sencilla, ambigua, pero en el fondo muy escurridiza. Kokoro es uno de esos términos ‘ambientales’ que implican una atmósfera determinada, una sensibilidad específica. Conceptos como kokoro para los japoneses, saudade para los portugueses o huzün para los turcos, por citar algunos que implican sentimiento, melancolía, belleza en una de sus formas más sugerentes, deberían incorporarse junto a todo lo que comportan al resto de lenguas para enriquecerlas. ¿Cómo lograrlo? No parece que haya muchos caminos al margen de la literatura. En el caso de Kokoro, después de leer el libro no será tan difícil entender su significado y respirar la atmósfera que le da sentido.
Simplificar el título de la novela como hicieron algunas antiguas ediciones en lengua inglesa y reducirlo a The Heart [El corazón] o a Le pauvre coeur des hommes [El pobre corazón de los hombres], en el caso de las francesas, ofrece una interpretación, sin duda, pero elimina los matices y reduce la imprecisión de un término muy amplio con el que se pueden entender muchas cosas.
Cuando Sōseki comenzó con la redacción de Kokoro, se planteó escribir una serie de relatos de mayor o menor extensión cuyo trasfondo sería siempre el mismo: el final de la era Meiji, marcada no solo por la muerte del Emperador, sino también por el suicidio del general Nogi y su mujer. Ambos acontecimientos causaron un impacto emocional inmenso en la sociedad japonesa de la época, que los incipientes medios de comunicación extendieron como la pólvora hasta el último rincón del país. La era que había puesto fin al secular aislamiento de Japón, a una sociedad medieval anclada en valores ancestrales, que lanzó al país a una modernidad que imprimió una constante sensación de ansiedad, inseguridad y desorientación, había tocado a su fin. ¿Qué iba a suceder a continuación?
Varias entradas del diario de Sōseki atestiguan su preocupación al respecto y, entre sus objetos personales, se conservan los periódicos de entonces. Dos años después del fin de la era Meiji se publicó Kokoro.
Cuando afrontaba la redacción de la tercera y definitiva parte del libro, la larga confesión de Sensei en forma de carta, Sōseki comprendió que lo escrito hasta entonces había tomado ya la forma de una novela. Sin embargo, no fue un proyecto premeditado. Hubo circunstancias prosaicas que acabaron por moldear la obra tal y como la conocemos hoy en día. Como responsable de la sección literaria del Asahi, donde había publicado también por entregas muchas otras novelas suyas, esperaba a un sustituto que le tomase el relevo, para disfrutar así de un merecido descanso. Pero su sustituto enfermó y, hasta que encontraron uno nuevo, se vio obligado a alargar la confesión de Sensei, a la que puso punto final tan pronto como este nuevo responsable apareció. En una carta dirigida a un amigo, Sōseki confesó que nunca tuvo intención de darle tanto peso en la novela a la confesión de Sensei. Fueron las cuestiones de orden práctico las que le obligaron a hacerlo. Esa larga misiva en la que Sensei detalla su relación durante su época de estudiante con K, un compañero de estudios con quien también compartía casa, ha sido considerada por algunos críticos occidentales un defecto formal de la novela. Sin embargo, en una cultura que evita abordar los temas espinosos de forma directa, recurrir a un cierto artificio para expresar algo de manera alambicada se entiende de un modo muy distinto, especialmente en 1914, cuando aún se practicaba la hermosa costumbre de escribir cartas.
Kokoro narra en primera persona la relación de narrador, el personaje principal, con Sensei, un hombre de más edad a quien conoce por casualidad durante unos días de vacaciones en la localidad costera de Kamakura y que ejercerá una influencia decisiva en su destino. En pocas palabras, se puede decir que la novela describe la relación entre ambos, así como la de narrador con su padre y su familia y, por último, la de Sensei con K, en la que Sōseki, como ya hizo en novelas anteriores, introduce un triángulo amoroso. No obstante, si se abre el foco, el cuadro lo completa tanto el final de una época, como el desenlace definitivo de unos personajes que han evolucionado con Sōseki desde sus primeras obras. ¿No se parece Sensei a Ichiro, el hermano mayor de El caminante,2 que también se confiesa al final de la obra en una extensa carta escrita por un amigo? ¿No se parece Yo al Daisuke3 de la novela homónima publicada, junto a otras, también por Impedimenta? A partir de Kokoro, sin embargo, las obras de Sōseki cambian de rumbo.
La Restauración Meiji, de 1867 a 1912, supuso una auténtica revolución impuesta por las élites cuyo objetivo era transformar un país cerrado, feudal, autárquico, con una fuerte base agrícola, hasta convertirlo en uno moderno, industrializado, capaz de hacer frente a las grandes potencias occidentales de la época que ansiaban añadir Japón a su listado de posesiones coloniales. De semejante empeño, nadie salió indemne y la sociedad en su conjunto sufrió una mutación traumática que marcaría su futuro destino histórico. En literatura, como no podía ser de otro modo, sucedió otro tanto. Hubo que cambiar de patrones, dejar atrás los viejos modelos de referencia y adaptar unos nuevos importados de Occidente.
Es difícil imaginar la convulsión que supuso para la gente de entonces enfrentarse a semejante volteo de la realidad. La muerte del Emperador simbolizó el final de una época y el suicidio del general Nogi junto a su mujer, provocó un impacto emocional que se aprecia en los textos de la época. Sōseki no se quedó al margen de todo aquello. De hecho, tampoco a él le quedaba mucho tiempo de vida y quizá por eso Kokoro desprende un aroma tan crepuscular. Después, publicaría dos obras más: Las hierbas del camino,4 una reflexión sobre el pasado y Luz yoscuridad5 que, a pesar de estar inacabada, fue ya una novela de otro tiempo, como señala el premio Nobel Kenzaburō Ōe en el prólogo a la traducción publicada por Impedimenta.
Unos años antes, durante una convalecencia en el balneario de Shuzenji para recuperarse de la úlcera de estómago que le aquejaba desde hacía tiempo, Sōseki sufrió una crisis que a punto estuvo de acabar con su vida. Rescatado de las garras de la muerte de puro milagro, esa experiencia contribuyó, sin duda, a darle un tono más profundo y melancólico a sus obras, a abandonar el humor de sus inicios como escritor, para centrarse en las difíciles relaciones personales y en la introspección psicológica de sus personajes. Algunas fotos de la época atestiguan ese cambio en su fisonomía. En una de ellas, fechada en diciembre de 1914, posa con sus dos hijos varones y se le ve cansado, prematuramente envejecido. Nada que ver con el joven que había marchado a Londres tiempo atrás para una estancia de dos años, experiencia que imprimió en él una huella amarga repleta de claroscuros. Su mujer Kyoko, daría cuenta de todo ello después del fallecimiento de su marido en su libro Mi vida con Sōseki.
En cuanto finalizaron las entregas de la novela en el Asahi, Kokoro se publicó en forma de libro. En sí mismo, un hecho semejante no tenía por qué constituir un acontecimiento digno de mención, pero supuso la inauguración de una de las grandes editoriales japonesas que más iba a contribuir al desarrollo cultural del país: Iwanami Shoten.
Shigeo Iwanami, su fundador, aún no tenía decidido por aquel entonces qué nombre le pondría a su empresa, pero lo que sí sabía era que su proyecto resultaba demasiado ambicioso como para poder afrontarlo con sus escasos medios económicos. Consciente de ello, Sōseki decidió ayudarlo. Costeó la primera edición de su bolsillo y se encargó personalmente del diseño del libro. Después de su experiencia en Londres, era consciente de la importancia de cuidar al libro como objeto, no solo como texto, para que tuviera un mayor atractivo, un nuevo aire que atrajera al público, lo cual se traduciría al final en mayores ventas. Así le había sucedido ya con Soy un gato, de cuyo diseño se encargó el hermano pequeño de un discípulo suyo y que enseguida se convirtió en un éxito de ventas. Para la primera edición de Kokoro en Iwanami, en cambio, Sōseki no dejó nada en manos ajenas, hasta el punto de que la penúltima página reproducía una frase en latín grabada por él sobre una plancha de madera que parecía una premonición: Ars longo, vita brevis.
Eto Jun, el gran estudioso de la vida y la obra de Sōseki, afirmaba que fue un hombre grande y generoso, como corresponde al padre de la literatura contemporánea japonesa. En su casa de Tokio recibía visitas de antiguos alumnos, de escritores consagrados y en ciernes, de amigos y admiradores. Hasta tal punto se hizo insostenible aquel trasiego, que empezó a afectar a su concentración en el trabajo. Decidido a poner coto a esa desorganización, concentró las visitas en un solo día cada semana, inaugurando lo que se conocería después en los círculos literarios como la «reunión de los jueves». En aquellos encuentros se hablaba de todo: literatura, arte, filosofía… Sōseki aconsejaba a sus discípulos, les prestaba sus libros, los orientaba. Sus puertas estaban abiertas y en la última época de su vida coincidió con uno de los grandes talentos que con el tiempo daría un nuevo rumbo a la literatura japonesa: Ryunosuke Akutagawa. Cuando Sōseki leyó su relato La nariz, le dijo que si escribía veinte o treinta textos como aquel, y si tenía la paciencia suficiente, se convertiría en un autor sin precedentes en las letras de Japón. Cuando publicó Rashomon, Akutagawa tuvo la consideración de dedicarle el libro a su maestro ya fallecido.
La actividad literaria de Sōseki se concentró en un periodo de tiempo relativamente corto, unos diez años, lo cual da una idea de su ingente labor, acuciado, sin duda, por la evidencia de que no iba a vivir mucho más. Se conserva una triste fotografía en la que se le ve ya moribundo, tumbado en un futón sobre el tatami, cubierto con una manta y rodeado de algunas personas que no se distinguen. En la creencia de la época de que si se tomaba la fotografía de un enfermo se lograría su sanación, la familia encargó una con la esperanza de rescatarle de nuevo de la muerte. Sin embargo, con ello simplemente lograron dejar testimonio visual de los últimos días de su corta vida. Como a K, el amigo de Sensei en Kokoro, a Sōseki lo enterraron en el cementerio de Zôshigaya, en Tokio. Los avatares históricos (el gran terremoto de Kanto de 1923 y los bombardeos de la segunda guerra mundial) que no solo destruirían la ciudad dos veces sino que además propiciarían su profunda transformación de una urbe de madera y papel a la megalópolis que es hoy en día, no consiguieron, en cambio, borrar del mapa el lugar donde descansa su alma, un oasis de paz al que acude mucha gente para refugiarse del mundo que asedia extramuros.
Fernando Cordobés
Primera parte sensei y yo
1
Siempre lo llaméSensei.6 Así lo haré en estas páginas en lugar de revelar su nombre. No es que quiera mantenerlo en secreto, simplemente me resulta más natural. La palabra «sensei» se me viene a los labios cada vez que lo recuerdo.Ahora que escribo sobre él, lo hago con la misma reverencia y respeto que siempre sentí. No me parece adecuado usar sus iniciales para referirme a él. De ese modo sentiría como si hubiera una gran distancia muda entre nosotros.
Lo conocí en Kamakura,7 cuando yo aún era estudiante. Un amigo mío fue allí a pasar las vacaciones de verano, y a disfrutar del mar. Me escribió para que lo acompañara, así que me las arreglé para juntar el dinero necesario para el viaje, algo que me llevó dos o tres días. Sin embargo, apenas media semana después de mi llegada, mi amigo recibió un inesperado telegrama de su casa en el que le pedían que regresara. Al parecer su madre había caído enferma. Él no terminaba de creérselo. Sus padres intentaban desde hacía tiempo obligarlo a aceptar un matrimonio que él no deseaba. Según las costumbres de la época era demasiado joven para casarse y, además, la chica en cuestión no le gustaba. Precisamente por eso decidió no regresar a su casa durante las vacaciones, como hubiera sido lo normal, sino que prefirió irse a la costa a disfrutar de unos cuantos días de asueto. Me enseñó el telegrama y me pidió mi opinión. ¿Qué debía hacer? Mi amigo se debatía entre las dudas. Yo no sabía qué aconsejarle, pero en el caso de que su madre estuviera realmente enferma, le dije que debía volver, sin dudarlo. Al final se marchó. Después de todos los esfuerzos que hice para pasar unos días con él en Kamakura, al final me quedé allí solo y sin nada que hacer.
Podía quedarme o bien volver a casa, pero aún quedaba tiempo hasta que empezasen las clases, así que al final decidí permanecer donde estaba. Mi amigo pertenecía a una familia acomodada de la región de Chugoku y no le faltaba el dinero. Sin embargo, era joven y se las arreglaba más o menos como yo. Así que, después de su marcha, me vi obligado a buscar un hostal menos costoso del que habíamos elegido en un primer momento.
El lugar que había elegido estaba en las afueras del pueblo. Para llegar a los sitios de moda, los billares, las heladerías, tenía que caminar un buen rato atravesando inmensos arrozales. Ir en rickshaw me habría costado por lo menos veinte sen. A pesar de todo, por los alrededores se veían muchas casas nuevas de veraneo, la playa quedaba cerca y era la mejor opción para ir a bañarse.
Todos los días bajaba al mar. Dejaba atrás las viejas casas de campo con sus tejados de paja ennegrecidos por el humo y llegaba a la playa, repleta de gente de Tokio que huía del calor del verano en la ciudad. Algunos días, la playa me parecía un grandísimo baño público repleto de oscuras cabezas flotantes. No conocía a nadie, pero disfrutaba enormemente cuando me embebía en aquella alegre visión de cuerpos tomando el sol, cuando me tumbaba en la arena o me metía en el agua hasta las rodillas para que las olas las golpeasen.
Fue en medio de esa multitud donde por primera vez vi a Sensei. Por aquel entonces, cerca de la orilla había un par de puestos de bebidas que, además, tenían casetas de baño para cambiarse. Sin ninguna razón en particular, di en frecuentar uno de ellos. Al contrario de los propietarios de las grandes casas de veraneo de la zona de Hasé, los bañistas de aquella playa no teníamos casetas de baño privadas, sino que nos veíamos obligados a usar las comunitarias. En ellas la gente aprovechaba para relajarse, para tomarse un té, dejar sus sombreros y sombrillas en un lugar seguro, a salvo de los ladrones, y quitarse la sal con una buena ducha mientras los empleados se encargaban de enjuagar sus trajes de baño. Yo no tenía un bañador propiamente dicho y por tanto no necesitaba ir a cambiarme. Sin embargo, solía dejar mis cosas en la caseta cada vez que me metía en el mar para evitar que alguien me las robara.
2
Fue allí donde vi a Sensei por primera vez. Caminaba en dirección a la orilla justo cuando yo salía del agua, con la brisa marina acariciando mi cuerpo. Entre nosotros había una considerable cantidad de cabezas negras que me impedían distinguir bien sus rasgos. Era muy probable que en condiciones normales me hubiera pasado inadvertido —de hecho, yo caminaba algo distraído—, pero hubo algo en él que llamó mi atención y que me hizo distinguirlo entre la muchedumbre: iba acompañado por un occidental.
El occidental tenía una piel blanquísima. Había dejado su yukata8 encima de un banco y tan solo llevaba unos calzones de estilo japonés. Miraba fijamente al mar, con los brazos cruzados. Su circunspección me fascinó. Dos días antes había ido a la playa de Yuiga. Allí, sentado sobre una pequeña duna de arena formada junto a la entrada trasera de un hotel frecuentado por extranjeros, me pasé un buen rato contemplando cómo se bañaban los occidentales. Del hotel salían muchos hombres, y todos se precipitaban en dirección al agua. Al contrario que ese occidental, ninguno de ellos llevaba el torso, los brazos o las piernas al descubierto. Las mujeres se mostraban aún más recatadas si cabe que los hombres. La mayor parte de ellas llevaban gorros de color castaño rojizo o azul, que emergían graciosos entre las olas. Comparado con aquella reciente escena, la visión de aquel occidental de aire impasible, de pie frente a todo el mundo, cubierto tan solo por unos calzones sencillos, me resultó de lo más extraña.
En un determinado momento, el extranjero giró la cabeza y dijo algo en japonés al hombre que lo acompañaba. Este acababa de agacharse para alcanzar la toalla que se le había caído a la arena. Cuando la alcanzó, se la anudó a la cabeza y se dirigió al mar. Ese hombre era Sensei.
Movido por la curiosidad, mis ojos siguieron a las dos figuras que ahora caminaban juntas en dirección al agua. Atravesaron la rompiente de las olas abriéndose paso entre el gentío concentrado en la zona menos profunda. Cuando alcanzaron una zona despejada, lejos ya de la orilla, empezaron a nadar. Se deslizaron mar adentro hasta que sus cabezas se convirtieron en dos puntos diminutos perdidos en la distancia. De regreso a la orilla, poco después, se secaron con la toalla sin tomarse siquiera la molestia de ducharse. Entonces se vistieron y se marcharon de la playa, tan rápidamente que apenas me dio tiempo a ver a dónde se dirigían.
Continué en el mismo banco donde estaba una vez se marcharon y me fumé un cigarrillo. Pensé despreocupadamente en Sensei. Estaba convencido de haber visto antes su cara, pero no fui capaz de recordar dónde ni cuándo.
Entretanto, no tenía nada que hacer, me moría de aburrimiento y debía entretenerme de algún modo. Al día siguiente, a la misma hora, volví a la playa. Y allí estaba él. En esa ocasión llevaba puesto un sombrero de paja e iba solo. No lo acompañaba el occidental. Sensei se quitó las gafas, las dejó encima de una mesa y, ciñéndose la toalla alrededor de la cabeza, caminó con brío hasta el agua.
Mientras observaba cómo se abría paso entre la multitud y se echaba a nadar, me invadió la imperiosa necesidad de seguirlo. Haciendo salpicar el agua a mi alrededor, me metí en el mar, hasta que ya no pude hacer pie. Entonces clavé la vista en él y me eché a nadar. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, fui incapaz de alcanzarlo. En lugar de volver por el mismo sitio, como había hecho el día anterior, esta vez describió una gran curva hasta salir del agua en una zona alejada de la playa.
Salí del agua, tras él. Cuando regresé al puesto de bebidas, aún chorreando, él pasó junto a mí impecablemente vestido, ignorándome completamente.
3
Al día siguiente volví a la playa a la misma hora. De nuevo encontré allí a Sensei. Y al día siguiente, como impulsado por un conjuro, hice lo mismo. Y, como el primer día, no reuní fuerzas para hablar con él, ni tan siquiera para saludarlo. Su actitud me intimidaba. La verdad es que había algo en él que hacía que no pareciera muy sociable. Según comprobé, día tras día llegaba a la misma hora, con el mismo aire inaccesible y distante, y se marchaba puntual, indiferente a la ruidosa multitud que lo rodeaba. El occidental con el que lo vi el primer día no volvió a aparecer. Sensei llegaba solo y solo se marchaba.
Aquel día, como de costumbre, Sensei volvió de su baño, se dirigió a donde había dejado la ropa y cogió su yukata. Pero se dio cuenta de que estaba llena de arena y, al sacudirla, se le cayeron las gafas que había dejado envueltas en la ropa. Una vez se puso la yukata y se ciñó el obi9 a la cintura, se dio cuenta de que no tenía las gafas y se puso a buscarlas. Vi que aquella era mi oportunidad. Sin pensarlo dos veces, me metí debajo de la mesa y se las alcancé.
—Gracias —me dijo, dirigiéndome una tímida sonrisa.
Al día siguiente lo seguí hasta el mar y nadé tras él. Habríamos avanzado unos doscientos metros cuando, de pronto, se detuvo, se dio media vuelta y se dirigió a mí. Éramos las dos únicas personas en aquella franja de mar azul. Estábamos a una considerable distancia de la playa. Hasta donde alcanzaba la vista, el sol inundaba el mar y las montañas. Yo me movía danzando en el agua, intentando mantenerme a flote. Sentí mis músculos hincharse. Estaba pletórico. Una indescriptible sensación de libertad y deleite se apoderó de mí. Entretanto, Sensei dejó de moverse para flotar tranquilamente de espaldas. Lo imité. El intenso azul del cielo me golpeó en la cara, como si se hundiera en lo más profundo de mi mirada.
—Es divertido, ¿no cree? —dije en voz alta.
Al cabo de un rato, Sensei recuperó la posición en el agua.
—¿Volvemos?
Yo me sentía pleno de energía, me hubiera quedado allí más tiempo, pero asentí de inmediato, feliz de poder hablar con él por fin. Nadamos hacia la playa por el mismo sitio por el que habíamos venido.
A partir de ese día, Sensei y yo nos hicimos amigos. Sin embargo, aún desconocía todo de él, incluso dónde se alojaba. Tres días después de nuestro primer baño, nada más llegar a la casa de té de la playa, se giró hacia mí. Era mediodía.
—¿Tienes previsto quedarte por aquí mucho más tiempo?
No había planeado nada al respecto. No tenía, por tanto, una respuesta preparada.
—No lo sé.
La sonrisa que se dibujó en su rostro me hizo sentir torpe.
—¿Y usted, Sensei?
Aquella fue la primera vez que lo llamé así.
Esa misma tarde fui a verlo a su hotel. Digo hotel, pero en realidad descubrí que no se trataba de un establecimiento propiamente dicho. Sensei se alojaba en una villa situada en el interior del amplio recinto de un templo. Compartía alojamiento con gente que apenas conocía, no era parte de su familia. Al notar la mueca irónica en su expresión cada vez que me oía llamarlo «sensei», me excusé diciéndole que era mi costumbre cuando me dirigía a personas mayores que yo. Le pregunté por el occidental con el que lo había visto el primer día. Era un excéntrico, me dijo, y ya había abandonado Kamakura. Luego se sinceró y me contó algunas cosas sobre sí mismo. Me confesó que para él era realmente extraño haber entablado relación con aquel hombre. Ni tan siquiera era amigo de relacionarse con sus compatriotas japoneses. Le dije que tenía la impresión de conocerlo de antes, aunque era incapaz de recordar dónde lo había visto. Joven e ingenuo como era, esperaba que a él le ocurriese lo mismo y ya imaginaba su respuesta. Sin embargo, tras una pausa meditativa dijo:
—Pues a mí no me suena tu cara. ¿No será que te recuerdo a otra persona?
Me sentí en cierto modo decepcionado por sus palabras.
4
A final de mes regresé a Tokio. Hacía tiempo que Sensei se había marchado ya de Kamakura. Antes de despedirme de él, le había preguntado:
—¿Le importaría que lo visitase en alguna ocasión?
—Está bien —me respondió él, tímidamente.
Nuestra relación ya había alcanzado por entonces, creía yo, cierto grado de familiaridad y confieso que habría esperado de él una respuesta más cálida. Su parca contestación tuvo el efecto de herir en cierto modo mi autoestima.
Sensei me decepcionaba a menudo con su comportamiento, tan distante. A veces parecía darse cuenta de su actitud, otras, en cambio, en absoluto. A pesar de todo, a pesar de esas punzadas de decepción, era incapaz de alejarme de él. Más bien al contrario: cada vez que me golpeaba con una de sus cortantes frases, sentía el impulso de insistir aún más en que nuestra amistad se afianzase. Me parecía que, al hacerlo, un día acabaría alcanzando lo que con tanto ahínco deseaba. Era joven, por supuesto, y por tanto inconsciente, pero ese impulso juvenil que me arrastraba a él se circunscribía solamente a su persona. Con nadie más me ocurría. No sabía por qué me sentía así con Sensei, y solo con él. Sin embargo, ahora que está muerto, al fin lo he comprendido. No era que yo le disgustara, que esa forma de ser tan fría y distante fuera la manifestación de un desagrado con el que pretendiera mantenerme alejado de él. Ahora siento tristeza porque me doy cuenta de que en realidad eran señales de advertencia dirigidas a alguien que trataba de intimar con él. Sensei necesitaba dejarme claro que él no merecía la pena como amigo. Ahora sé que toda esa indiferencia por el afecto de los demás no era en realidad sino desprecio por sí mismo.
No es necesario decir que volví a Tokio decidido a visitarlo. Aún faltaban dos semanas para que comenzaran las clases. Era un buen momento para hacerlo. Sin embargo, dos o tres días después de mi regreso, mis sentimientos, el humor del que disfrutaba en Kamakura, empezaron a cambiar, a desdibujarse en cierto modo. La vibrante atmósfera de la ciudad, los vívidos recuerdos de mi vida en la capital, llenaron por completo mi mente. Cuando veía a los estudiantes paseando por la calle, sentía una honda excitación por el año académico que estaba por comenzar. Durante un tiempo me olvidé de Sensei, de Kamakura y de los días de verano.
Las clases empezaron. Más o menos un mes más tarde todo volvió a su ser. De nuevo sentí como brotaba en mi interior una especie de debilidad. Erraba por las calles sumido en un vago descontento. Escudriñaba las paredes de mi cuarto, consciente de que me embargaba una indefinible carencia. En determinado momento, se me apareció su imagen, la imagen de Sensei. Al fin me di cuenta de que sentía la necesidad de volver a verlo.
No estaba en casa la primera vez que fui a visitarlo. La segunda vez, recuerdo, era domingo. Hacía un día hermoso, con uno de esos cielos que parece que le atraviesan a uno el alma. Ese día tampoco estaba. Me extrañó. En Kamakura me había dicho varias veces que raramente salía de casa. De hecho llegó a confesar que le disgustaba pisar la calle. Recordaba perfectamente las circunstancias en que me lo había dicho. Así que, tras no encontrarlo ninguna de las dos veces que fui a su casa, se me vinieron a la mente aquellas palabras suyas de nuestras conversaciones en la playa, y en algún lugar de mi interior noté que empezaba a palpitar un impreciso resentimiento. En lugar de marcharme, pues, me quedé plantado frente a su puerta. Observé a la criada. Era la misma a quien le había dejado mi mensaje en la ocasión anterior. Me reconoció de inmediato. Azorada, me aseguró que le había entregado mi tarjeta, y luego se retiró y me dejó allí. Poco después, apareció una mujer a la que tomé por la esposa de Sensei. Era una mujer bellísima. Tan bella que me quedé impresionado.
Con gran amabilidad, me explicó dónde había ido su marido. Todos los meses, me dijo, justo ese día, tenía costumbre de visitar el cementerio de Zôshigaya, donde solía dejar flores sobre cierta tumba.
—No tendría que esperar demasiado a que llegase. Como mucho diez minutos —añadió la mujer compasivamente.
Sin embargo, dándole las gracias, le dije que prefería marcharme y volver otro día. Me encaminé en dirección al centro de la ciudad, con su bullicio. Y entonces, de pronto, sentí el impulso de ir al cementerio. Quizá lo encontrase allí, pensé. Así que di media vuelta y aceleré el paso.
5
Justo enfrente de la entrada del cementerio había un campo de arroz que se usaba como semillero. Caminé por la amplia avenida central flanqueada de arces, pensando en que Sensei todavía podía estar por allí. Entonces vi a alguien que bien podía ser él saliendo de una casa de té situada al final de la avenida. Me acerqué hasta que pude distinguir los destellos del sol reflejándose en la montura de sus gafas.
—¡Sensei! —grité.
Se detuvo. Miró en dirección a donde yo estaba.
—¿Cómo…? ¿Cómo…?
Repitió dos veces la misma palabra. Su voz sonó extraña en la tranquila atmósfera del mediodía. Sorprendido, no supe qué decirle.
—¿Me has seguido hasta aquí?
Todo en él era calma. Su voz sonaba pausada. Había, no obstante, una especie de sombra que velaba su rostro.
Le expliqué por qué había ido hasta allí.
—¿Te ha dicho mi mujer de quién es la tumba que vengo a visitar?
—No, no me ha dicho nada…
—Bien. Después de todo, no tenía por qué hacerlo. Tú no la conocías, nunca os habíais visto. En realidad no tenía necesidad de decirte nada.
Pareció como si entendiera la situación. Sus palabras, no obstante, me tenían confundido.
Caminamos juntos hacia la salida, por las calles flanqueadas de sepulturas. En una de las lápidas leí un nombre extranjero: «Isabella, etc., etc.». Otra, que obviamente también pertenecía a un cristiano, rezaba: «Rogin, siervo de Dios». Al lado había una estela con unos sutras: «Todo ser lleva en sí la esencia de Buda». Otra que había más allá destacaba el cargo del difunto: «Ministro plenipotenciario». Me detuve frente a una pequeña tumba cuya inscripción no era capaz de leer. Estaba escrita en caracteres chinos. Le pregunté a Sensei qué querían decir:
—Creo que lo que querían escribir en realidad es algo parecido a «Andrei», —respondió él con una sonrisa un tanto forzada.
Yo encontraba un punto de humor e ironía en la enorme variedad de nombres inscritos en las tumbas, pero me di cuenta de que a él no se lo parecía en absoluto. Mientras yo hacía comentarios sobre esta o aquella lápida, señalaba una que era redonda o bien una estilizada columna de mármol, él se limitaba a escuchar en silencio.
—Nunca has pensado en serio sobre la realidad de la muerte, ¿no es así?
Me quedé callado. Sensei no dijo nada más.
Al final del cementerio había un inmenso ginkgo, que ocultaba el cielo con sus ramas.
—Dentro de poco este árbol se pondrá precioso —dijo él con cierto deleite—. El otoño muda de color sus hojas, y entonces un manto dorado tapiza por completo el suelo.
Mes tras mes, cuando visitaba el cementerio, Sensei siempre pasaba por debajo de aquel árbol magnífico.
A cierta distancia de nosotros un hombre allanaba la áspera tierra para preparar una nueva tumba. Cuando pasamos, se detuvo un instante y nos miró. Desde allí giramos a la izquierda y pronto salimos a la calle.
Como no tenía nada que hacer, me decidí a caminar a su lado. Sensei hablaba menos incluso de lo que me tenía acostumbrado, pero su silencio no me incomodaba. Me limité a caminar junto a él, sin más.
—¿Vuelve usted directamente a casa? —le pregunté.
—Sí, no tengo que ir a ningún sitio más.
El silencio se instaló de nuevo entre nosotros. Bajábamos la colina en dirección al sur.
—¿Se trata de la tumba de algún familiar?
—No.
—¿De quién entonces? ¿De algún pariente?
—No.
No dio más explicaciones y decidí no insistir con mis preguntas. No habíamos caminado cien metros, cuando dijo algo inesperadamente.
—Es más bien la tumba de un amigo.
—¿Visita usted la tumba de ese amigo todos los meses?
—Eso es.
Y no volvió a contarme nada más en lo que restó de día.
6
A partir de entonces empecé a visitar a Sensei a menudo. Siempre lo encontraba en casa y cuanto más lo veía, más ganas tenía de regresar para verlo de nuevo. Su actitud hacia mí, en cambio, fue la misma desde el día que cruzamos unas palabras por primera vez en Kamakura, hasta la época en que nuestra amistad se afianzó definitivamente. Siempre estaba silencioso, y a veces diríase que acariciaba delicadamente la tristeza. Desde el primer momento, Sensei dejó en mí una sensación de presencia inaccesible, pese a lo cual me sentía impelido a encontrar una forma de intimar con él. Quizá yo era el único que albergaba un sentimiento así hacia él, puede incluso que me despreciara a causa de mi locura, a causa de ese irracional impulso de juventud, pero yo me sentía orgulloso de mi perspicacia ya que los acontecimientos que tuvieron lugar más tarde vinieron a justificar mi intuición. Sensei era un hombre capaz de amar, de hecho lo hacía intensamente, aunque era incapaz de abrir sus brazos y aceptar en su corazón a alguien que pretendiera entrar en su vida.
Siempre se mostraba cauto y reservado, como ya he dicho. Había en él, incluso, cierta serenidad. Sin embargo, de vez en cuando una extraña oscuridad nublaba su gesto, como la sombra de un pájaro en pleno vuelo proyectada sobre una ventana, que tan pronto como aparece se desvanece. La primera vez que fui plenamente consciente de ello fue en el cementerio de Zôshigaya. Durante un instante, tuve la impresión de que el cálido pulso de mi sangre desaparecía, como si mi corazón hubiera dejado de latir por un instante. Sin embargo, enseguida recuperó su ritmo pausado de siempre. Tras aquello, fue como si olvidara por completo esa sombra fugaz.
Hasta que algo que ocurrió, poco después, me lo volvió a traer a la memoria. Un día hablaba con Sensei, e inopinadamente recordé el gran ginkgo que me había enseñado en el cementerio. Conté mentalmente los días transcurridos desde entonces y me di cuenta de que faltaban solo tres para que volviese a visitar la tumba de su misterioso amigo. Ese día yo tenía clase hasta mediodía.
—Sensei —le dije—, ¿cree que el ginkgo del cementerio habrá perdido ya todas sus hojas?
—No lo creo.
Me miró a la cara y durante un rato sus ojos quedaron fijos en mí.
—La próxima vez que vaya, ¿me permitiría que lo acompañara? Me gustaría mucho dar un paseo con usted hasta allí.
—No se trata de dar un paseo, sino de visitar una tumba.
—Entiendo, pero para llegar tiene usted que dar un paseo hasta allí, ¿no es así?
No respondió de inmediato.
—En lo que a mí concierne, se trata de la visita a una tumba. Nada más que de eso.
Era como si con ello quisiera separar definitivamente el hecho de visitar la tumba del hecho de pasear. Es probable que no fuera más que una excusa para que no lo acompañara, pero de cualquier modo me extrañaba esa actitud suya un tanto pueril. Sin embargo, decidí insistir:
—En ese caso, permítame que lo acompañe. Yo también me lo tomaré solo como la visita a una tumba.
En realidad, no entendía la razón de separar el paseo de la propia visita al cementerio. Fue entonces cuando esa extraña sombra alada se apoderó de nuevo de su expresión. No solo revelaba molestia, disgusto o incluso temor, sino también una suerte de inquietud íntima. Una expresión idéntica a la que observé cuando grité su nombre aquel día en el cementerio.
—Por una razón que no puedo explicarte, nadie me puede acompañar cuando hago esas visitas. Ni siquiera mi mujer. Ella nunca ha venido conmigo.
7
Sus palabras me llenaron de extrañeza. Si iba a verlo a su casa, no era en realidad con la intención de analizarlo. Así que preferí dejar las cosas como estaban. Ahora, cuando lo pienso, se me antoja como una de las mejores decisiones que pude tomar en mi vida. Creo que fue gracias a esa discreción que mostré respecto a sus decisiones por lo que pude entablar una verdadera relación, cálida y humana, con él. Si me hubiera dejado llevar por la malsana curiosidad, probablemente él habría interpretado cierto afán invasivo en mis actos que habría terminando por romper la amistad que nos unía. Mi juventud me impedía darme cuenta entonces de todo aquello, pero de haber actuado de otro modo, ¿qué habría ocurrido? ¿Cómo habría ido evolucionando nuestra relación? Nadie lo sabe. Tiemblo solo de pensarlo. No había nada que Sensei temiera más que verse sometido a un frío análisis por parte de nadie.
Empecé a frecuentar su casa dos o tres veces al mes. Un día, cuando mis visitas comenzaron a ser más asiduas, me preguntó súbitamente:
—Dime, ¿por qué vienes a verme tan a menudo? ¿Qué clase de interés despierto en ti?
—Bueno… —titubeé—, si me lo pregunta así no sé bien qué responderle. ¿Acaso mis visitas le molestan?
—En ningún momento he dicho que me molesten.
Lo cierto es que en absoluto parecía incómodo con mi presencia. Yo no ignoraba que sus relaciones sociales eran más bien escasas, limitadas a apenas dos o tres antiguos compañeros de estudios que aún vivían en Tokio, y poco más. Recibía también a algunos estudiantes de su provincia natal, pero no creo que hubiera llegado a intimar con ninguno de ellos como lo había hecho conmigo.
—Soy un hombre solitario. Solitario y triste. Por eso me alegra que vengas a verme. Solamente me extraña que lo hagas tan a menudo.
—No entiendo lo que pretende decirme.
Sensei dejó mi duda sin resolver. Se limitó a mirarme fijamente.
—¿Cuántos años tienes?
No fui capaz de encontrar el sentido a nuestra conversación y aquel día regresé a casa confundido. Cuatro días después, en cambio, estaba de nuevo en su casa.
Nada más verme aparecer soltó una carcajada.
—¡Vaya, has venido otra vez!
—Sí.
Si me lo hubiera dicho otra persona no me hubiera reído, y sin duda me habría tomado su recibimiento como una ofensa, pero viniendo de Sensei sus palabras produjeron el efecto contrario. Me resultó hasta gracioso.
—Soy un hombre solitario —volvió a repetir esa noche—, pero me pregunto si en cierto modo tú no serás también un solitario. Yo soy ya mayor, así que puedo tolerar la soledad más fácilmente, aunque en tu caso es diferente. Eres joven y tengo la impresión de que sientes la urgencia de actuar, de hacer cosas. Casi siempre me parece como si estuvieras deseando enfrentarte a algo…
—Yo no soy en absoluto un solitario.
—Oh, no hay época de mayor soledad que la juventud. Pero ¿por qué si no me visitas tan a menudo?
De nuevo la misma pregunta.
—Incluso aquí, conmigo, es probable que te sientas solo. Yo no tengo la fuerza suficiente para agarrar tu soledad y expulsarla de ti. Llegado el momento, sentirás el impulso de abrir tus brazos a otra persona. Antes o después tus pies dejarán de traerte a mi casa.
Después de decir eso, sonrió triste.
8
Afortunadamente, la profecía de Sensei no se cumplió. Inexperto como era, apenas pude arañar el verdadero significado de sus palabras y continué con mis visitas como de costumbre. Al cabo de cierto tiempo me encontré, de tanto en tanto, sentado a su mesa, como invitado a sus cenas, algo que me brindó la posibilidad de conversar con su mujer.
Como el resto de los hombres, yo no era indiferente a las mujeres. Sin embargo, puede que por culpa de mi juventud había tenido más bien pocas oportunidades de relacionarme con chicas. Quizá por eso mi trato con el sexo opuesto se limitaba a un cierto interés por las desconocidas con las que de vez en cuando me cruzaba en la calle. Pero la primera vez que vi a la mujer de Sensei frente a la puerta de su casa, me deslumbró su belleza. Y cada vez que la volvía a ver, en casa de Sensei, aparecía de nuevo ante mí aquel destello cegador. Pero, más allá de aquello, no podía afirmar nada más sobre ella.
Eso no quiere decir que ella no tuviera algo especial a mis ojos. Más bien lo que ocurría es que me daba la impresión de que no había tenido la oportunidad de mostrarme sus cualidades innatas. Yo la trataba como si fuera una especie de mero apéndice de Sensei, y ella lo hacía como si yo no fuera más que un joven estudiante, un discípulo que visitaba a su marido. Sensei era, pues, lo único que nos conectaba. Su belleza fue la única impresión duradera que retuve de ella, después de aquellos primeros encuentros.
Un día me invitaron a tomar sake. Fue ella quien se encargó de hacer los honores y servirnos. Sensei estaba más contento de lo normal.
—Deberías unirte a nosotros —le dijo a su esposa.
Y le insistió mientras le ofrecía de su mismo vaso.
—¡Oh, no, de ninguna manera…!
Pero al final, consintió en beber. Llenó hasta la mitad un vaso y se lo llevó a los labios sin dejar de fruncir ligeramente el ceño con un gesto afable.
A partir de ese momento se hablaron en un tono algo más familiar.
—Es muy extraño… Nunca insistes en que beba.
—Sé que no lo disfrutas, pero no está mal beber un poco de vez en cuando. Ya lo sabes, te sienta bien.
—En absoluto. Me sienta fatal. Eres tú quien se pone alegre cuando bebe un poco de sake.
—Es verdad. A veces, pero no siempre.
—¿Y hoy?
—Hoy me siento muy bien.
—Deberías beber un poquito todas las noches.
—No creo que sea una buena idea.
—Hazlo. Así no te sentirás tan melancólico.
La única persona que vivía en la casa aparte de ellos era la criada. Normalmente, siempre estaba en silencio haciendo sus cosas en alguna parte. Nunca escuché de ella una risa fuera de tono, una voz más alta de lo normal. A veces tenía la impresión de que Sensei era el único habitante de la vivienda.
—Hubiera sido maravilloso tener hijos —prosiguió su esposa.
Sensei me miró directamente a la cara.
—Sí, es probable —contestó él.
Lo dijo sin demasiado entusiasmo. Yo, en cambio, era demasiado joven para pensar en hijos y solo los entendía como un incordio.
—¿Quieres que adoptemos uno?
La pregunta de Sensei pilló a su mujer desprevenida.
—Un hijo adoptado no soluciona…
—Sabes que no podemos tenerlos.
Ella guardó silencio y yo sentí la necesidad de intervenir.
—¿Por qué no?
—¡Castigo divino! —contestó Sensei mientras soltaba una sonora risotada.
9
Hasta donde yo sabía, Sensei y su mujer mantenían una buena relación. No obstante, no estaba en condiciones de juzgar categóricamente, ya que nunca había vivido bajo el mismo techo que ellos. Sin embargo, yo tenía esa impresión por pequeños detalles. Uno de ellos, por ejemplo, era que si por alguna razón Sensei necesitaba algo cuando estábamos en el cuarto de invitados, él se lo pedía a ella en lugar de a la criada. También notaba el cariño cuando él la llamaba por su nombre de pila al decirle «Escucha, Shinzu…», acercándose a la puerta de la salita de estar para que lo escuchara mejor. En su voz se apreciaba un sincero tono de amabilidad. Su mujer aparecía al momento, obediente. Gracias a las numerosas ocasiones en que me invitaron a sentarme a la mesa con ellos, tuve la oportunidad de formarme una imagen más exacta de su relación.
En ocasiones Sensei y ella salían a algún concierto, o al teatro. Recuerdo también dos o tres veces que se marcharon juntos una semana de vacaciones. Aún conservo la postal que me enviaron desde Hakone, donde se alojaban. También recuerdo una carta que me escribieron desde Nikko, que contenía una hoja de arce en su interior.