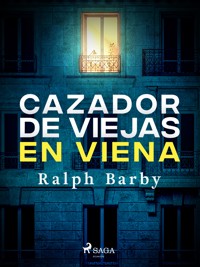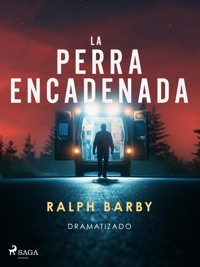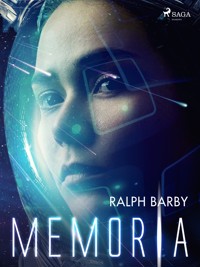Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tras su boda con el barón Klaus von Meninher, Luise Shorensen entra en los círculos sociales y aristocráticos. A partir de aquí, la ambición de la bellísima baronesa no tiene límites. Su máximo objetivo es la inmortalidad. Para conseguirla no dudará en urdir un plan atroz: concebir un hijo de un marido que se encuentra en coma y de Drakul, el soberano de las tinieblas. Rafael Barberán considera que «La baronesa» es su mejor y más importante obra, a la que le ha seguido «Trono para una monja».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralph Barby
La baronesa
Saga
La baronesa
Copyright © 2020, 2023 Ralph Barby and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728580516
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Uno
Barcelona, finales primera década siglo veintiuno.
El doctor Vallejo Gudden manejaba suavemente el volante del lujoso Mercedes-Benz color negro cuya carrocería reflejaba la luz de las farolas urbanas. Acercó el automóvil al borde de la acera y lo detuvo sin intención de apearse. A través del cristal parabrisas contempló casi fascinado el gigantesco y majestuoso edificio. La arquitectura de aquel edificio todavía no inaugurado oficialmente era, en apariencia, muy simple: Un macro cubo que tenía sus cuatro gigantescas paredes encristaladas en oscuro que ahora reflejaban la luz de unos focos colocados a distancia y que vertían sus fotones contra el edificio dentro del cual no parecía haber nadie.
En lo alto, sin rebasar la línea de la cornisa, un gran rótulo con el logo de la empresa, la flor de “no me olvides” en color azul y el nombre, LINDERHOF, que tras la inauguración se tornaría luminoso. Aquel letrero parecía gritar a quien quisiera leerlo quienes eran los propietarios de aquella macroestructura arquitectónica: la sociedad empresarial de laboratorios farmacéuticos con tentáculos de multinacional.
El científico se emocionó ante aquella contemplación. Era la culminación y el éxito de tantos años de lucha, o simplemente que aquellos años que ya lastraban sus ojos, le habían generado una lágrima fácil, muy propia de la ancianidad.
Se quitó las gafas para limpiar los cristales orgánicos con un clínex aromatizado cuando el golpeteo de unos nudillos sobre el cristal de la portezuela le sorprendió. Al ladear la mirada sin la ayuda óptica de las gafas descubrió la figura de un agente de tráfico. Pulsó el botón correspondiente y el cristal descendió silenciosamente.
—Buenas tardes —saludó el agente de policía y añadió acto seguido—: El estacionamiento aquí está prohibido, ¿no ha visto la línea continua amarilla en el bordillo?
—Disculpe, agente —comenzó a decir con voz que parecía transmitir fatiga—, se me han enturbiado las gafas y tenía que limpiar los cristales.
—Bien —aceptó el agente para exigir de inmediato con buenos modales ya que era consciente de que se hallaba ante alguien destacado en la sociedad—: ¿Me permite su documentación?
El científico se calzó las gafas aceptado la situación sin protestas ni disculpas.
—Sí, claro, claro. —Abrió la guantera para sacar una cartera de piel negra porta-documentos y de ella extrajo lo que le exigían para dejarlo en manos del representante de la autoridad en el tráfico.
Después de dar una rápida ojeada a la documentación, el agente preguntó, sorprendido y a la vez seguro de que la respuesta que iba a recibir sería la esperada:
—¿Es usted don Efrén Vallejo Gudden, el premio Nobel?
—Sí, creo que sí —asintió casi disculpándose, como un poco avergonzado.
Mientras le devolvían la documentación sin intención alguna de sancionarle, el agente preguntó:
—¿Se dirige usted al Linderhof?
—Sí, allí voy —respondió mientras devolvía la cartera de piel negra a la guantera.
—Entonces, sígame, caballero, es un placer haberle conocido. — Le saludó con un toque de su mano plana al protector facial de policarbonato del casco policial.
El agente motorizado enfiló por la amplia avenida bordeada a ambos lados por frondosos tilos. El doctor Vallejo Gudden le siguió con su lujoso automóvil hasta que llegaron a la amplia y alta puerta enrejada que daba acceso al recinto del edificio de los Laboratorios Linderhof. Con una sonrisa afable, el científico agradeció el gesto del agente al escoltarle, que había sido más una exhibición, un pequeño alarde, que una necesidad para abrirse paso entre un tráfico que en aquella avenida era escaso.
Junto a la amplia puerta había una garita en la que se guarecía un portero-vigilante. El lector electrónico de control leyó la microtarjeta adosada y apenas perceptible en el parabrisas del automóvil del doctor Vallejo Gudden. La gran puerta de acero inoxidable se deslizó despacio y majestuosa y las ruedas del vehículo giraron sobre el asfalto negro, fino y nuevo, todo era nuevo dentro del amplio recinto rodeado por un alto muro levantado en piedra natural y oculto en todo su perímetro interior por una doble hilera de cipreses cuidados y recortados. Una especie de amplia pasarela asfaltada le permitía cruzar por encima del lago, pues su belleza no permitía llamarle foso. El estanque, de una considerable amplitud, rodeaba el macroedificio y por sus aguas tranquilas, durante el día se deslizaban unos grupos de cisnes, una familia de cisnes blancos y otra de cisnes negros. En medio del lago artificial, sobre un pilar de granito que surgía del agua, la figura de un guerrero medieval moldeado en bronce germánico, una figura que pocos podían identificar. En la bella ciudad mediterránea, de haber colocado al caballero de la espada sobre un caballo, habrían dicho que era un Sant Jordi, pero se habrían equivocado.
Se desvió frente al amplio atrio que daba acceso al hall de entrada y se hundió en la amplia rampa que conducía al estacionamiento subterráneo. Como director general ejecutivo que era, tenía plaza reservada para su coche en cada una de las cuatro sub-plantas. Siguiendo por las rampas descendió hasta la cuarta, la más honda. La amplitud de aquellas plantas de estacionamiento daba una idea de las dimensiones del gran edificio cúbico que desde el exterior tantos admiraban.
Se apeó del automóvil que había sido un regalo personal de la presidenta de la multinacional farmacéutica. Pese a su edad, con paso seguro, diríase incluso que rápido, el honorable científico se dirigió a la amplia puerta del montacargas, una puerta metálica totalmente ciega que se abría en dos hojas. Debajo del pulsador de llamada había una ranura para introducir la tarjeta inteligente que sólo daba acceso al personal incluido en el programa informático.
En la sala de control y vigilancia, un empleado de seguridad controlaba un panel de consolas. En una de ellas apareció el director general, su tarjeta-llave-digital era de acceso total a cualquier parte del edificio. Otros solo tenían accesos restringidos a las áreas donde se ceñía su actividad como empleados. La doble hoja corredera se abrió a ambos lados y el doctor Vallejo Gudden entró en el montacargas que le trasladó dos plantas más abajo, hundidas en la tierra donde se asentaba el gran edificio. Allí vibraban las “tripas”, el “corazón”, la “vejiga”, todo lo necesario para que el gigantesco edificio funcionara mientras cisnes blancos y cisnes negros se deslizaban armoniosos por las aguas aparentemente quietas que llenaban el estanque que ejercía como un amplio foso rodeando el Linderhof.
Anduvo por entre multitud de canalizaciones, entre algunos empleados que allí quemaban sus horas de vida cuidando que todo funcionara a la perfección. La exigencia de los mandos, fueran ejecutivos o intermedios, era total para que en cualquier parte del edificio los servicios de toda índole no fallaran. Cuando llegó al fondo del corredor se enfrentó a una nueva puerta igualmente metálica sobre la cual había un rótulo que advertía “prohibido el paso”, escrito en español, inglés, francés y alemán y para dejarlo aún más claro, un pictograma en el que había la figura humana en el centro de una circunferencia blanca bordeada en rojo y cruzada por un aspa. Pero, el doctor Vallejo Gudden sí podía pasar, así que introdujo una vez más su tarjeta multiacceso y la puerta cedió. Pasó al otro lado y cuando la puerta se cerró tras de sí, quedó como encerrado en un espacio-esclusa, otra puerta le impedía avanzar. Ahora nadie podía verle, ni siquiera en la sala de control y vigilancia. Puso su mano diestra abierta sobre una pequeña pantalla cuadrada que había en la pared, aguardó apenas diez segundos y la siguiente puerta se abrió. El científico pasó al otro lado y esta última puerta le aisló del resto del mundo.
Se hubiera podido pensar que aquello era una especie de refugio antinuclear, pero aquella amplia sala, bien iluminada con múltiples focos de luz fría colocados en el techo, era el laboratorio secreto exclusivo del gran científico. Amplia mesa escritorio con dos pantallas de LCD, un computador portátil cerrado, línea telefónica privada que no pasaba por ninguna centralita. Pegada a una de las paredes había una larga mesa de laboratorio provista de aparatos de trabajo científico y de investigación de alta tecnología. En el centro de la sala, una camilla rodante provista de varias articulaciones, de doble plataforma y cajas cerradas que ocultaban complicados mecanismos. Encima de ella, suspendido del techo, un foco idóneo para una sala de cirugía mayor. En el centro de una de las paredes, otra gran puerta metálica sin manecillas ni cerradura, nada que poder asir para abrirla, y en otra de las paredes, en su centro, a media altura, una sólida compuerta que ocultaba el incinerador. Se iluminó una de las pantallas del ordenador de sobremesa y el programa le pidió la contraseña. Efrén Vallejo Gudden comenzó a escribir y sólo aparecían asteriscos, pero después de pulsar sobre “abrir”, el programa le permitió el acceso. El cursor aguardó sobre el fondo blanco y el doctor escribió: “Estoy esperando, puedes bajarla. V.G.”
Cerró el escritorio. De uno de los cajones de la gran mesa extrajo una botella de whisky y el correspondiente vaso alto, también una cajita metálica de la que extrajo un par de cápsulas que tragó con un par de dedos del destilado. Se quitó la chaqueta que dejó suspendida en un colgador de pie móvil del cual tomó una bata blanca con la que cubrió su cuerpo como preparándose para el trabajo. Consultó datos en su ordenador y cuando una lucecita roja comenzó a parpadear de forma intermitente en un canto de la pantalla que tenía sobre la mesa, pulsó varias teclas y al fondo, la que parecía inexpugnable puerta, se abrió.
En un espacio distribuidor detrás de aquella puerta aguardaba un hombre alto, de apariencia muy fuerte y rostro impenetrable como incapaz de albergar emociones y pensamientos propios. Empujaba una silla de ruedas en la que se hallaba una frágil muchacha que parecía tener dificultades para sostener su propia cabeza.
Un gotero que hundía su aguijón en el dorso de la mano de la joven semejaba darle vida o quizás tan solo sostenerla. La mirada de sus grandes ojos oscuros carecía de fijeza, a instantes se perdía. Un chal blanco rodeaba su cuello.
Tras ellos, al fondo, destacaba una gran puerta que hubiera podido tomarse como la de una cámara acorazada que escondía un gran tesoro. Una gran rueda giratoria permitiría abrirla si se conocía la clave, de lo contrario habría que desestimar la idea de averiguar cuál era aquel tesoro, o acaso fuera la compuerta que una vez abierta sólo conducía al infierno en una caída sin retorno.
Storoz, aquel celador tan silencioso como obediente, acercó la silla de ruedas cargada con la indefensa muchacha a la camilla rodante que se hallaba bajo la gran lámpara circular. El doctor Vallejo Gudden se aproximó a la joven y le escrutó los ojos con una linternilla que extrajo del bolsillo superior de la bata blanca que vestía y protegía sus ropas de sastrería de alta calidad y precio. Esbozó un gesto de desaprobación y desagrado, su rostro expresó intensa preocupación. Rodeó el brazo izquierdo de aquella bella joven que nada decía con la fajilla para tomarle la presión sanguínea y las pulsaciones.
—Cinco nueve y con el gotero puesto —murmuró entre dientes.
Con gestos de mano, indicó a Storoz que depositara a la joven sobre la camilla y el silencioso celador, como si la joven careciera de peso para él, la trasladó como se le requería. Una vez estuvo estirada, empleando el lenguaje de los sordomudos, el doctor invitó al celador a que se marchara y les dejara solos, a lo que el fornido e inexpresivo sordomudo asintió con la cabeza. Regresó por donde había aparecido y se introdujo en el ascensor estrictamente privado que nadie, entre los cientos de empleados que en el Linderhof pasaban sus horas laborales de investigación y producción, podía utilizar, pues ni siquiera eran conocedores de su existencia. Se cerraron las puertas, primero la del ascensor que había llevado a la muchacha hasta las entrañas del Linderhof, ahora podía verse bien aquella puerta acorazada de aspecto inviolable que se hallaba al fondo, ocultando misteriosamente su contenido, y luego se cerró automáticamente la puerta que impedía el acceso al pequeño distribuidor. El científico quedó a solas con la que, para desgracia de ella, podía decirse era su paciente.
Le apartó con suavidad, casi con mimo, el chal que le rodeaba el cuello. Observó los dos orificios que habían quedado al descubierto y que dejaban ver dos gotas de sangre no coagulada que trataban de desprenderse como si tuvieran vida propia.
—No puedes morir, pequeña, no voy a dejar que te mueras ahora, antes de...—Dejó escapar un largo suspiro—. Yo te salvaré.
Preparó una jeringuilla de veinte centímetros cúbicos que con la aspiración de su émbolo llenó con un espeso líquido amarillento que extrajo de un botellín hermético, cerrado con tapón de caucho. Clavó la aguja en el gotero vaciando el contenido de la jeringa en el líquido salino que ya contenía la bolsa plástica del gotero. Agitó la bolsa con la mano para facilitar que los narcóticos se disolvieran con rapidez y la mezcla pasara al interior de la circulación sanguínea de la bella joven vestida con una especie de largo camisón que semejaba la túnica-mortaja para una virgen destinada al altar del sacrificio en un ritual satánico.
Al galardonado científico, los ojos de la joven le parecieron muy grandes, hermosos y angustiosamente tristes. Ambas miradas se cruzaron. Los labios carnosos, exangües, casi sin color de la pálida muchacha, trataron de balbucear algo. Era como si la fuerza de la vida, de la propia juventud, se impusiera en un último hálito de rebeldía y su garganta emitió un largo, pero apenas audible gemido.
—Dios, Dios, cuánta belleza perdida... —se lamentó Efrén Vallejo Gudden.
La bella agonizante comenzó a dejar escapar lágrimas por sus oscuros, grandes y hermosos ojos almendrados. Las gotas de llanto silencioso rodaron por sus pómulos para descender hacia las orejas perdiéndose entre la abundante y espesa cabellera negra. Efrén Vallejo Gudden sintió en su espíritu el miedo, el terror, la desesperación de la muchacha que lloraba indefensa, impotente para manifestarse de otra forma. Sus manos, sus brazos, sus piernas ya no le obedecían, sólo podía llorar, consciente de que su horrible fin se aproximaba sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. Sola en lo más hondo de aquel macroedificio modernísimo y domótico, yacía sometida al poder de aquel hombre de cabellos blancos, muy cuidado todo él, de movimientos muy controlados pero que no la iba a liberar de su fatal, de su trágico destino.
¿Cómo había comenzado toda aquella funesta, horrible y tenebrosa singladura de su vida?, debía de preguntarse mentalmente el eminente científico, mientras sus pensamientos se cruzaban en trallazos sobre las paredes abismales del precipicio que amenazaba con engullirlo en las terribles simas de la locura. Los ojos del doctor también comenzaron a llorar. ¿Lloraba por ella, por su trágico final? Jamás lo averiguaría. Los párpados de la joven se cerraron, pero por entre sus pestañas seguían brotando las lágrimas. Efrén Vallejo Gudden, contagiado por la tristeza y el dolor de la joven, también lloraba. Nada hizo por secar sus propias lágrimas, lo que estaba haciendo le dolía muy hondo en el pecho, era como si su corazón quisiera detenerse para siempre incapaz de seguir latiendo para generar vida.
El científico se acercó a la mesa-despacho. Tecleó en su ordenador portátil, aprobó lo que vio en pantalla y con el mouse puso el cursor sobre el “aceptar” y pulsó. En toda la amplia y aséptica sala subterránea de muy difícil acceso, comenzó a sonar el Dies Irae del Réquiem en Re menor de Wolfrang Amadeus Mozart dirigida por el maestro Nicolaus Harnoncourt. Aquella música escalofriante lo invadía todo, inundaba el cerebro del premio Nobel impidiéndole pensar. Allí encerrado, no se podía substraer de las sensaciones que emanaban de la trágica música que estremeció en su día al mismísimo y genial compositor.
Se quitó las gafas, se secó las lágrimas y con un pañuelo de papel limpió los cristales. Después, volvió junto a la joven para desconectarla del gotero que la mantenía viva. Lo apartó de su lado y le tomó el pulso. Con su rostro ya decadente por los años, empapado de nuevo en lágrimas, dolido y entristecido por su labor, aceptó su trágico cometido.
Abrió un maletín forrado en piel negra y de su interior extrajo una maza de madera de caoba. Tenía a su alcance unas cuantas estacas de afiladas puntas, estacas de ciprés seco y ahumado.
Con los dedos tanteó el pecho de la joven escogiendo un punto concreto entre sus hermosos senos ocultos por la túnica blanca de algodón egipcio. Apoyó la punta de la estaca en el lugar seleccionado sin dejar de llorar.
—Te estoy salvando del infierno, hermosa criatura, no te estoy haciendo el mal sino el bien. Voy a liberarte antes de que caigas en las profundidades del averno.
Su voz brotaba ronca, entrecortada, amarga letanía mientras las voces estremecedoras del coro Arnold Schönberg interpretando el Réquiem de Mozart devoraban las palabras mal articuladas, con intenso sufrimiento moral. Entre los labios envejecidos de Vallejo Gudden las palabras sólo eran gemidos de los que no se avergonzaba porque se hallaba en la soledad de las entrañas del Linderhof, soledad porque la joven sacrificada nada podría contar.
Al primer mazazo, el cuerpo de la muchacha sufrió una sacudida como si un rayo hubiera recorrido su espalda. Efrén Vallejo Gudden, Premio Nobel de Medicina, volvió a golpear con la maza y la estaca se hundió más en el pecho de la joven. La túnica se fue tiñendo de rojo y un hilo de sangre oscura comenzó a brotar por las comisuras de sus labios pálidos. Siguiendo el ritmo que le marcaban las voces de la Marcha fúnebre que casi le impedía pensar, volvió a golpear por tercera vez. Por la forma en que se abrió la boca de la sacrificada, podía deducirse que dejaba escapar un grito que no se oyó. Él supo entonces que había llegado al joven corazón traspasándolo con la estaca de ciprés. Los ojos de la joven se abrieron para quedar como cristalizados y Vallejo Gudden no pudo resistir la mirada de la muerte, de la inocencia, de la sorpresa, de la incredulidad.
Con la maldita maza de caoba en la mano, tembloroso, se apartó de la camilla rodante y regresó ante su mesa despacho donde le esperaba su ordenador portátil encendido. Tecleó de nuevo, en la pantalla aparecían órdenes que él aceptaba sin vacilar, tenía una programa muy específico y exclusivo.
Los mecanismos de la camilla rodante que soportaba el cadáver se pusieron en funcionamiento y comenzó a desplazarse en dirección a la boca cerrada del incinerador. La camilla con la joven sacrificada, sobresaliendo parte de la estaca letal entre sus pechos, movida a control remoto se situó a la perfección. La poderosa portezuela de metal y refractarios se abrió y la muchacha colocada sobre la bandeja de acero inoxidable que había sobre la camilla y que había recogido su sangre y sus lágrimas, se desplazó hacia el interior del largo y profundo incinerador. Al fondo, unos garfios sujetaron los pies del cadáver y la bandeja metálica se retiró, volviendo a la mesa rodante. La mujer quedó dentro del horno crematorio y la portezuela se cerró como si fueran los ladrillos de un nicho. En el interior del horno unas poderosas resistencias eléctricas se encendieron, comenzando a calentar el cadáver. Lentamente, la temperatura fue subiendo, subiendo. Cuando llegara a los mil quinientos grados Celsius, sólo habrían de quedar cenizas que una pequeña trituradora de laboratorio transformaría en polvo, un polvo que se iría a disolver en....
Mientras seguía sonando el Réquiem de Mozart, el torturado científico escanció medio vaso de whisky y bebió deprisa tratando de embrutecer su mente para no pensar en todo lo que acababa de llevar a cabo allí en lo más hondo del moderno edificio del emporio farmacéutico. Era como si aquella trágica sinfonía, aquellos coros vibrantes, convocaran a la Muerte.
Dos
Munich, década final siglo veinte.
Con escasos y largos cabellos lacios cruzándole la cabeza de lado a lado, Klaus von Meninher aguardaba paciente frente al altar. Sus zapatos hechos a medida por un artesano italiano pisaban la gruesa alfombra reservada para los grandes eventos litúrgicos que se celebraban en la gran basílica bávara. Butacas, sillas tapizadas en terciopelo grana, bancos, la gran nave estaba llena de asistentes a los esponsales que se iban a llevar a cabo, tampoco faltaban fotógrafos ni periodistas. Quizás el importante aristócrata y empresario no era tan conocido popularmente como la familia Meninher hubiera deseado, motivo por el cual se había destinado una partida de gastos extra para que la prensa nacional germana no les olvidara. Con meticulosidad alemana, el órgano comenzó a desgranar las primeras notas del Adagio del veneciano Albinoni, seguidamente un quinteto de cuerda se le unió aportando la grandiosidad que la pieza musical merecía y que acrecentaban las bóvedas góticas de la gran basílica. Su imponente puerta de doble hoja, construida siglos atrás en madera y herrajes de bronce pulimentado, estaba abierta de par en par.
En su umbral quedaron recortadas las figuras de la novia y su padre que la llevaba del brazo para conducirla y entregarla al impaciente pero contenido Klaus von Meninher. Ataviada con un exclusivo vestido del modisto Pierre Balmain, realizado en seda salvaje, atrajo rápida, casi compulsivamente, las miradas de todos, tal como la hermosísima Luise había calculado. Tras la novia y su padre Maximilian Shorensen, un pequeño séquito de familiares.
Avanzaron por entre la doble hilera de bancos y las mujeres asistentes, ataviadas con sus mejores galas, no se contuvieron en los comentarios sobre el espléndido vestido nupcial diseñado por el modista francés, pero especialmente los comentarios aludían a la belleza de quien lo lucía pese a que el rostro altivo se ocultaba aún tras el velo nupcial.
Su figura esbelta quedaba realzada y pese a la gran cantidad de tela de la falda y la cola, se adivinaba un cuerpo esbelto y cimbreante. La novia, Reina de todo aquel acontecimiento, muy segura de sí misma, contaba con aquellos murmullos, con aquellos comentarios de admiración que eran más ruidosos que unos simples cuchicheos, murmullos que se acrecentaban entre los curiosos no invitados y que se apiñaban por todo el deambulatorio. De no haberse producido aquel ruidoso murmullo multitudinario, quizás Luise Shorensen se habría sentido frustrada, defraudada, algo le habría fallado. Acostumbrada a atraer todas las miradas sobre sí, aquel día tenía que superarse a sí misma, le esperaba un gran futuro y convencida de ello había aceptado aquella situación. Klaus no era el príncipe soñado como hombre, pero era el heredero de una familia aristocrática y empresarial que se había sucedido a sí misma durante generaciones pese a las guerras. Se iba a convertir en la Baronesa von Meninher e ingresaría en los círculos sociales y aristocráticos que sólo el dinero de su padre “el Vinatero”, propietario de “Espumosos Shorensen”, no le había permitido conseguir.
Cuando padre e hija arribaban a la altura de la segunda fila de sillas tapizadas en terciopelo grana y situadas delante de las bancadas ordinarias, la perspicacia femenina de Luise, a través del velo, con la mirada de sus ojos zarcos, le hizo fijarse en el hombre que ocupaba la primera silla y que en aquellos momentos al igual que los demás, se hallaba en pie. Aquel hombre por estatura, edad, ni por su atractivo masculino, dijo nada a la mujer; sin embargo, por la forma en que se la quedó mirando, la novia intuyó, captó en tan solo un instante, que aquel hombre desconocido para ella y cuyos ojos la estaban devorando a través de unas gafas de montura de pasta oscura y quizás demasiado gruesas, acababa de caer rendidamente enamorado o quizás subyugado. De haberle cogido del brazo, de habérselo llevado al otro lado del mundo, aquel desconocido la hubiera seguido sin vacilar ni preguntar, besando la estela de aire que ella pudiera dejar al caminar. Sólo fue un instante, un paso de la mujer que vaciló ligeramente, los que percibieron esa mínima duda en el caminar de la novia, debieron deducir que la causa era la emoción por cuanto estaba viviendo. El desconocido de las gafas y vestido de impecable traje oscuro negro marengo, de lana irlandesa, quedó atrás, a la derecha. En el transepto en butacas también tapizadas en terciopelo grana, pero con adornos de pan de oro, butacas que sólo aparecían en las grandes solemnidades, se hallaba lo más regio de la familia del Barón Klaus von Meninher. Allí, entre forzadas sonrisas, se comentaban los caprichos de la novia. El pueblo, es decir los que se apiñaban en el deambulatorio, hubieran preferido la Marcha Nupcial de Mendelssohn en vez del Adagio de Albinoni, el propio Klaus habría apostado por el Canon de Pachelbel, pero ella, sí ella, repetían entre cuchicheos los Meninher, había impuesto el Adagio del italiano Albinoni. ¿Qué pintaba allí la música barroca del veneciano? Ellos eran bávaros. La melancolía que generaban los violines apoyados por el órgano, lamía las paredes de piedra de la basílica como pretendiendo hacerlas llorar de tristeza. Piedras mojadas, quizás sólo escupían la humedad que originaba la respiración de tantos asistentes, pero Luise no lloraba.
El arzobispo con su vestimenta de las grandes ceremonias litúrgicas, aguardaba con paciencia y tranquilidad profesional. El Barón Klaus von Meninher estaba más nervioso que la propia novia, quería cerrar aquel trato cuanto antes, un trato que le beneficiaba de muchas maneras, aunque según su familia, Luise Shorensen sólo era la hija de un “vinatero” sin raigambre social, quizás porque los negocios del padre se hallaban lejos, al otro lado del Atlántico, más allá aún, al otro lado del continente sudamericano, frente al océano Pacífico, con los Andes a la espalda.
Sí se interpretó la Marcha Nupcial de Mendelssohn y fue en los salones donde se celebró el banquete de boda, sonó vibrante cuando apareció el gran pastel de cuatro pisos. Klaus y Luise se comportaron como cabía esperar de ellos, aunque algunos comentaran que estaban algo fríos en sus manifestaciones y actitudes.
Evitaron brindar con champaña francés y lo hicieron con una selecta y exclusiva “cerveza bávara”, una cerveza de producción muy limitada que en sus etiquetas exhibía el mismo logo que podía verse en las etiquetas de los vinos que se habían servido en el banquete: Los cinco pétalos azules de la flor de “no me olvides” sobre un medallón de pulido bronce germánico, un logo que podía verse en todas las botellas que se habían servido en el banquete de bodas, no en vano era el símbolo de la empresa de Maximilian Shorensen, el padre de la novia.
Luise y su padre abrieron el baile en medio del salón a los acordes tres por cuatro del “Vals del Emperador”.
A la mitad de la pieza austriaca, Maximilian Shorensen, muy satisfecho y orgulloso, cedió su bellísima acompañante al flamante esposo.
—Cuidado, Klaus, no bebas más, que se te están hinchado las venas de las sienes —le observó con amplia sonrisa Luise que mostraba ante todos una gran desenvoltura y agilidad de movimientos.
—Bah, hoy es un día especial. Aunque mi emporio industrial sean los laboratorios farmacéuticos, no podemos vivir siempre esclavos de los médicos. Por cierto, te voy a presentar a nuestra última adquisición, es un gran investigador, será un genio... El doctor Efrén Vallejo Gudden.
Se acababan de detener junto a uno de los invitados que parecía solitario. Luise le reconoció de inmediato, era el hombre de la segunda fila de sillas entre los asistentes a la basílica, el hombre de las gafas con montura de pasta negra demasiado grande, aquel hombre que la mujer había captado se había sentido fascinado con su sola presencia y al que le sería fácil dominar. Estuvo segura de que cuando abriera la boca, balbucearía o cuando menos tartamudearía confuso ante su belleza. Posó la mirada de sus ojos azul claro sobre él como dándole a entender que le iba a escuchar con mucha atención.
—Un hombre tan inteligente como el Barón von Me-ninher no podía desposarse con otra mujer que no fuera tan bella e inteligente como usted, Baronesa. Me han comentado que además de hermosa, si el Barón me permite exponerlo, es usted ingeniero industrial.
Luise quedó gratamente sorprendida al haberse equivocado, Efrén Vallejo Gudden no había tartamudeado en absoluto, se había expresado muy dueño de sí mismo y con gran exquisitez y cortesía en sus modales.
—¿Es usted español?
Con una suave sonrisa explicó:
—Padre español, madre alemana, nací en Barcelona, es difícil para mí decir de dónde soy.
—¿Barcelona? Qué casualidad, yo también nací en Barcelona, aunque me crié en Santiago de Chile.
El Barón von Meninher intervino tomando por el brazo con delicadeza a Luise:
—No os pongáis a hablar en español ahora, no os iba a entender...
Aquella noche, en la amplia y recargada cámara nupcial, Luise sugirió a su flamante marido:
—Klaus, Klaus, tómate las cosas con tranquilidad, no estás bien del corazón, te has tomado la presión y la tienes muy alta y descompensada, claro que en un día como hoy se entiende. —Le besó en las mejillas—. Todo llegará y será muy interesante y bueno para ambos, pediré por teléfono que traigan una infusión que te tranquilizará.
Klaus von Meninher que sí estaba profundamente cansado y le zumbaban las sienes, asintió con la cabeza. Poco después roncaba sonoramente tumbado en el gran sofá, mientras Luise medio desaparecía bajo la colcha de la gran cama que aquella noche no se convirtió en agitado tálamo nupcial.
Cuatro días más tarde, en la isla de Bali, el médico del lujoso hotel con gesto grave se inclinó ante Luise que se hallaba encajada en una amplia butaca.
—Baronesa, su señor esposo sufre un ictus cerebral grave, debe de ser internado en un hospital inmediatamente.
—¿Tan grave es? — preguntó visiblemente nerviosa.
—Baronesa, sí es grave, ahora los minutos cuentan y mi recomendación es que lo interne en el mejor hospital que pueda, aunque ahora precisa una ambulancia medicalizada para su traslado hasta al hospital de inmediato.
—Bien, bien —asintió con actitud pesarosa—, ocúpese usted mismo, no conozco a nadie aquí, no repare en medios. En cuanto sea posible contrataré un avión medicalizado y lo retornaré a Alemania para que lo traten sus médicos.
—Lo que usted ordene, señora Baronesa.
Se alejó a la antecámara en busca de un teléfono, mientras Luise se acercaba a la cama donde yacía su marido con la tez enrojecida y los ojos cerrados.
—Klaus, cuánto lo siento, ahora voy a tener que ser yo quien lo dirija todo según se formalizó en las estipulaciones.
Se apoyó en el marco de la puerta como para descansar, sin embargo, en aquellos momentos en que estaba segura de que nadie la observaba, apartó los largos cabellos rubios de su rostro y casi sonriendo murmuró, como si sus palabras fueran un pensamiento exclusivo para sí misma:
—Te confieso que será un placer para mí. No te preocupes, te cuidaré como mereces.
—Baronesa, la ambulancia ya está de camino —informó el médico tras ella.
Tres
En derredor de la gran mesa de la sala del consejo de administración de la gran empresa farmacéutica se sentaban nueve hombres y tres mujeres, todos se hallaban en silencio y circunspectos, aguardaban. Uno de los consejeros era Ostwald, el hermano mayor de Klaus y una de las mujeres, Inge, su hermana menor. La butaca presidencial estaba vacía e igualmente permanecían sin ocupar las dos butacas situadas respectivamente a derecha e izquierda de la presidencia.
Se abrió una gran puerta que daba acceso al despacho privado del presidente del consejo de administración. Entró en la sala un hombre alto, delgado, de cabellos blancos. Tras él caminaba la Baronesa von Meninher y cerraba la marcha un hombre de mediana estatura, muy correcto en su vestimenta y en el que ni siquiera destacaban sus gafas discretas con los cristales engarzados en montura de titanio, montura que había sustituido a la de pasta oscura por sugerencia de la propia Baronesa.
Todas las miradas convergieron en Luise, vestía un sobrio traje chaqueta y blusa blanca con chalinas doradas.
Sobre el pecho, un camafeo de brillante metal que no era plata e incluso a distancia podía verse la flor de cinco pétalos realizados en lapislázuli sobre un fondo de marfil. Aparte de unos pequeños pendientes con sendos diamantes engarzados, no lucía más joyas si es que no podía considerarse joya el reloj Cartier posiblemente adquirido en la propia Place Vendôme de Paris. Cartier tenía fama de mimar a sus clientes habituales. Los cabellos rubios trenzados y recogidos en un moño tras la nuca apoyaban la seriedad del rostro femenino.
Todos se habían puesto en pie respetuosamente, no se sentaron hasta que la Baronesa ocupó sin vacilaciones, con absoluta seguridad y dignidad, la butaca presidencial.
—Señoras, señores... —carraspeó levemente el hombre de los cabellos blancos—. En mi calidad de abogado de este Consejo y abogado general de la empresa, es mi obligación informarles del auto judicial que he recogido para exponerlo ante este Consejo y que sea aprobado y ratificado jurídicamente... —Comenzó a leer como si recitara una larga letanía, no se produjo ningún cuchicheo, ni siquiera toses, todos aguardaban lo que ya se daba por sabido, sólo que en aquellos momentos se legalizaba—: La Baronesa von Meninher adquiere el fidei comiso en esta desgraciada situación mientras el Barón von Meninher no se recupere de su enfermedad. En consecuencia, pasa a ser la presidente del Consejo de Administración de Linderhof. —Hizo una ligera pausa como para salivar la lengua y prosiguió—: Interinamente, pero con todos los derechos y prerrogativas ejecutivas, la firma de la Baronesa von Meninher a todos los efectos tendrá el mismo valor que el que tenía hasta el día de hoy la del Barón von Meninher. Y si ocurriera lo peor, una eventualidad que nadie desea y mucho menos su familia al frente de la cual está la Baronesa, se recurriría al testamento que sería leído en su día. —Siguió leyendo la documentación y al final de la lectura añadió—: Si el Consejo aquí reunido en pleno, aprueba el auto judicial, que lo exprese con sus votos a mano alzada.
El abogado levantó la mirada para comprobar el comportamiento de los allí reunidos. Todos, y como si fuera sobre cada uno de ellos en concreto, sintieron la fuerza de la mirada de la joven esposa que por la enfermedad del marido se encontraba al frente de la multinacional farmacéutica. Todos sabían que en la Universidad había sido una estudiante brillante, tenía la titulación de ingeniera industrial y no cabía duda de que su padre, Maximilian Shorensen, era un gran empresario.
Todos aceptaron levantando la mano. En su fuero interno, deseaban la pronta recuperación del Barón, y en los ojos de Ostwald Meninher brillaba la inquietud y unas aspiraciones difíciles de ocultar.
—Aprobado —aceptó el abogado convertido en notario— . Les paso la documentación para que sea ratificada con sus firmas. Ruego la vayan pasando para que quede firmada por todos los miembros del Consejo.
Luise, ya Baronesa von Meninher, casi hierática, observó a los presentes sin ningún gesto ni mohín, únicamente las pupilas se movían en su rostro.
Ni siquiera intentó suavizar la situación haciendo hincapié en que su presidencia sólo duraría lo que durase la enfermedad del Barón, y si por desgracia éste fallecía, sería el testamento quien decidiera y aún así, todos podrían vetar propuestas. No se podía olvidar que la empresa cotizaba en bolsa y el Barón no poseía la totalidad de las acciones.
Con el documento ya entre sus manos de dedos largos que lucían sólo un sencillo aro de oro, con todas las firmas al pie del documento y en los márgenes junto a los textos en cada una de las hojas que componían el farragoso documento mercantil, Luise dibujó en sus bien delineados labios una fría sonrisa que exhalaba una profunda seguridad en sí misma.
—Gracias a todos, no les defraudaré. Todos deseamos que Klaus vuelva a ocupar esta presidencia, yo más que nadie, pero hoy por hoy, la situación desgraciadamente es la que tenemos. Nadie desea que cuando Klaus recupere su salud y la dirección de Linderhof tenga la sensación de que las cosas no se han realizado adecuadamente, por ello y queriendo seguir sus directrices, junto a mí está el doctor Efrén Vallejo Gudden. Algunos de ustedes ya habrán oído hablar de él, fue el propio Klaus quien lo contrató para nuestra empresa y me habló muy bien de él. Por tanto, en mi primer acto en el cargo para el que me acaban de votar, tengo el honor de nombrar al doctor Efrén Vallejo Gudden director general de la División de Investigación de Linderhof.
El aludido, que no esperaba aquel nombramiento y mucho menos en aquella reunión en la que había creído iba a ser un mero espectador, primero se sonrojó y luego se puso pálido. Todas las miradas convergieron en su rostro que distaba de ser el de un joven aventurero, y que disimulaba muy bien la fascinación que sentía por Luise desde el mismísimo día en que la había conocido.
— Espero que el doctor Vallejo Gudden acepte.
—Sí, sí, claro, es un honor para mí y espero ser digno de la confianza que están depositando en mí.
Con mirada analítica y de desafiante autoridad a la vez, Luise barrió los rostros de todos los miembros del Consejo.
— ¿Alguna objeción?
Una semana más tarde, Efrén Vallejo Gudden acudió al exclusivo Medical Center. Kamila, la secretaria personal de la Baronesa Meninher, le aguardaba en recepción. Con amabilidad le pidió:
—Por favor, doctor Vallejo, sígame.
Sin hacer preguntas siguió a la estirada, casi huesuda secretaria que le condujo a una salita donde acomodada en una butaca de piel blanca descubrió a la Baronesa, así la llamaban ya todos.
—Buenas tardes, señora Baronesa.
—Siéntese, doctor —le pidió cerrando el libro que estaba leyendo—: ¿Le apetece un té?
El científico valoró la situación. Entendió que si la Baronesa le había citado en aquel lugar era porque deseaba hablar confidencialmente con él.
—Sí, la acompaño, me parece muy bien, Baronesa.
Luise pidió a Kamila que diera orden de que llevaran a la salita té y pastas, allí nadie iba a molestarles, no iban a crear habladurías innecesarias. Por otra parte, ella mantenía su dignidad, en ningún momento dio a entender al científico que el tratamiento que mantenía una respetuosa distancia entre ambos fuera a desvanecerse.
—¿Cómo evoluciona el Barón, señora?
Vallejo Gudden casi evitaba mirarla, con los cabellos largos sueltos estaba muy hermosa.
—¿Cómo van las investigaciones, doctor?
—Espero que bien, Baronesa, pero en la industria farmacéutica las investigaciones son siempre a largo plazo.
Luise bebió media taza de té y suspiró levemente antes de hablar.
—Espero mucho de usted, ya lo habrá notado.
—Me temo que me sobrevalora, Baronesa; de todos modos, trataré de ser siempre digno de su confianza.
La mujer se levantó de la butaca y caminando despacio se acercó a una especie de ventana de geometría “panorámica”. Estirando de uno de los cordoncillos levantó la persiana de aluminio lacado en gris claro. Efrén Vallejo Gudden, a través del cristal, pudo ver al Barón von Meninher tendido en la cama boca arriba, con los ojos cerrados, era como un muerto en vida. Un gotero lo alimentaba y le transfundía los líquidos para que no se deshidratara. Tenía la respiración asistida para oxigenar sus pulmones y evitar que la sangre llegara muerta al cerebro. Varios cables partían de su cuerpo sin disimulo y controlaban sus constantes bioeléctricas.
—Parece que en el hospital de Bali no fueron lo suficientemente rápidos. El ictus bloqueó funciones cerebrales importantes, muchas personas salen adelante con alguna pérdida de movilidad en brazos y piernas e incluso en el habla, pero Klaus —hizo un suspiro suave pero prolongado—, él no ha tenido tanta suerte.
—Otros, en sus mismas circunstancias, mueren. El Barón está vivo, la medicina avanza muy rápidamente y lo que hoy parece imposible, mañana no será tildado como milagro.
Luise volvió a cerrar la persiana de aluminio aislando a su marido.
—Precisamente de eso quería hablarle, doctor Vallejo, sé lo bueno que es como científico, doctor en Medicina y licenciado en Biología. —Hizo una breve pausa para volver a tomar té de la taza que había dejado a medio consumir—. Klaus y yo todavía no hemos concebido un hijo, obviamente lo que le estoy comentando es de la máxima confidencialidad, no debe salir de esta salita.
—Cuente con ello, Baronesa.
—Si Klaus muriera sin dejar descendencia, la familia Meninher trataría por todos los medios de arrebatármelo todo. Uno de los hermanos de Klaus se haría cargo de Linderhof, creo que Ostwald está muy interesado en ocupar ese puesto. Por el momento le es imposible, las estipulaciones matrimoniales que acordamos y firmamos, me otorgan poder cuidar de Klaus y de la familia, pero si falleciera sin descendencia...
El doctor Vallejo Gudden consumió de un solo trago todo el contenido de su taza de té antes de opinar:
—La medicina ya ha resuelto muy bien problemas de esta índole. Evidentemente el Barón, en sus circunstancias, no podría conseguir la cópula adecuada, disculpe que me exprese con tanta crudeza...
—Siga, no me va a escandalizar.
—Se podría extraer el semen y efectuar una fecundación asistida con selección de embriones, no sería ningún problema.
—Bien, bien —aceptó Luise con actitud pensativa—. De realizarse todo lo que me está proponiendo, se llevaría a cabo con el máximo secreto.
—Por supuesto, Baronesa, por supuesto —se apresuró a aceptar Vallejo Gudden, ya vivamente interesado en colaborar con la bella e inteligente mujer que rehuía mirarle de frente, por lo menos en aquel encuentro.
—De esto no tendría que enterarse ni la familia de Klaus, es decir, se enterarían cuando quedara de manifiesto mi embarazo, si es que se consigue.
—Seguro que sí, Baronesa, seguro que sí.
—Usted se va a encargar de todo, doctor, seleccione a dos profesionales de alta cualificación y máxima discreción y comience a trabajar en el tema. Quiero que primero haga unos ensayos, unas pruebas en las que yo pueda confiar. Me juego mucho en todo esto y estoy depositando toda mi confianza en usted.
—No le fallaré, Baronesa —sentenció ya totalmente entregado.
—Bien, eso espero, y le premiaré como es debido. Linderhof le apoyará como no pueda ni imaginar, si usted hace todo lo que le pida llegará a lo más alto jamás soñado. Presidiré Linderhof y también heredaré los negocios de mi padre.
—No necesita prometerme nada, Baronesa, haré con mucho gusto e interés todo aquello que usted tenga a bien pedirme.
—No quiero que nadie pueda impedirme ser madre, por ello todo ha de ser secreto, tan secreto que no perdonaré a quien trate de frustrar mis planes. A partir de hoy, en esa sala sólo podrá entrar quien usted designe, daré órdenes al respecto. Cambie los médicos que crea necesario. Usted, únicamente usted, se va a hacer cargo de Klaus. Ningún miembro de la familia de Klaus se le va a acercar, podrían acelerar su muerte les conviene por la herencia. Pero mientras Klaus esté con vida mando yo y lo voy a hacer férreamente. Si Klaus muriera —sin pestañear añadió—: pagaría lo que fuera para castigar de la manera más terrible al o a los culpables, creo que lo he dejado claro.
—Sin lugar a duda Baronesa, todo se hará como usted ordene. —Vallejo Gudden aceptó sin vacilaciones. Subyugado y totalmente dominado por aquella bellísima e inteligente mujer, no se cuestionaba nada de lo que ella planeaba o pudiera requerir de él.
—Así ha de ser, doctor, así ha de ser. Si me falla en algo, tampoco a usted voy a perdonarle, pero si sale bien, su futuro será el soñado.
—Baronesa, no voy a hacer todo lo que espera de mí para conseguir ninguna compensación o premio, ya se lo he dicho, sólo se trata de complacerla. Ya hizo mucho por mí nombrándome director de Investigación.
—Haga las cosas como yo le vaya diciendo y me complacerá. Ahora, estoy un poco fatigada. Como no esperaba menos de su predisposición, ya he dado instrucciones a la dirección de esta Clínica respecto a que usted se hará cargo de la supervisión de cuanto sea necesario para que Klaus mejore y que no sea molestado por nadie, absolutamente por nadie. Le tengo cierto temor a mi cuñado Ostwald, es el mayor de los hermanos, pero su afición al casino le ha impedido ocupar la presidencia del Consejo de administración de Linderhof, es rencoroso y su madre también. Ostwald es su preferido, pero el fallecido padre, le quitó la primogenitura y lo puso como segundo incluso para la herencia del título de Barón. Si Klaus muriera sin descendencia, Ostwald lo heredaría todo. Comprenderá que no se le puede dejar a solas ni a él ni a nadie de su confianza con mi esposo en el estado tan grave en que se encuentra.
—En ese caso, Baronesa, traeré vigilantes expertos para que lo custodien y mantengan su privacidad.
—Perfecto, confío en su buen hacer, doctor. Ah, no me gusta esta clínica, trasladaré a Klaus a un lugar donde no puedan molestarlo.
—¿Desea la Baronesa que busque una clínica más de su agrado?
—No, no, gracias, ya le indicaré yo adonde deberá trasladarlo. Ahí en la sala de espera tengo a toda la familia Meninher esperando como cuervos el festín del cadáver, pero no les voy a dar ese placer, y tampoco se les avisará de ningún movimiento que realicemos siguiendo mis planes. Usted ya puede comenzar a trabajar, le iré informando puntualmente de mis deseos. Ahora, tengo que ir a saludar a mi suegra y a mis cuñados—. Le tendió su mano y el científico la besó con el máximo de los respetos, cortesía, delicadeza y sumisión.
Cuatro
Los dos automóviles de alta gama, negros, uno más lujoso que el otro, pero ambos de gran potencia, se detuvieron frente a la solitaria casona. Era noche cerrada. Una luz pálida iluminaba la puerta de hierro que cerraba el muro de piedra. La línea arquitectónica de la casona podía resultar confusa, los extremos de la cubierta tenían pequeñas cúpulas que recordaban estilos asiáticos, pero sin definición precisa. De uno de los automóviles se apearon dos individuos perfectamente trajeados, eran hombres muy seguros de sí mismos, se notaba en cada uno de sus movimientos, en la precisión en todo cuanto hacían, no debía ser fácil sorprenderles. Se acercaron a la verja de hierro. Uno de ellos trató de abrirla sin forzar la situación. Al comprobar que la puerta no cedía, se encaró con su compañero. Éste asintió con la cabeza como aceptando algo pactado de antemano. Pulsó el botón de llamada, aguardaron unos instantes y sin que nadie les interrogara a través del portero electrónico, como si ya les estuvieran vigilando desde detrás de una de las ventanas, se produjo un chirrido electromecánico y la puerta se abrió. Los dos hombres entraron en el pequeño y descuidado jardín en el que abundaban los sauces jamás podados. Llegaron hasta el zaguán tras ascender tres anchos peldaños de piedra, y la puerta de la casa, sin que hicieran llamada alguna, se abrió. Los dos hombres aguardaron. Del coche más lujoso se apearon dos mujeres que entraron en el jardín para seguidamente introducirse en la casona pasando por entre los dos hombres. Una de ellas era la Baronesa von Meninher, la otra Kamila, su fiel secretaria personal. Se encontraron con una amplia sala en la que había butacas y un sofá, todo tapizado en cretonas floreadas de mal gusto y muy chillonas.
—Adelante, adelante —invitó una voz de acento nasal y poco precisa que brotaba desde una estancia a la que podía accederse por una puerta que estaba abierta.
Uno de los guardaespaldas hizo intención de dirigirse a la estancia contigua a la cual les invitaban a pasar, pero Luise le contuvo con un gesto. Ella sí fue hacia el lugar de donde provenía la voz y Kamila la siguió.
Las mujeres se encontraron en una salita circular, varias cortinas de pesada tela rojinegra parecían ocultar puertas, quizás ventanas ya que no había ninguna a la vista. Varias sillas y una mesa camilla circular cubierta por un holgado mantel rojo. Las paredes estaban repletas de cuadros, litografías, fotografías y estampas religiosas, todo era heterogéneo y sincrético al mismo tiempo.
—¡Siéntate, siéntate, siéntate! —repitió la voz poco clara.
Luise descubrió la jaula que colgaba del techo y dentro de la cual había un loro muy estático.
Una de las cortinas fue apartada y apareció el propietario de la casa. Las mujeres no habían visto antes a aquel singular personaje, pero no les sorprendió su aspecto. No era muy alto y sí delgado, vestía pantalón y chaleco negros en los que destacaban broches y botones de plata. Camisa blanca con botones igualmente de bruñida y brillante planta lo mismo que la ancha hebilla que lucía en la copa del sombrero, baja y de ala plana. Su gran bigote entrecano ocultaba unos dientecillos pequeños casi de sierra, pero lo que más llamó la atención de Luise fueron sus ojos: Uno era color mandarina y el otro, verde-mar. No tuvo tiempo de preguntarse si aquella disparidad ocular sería congénita o sobrevenida.
—Por favor, tomen asiento.
—¿Tú eres Gipsy?
—Así es, Baronesa, soy Gipsy.
Luise señaló la jaula del loro y más que preguntar sentenció:
—Está disecado.
—Así es, Baronesa —aceptó con su peculiar acento—. Es sabido que los de mi estirpe somos muy viajeros y como la técnica ofrece posibilidades, pues eso, el loro saluda a los que llegan.
Altiva, la Baronesa von Meninher preguntó:
—¿Debo entender que todo aquí será falso?
Por debajo del gran bigote, el gitano sonrió irónico.
—Nadie la ha obligado a venir a visitarme, puede usted levantarse y marchar cuando lo desee.
—No he venido a polemizar sobre ese loro, ha sido una tontería. Me han hablado bien de ti, Gipsy.
—Pero no se fía de mí, por eso ha venido acompañada de dos guardaespaldas, y deduzco que van armados.
Luise suspiró antes de decir:
—Espero no tener que arrepentirme de haber venido.
Gipsy siguió sonriendo con ironía, trataba de suavizar la situación y congraciarse con aquella mujer tan singular e importante. Tomó un mazo de cartas, el tamaño de las mismas era algo mayor que los naipes habituales para jugar póquer. Barajó las cartas y puso el mazo delante de Luise pidiéndole:
—Haga cortes, mejor varios, que las cartas se impregnen de usted, de su magnetismo.
La mujer, en vez de hacer un simple corte, tomó el mazo y lo barajó con soltura, con cierta habilidad. Cuando hubo terminado, dejó el mazo sobre el centro de la mesa. Gipsy lo tomó entre sus manos y comenzó a distribuir las cartas boca abajo sobre el mantel: Iba a poner en práctica la adivinación a través del Tarot.
—Pudiera ser que tengas algo que contarme, algo que me interese y si es así, te pagaré bien.
—Puedo pasar sin tu dinero, si has venido aquí es porque eres tú la que está interesada y no yo —le puntualizó Gipsy.
Hizo un ligero parpadeo, como incrédula, luego mirando fijamente aquellos ojos dispares en color, le preguntó:
—¿Quién te ha permitido tutearme?
—He seguido tu ejemplo —le respondió el gitano, un cartomántico que había adquirido cierta fama.
—No te lo permito —puntualizó Luise sin alterar su tono de voz, pero con tajante firmeza.
Desafiante, el gitano replicó:
—¿Y si no me avengo?
Todo ocurrió tan deprisa que sorprendió a Gipsy que no esperaba semejante reacción. La Baronesa sacó de la manga un largo y fino estilete que manejó con rapidez increíble. La propia Kamila, atónita, con los ojos muy abiertos, apenas tuvo tiempo de ver cono el acero de afilada punta parecía penetrar en la mano del gitano y quedaba clavada contra la mesa. La secretaria contuvo un pequeño grito, de haberlo dejado escapar, la Baronesa no se lo hubiera perdonado. El gitano miró su mano: El acero había pasado justo entre la base de los dedos índice y corazón, rozando el pliegue de unión entre ambos dedos, pero sin llegar a cortarle. Se quedaron mirando mutuamente a los ojos. El gitano, con su ojo mandarina y el otro verde-mar, captó la singular dureza de la mirada femenina. Lentamente, retiró la mano y el estilete quedó clavando una carta contra la mesa.
—Sin duda Baronesa, ha escogido usted la carta —rezongó sin pensar en volver a tutearla—. Veamos cuál es.
Luise cogió el estilete por la empuñadura y liberó la carta. Gipsy con voz grave, percatado ya de que con aquella mujer no se podían hacer bromas que pudieran molestarla, le dio la vuelta a la carta herida poniéndola boca arriba.
—Es la emperatriz —observó ella.
—Así es, Baronesa, pero le ha perforado usted el corazón, no sé si eso puede traer alguna consecuencia en el devenir del tiempo.
Con un cierto desprecio, Luise exigió:
—Sigue.
—Parece ser que su esposo el Barón está muy enfermo.
—Eso lo sabe todo el mundo, ha salido publicado en los periódicos.
—Sí, claro—admitió Gipsy—. ¿Desea la Baronesa que las cartas del Tarot le digan si va a reponerse?
—No, y tú eres tan ladino como para saber que no te estoy preguntando por la salud del Barón. He venido bien informada sobre ti, sé que muchos creen lo que les cuentas, gente importante incluso de la realeza de diferentes países, banqueros, grandes empresarios, todos dudan y tú... Bueno, yo busco algo más, veremos si terminas por entenderlo.
Gipsy levantó otra carta dejándola al descubierto. Los dibujos de aquel juego de cartas de Tarot eran muy antiguos y los arcanos mayores y menores parecían guardar secretos que se desvelaban en parte, sólo en parte cada vez que una carta quedaba boca arriba.
El esqueleto armado con la guadaña resultaba más que inquietante, impresionante.
—La muerte —sentenció Luise.
—No tema, Baronesa, la Muerte más bien significa el cambio.
Luise, jugando con el estilete entre los dedos, asintió. —Lo sé
—La Baronesa no tiene hijos y es posible que la familia del Barón desee tener descendencia.
—Seguro que sí —aceptó Luise. Se volvió hacia su secretaria personal—: Espérame afuera.
Kamila asintió con un movimiento de cabeza. Sabía muy bien que no podía poner objeciones a la presidenta de la multinacional Linderhof y no estaba precisamente interesada en perder su bien remunerado empleo.
Ya a solas con el gitano cartomántico, Luise le dijo sin vacilar, en un tono bajo de voz para que sus palabras no llegaran muy lejos:
—Alguien me ha hablado de que tú sabes dónde están los vampiros.
Gipsy se puso pálido de golpe, el ojo mandarina parpadeó más nerviosamente que el ojo verde. Clavó su mirada en el camafeo con centro de bien labrado marfil y las pequeñas gemas de lapislázuli conformando los cinco pétalos de la flor, y preguntó:
—¿Se lo ha contado el que le dio esa flor de “no me olvides” que lleva en el camafeo?
La Baronesa, que no era mujer que se dejara interrogar, replicó:
—Tú no eres un gitano cualquiera, ni siquiera eres el mejor cartomántico, pero eres un buen patriarca de tribu, cuidas de tu gente y todos te respetan, tu familia y otras familias también.
—¿Se ha gastado mucho dinero en buscar información sobre mí?
Medio sonrió sin quitarle la mirada del rostro y siempre dominante prometió:
—Te pagaré bien... si me sirves.
El gitano se echó tanto hacia atrás que llegó a inclinar la silla que ocupaba, para ello debía de apoyar las puntas de los pies contra las patas de la pesada mesa. Su mirada, combinada con la actitud de sus labios, indicaba que permanecía a la espera.
—¿Qué significa para la Baronesa pagar bien?
—Tendrás dos tráileres-vivienda totalmente equipados como los que llevan en los grandes circos o los corredores de “Fórmula 1”.
—¿Dos? —Tomó entre sus dedos la carta de la muerte y la movió como buscando algo dentro de ella—. La muerte es un cambio, para mí los cambios sí son buenos. ¿Qué tal cinco camiones vivienda? Eso haría que los míos pudieran viajar con más confort.
—No lo dudo, Gipsy, pero estás pidiendo mucho y todavía no sabes qué es lo que puedes darme —le replicó Luise siempre segura de sí misma, siempre preparada para negociar, algo que había aprendido de su padre.
El gitano cartomántico dejó el naipe en el que se veía el esqueleto con la guadaña:
—Veamos esta otra carta, a ver que nos dice. —Descubrió la carta—. Uf, la luna, y la luna siempre advierte de un engaño. ¿Cuál puede ser ese engaño, Baronesa?
—Hitler os llevó a la cámara de gas, pero Drakul fue vuestro protector o más bien le servisteis, sino tú, vuestros lejanos ancestros.
—Leyendas, Baronesa, leyendas, nada tenemos que ver con los vampiros. De todos modos, si usted nos quiere beneficiar con los cinco tráileres vivienda totalmente equipados, es posible que la llevemos adonde quiere llegar. —Dejó caer la carta azul oscuro donde destacaba la media luna menguante sobre la de la muerte, quedando cruzada sobre ella.
Luise enronqueció algo su voz para precisar:
—Me interesa algo que está en la isla de los vampiros. Quiero que me lleves a esa isla y te acompañarán no menos de quince hombres de tu tribu.
Gipsy puso su mano plana sobre la carta de la luna tapándola.
—¿Cinco tráileres-vivienda?
—De acuerdo —aceptó la Baronesa von Meninher cerrando el trato.
—Entonces, Baronesa, nos veremos en Venecia.
Cinco
En mangas de camisa y mientras limpiaba los cristales de sus gafas de miope, Efrén Vallejo Gudden se asomó al balcón abierto de par en par, en la habitación entraba el aire fresco y limpio del exterior. Pese a ser temprano, el día ya era muy luminoso, el cielo de un azul claro tenía unos pocos cirrus deslizándose de poniente a levante. A lo lejos descubrió la figura de la Baronesa von Meninher, tres perros pastores alsacianos la acompañaban siguiendo su paso. El sol aún no había evaporado el generoso rocío y la fragancia de las plantas aromáticas que crecían por todas partes en el patio y fuera de él, tomillo, romero, salvia, ascendía hasta filtrarse en los pulmones que agradecían aquellos aceites que en gotas microscópicas viajaban por el aire de forma natural.
El científico abandonó la habitación y por una escalera de peldaños con bordes de madera descendió a la pequeña sala donde había grandes ventanales. Maximilian Shorensen estaba sentado ante una de las mesas con un periódico desplegado que parecía leer frente a una gran taza de café con leche y un plato con bollería
—Buenos días, señor Shorensen.
El empresario alemán que hablaba perfectamente castellano, incluso el periódico que leía estaba impreso en esta lengua, apartó su mirada de la publicación y respondió al saludo.
—Por favor, Efrén, si nos vamos a tratar mucho, con Max es suficiente.
—Lo que usted diga, Max —asintió al tiempo que tomaba asiento frente al padre de Luise. Una mujer de la servidumbre de la casa se apresuró a atender al doctor Vallejo Gudden sirviéndole el desayuno.
—¿Ha dormido bien, Efrén?